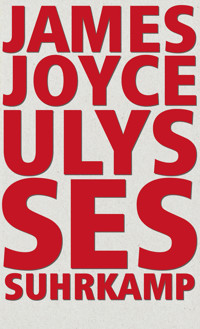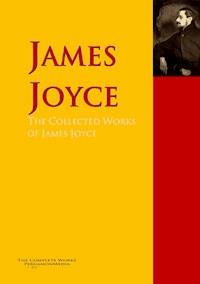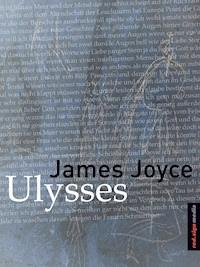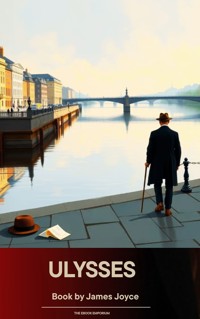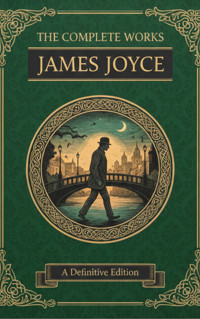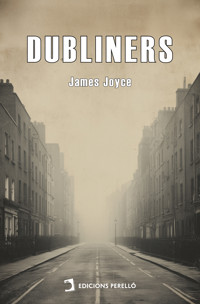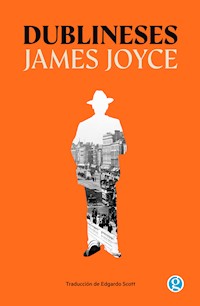
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Probablemente lo que vuelva —lo que siga volviendo— a Joyce tan contemporáneo y tan actual, sea que mientras el mundo siga teniendo maneras burguesas, esas módicas sociedades y logias secretas y no tan secretas tendrán los visos ordinarios, prepotentes y mezquinos —provincianos, religiosos y algo nacionalistas— que Joyce supo escribir a inicios del siglo xx en Dublineses. Del prólogo de Edgardo Scott Para mí, Joyce es el máximo realista porque está tratando de comunicar cómo se siente realmente la experiencia. Y como encontró que eso era tan idiosincrático necesitó inventar un nuevo lenguaje. Zadie Smith James Joyce es un buen modelo de puntuación. La mantiene al mínimo absoluto. No hay razón para borronear la página con esas pequeñas marcas absurdas. Quiero decir, si se escribe correctamente, no hay necesidad de puntuar. Cormac McCarthy Tuve una gran admiración por él. Fue así: lo que logró fue épico, heroico. Samuel Beckett
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Página de legales
Joyce, James. Dublineses / James Joyce. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma deBuenos Aires : EGodot Argentina, 2021. Libro digital, EPUB. Traducción de: Edgardo Scott.ISBN: 978-987-8413-31-01. Literatura Irlandesa. 2. Narrativa Irlandesa. Ⅰ. Scott, Edgardo, trad.Ⅱ. TítuloCDD Ir823
ISBN edición impresa: 978-987-8413-31-0
Título originalDublinersTraducción Edgardo ScottCorrección Luisa ArditiDiseño de tapa Francisco BóDiseño de interiores Víctor MalumiánIlustración de James Joyce Juan Pablo Martínez
Este libro fue publicado con el apoyo de Literature Ireland.
© Ediciones [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina, 2021
Digitalizado en EPUB 3.2 por DigitalBe (ABR/2021)
Información de Accesibilidad:
Amigable con lectores de pantalla: Si.
Resumen de accesibilidad: Esta publicación incluye valor añadido para permitir la accesibilidad y compatibilidad con tecnologías asistivas. Las imagenes en esta publicación están apropiadamente descriptas en conformidad con WCAG 2.0 AA.
EPUB Accesible en conformidad con: WCAG-AA
Peligros: ninguno
Certificado por: DigitalBe
Dublineses
James Joyce
Traducción, prólogo y notas Edgardo Scott
Prólogo
Según el inmenso Richard Ellmann, Dublineses empezó, de algún modo, por encargo. Mientras Joyce iba leyendo la primera versión del Retrato del artista adolescente —entonces, Stephen Hero— le pidieron del Irish Homestead que escribiera algo que fuese “simple, rural, vivo, patético (de pathos)” 1, y que no desconcertase a los lectores. Le pagarían una libra por texto. Joyce respondió escribiendo “Las hermanas”, el relato perfecto que abre este libro.
Así se publicaron varios más. Sin embargo, y una vez reunidos, fueron numerosos los rechazos editoriales del libro: nueve años estuvo Joyce buscando editor y, aunque exageraba, es simbólica la cifra que declaraba, de cuarenta rechazos. Joyce tampoco era fácil. Más allá de, primero, su escritura engañosa y sofisticada con su cruel naturalismo simbólico como renovado programa estético y, después, en gran medida su estilo en sí, esta confesión ajusta el problema: “No puedo escribir sin ofender a la gente”, dice, y en eso se parece a Robert Walser, de modo que tal es el elemento común de sus malentendidos, desplantes, decepciones e intercambios.
Joyce vivía en Trieste cuando Dublineses al fin se publicó en 1914. Hacía una década que vivía fuera de Dublín, y que casi había terminado de escribir estos relatos. Nada menos que el genial Ezra Pound —al revés de Joyce, ubicuo y tan político que Ellmann apunta: “Pound era entonces el hombre más activo de todo Londres”— en tiempos de su secretariado de W. B. Yeats, lee Dublineses y lo elogia y difunde, pero sobre todo le da estímulo a Joyce para que haga nuevos intentos editoriales; así fue que el editor Grant Richards pudo reivindicarse de un primer rechazo y publicó 1250 ejemplares en Londres —de los cuales Joyce debía quedarse con 120—. Fue el 15 de junio de 1914. Un año después se habían vendido 370 ejemplares. El editor, con culpa, atribuía el fracaso de las ventas a la guerra.
Cierta presentación de Dublineses por el propio autor es muy conocida, pero vale la pena recordarla: “Mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país y elegí Dublín para la escena porque esa ciudad parecía ser el centro de la parálisis. He intentado presentárselo al indiferente público bajo cuatro aspectos: infancia, adolescencia, madurez y vida pública. Las historias están organizadas en ese orden. He escrito la mayor parte en un estilo de escrupulosa mezquindad y con la convicción de que es un hombre verdaderamente audaz aquel que se atreve a alterar la presentación, incluso deformarla, lo que sea que haya visto u oído” 2. Generalmente se cita la primera parte. La historia moral, Dublín y, desde luego, las, a esta altura célebres, epifanías joyceanas. Sin embargo, tal vez convenga detenerse en aquello del estilo como escrupulosa mezquindad y sobre todo en la estrategia, en la ética formal de alterar la presentación, incluso deformarla, lo que sea que haya visto u oído. Porque a más de cien años de su origen, en un prólogo reciente John Banville, por ejemplo, también volvía a tirar de la cuerda de cierto costumbrismo —moderno, urbano, pero costumbrismo al fin— y entonces presentaba Dublineses por aquella vía mimética de la “representación de la ciudad y las vidas de sus habitantes”. A más de un siglo de su publicación, sea dicho: es necesario cancelar esa vía de lectura y perseguir en cambio la vía joyceana del estilo. Un estilo fundado en el artificio —el artificio mayor, el que busca la invisibilidad o la transparencia, el que busca copiar, clonar el magistral caos de la vida— pero para atrapar en el enredado ovillo del lenguaje el brillo acerado, la poesía de lo que no miente, la poesía de lo real. Joyce mismo hace un siglo ya temía la lectura anecdótica; le decía a su hermano si ese libro no lo podría haber escrito “mucha gente”. Y continuaba: “Los diarios objetarán mis historias como una caricatura de la vida de Dublin” 3. Por último, le preguntaba —rogaba que no— si había algo de verdad en esto. No, no la había. Dublineses no es caricatura ni parodia ni representación en el sentido de la novela realista francesa del siglo xix.
Se debería comenzar por la otra punta del hilo. Y entonces se empezaría por la ficción breve, por la renovación de la ficción breve, que va a mutar del cuento clásico al relato, y por lo tanto, del desenlace o remate a la acumulación y al clímax, para encontrar en los viejos personajes y situaciones costumbristas la posibilidad de historias sugerentes, minimalistas, expresionistas, con una altísima carga y valor metafórico y con exactamente otro tipo de tratamiento para aquello que a Joyce más le importaba: la belleza de la verdad. La verdad poética. Porque la verdad también muta según la moral, la ideología y el discurso, entonces, también debe reformularse, también debe encontrar nuevos caminos formales y sensuales de representación.
En ese sentido, es otra vez Ellmann el que lo persigue y acierta, entregándonos una definición extraordinaria sobre el objeto que prevalece en Dublineses. Ellmann dice que Joyce nos muestra su hambre. Hambre. Tan diáfano y oscuro a la vez, ¿no? Esa temprana semilla, ese latido y aullido suficiente que engendra el bosque.
Borges siempre repitió que traducir no impedía, si el traductor podía conseguirlo, mejorar el texto original. La única fidelidad que debería respetar un traductor literario no era ni hacia el idioma de origen ni hacia el idioma extranjero: era hacia la lengua —hacia el estilo— del escritor traducido y hacia la lengua del propio traductor. El traductor como médium: por su boca debe hablar esa conjurada y demoníaca voz literaria del más allá. Por eso Piglia seguía a Eliot en aquello de que “hay que volver a traducir cada tanto a los clásicos porque la lengua cambia”. Y agregaba: “Mejor sería decir que cambia el modelo de estilo literario de cada época, al que el traductor obedece implícitamente. Por eso, una historia de las traducciones sería el mejor camino para una historia del estilo literario” 4.
Cuando yo era chico pensaba que las traducciones no eran tan importantes. Quiero decir que cuando escuchaba a un escritor o lector calificado, entrenado, quejarse de una traducción, me parecía una exageración y sobre todo una pose esnob. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que más allá de la abundancia de escritores y lectores esnobs, esa queja era decisiva. Trabajé con varias traducciones de Dublineses (españolas, argentinas, mexicana, francesas y por supuesto, con la mítica de Cabrera Infante) y a más de cien años del libro, encontré notables errores de sentido e interpretación. Hubiera querido solamente discutir “estilo literario”, como decía Piglia, y sin embargo —como el estilo para mí es una ética— en este caso la ética pasó en muchas oportunidades por ajustar el sentido cabal de algunos lugares o símbolos. No me quejo. Ya en “Nota al pie”, nuestro enorme y transculturado escritor postirlandés, Rodolfo Walsh, manifestaba el abuso sobre el trabajo del traductor. Toda traducción lucha entonces contra sus habituales injusticias materiales, que redundan en una lucha contra la ignorancia, la pereza y la falta de imaginación del traductor mismo. Y en la traducción de un clásico, la lucha es además por alcanzar el sagrado equilibrio —sobrestimar y subestimar sería lo mismo— entre la conservación, recuperación y actualización de la lengua del autor.
He trabajado particularmente con cuatro ediciones. La última edición argentina, realizada por Marcos Mayer, en 2005, la española de 1993, de Eduardo Chamorro, la edición mexicana del seminario de traductores de la UNAM, de 2014, y sobre todo la traducción realizada hacia 1972 por Guillermo Cabrera Infante cuando vivía en Londres, según Vargas Llosa, en un sótano de Earl’s Court 5. La traducción de Cabrera Infante es la última traducción canónica, de manera que se la encuentra sin cita ni referencia —a veces maquillada— en numerosos sitios de Internet. Es canónica por al menos dos motivos, el primero, elemental: Cabrera Infante era un gran escritor y un gran traductor. Pero además, esa traducción de Cabrera recogió el primer establecimiento del texto original joyceano, hecho por Robert Scholes en 1967. No es un detalle menor, porque en verdad, el problema clave en la traducción del fraseo joyceano de Dublineses es la puntuación, pero a eso me referiré más adelante.
Por último, una indicación. Sobre el estorbo de traducir de más en una época casi bilingüe o donde el acceso al inglés es verdaderamente sencillo y múltiple. Decidí no traducir referencias, apenas indicarlas en las pocas notas al pie, no traducir el título de una canción o varios nombres propios de Dublín. Wikipedia e Internet ya no son recursos: hoy son parte orgánica de cualquier lectura.
Pero la cuestión clave respecto de esta traducción fue afirmar una traducción plenamente del Río de la Plata. Acaso como antídoto contra las ideas de globalización menos humanitarias que comerciales, que lo único que generan en busca de un hipotético “español neutro” es un lenguaje latino bastardo, diseñado para la idea también bastarda de lo latino que pueda haber en el resto del mundo. Eso no significa que esta traducción quiera ser folklórica o con un argot sustitutivo, de importación. No. No se puede traducir imitando. No se puede ocultar la diferencia entre la Dublín de comienzos del siglo xx y la Buenos Aires, Rosario o Montevideo de comienzos del siglo xxi. Aunque suene elemental y algo misterioso: solo he querido y tratado de traducir. Y una vez más, de ser un médium sin tics ni graves afectaciones entre una y otra lengua.
Como libro conceptual alguien podría preguntarse: ¿de qué trata Dublineses? Cito: “La imitación guerrera de la tarde se convirtió al final en algo tan aburrido como la rutina del colegio en la mañana porque yo quería que a mí me sucedieran aventuras reales. Pero aventuras reales, reflexioné, no le suceden a la gente que permanece en su hogar: deben buscarse afuera”. Más allá de que en esta frase dicha por un niño en el relato “Un encuentro” esté ya definido el estilo de vida de Joyce, lo que importa es que mucho de la parálisis que Joyce atribuía a sus Dublineses es extensible a los habitantes de cualquier ciudad occidental moderna. O cualquier ciudad como Dublín, todavía con mucho de aldea pero ya con los vicios de la metrópoli contemporánea: ese estilo de vida ansioso, siempre insatisfecho y a la vez siempre amenazado. Un poco en estado de alerta y un poco paralítico. También Dublineses es el hallazgo precoz de ese drama urbano y vital que, a mayor velocidad y sofisticación, llega intacto y un siglo después hasta nuestros días.
Pero por otro lado, la manera de sugerir la maldad (la maldad en tanto lado B, escena otra, tropiezo y desvío) en Joyce queda bien sugerida en el diálogo entre Gabriel y Lily de “Los muertos” —“Kafka y sus precursores” mediante, esa escena anuncia el diálogo de Seymour y la pequeña Sybil en “Un día perfecto para el pez banana” de Salinger—. Y no es casual. Es que la manera de sugerir tout court de Joyce en este libro, anuncia, posiblemente, la gran tradición del cuento norteamericano del siglo xx: Scott Fitzgerald, Hemingway, Salinger, Katherine Anne Porter, Cheever, Carver, etc. También Faulkner, por supuesto, que supo reconocerlo.
Probablemente lo que vuelva —lo que siga volviendo— a Joyce tan contemporáneo y tan actual, sea que mientras el mundo siga teniendo maneras burguesas, esas módicas sociedades y logias secretas y no tan secretas, tendrán los visos ordinarios, prepotentes y mezquinos —provincianos, religiosos y algo nacionalistas— que Joyce supo escribir a inicios del siglo xx.
A partir de la puntuación original restablecida por Robert Scholes en 1967, el ejemplo de la puntuación, o, mejor dicho, de la poca puntuación y, por lo tanto, de la no escansión de la frase, genera el efecto de un tipo de oralidad teatral, de un narrador teatral ganado por el texto, poseído como un predicador evangélico, elocuente e infatigable. En definitiva, un narrador tan enajenado como la mayoría de los personajes de Joyce. Para percibir ese efecto es necesario meterse en el relato, sí, pero sobre todo imaginar también el monólogo teatral y sus momentos de aceleración, énfasis o silencio.
Con la alteración de la puntuación, Joyce además de enrarecer o perturbar la prosa introduce entonces el aliento. Pero menos la manera de respirar de los personajes que del narrador; porque un narrador es también —o sobre todo— un ritmo, un aliento, una respiración, y como tal, y gracias a eso, una forma viva.
La puntuación de Joyce, por supuesto, no obedece a la convención de la gramática. Para Joyce puntuar es efectivamente escandir, interrumpir, suspender, abrir un intervalo —a veces solo de silencio, a veces de silencio y angustia o misterio—. Como otros escritores, Joyce aspiraba a ser sobre todo un poeta, de hecho el único libro que Joyce había publicado antes de Dublineses eran los poemas de Música de cámara (1907); la puntuación de los poetas no es la puntuación de los prosistas.
Pero Dublineses, además, como obra maestra de los libros de cuentos, incluye una obra maestra. Un cuento perfecto. Por eso, tan conocido como Dublineses es el relato que cierra el volumen, “Los muertos”.
Entre los variados prodigios de “Los muertos” está el uso de un narrador fílmico. Joyce es de los primeros en usar una cámara que va por las habitaciones, que acompaña y abandona a los personajes durante la reunión, para ir de un grupo a otro, de una habitación a otra. Ese procedimiento genera la posibilidad de que el lector mismo sienta que participa, o mejor, que está en esa reunión; que él también circula entre los salones y la gente. Hay algo de El arca rusa, de Sokurov. Y de tantas otras películas. El cine nos acostumbró a eso porque para el cine es técnicamente más fácil. Pero para realizarlo, para realizar ese travelling con eficacia en la literatura hace falta un gran talento.
Sin embargo, esa estrategia de montaje narrativo no solo la utiliza en “Los muertos”: en “La pensión”, por ejemplo, también ocurre. Y en “Una pequeña nube”. En la mayoría. Los párrafos como cuadros, como escenas sin contigüidad. Joyce modifica e interrumpe la sucesión, el flujo natural del relato. Y por lo tanto, sin modificar el narrador, modifica el punto de vista radicalmente. Edifica así una lógica para que en el drama, como se sabe, todos los personajes tengan razón.
Lo mismo ocurre con los detalles. La descripción de ciertos detalles, ciertos objetos. El mentón de María cuando se ríe en “Arcilla”, o las manchas de rapé del padre Flynn en “Las hermanas”. ¿Se trata del último estertor del naturalismo? Una vez más: cine. Pareciera que Joyce manejara el zoom de la cámara. ¿Por qué de golpe decide acercarse tanto? O alejarse, claro. Para qué: para mostrar el ojo. La plasticidad del ojo; la intención, el fracaso y el triunfo del ojo. Qué es lo que se ve, hasta dónde se puede ver y hasta dónde, cuando el ojo cifra el detalle, ingresa también en una momentánea ceguera.
Todo el estilo de Joyce está en la escena cuando por ejemplo canta la tía Julia en “Los muertos”: la conjugación demoníaca, la observación demoníaca de Joyce, su demoníaco oído y su demoníaca mirada. La tía Julia canta imprevisiblemente de un modo maravilloso, una mujer muy mayor toca por un instante y con su voz la gracia. Pero muy pronto los ángeles raspan sus alas y caen a tierra. Todo se construye y se destruye tan rápidamente. Y no es culpa de nadie. O sí: es culpa del lenguaje. Empezamos a hablar tomando un camino y la serpiente se cruza y nos atraviesa y nos pica, enrosca su lengua y la nuestra, la retuerce y lo da vuelta todo, y todo entonces empalidece con su veneno.
También el personaje central es clave. Porque Gabriel es un héroe contemporáneo. Tanto como Bloom, pero de otro modo. Gabriel, en quien Joyce concentra la mirada, es el ciudadano promedio de la metrópoli del siglo xx. No llega a ser Charles “Citizen” Kane, desde luego. Es apenas un hombre grave y ridículo y, sin embargo, todavía no pierde las esperanzas, todavía abriga —o arrastra— algún sueño. En definitiva, nuestro héroe es un hombre débil, arrogante y confuso. Y por eso sigue teniendo tanta vigencia.
Los muertos tiene el privilegio de ser además la última película que filmó John Huston, en 1987. Verla —está en YouTube— es un gran ejemplo y un gran ejercicio de literatura comparada. De acceder a dos lenguajes talentosos, dos destrezas diferentes; romper con la idea de algún tipo de continuidad en el pasaje de la literatura al cine, algún tipo de transfusión. Ninguna. Son dos obras distintas. Pero sin embargo, cuando la cámara de John Huston permanece un momento más en el plano de los pies de Anjelica Huston, que recién se ha sacado las galochas y ahora se pone los zapatos de fiesta, en esa pequeña demora independiente, autónoma del narrador fílmico, hay un rasgo comparable, asimilable, a la independencia del narrador joyceano respecto del relato. De manera que John Huston no solo, como se suele decir, lleva a la pantalla grande la historia de Joyce. No hay duplicación, no es posible. Hace algo más difícil y simple a la vez, más interesante; consigue verse reflejado —y tal vez por eso sea su testamento, su última película— en la manera, en la distancia, en el particular ojo de Joyce.
Pero si “Los muertos” es “Los muertos” es porque todo análisis, todos los atributos y elementos de análisis deben siempre subordinarse a uno solo: la belleza. Es más, habría que empezar siempre al revés cualquier lectura o estudio de una obra joyceana. Es debido a la belleza que vale la pena la disección, la comprensión, la indagación que permite, un poco como quería Susan Sontag, y gracias a la crítica, sentir más. Y es en esa línea en la que, si bien todos los relatos de Dublineses son notables, “Los muertos” se alza como una columna griega, como un David, como el testimonio final de la armonía y belleza de la que Joyce es capaz.
Elogios y aciertos. Como dijo Anthony Burgess, la aparente dificultad de la obra de Joyce es otra de sus bromas. Joyce es menos difícil que profundo. Y ambicioso.
Antes de sus veinte años, mientras terminaba sus estudios, el inquieto profesor Philip Stone, advirtiendo el talento, pero sobre todo el entusiasmo de un jovencito llamado William Faulkner, le mostró los primeros trabajos de Joyce. Eran estos relatos.
En 1928, en París, Sylvia Beach organiza una cena para que Scott Fitzgerald conozca a Joyce. Cuando lo pone al tanto, Scott dibuja sobre una servilleta unas caricaturas en una mesa en la cual los anteojos y la cabeza aureolada de Joyce prevalecen. Pone debajo: “Festival of St. James”. Cuando finalmente lo conoció, Scott Fitzgerald se arrodilló, besó su mano y le preguntó qué se sentía ser un genio. Y le dijo que estaba muy emocionado, a punto de llorar. Joyce nunca vertía una admiración recíproca, por el contrario, dijo, y no sin visión, sobre el malogrado Scott: “Ese muchacho debe estar loco, temo que algún día se haga daño” 6.
En un mail de Piglia de 2016, cuando yo estaba en Dublín, me escribió al pasar: “Ciudad inventada por Joyce”; una verdad que de hecho Joyce mismo sospechó y calculó: “Cuando piensas que ha sido capital durante miles de años, que es la segunda ciudad del imperio británico, y que es casi tres veces más grande que Venecia, parece extraño que ningún artista la haya ofrecido al mundo todavía” 7. Joyce lo hizo y también habría que advertir la coincidencia política: dos años después de la publicación de Dublineses es el alzamiento de pascuas de 1916, la fecha inicial de la revolución para la independencia.
El volumen con el que trabajé lo compré en Glasnevin, el cementerio de Dublín donde está enterrado el padre de Joyce, John Joyce, el patriota Parnell y tantos otros vecinos y parientes de su mitología que, por supuesto, integran su gran fresco urbano. Más humilde que el Père Lachaise, el cementerio de Glasnevin también ofrece su nada indiferente menú turístico, y nada menos que una librería.
Me eduqué en un colegio vicentino, profunda, anacrónicamente católico y, casualidad mediante, cuando me hospedé en 2016 en Dublín me alojé en una suerte de pensionado que gobernaba Miss Ilish, una mujer mayor solitaria y fuerte y de increíbles ojos azules. Cuando dije que era argentino, Miss Ilish enseguida me empezó a hablar del papa y me invitó a la misa del domingo siguiente. Pueden verse en Dublineses las múltiples conexiones entre vida y religión, ahí se advierten, como detecta Joyce, la historia moral de su país. Joyce resume todo —y ni siquiera se toma el trabajo de señalarlo— porque justamente intenta ser expresivo. Un gran ejemplo es el final de “Duplicados”, lo que dice el niño, lo que reza, cuando el padre hace lo que hace. Pero si la Dublín de Joyce es en muchos casos una ciudad paralizada, lo es por estar sometida menos al imperio británico que a las órdenes y contraórdenes de la moral cristiana. Hoy, 2021, a más de un siglo de estos Dublineses, queda para nosotros pensar qué discurso, qué moral nos ata de igual modo, aparentes ciudadanos democráticos y laicos del mundo libre.
La primera vez que leí a Joyce tenía diecisiete años. Lo leí en inglés, en un conjunto de short stories fotocopiadas que me dieron en el último año de Lenguas Vivas. Era “Clay” (“Arcilla”). Han pasado veintiséis años. Entonces yo no sabía nada de Joyce, ni de literatura ni, por supuesto, de mí. Pero ese cuento me fascinó. Cuando Borges tuvo que justificar su llegada a la cátedra de Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, como no tenía ningún diploma válido, no pudo decir más que: sin darme cuenta, me estuve preparando para este puesto toda mi vida. Solo Borges puede hacer sonar bien, hacer sonar como destino esa arrogancia. Yo, en cambio, solo puedo decir que durante años tuve un sueño, que después tuve suerte, paciencia, que trabajé bastante, y que ahora he tenido el privilegio de cumplirlo.
E
dgardo
S
cott
París-Saint Satur, enero de 2021
Pies de página
1. Ellmann, Richard, James Joyce, Nueva York, Oxford University Press, 1982, p. 163.
2. Ellmann, Richard (ed.), The Letters of James Joyce, Londres, Faber & Faber, vol. II, 1966, p. 134.
3 . Ellmann, Richard (ed.), The Letters of James Joyce, Londres, Faber & Faber, vol. II, 1966, p. 99.
4. Piglia, Ricardo, “La isla de Finnegan” en Antología personal, Barcelona, Editorial Anagrama, 2015.
5. Vargas Llosa, Mario, “Cabrera Infante”, El País, 14 de diciembre de 1997. Disponible en bit.ly/3aLwyrP [consulta: 2/11/2020].
6. Turnbull, Andrew, Scott Fitzgerald, Nueva York, Grove Press, 1962, p. 179.
7. Selected Letters, Nueva York, The Viking Press, 1975, pp. 75-78.
Las hermanas
No había esperanzas para él esta vez: era la tercera embolia. Noche tras noche yo pasaba por la casa (eran las vacaciones) y estudiaba el iluminado rincón de la ventana: y noche tras noche lo encontraba iluminado de la misma forma tenue y pareja. Si hubiera muerto, pensaba yo, vería el reflejo de las velas en las persianas oscuras, ya que sabía que se deben colocar dos cirios a la cabecera de un cadáver. Él casi siempre me decía: No me queda mucho en este mundo, y yo pensaba que hablaba por hablar. Ahora sabía que hablaba en serio. Cada noche al levantar la vista y contemplar la ventana me repetía a mí mismo en voz baja la palabra parálisis. Siempre me había sonado extraña, como la palabra gnomo en Euclides y la palabra simonía8 en el catecismo. Pero ahora me sonaba a un ser maligno y lleno de pecado. Me daba miedo y, sin embargo, ansiaba observar de cerca su mortificante trabajo.
El viejo Cotter estaba sentado junto al fuego, fumando, cuando bajé a cenar. Mientras mi tía me servía el potaje, él dijo, como retomando una frase suya anterior:
—No, yo no diría que él era exactamente… pero había algo raro… había algo misterioso a su alrededor. Les voy a decir lo que me parece…
Empezó a tirar de su pipa, sin dudas poniendo en orden sus ideas en la cabeza. ¡Viejo estúpido y molesto! Cuando lo conocimos era tanto más interesante, hablando de desvanecimientos y gusanos; pero pronto empecé a cansarme de sus interminables historias sobre la destilería.
—Yo tengo mi propia teoría —dijo—. Yo creo que era uno de esos… casos extravagantes… Pero es difícil saber…
Sin decirnos su teoría comenzó a chupar su pipa de nuevo. Mi tío vio que yo tenía la mirada perdida y me dijo:
—Bueno, así que murió tu viejo amigo, debés estar triste.
—¿Quién? —dije.
—El padre Flynn.
—¿Se murió?
—El señor Cotter nos contó recién. Acaba de pasar por la casa.
Sabía que me observaban, así que continué comiendo como si la noticia no me interesara. Mi tío le explicó al viejo Cotter.
—El chico y él eran grandes amigos. Se imagina, el viejo le enseñó un montón de cosas; y dicen que tenía puestas muchas esperanzas en él.
—Que Dios tenga misericordia de su alma —dijo mi tía piadosamente.
El viejo Cotter me miró por un momento. Sentí que sus ojitos de abalorios me estaban examinando, pero yo no le daría el gusto de levantar la vista del plato. Volvió a su pipa y, al fin, escupió groseramente hacia el hogar.
—No me gustaría nada que un hijo mío —dijo— tuviera mucho que ver con un hombre así.
—¿Qué quiere decir, señor Cotter? —preguntó mi tía.
—Lo que quiero decir es —dijo el viejo Cotter— que es malo para un chico. Yo siempre digo: dejen que los chicos jueguen y crezcan con otros chicos de su edad y no que sean… ¿Tengo razón, Jack?
—Ese es mi lema también —dijo mi tío—. Déjenlos que aprendan a arreglárselas solos. Eso es lo que siempre le estoy diciendo a este Rosacruz 9: hacé ejercicio. Porque cuando yo era chico, cada mañana, fuera verano o invierno, me daba un baño de agua helada. Y eso es lo que me mantiene aún. Toda educación es buena e importante… El señor Cotter tendría que probar un pedazo de esta pata de cordero —se dirigió a mi tía.
—No, no, para mí, nada —dijo el viejo Cotter.
Mi tía sacó el plato del aparador y lo puso sobre la mesa.
—Pero ¿por qué piensa, señor Cotter, que no es bueno para los chicos? —preguntó ella.
—Es malo para los chicos —dijo el viejo Cotter— porque sus mentes son muy impresionables. Cuando los chicos ven cosas como esas, usted sabe, hay efectos…
Me llené la boca de potaje por miedo a declarar mi ira. Viejo imbécil de nariz colorada.
Ya era tarde cuando me quedé dormido. Aunque estaba furioso con el viejo Cotter por haberme llamado “chico”, me rompí la cabeza tratando de deducir el significado de sus frases sin terminar. En la oscuridad de mi habitación me imaginé que veía la pesada cara gris del paralítico. Me tapé la cabeza con las mantas y traté de pensar en la Navidad. Pero la cara gris aún me perseguía. Murmuraba; y entonces comprendí que quería confesarme algo. Sentí que mi alma retrocedía hacia una encantadora y viciosa región; y de nuevo lo encontré ahí esperándome. Empezó a confesarse en una voz susurrante y me pregunté por qué sonreía continuamente y por qué los labios estaban húmedos de saliva. Pero después recordé que había muerto de parálisis y sentí que yo también sonreía débilmente, como si absolviera lo simoníaco de su pecado.
La mañana siguiente después del desayuno fui hasta la casita de Great Britain Street. Era un negocio sin pretensiones, registrado bajo el vago nombre de Tapicería. La tapicería consistía principalmente en la venta de botas para niños y paraguas; y durante la semana había un cartel colgado de la vidriera que decía: se forran paraguas. Ningún cartel era visible ahora porque habían bajado las persianas. Había un crespón fúnebre atado al llamador con una cinta. Dos mujeres pobres y un mensajero del telégrafo estaban leyendo la tarjeta cosida al crespón. Yo también me acerqué y leí:
1 de Julio de 1895
El Rev. James Flynn (procedente de la Iglesia de S. Catherine, en Meath Street) de 65 años de edad.
q.e.p.d.
La lectura de la tarjeta me convenció de que se había muerto y me perturbó sentirme desconsolado. De no estar muerto yo habría entrado directamente al cuartito oscuro en la trastienda para encontrarlo sentado en su sillón junto al fuego, casi asfixiado dentro de su abrigo gris. Tal vez mi tía me habría entregado un paquete de High Toast 10 para él y este regalo lo habría despertado de su pasmado sopor. Era siempre yo quien tenía que vaciar el rapé en su tabaquera negra ya que sus manos temblaban demasiado para permitirle hacerlo sin que derramara por lo menos la mitad sobre el piso. Incluso cuando se llevaba las largas manos temblorosas a la nariz nubes de humo de rapé se escurrían entre sus dedos hacia la pechera del abrigo. Puede que hayan sido estas constantes lluvias de rapé las que le daban a sus antiguas vestiduras sacerdotales su desvaído tono verde, ya que el pañuelo rojo con que trataba de barrer el polvo caído, renegrido como estaba siempre por las manchas de rapé de la semana, era bastante ineficaz.
Quise entrar y verlo pero no tuve el coraje de golpear. Me fui caminando lentamente por el lado soleado de la calle, leyendo todas las carteleras teatrales en las vidrieras mientras me alejaba. Me pareció extraño que ni yo ni el día estuviéramos de luto y me sentí hasta molesto al descubrir dentro de mí una sensación de libertad como si me hubiera librado de algo con su muerte. Esto me asombró porque, como había dicho mi tío la noche anterior, él me había enseñado muchas cosas. Había estudiado en el colegio irlandés de Roma y me había enseñado a pronunciar en latín correctamente. Me había contado historias sobre las catacumbas y sobre Napoleón Bonaparte, y hasta me había explicado el sentido de las distintas ceremonias de la misa y de las distintas vestiduras que debe llevar el sacerdote. A veces se divertía haciéndome preguntas difíciles, interrogándome sobre lo que había que hacer en ciertas circunstancias o si tales o cuales pecados eran mortales o veniales o solamente defectos. Sus preguntas me mostraban cuán complejos y misteriosos eran ciertos ritos de la Iglesia que yo siempre había visto como los actos más simples. Los deberes del sacerdote con la eucaristía y con el secreto de confesión me parecían tan serios que me preguntaba cómo alguien habría encontrado en sí mismo el valor de asumirlos; y no me sorprendió cuando me dijo que los padres de la Iglesia habían escrito libros tan gruesos como la Guía de Teléfonos y con tipografía tan apretada como la de los edictos de los diarios, elucidando todas estas intrincadas cuestiones. Con frecuencia cuando pensaba en esto no me lo podía explicar o le daba una explicación tonta o dubitativa ante la cual él solía sonreír y asentir con la cabeza dos o tres veces. A veces él me hacía repetir los responsorios de la misa que me había hecho aprender de memoria; y, mientras yo los repetía, él solía asentir y sonreír pensativo, y de vez en cuando soltaba, alternativamente, grandes nubes de rapé, por cada agujero de la nariz. Cuando sonreía solía mostrar sus grandes dientes descoloridos y dejaba caer la lengua sobre su labio inferior —costumbre que me había hecho sentir incómodo al principio de nuestra relación antes de conocerlo bien—.
Al caminar bajo el sol recordé las palabras del viejo Cotter y traté de recordar qué ocurría más tarde en el sueño. Recordé que había visto cortinas de terciopelo y una lámpara colgante, de las antiguas. Sentí que había estado muy lejos, en alguna tierra de extrañas costumbres —en Persia, pensé…—. Pero no pude recordar el final del sueño.
Por la tarde mi tía me llevó con ella al velatorio. Ya el sol se había puesto; pero los cristales de las ventanas de las casas que miraban al oeste reflejaban el oro leonado de un gran banco de nubes. Nannie nos recibió en el hall; y, como habría sido impropio saludarla en voz alta, mi tía estrechó y sacudió sus manos. La vieja mujer señaló hacia lo alto interrogativamente y, al asentir mi tía, procedió a subir con trabajo las escaleras angostas delante de nosotros, su cabeza gacha sobresaliendo apenas por encima del pasamanos. En el primer rellano se detuvo y con un gesto nos alentó a que entráramos en la puerta abierta del cuarto fúnebre. Mi tía entró y la vieja mujer, viendo que yo dudaba, empezó a alentarme repetidamente con su mano.
Entré en puntas de pie. La habitación a través de las terminaciones de encaje de la cortina estaba impregnada de una dorada luz crepuscular dentro de la cual palidecían las llamas de las velas. Lo habían puesto en un ataúd. Nannie se adelantó y los tres nos arrodillamos al pie de la cama. Simulé rezar pero no pude concentrarme porque los murmullos de la vieja me distraían. Noté cuán torpemente estaba hecho el dobladillo de atrás de su pollera y cómo los tacones de sus botas de vestir estaban todos gastados hacia un solo lado. Se me ocurrió que el viejo sacerdote estaba sonriendo tendido en su ataúd.
Pero no. Cuando nos levantamos y fuimos hasta la cabecera vi que no estaba sonriendo. Ahí yacía, solemne y copioso, vestido para oficiar, sus grandes manos flojas sosteniendo el cáliz. Su cara era muy desagradable, gris y maciza, con negras y cavernosas fosas nasales rodeadas de una exigua piel blanca. Había un olor pesado en la habitación: las flores.
Nos persignamos y salimos. En el cuartito de abajo encontramos a Eliza sentada inmóvil en el sillón que era de él. Fui a tientas hasta mi silla de siempre en el rincón mientras Nannie fue al aparador y sacó una botella de jerez y algunas copas. Lo puso todo en la mesa y nos invitó a beber. Después, a pedido de su hermana, llenó las copas de jerez y nos las pasó. Insistió en que tomara algunas galletas de crema también pero me rehusé porque pensé que iba a hacer mucho ruido al comerlas. Ella pareció estar un poco decepcionada ante mi negativa y se fue despacio hasta el sofá donde se sentó detrás de su hermana. Nadie hablaba: todos mirábamos la chimenea apagada.
Mi tía esperó a que Eliza suspirara y después dijo:
—Ah, bueno, pasó a mejor vida.
Eliza suspiró otra vez y bajó la cabeza asintiendo. Mi tía recorrió con los dedos el tallo de su copa antes de tomar un sorbito.
—Él… ¿en paz? —preguntó.
—Oh, muy en paz, señora —dijo Eliza—. No se podría decir cuándo fue su último aliento. Tuvo una hermosa muerte, alabado sea Dios.
—¿Y estos días…?
—El padre O’Rourke estuvo con él el martes y le dio la extremaunción y lo preparó y todo lo demás.
—¿Sabía entonces?
—Estaba tranquilo.
—Se lo ve muy tranquilo —dijo mi tía.
—Eso es lo que dijo la mujer que vino para asearlo. Dijo que era como si se hubiera quedado dormido, de la tranquilidad y la paz que se veía. Nadie hubiera imaginado que sería un cadáver tan bello.
—Sí, es cierto —dijo mi tía.
Tomó un poco más de su copa y dijo:
Tabla de contenidos
Índice
Prólogo
Las hermanas
Un encuentro
Arabia
Eveline
Después de la carrera
Dos galanes
La pensión
Una pequeña nube
Duplicados
Arcilla
Un triste caso
El día de la hiedra en el comité
Una madre
Gracia
Los muertos
Guía
Tapa
Inicio de lectura
Paginación equivalente a la edición en papel (978-987-8413-10-5)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229