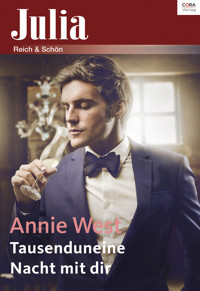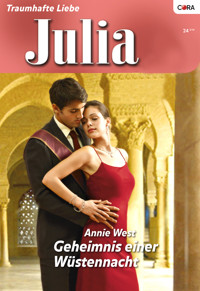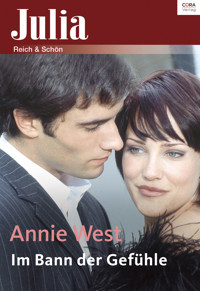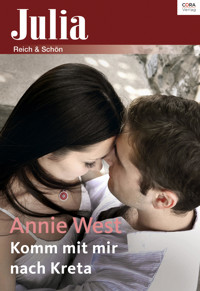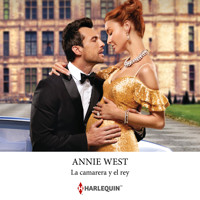7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Romance en Amalfi Annie West «No puedes casarte con ella. La quiero». E iba a tener a su hijo. El día de su boda, Stella White habría preferido estar en cualquier otro sitio, pero aquella boda de conveniencia le proporcionaría la seguridad de que su secreto estaría a salvo. Mejor dicho, lo habría hecho, si Gio Valenti, enemigo de su padre y multimillonario cuyas caricias la perseguían, no la hubiera detenido ante el altar. Gio se negaba a renunciar a la mujer a la que deseaba y estaba embarazada de él. Pero la familia de Stella era responsable de la destrucción de la suya, por lo que se debatía entre la desconfianza y el deseo… Siete días en el paraíso Louise Fuller Una noche de pasión... ¡Una consecuencia de nueve meses! Tras una noche de pasión con un desconocido, la publicista Eden Fennell huyó para evitar un nuevo desengaño amoroso. Pero pasar página no resultaría tan sencillo. El hombre misterioso era su nuevo jefe, Harris Carver. Y con el final de su contrato, se encontró con otra sorpresa que le cambiaría la vida... ¡Eden estaba embarazada de Harris! Antes de que volviera a desaparecer, el multimillonario se la llevó a su paraíso privado en el Caribe. Sin embargo, fuera de la oficina, resultaba más difícil recordar que nunca había confiado en las relaciones. ¿Será solo la paternidad lo que Harris busque… o una vida con Eden? Sin resistencia al deseo Lorraine Hall Seré la madre de tu hijo… pero no tu esposa. Cuando Rebecca Murphy volvió a la vida del multimillonario Theodorou Nikolaou luciendo una barriguita de embarazada, él tomó una decisión inmediata: el ciclo de abandonos de los Nikolaou terminaría allí. Y si tenía que llevarla a su isla privada para convencerla de que se casara con él, eso era lo que haría. Aunque Rebecca estaba esperando un hijo suyo, se negaba a casarse. Especialmente después de su anterior intento de pasar por el altar. Sin embargo, bajo el ardiente sol griego, Rebecca vaciló... porque aceptar la propuesta de Theo significaría que ya no habría razón para resistirse a la pasión abrasadora que despertaba en ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transfor-mación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2026 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 430 - enero 2026
I.S.B.N.: 979-13-7017-269-5
Índice
Créditos
Romance en Amalfi
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Siete días en el paraíso
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Sin resistencia al deseo
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Portadilla
Capítulo 1
Lista?
Stella miró a su padre a los ojos buscando su apoyo, pero Alfredo Barbieri rara vez dejaba traslucir ninguna emoción.
¿Qué se esperaba Stella? ¿Que le diera las gracias efusivamente? ¿Un afectuoso abrazo? Su padre no se comportaba así.
Sin embargo, ese día necesitaba algo de él. Fue a decir algo, pero él se volvió hacia la puerta.
–Yo… –No estaba segura de lo que iba a decir, pero dio igual, porque él tiró de ella, que estaba agarrada de su brazo, y puso la mano sobre la suya.
–Veo que has entrado en razón. Al fin y al cabo, eres miembro de la familia Barbieri.
Stella sabía que eso, para él, suponía un gran elogio.
Pero una vocecita interna le susurró: «No eres miembro de la familia Barbieri y nunca lo serás.
Aún no es tarde para echarse atrás».
¿Y hacer qué? ¿Qué otro futuro la esperaba?
El fantástico futuro con el que había soñado era eso, pura fantasía. Y dolor.
Sabía que la felicidad no llegaba porque se desease, sino a base de esfuerzo y aceptación de la realidad.
De todos modos, al entrar en el antiguo edificio de piedra, la asaltaron las dudas. Parpadeó al contemplar la catedral abarrotada de invitados. Muchos rostros se volvieron a mirarla con curiosidad.
Notó que su padre sacaba pecho mientras avanzaban y murmuraba saludos a los conocidos. ¿A cuántos conocía ella? ¿A dos o tres? No tenía ni idea de quién era toda aquella gente.
Pero no así su padre, que había hecho la lista de invitados a la ceremonia junto a la madre de Eduardo.
Stella miró al hombre que la esperaba al final de la nave. Eduardo Morosi estaba guapo con su traje hecho a medida y una sonrisa que quedaría bien en todas las fotos.
Alfredo Barbieri se había volcado en la boda de su hija. Stella creía que había dejado a todas las floristerías de Sicilia sin flores.
Respiró lentamente por la boca intentando tranquilizarse y evitar el empalagoso olor dulzón a flores que llenaba la catedral.
Sin resultado. El corazón siguió latiéndole desbocado y el olor a azucenas le revolvió el estómago.
Su característico olor la hizo retroceder al día en que, a los diez años, se hallaba al lado del ataúd de su madre. Aquel perfume, para ella, significaba pérdida y dolor, no un nuevo comienzo ni un paso hacia un brillante futuro. Esbozó una sonrisa forzada, por si alguien podía adivinarle la expresión del rostro a través del velo.
Delante de ella iban seis niñas vestidas de rosa. No era su color preferido, pero la señora Morosi se había empeñado en que fueran así.
Eduardo y ella estaban de acuerdo en que la ceremonia de aquel día se celebraba más por sus padres que por ellos. Pronto acabaría, y ella se tranquilizaría.
Ahora, cuanto más se acercaba al altar, menos relajada se sentía.
La agobiaba el vestido de maga larga, con la cola y el velo. Aunque se lo habían hecho a medida, le apretaba en la cintura y en el pecho, impidiéndole respirar bien. Llevaba el cabello recogido muy tirante, y pronto le daría dolor de cabeza.
Tenía un nudo en el estómago. Eran los nervios. Todas las novias estaban nerviosas el día de su boda.
Aunque aquella no era una boda normal ni la que ella esperaba, pero le proporcionaría lo que ansiaba desde hacía tiempo. Eduardo y ella se respetaban. Con él formaría una familia de verdad, algo que echaba de menos desde la muerte de su madre.
Y profesionalmente tendría la oportunidad que se merecía tras años de duro trabajo, lealtad y excepcionales logros.
Su padre se lo habría prometido, y ahora debería cumplir su palabra. Y se lo había prometido públicamente, por lo que no podría echarse atrás.
Stella fijó la mirada en su futuro esposo. Otra cosa que Eduardo y ella compartían y fortalecería su unión era la sinceridad. Ambos habían sido totalmente sinceros.
Durante mucho tiempo, Stella se había relacionado con personas que no cumplían su palabra, que mentían.
Comenzó a temblarle la mano izquierda, donde llevaba el ramo. Estaba cansada de mentiras y medias verdades, de que la subestimaran o la engañaran.
Vio a sus hermanastros, que tenían una expresión seria, y cuyos bien alimentados cuerpos vestidos con trajes a medida proclamaban su riqueza. Ninguno la miró a los ojos, lo cual no la sorprendió. Sus esposas la contemplaron como si estuvieran calculando el coste del vestido de novia.
Casi sintió alivio al llegar donde estaba Eduardo y dejar el ramo.
Él le sonrió y ella se dijo que todo saldría bien. Así que, cuando él la agarró de la mano, no se estremeció ni comparó su contacto con el de otro. Se la apretó y miró al sacerdote.
Aunque llevaba años viviendo allí y dominaba el italiano, ese día no intentó seguir las palabras del cura. Lo único importante eran los votos. Se concentró en mantenerse erguida y controlar la respiración.
Por eso tardó en darse cuenta.
Solo cuando el sacerdote miró hacia la entrada y frunció el ceño y Eduardo se volvió, se percató de que la ceremonia no se desarrollaba como debía.
De repente, se hizo un profundo silencio. Después comenzó a oírse un rumor de fondo que fue creciendo.
Ella notó que alguien se acercaba.
El corazón le dio un vuelco. Pero ya no era una estúpida ingenua que imaginaba cosas imposibles.
Quienquiera que fuera el responsable de la interrupción no podía ser…
–¿Qué haces aquí? –preguntó su padre en tono agresivo–. Esto es una ceremonia familiar y privada.
–Muy familiar no, desde luego. Has invitado a la mitad de la isla –contestó una voz profunda.
Stella se quedó petrificada. El corazón se le detuvo y dejó de respirar. No podía ser…
Por fin, respiró hondo y se llevó al mano al pecho.
Miró a Eduardo a los ojos. Vio que expresaban preocupación y sorpresa. ¿Y qué vio él en los de ella?
Tenía que ser furia. No podía ser otra cosa, a pesar de la terrible mezcla de emociones que experimentaba.
¡Qué descaro el de aquel intruso! ¡Qué desvergüenza!
Se agarró la falda y se volvió. El corazón se le aceleró al ver al hombre que avanzaba por la nave y se detenía a unos pasos de ella.
Entre la multitud vestida de punta en blanco, el hombre sobresalía por llevar unos vaqueros gastados, una camiseta negra y una chaqueta de cuero. Como si interrumpir una ceremonia de boda no fuera bastante, su aspecto informal suponía un insulto añadido.
Stella se negó a mirar su largo cuerpo y a detenerse en la fuerza de su torso y en la belleza de sus rasgos. Se fijó en sus ojos. No había visto nada tan frío en su vida. Eran como trozos de hielo.
De un hielo que, no obstante, tenía el poder de quemar.
¿Cómo era posible que aquella fría mirada pareciera tan furiosa?
¡Como si él tuviera algo por lo que estar furioso!
–Ah, la novia vestida de blanco. Qué predecible.
En otra época, su desprecio la hubiera herido. Tal vez lo hiciera más tarde. En aquel momento, tuvo la sensación de verlo a distancia, como si los separase un muro de cristal.
–No eres bienvenido, Valenti –dijo el padre avanzando hacia él con los puños cerrados. Los hermanastros de Stella se levantaron y se pusieron detrás de él.
Giancarlo Valenti los ignoró. Ni siquiera pestañeó.
Stella abrió la boca, pero fue Eduardo quien habló.
–Te pido que te marches. Si quieres trasmitir tus buenos deseos a mi esposa y a mí, espera fuera.
–Aún no es tu esposa.
El padre de Stella comenzó a hablar en tono amenazante, pero Stella lo hizo por encima de él.
–No sé qué haces aquí, pero…
–¿De verdad que no lo sabes?
Él esbozó una sonrisa de desprecio y ella odió reconocer que ni siquiera ese desprecio le restaba atractivo. Pero ser guapo no implicaba ser buena persona. Valenti debería ser feo y deforme para ajustarse a como era en su interior.
Alzó la barbilla y entrecerró los ojos. Si fuera capaz, la fuerza de su odio lo reduciría a cenizas.
–No, no sé por qué estás aquí –dijo en voz alta y clara.
De repente, se quedó sin energía, como un globo desinflado. Aquello era demasiado. Los meses anteriores habían sido espantosos. Se veía sin fuerzas, las piernas no la sostenían.
Se irguió.
–Adiós, señor Valenti.
Se volvió hacia el altar, pero él respondió en voz alta, de modo que todos lo oyeran.
–No vas a librarte de mí tan fácilmente He venido a detener esta farsa.
Stella se volvió hacia él, mientras los invitados comenzaban a alborotarse. Su padre lo agarró de la chaqueta con una mano mientras que, con la otra, intentó darle un puñetazo. Eduardo lo detuvo asiéndole el brazo.
Giancarlo Valenti no se movió y siguió mirando a Stella.
Eduardo susurró a su padre:
–¿Quieres empeorar las cosas?
Los hermanastros agarraron al padre de los brazos y lo echaron hacia atrás.
Eduardo, imperturbable, negó con la cabeza y murmuró a Stella:
–Vamos a hablar en privado.
Se volvió hacia el sorprendido sacerdote.
–¿Hay algún lugar donde podamos hablar, padre?
–Ya es tarde para eso. No puedes casarte con ella. Es mía.
Stella se preguntó a qué jugaba. Aquello no tenía sentido.
No se dio cuenta de que se había movido hasta estar frente a él, con la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos.
–¿Quién te crees que eres? No pertenezco a nadie. No soy un objeto.
Aunque su padre la utilizaba así, como un bien intercambiable.
–Fuera de aquí –dijo en tono amenazador–. No eres bienvenido.
–Me voy –dijo él con los ojos brillantes–. Pero te vienes conmigo.
La agarró del codo y ella sintió el calor de su mano en la fría piel.
Todo el mundo comenzó a gritar a la vez protestando, amenazando o maldiciendo. Los hombres rodearon al intruso, pero él no se arredró y dijo en voz alta y clara:
–¿Crees que voy a permitir que te cases con otro cuando vas a tener un hijo mío?
Si hubiera lanzado una bomba a la multitud, el impacto no habría sido mayor. Rostros horrorizados se volvieron hacia ella. Su padre, rojo como un tomate, estaba irreconocible, con el rostro contraído de sorpresa y desprecio.
Stella negó con la cabeza. Era imposible que aquello estuviera sucediendo.
Desesperada, miró a Eduardo, pero Giancarlo Valenti tiró de ella hacia sí.
–¿Hay aquí alguien que quiera interponerse entre un hombre y su hijo?
Todos permanecieron inmóviles y algunos incluso retrocedieron. Valenti dio media vuelta y casi la arrastró por la nave.
Se movía tan deprisa que ella tuvo que esforzarse para seguir pisando el suelo al tiempo que intentaba soltarse de su mano. Cuando salieron de la catedral, consiguió darle un codazo y una patada en la espinilla tratando de liberarse.
Pero en cuestión de segundos llegaron hasta donde se hallaba un coche negro con cristales tintados. Un hombre de gafas negras les abrió la puerta.
Stella intentó dar otra patada a su secuestrador. Le clavó el tacón en el empeine. Él la soltó.
Ella retrocedió jadeando, casi sin creer que la hubiera liberado.
–¿Qué hacemos, Stella? ¿Hablamos en privado o prefieres dar explicaciones a la multitud?
Detrás de ellos se alzaba un rugido de voces escandalizadas que se iba aproximando.
Stella, desesperada, respiró hondo mientras contemplaba su expresión arrogante y su sonrisa cómplice.
–Eres despreciable. No sabía lo que era odiar a alguien hasta que te conocí.
Tragó saliva. Nunca había escupido a nadie y estuvo tentada de hacerlo, pero se negó a rebajarse de ese modo. Se agarró la pesada falda y se sentó en el asiento trasero de la limusina.
Capítulo 2
Catorce semanas antes
–¿Así que quieres más autonomía, Stella? –Alfredo Barbieri se recostó en la silla del escritorio, con los codos apoyados en los reposabrazos y los dedos bajo la barbilla–. Pero no solo autonomía. Lo que quieres es que te encargue la dirección de un hotel.
Le dirigió la mirada que siempre utilizaba para someter a los demás. Stella llevaba años sabiendo que daba resultado, incluso con altos ejecutivos.
Y llevaba años haciendo lo imposible por complacer al hombre al que había conocido a los diez años. Al principio la habían motivado la pena, la gratitud y el deseo de formar parte de una familia. Pero a medida que pasaban los años se dio cuenta de que era más sencillo evitar el mal genio de su padre, no causar problemas, trabajar mucho y esforzarse en adaptarse a su nueva familia fingiendo que no notaba cuando la excluían deliberadamente.
Pero no era lo mismo adaptarse que dejarse pisotear. Había llegado la hora de hacerse valer.
–Es un hotelito, papá. Y sabes que estoy preparada.
Llevaba trabajando a media jornada en los hoteles de su padre desde los catorce años. Al acabar la escuela, comenzó a trabajar a jornada completa al mismo tiempo que estudiaba Económicas.
–Tú mismo me has dicho que mi rendimiento es excelente, que…
–Sí, sí, ya lo sé.
Claro que lo sabía. Había construido un imperio comercial ignorando los pequeños detalles y exigiendo lo mejor de todos, especialmente de la familia.
–Soy mayor que cuando a Enzo y Rocco les ofreciste dirigir un hotel.
Su padre apoyó las manos en el escritorio y se inclinó hacia delante.
–¿Y crees que por eso te mereces que te entregue uno?
Sus hermanastros estarían en desacuerdo. Desde el primer momento fingieron que ella no formaba parte de la familia. Era hija ilegítima, de madre extranjera. Llegó de Australia cuando ellos tenían más de veinte años. Que el padre llevara años viudo antes de concebir a Stella en una corta aventura no suavizó el desagrado de tener a una desconocida en la familia.
–Sí, me lo merezco, y lo sabes.
Ser hija de Alfredo Barbieri era un arma de doble filo. Ella conocía el negocio como la palma de la mano. Estaba más que cualificada tanto por sus estudios como por su experiencia. Y, a la vez, por ser hija del jefe debía trabajar más que otros para demostrar su valía.
Su padre no había escatimado en gastos: le había regalado un coche y la llevaba a comer a los mejores restaurantes, porque eso aumentaba el prestigio de la familia, pero seguía pagándole una miseria, como si, a sus veinticinco años, ella siguiera limpiando cuartos de baño en vez de elaborar campañas publicitarias para hoteles recién reformados.
–Estás muy segura de ti misma.
–Sé lo que valgo, y tú también.
Él se limitó a enarcar las cejas. Stella llevaba tiempo preparándose para aquella entrevista, por lo no iba a consentir que la intimidara y la hiciera callar, a pesar de los nervios que tenía agarrados al estómago.
–Otros también valoran mi trabajo. He recibido ofertas de otros hoteles.
Su padre dio un manotazo en la mesa.
–¡Nadie de la familia Barbieri va a trabajar en una empresa rival! No lo permitiré. ¿Es esa tu lealtad a la familia, después de todo lo que he hecho por ti?
«Pero no soy miembro de la familia, ¿verdad?».
Había intentado adaptarse, pero solía sentirse una intrusa. «Bastarda», la llamaban sus hermanastros. Y aunque su padre elogiara la familia, no era un hombre cariñoso. Ella estaba segura de que el afecto podía demostrarse de distintas maneras, pero se preguntaba si su padre verdaderamente la quería. Su madre sí le había demostrado su amor. Alfredo era el polo opuesto.
–Sabes que te soy leal. Si no, estaría trabajando en Roma o…
–¿Quién ha intentado separarte de nosotros? No habrá sido Valenti, ¿verdad?
Ella negó con la cabeza. No sabía el origen de la enemistad entre su padre y Giancarlo Valenti, pero oír su nombre lo ponía de mal humor.
–No lo conozco. Solo te pido lo que le has dado a mis hermanos.
–Así que volvemos a los mismo. Esperas un regalo porque eres de la familia –dijo su padre sonriendo.
Stella se puso tensa temiendo haber dado un paso en falso. Conocía aquella sonrisa. Su padre la utilizaba para poner al otro a la defensiva y superarlo en astucia.
–Quiero que me des la oportunidad de demostrar lo que valgo.
Su trabajo era mejor que el de Enzo y Rocco, a pesar de la diferencia de edad, pero su padre se negaba a reconocerlo.
–¿Quieres decir una oportunidad para ti y para la empresa, porque estás comprometida con Barbieri Enterprises?
–Por supuesto que estoy comprometida.
Él se recostó en la silla, con los ojos brillantes, y siguió sonriendo.
–Muy bien. Has trabajado mucho, Stella, no creas que no lo he notado. Y ahora tienes la oportunidad de demostrar tu lealtad a la empresa y la familia.
La inquietud se apoderó de Stella.
–¿Te refieres al hotel de Taormina?
Con dinero y perspectiva, el recién adquirido hotel podía convertirse en una joya. Y ella quería ser quien lo consiguiera. Sería el trampolín hacia la dirección de la empresa y hacia el futuro por el que tanto había trabajado. Pero su instinto, producto de quince años de relación con Alfredo Barbieri, le indicaba que este se guardaba un as en la manga.
–El hotel es tuyo, así como el presupuesto que necesitas para reformarlo, pero con una condición.
Stella sospechaba, desde el momento de entrar en el despacho, que su padre tramaba algo, pero se dijo que eran imaginaciones suyas, a causa de lo nerviosa que estaba. Debería haber sabido que tendría que superar más obstáculos que sus hermanos. Siempre había sido así.
–¿Qué condición?
–Que te cases, que unas nuestra familia a la de los Morosi. Eduardo Morosi es el heredero de un imperio bancario. Es rico, aristócrata y busca esposa. Piensa en lo que podríamos hacer si tenemos acceso al dinero y los contactos de la familia.
–Nosotros tenemos dinero y contactos –afirmó ella con voz ronca.
–¡No seas ingenua! Hay cosas de las que nunca se tiene bastante. Llevo tiempo negociando con la familia y estamos a punto de llegar a un acuerdo sobre importantes proyectos. Estoy hablando de mucho dinero y proyectos a largo plazo. Es evidente que, si eso se respalda con una relación familiar, todo sería más fácil. Al fin y al cabo, es más sencillo confiar en la familia.
Stella tomó aire. Sus hermanastros se habían casado con mujeres bien relacionadas, pero las habían elegido ellos. ¿Se lo habían permitido porque eran hombres o porque eran verdaderos miembros de la familia Barbier?
–¿Y si no me caso? ¿Acaso la familia Morosi no se fía de ti lo suficiente para negociar de otro modo?
Si fuera así, ella no la culparía. Su padre tenía la habilidad de salirse con la suya a expensas de los demás.
–Entonces, ¿te niegas?
–Es indudable que Eduardo Morosi puede buscarse esposa él mismo. A no ser que le pase algo.
–No le pasa nada. Deberías estarme agradecida por haberme esforzado en buscarte esposo. Cualquier mujer se sentiría orgullosa de casarse con él y orgullosa de ayudar a su familia.
Stella quiso decirle que ya la había ayudado, que llevaba años cobrando una miseria y que no se había quejado. Era responsable de cambios en la empresa que habían aumentado significativamente los beneficios.
–¿No dices nada, Stella?
–Quiero trabajar para la empresa, no que me vendas como si fuera un objeto.
Su padre la miró a los ojos durante unos segundos antes de negar con la cabeza.
–Siempre he intentado hacer lo mejor para ti. Te he cuidado y te he proporcionado un hogar. No pensaba que eras una desagradecida.
–¡No lo soy! Solo quiero…
–Así es la generación actual. Solo se trata de lo que tú quieres, no de lo que puedes hacer por quienes te han cuidado y criado y te han ofrecido una excelente educación. Supongo que no debería sorprenderme, porque llegaste cuando la familia ya estaba formada. Puede que no entiendas lo que significa una familia y que nos apoyemos por el bien de todos.
¡La estaba haciendo parecer una egoísta! ¿De verdad esperaba que se casara con un desconocido para mejorar el balance de la empresa?
Sabía que su padre era un hombre de negocios sin escrúpulos, pero jamás se hubiera imaginado que le pediría algo así. Estuvo a punto de decirle que solo se casaría por amor, porque tenía un elevado concepto de sí misma, pero reflexionó.
–¿Cuánto duraría el matrimonio?
–Sería permanente, desde luego. Necesitamos una relación sólida. Pero no te preocupes, podrás dirigir el hotel, al menos hasta que tengáis un hijo. Después habrá que considerar…
Stella se levantó de un salto. Sentía náuseas. Se llevó la mano a la boca y se alejó del escritorio. No sabía qué la horrorizaba más: la sugerencia de que se entregara a un desconocido por el bien de la empresa o su propia ingenuidad.
Las numerosas veces que su padre la había acompañado a un restaurante o a la ópera y había elogiado su aspecto y presumido de ella ante sus conocidos… Creía que estaba orgulloso de ella, pero ¿la había estado mostrando, como un granjero presume de una yegua de cría, con el propósito de lograr un acuerdo con alguien para…?
–¡Stella, vuelve ahora mismo!
Ella no le hizo caso y salió tambaleándose de la habitación, tapándose la boca.
–Siento molestarlo, señor Valenti, pero ha sucedido algo poco habitual, y creo que debe saberlo.
Gio solo contrataba a los mejores, así que, si el director de su nuevo hotel en Roma le decía que necesitaba saberlo, lo escucharía.
–Dime.
–Acaba de registrarse en el hotel una joven que dice llamarse Stella White. No tiene reserva. –No quedaban habitaciones hasta seis meses después, debido a las buenas referencias que daban los clientes–. Pero alguien ha cambiado las fechas de su viaje, por lo que tenemos una habitación disponible.
Gio esperó. El nombre de la mujer no le resultaba conocido.
–Ha hablado en inglés, y en recepción creyeron que era extranjera, pero yo estaba en el vestíbulo y la he reconocido. No me lo creía, así que he vuelto al despacho y lo he comprobado. Esa mujer no es quien dice ser.
–¿No?
–No. No se apellida White, sino Barbieri. Es Stella Barbieri, la hija de Alfredo Barbieri.
La media sonrisa que había esbozado Gio desapareció. Esperaba que se tratara de un miembro de la realeza o de un famosa estrella de incógnito. Se le hizo un nudo en el estómago y notó un sabor rancio en la boca.
Al cabo de tantos años, el apellido Barbieri le seguía provocando esa reacción. Aunque se enorgullecía de haber superado el pasado, todas las heridas no habían cicatrizado. Algunas le durarían toda la vida.
–¿La conoces?
–La vi en Sicilia, hace un año. Entraba en un restaurante con su familia. Se pararon porque el padre quería hablar con alguien. Alfredo Barbieri no pasa desapercibido.
–Tal vez no fuera su hija.
–Es lo que pensé. Recuerdo que ese día un colega me habló bien de su trabajo en la empresa familiar. Pero como fue hace un año, he pensado que me fallaba la memoria, así que lo he comprobado en Internet, y es ella.
–La pregunta es por qué se ha registrado en uno de mis hoteles con un nombre falso y fingiendo ser extranjera.
–Exactamente. He pensado que debía saberlo. Su padre es conocido por ser un hombre duro, sin escrúpulos y…
–Y crees que no le importaría mandar a su hija a un hotel de la competencia a espiar.
–Puede que haya otra explicación. Pero he oído cosas sobre Alfredo Barbieri…
Que probablemente eran ciertas. Gio lo sabía muy bien.
–Has hecho bien en llamarme.
A Barbieri no le importaría rebajarse a hacer espionaje industrial o a sabotear su empresa.
Gio había intentado dejar atrás el pasado, pero Barbieri era de esas personas que alimentaban el odio toda la vida y hacían daño incluso a gente inocente.
Era probable que Barbieri tuviera un dosier sobre él y sus intereses financieros, por lo que la seguridad era prioritaria para Gio. Se mantenía informado sobre él, pero solo como miembro de la competencia, sin rebajarse a espiarlo, lo cual no implicaba que fuera a quedarse sentado y a convertirse en objetivo de sus sucias artimañas.
–Estoy volviendo de Venecia. Llegaré a última hora de la tarde. –Su suite en el hotel siempre estaba lista para cuando decidía ir a Roma–. Quiero ver a Stella White. Comunica a los empleados que iré de incógnito. No quiero que me llamen por mi nombre.
Si sus sospechas eran ciertas, daría lo mismo, porque Stella Barbieri ya sabría quién era. Su padre la habría puesto al corriente.
¿Y si no lo reconocía? Eso implicaría su inocencia y que era una coincidencia que hubiera elegido alojarse en el hotel del mayor competidor de su padre.
Gio no creía en las coincidencias. Si se trataba de Barbieri, la inocencia era imposible.
Gio observó a la mujer que cruzaba el vestíbulo hablando por teléfono y se detenía frunciendo el ceño.
Era ella, Stella Barbieri. Había buscado información en Internet, y no había duda.
Gio debería estar contento por haber descubierto el ardid de Barbieri, pero no se sentía satisfecho. Incluso en aquel momento, se negaba a creer que aquella mujer fuera la hija de Barbieri. ¿Tal vez porque tenía grandes ojos castaños y parecía vulnerable, aunque probablemente estuviera fingiendo?
Hacía poco que él había trasladado la oficina central a un edificio detrás del hotel, con el que se comunicaba por un pasillo. Era su centro de operaciones en Europa y Norteamérica. ¿Era ese el objetivo, en vez del hotel? ¿O ambos?
¿Qué plan tenía Stella Barbieri? ¿Persuadir a los empleados para que le proporcionaran información confidencial?
Era evidente que ella lo intentaría con un hombre. Estaba muy atractiva con sus vaqueros blancos y su camisa amarilla. Además, parecía… inocente.
Gio frunció los labios. ¡Inocente!
Tenía que estar fingiendo. En las fotos que había visto de ella llevaba ropa de diseño: vestidos muy femeninos, trajes de chaqueta y zapatos de tacón que atraían la atención hacia sus seductoras piernas.
Ella volvió a detenerse, esa vez cerca de un gran tiesto con plantas. Estaba muy sexy con sandalias y cola de caballo.
A Gio se le disparó la adrenalina, pero también lo invadió una oleada de furia.
A su familia le había salido muy caro conocer a Alfredo Barbieri. Había llegado la hora de cambiar las tornas. Aunque había decidido no malgastar la vida buscando venganza, Barbieri había ido demasiado lejos al mandar a su hija a su territorio.
Se acercó a ella. Pero, de repente, un niño salió corriendo del ascensor, chocó con ella, le agarró el bolso y cayó al suelo.
–¡Mamá! –gimió.
Gio sorteó el contenido del bolso, que se había abierto y desparramado, y se agachó al lado del niño. Stella ya lo había hecho y le murmuraba que iba a buscar a su madre inmediatamente.
Alzó la cabeza y Gio y ella se miraron a los ojos. Y todo se detuvo: el llanto del niño, el sonido de pasos apresurados en el vestíbulo… A él incluso se le paró el pulso.
Después, la ilusión se hizo trizas. Era la hija de su enemigo. Gio se volvió hacia el ascensor y vio que una mujer se apresuraba hacia ellos empujando un cochecito.
–Ya viene tu madre –murmuró.
Miró a Stella Barbieri y vio que parecía aliviada, pero vio algo más, que le indicó que aquello sería más fácil de lo que creía: interés femenino.
Gio esbozó una sonrisa.
Capítulo 3
Mejor ahora?
Aquel hombre tenía una sonrisa espectacular, incluso al dirigirla a un niño de tres años. Stella notó su impacto cálido y tentador. El niño asintió y sonrió al hombre.
La madre del niño, que al principio iba a regañarlo, acabo prometiéndole un helado. Stella observó que la mujer se derretía ante la sonrisa y la mirada del hombre, y se dijo que no debía imitarla, sobre todo porque se había excitado al mirarlo a los ojos.
Era la primera vez que le pasaba. Tenía que deberse a lo increíblemente guapo que era. Y a su propio estado emocional: las veinticuatro horas anteriores habían sido horribles.
Tras marcharse del despacho de su padre, se fue directamente a casa y preparó una bolsa de viaje. Debía irse. Su padre no la había seguido, por supuesto, ya que esperaba que ella lo obedeciera. Ninguno de los hijos de Alfredo lo había desafiado nunca.
¡Pero esperar que se casara con un desconocido…!
–¿Está usted bien? ¿Se ha hecho daño?
No solo era guapo, sino que tenía una voz preciosa.
–No, estoy bien.
Recogió el monedero y el resto de los objetos que llevaba en el bolso. Él la ayudó y le dio la barra de labios. Ella contuvo la respiración cuando notó sus dedos en la palma de la mano. Y sintió un cosquilleo que le subía por el brazo y le descendía hasta el estómago.
–Gracias.
Agarró el bolso, atónita ante la excitación que aquel hombre le provocaba. Contempló la longitud de sus piernas, su anchura de hombros y aspiró su masculino aroma. Si no tenía cuidado, lo acabaría devorando con los ojos, como había hecho la madre del niño.
La idea era tan absurda, ya que hacía tiempo que se había inmunizado contra los hombres guapos y encantadores, que de repente se sintió mucho mejor, más ella misma y menos preocupada por los mensajes que acababa de recibir.
Se incorporó y él la imitó. Estaba tan cerca que ella tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos.
–No se le olvide esto.
Ella miró el cuadernito que tenía en la mano, en el que se leía, en letra plateadas, «Nautilus», el hotel de su padre en que había trabajado el año anterior.
–Gracias –agarró el cuaderno, pero él no lo soltó.
–He oído hablar de ese hotel. Está en Sicilia, ¿verdad?
–Sí, en la playa.
–¿Se lo pasó bien allí? –preguntó él, que aún seguía sosteniendo el cuaderno.
Ella levantó la vista. No solo lo hacían atractivo sus rasgos, sino la combinación de la piel morena, los ojos grises y el brillante cabello castaño. ¿Era actor? Era evidente que estaba acostumbrado a que las mujeres lo miraran. Primero, la madre; después, ella. Retrocedió apresuradamente y el cuaderno cayó al suelo.
–¡Qué torpe! Disculpe. –Gio lo recogió y se lo entregó con una sonrisa.
–No, ha sido culpa mía. Gracias.
–Entonces, ¿no disfrutó de su estancia en el Nautilus?
Ella se dio cuenta de que no se lo preguntaba por mera curiosidad. Lo observó detenidamente y pensó que intentaba obtener información, como tantos otros que creían que la hija de Alfredo Barbieri era más guapa que inteligente.
Claro que los elogios que había recibido de su padre en público solían ser más por su aspecto que por su visión empresarial. No era de extrañar que se la considerara una hija de familia adinerada que vivía de la fortuna familiar.
–Es un hotel precioso situado en un lugar espectacular –dijo mientras metía el cuaderno en el bolso–. Es muy recomendable el restaurante de marisco.
–Parece un anuncio. No tendrá acciones, ¿verdad?
Ella alzó bruscamente la cabeza. No, no tenía acciones. Debería, pero su padre se estaba retrasando a la hora de darle lo que le correspondía, a diferencia de lo sucedido con sus hermanos.
Y ahora le exigía que se casara, incluso antes de dejar que dirigiera un hotel.
–Es broma –dijo él.
¿Por qué le resultaba a ella tan difícil aceptar que aquel desconocido le sonreía sin doblez? ¿Acaso se debía a que nunca esperaba que los demás fueran sinceros, ya que su padre, sus hermanastros e incluso las esposas de estos siempre ocultaban lo que pensaban bajo una cortés expresión de interés? ¡Qué cansada estaba de soportarlo!
–Perdone, estaba distraída.
–Espero que por nada malo.
Ella negó con la cabeza, sorprendida ante el urgente deseo de desahogarse con un desconocido.
–De todos modos, creo que hay que ponerle remedio. Probablemente se halla en estado de shock tras el choque. Por suerte, conozco el mejor tratamiento: la luz solar y un helado. Y la mejor heladería de Roma se encuentra cruzando la plaza. ¿Qué le parece? ¿Tiene diez minutos?
Era encantador y se mantenía a una distancia prudente, como si no quisiera agobiarla.
Stella no solía confiar en desconocidos. Mucho se le acercaban debido a su familia, interesados en sus contactos o en su supuesta riqueza, no en ella personalmente. Pero ¿no se había ido a Roma para romper con ese mundo?
Si su padre se salía con la suya, nunca podría hacer nada tan impulsivo como tomarse un helado con un hombre guapo. No recordaba la última vez que había obrado por impulso, salvo el día anterior, en que había dicho en el despacho que se tomaba una semana de permiso. Probablemente había sido la primera vez que obraba impulsivamente.
–Su sugerencia me parece perfecta –afirmó sonriendo.
–Muy bien. –Él le indicó la puerta–. Hace un día estupendo y, hoy, aún no me he tomado un helado.
Ella contempló su delgada figura mientras se dirigían a la puerta. Llevaba unos chinos y un polo, de cuyo cuello colgaban una gafas de sol de diseño. Parecía atlético y en forma.
–No tiene aspecto de comer dulces todos los días.
–Me lo tomo como un cumplido –dijo él riéndose–. Pero ¿qué es la vida, si no nos damos algún capricho? Hay que disfrutar cuando se puede. Nunca se sabe qué nos espera.
Un empleado les abrió la puerta y salieron. Era primavera, pero ese día parecía verano.
«Porque has huido de tu verdadera vida y finges que esto son unas vacaciones, en vez de la oportunidad de determinar tu futuro».
De repente, se detuvo.
–¿Cómo sabía que hablo inglés y se ha dirigido a mí en ese idioma? –¿La había estado observando? ¿Su encuentro era planeado en vez de accidental?
–Habló en inglés al consolar al niño.
–Claro. –El niño había gritado en inglés y ella le había contestado en la misma lengua.
–¿Habla italiano?
–Sí –estaba orgullosa de ser bilingüe–, pero no bien.
Era una mentira piadosa, pero se sentía extrañamente libre al hablar en su lengua materna. Ahora solo la utilizaba con los turistas. Estar lejos de la casa familiar y hablar en la lengua que su padre le prohibía hablar, para que perfeccionara el italiano, hacía que se sintiera bien.
Al registrarse en el hotel empleó el inglés y dio su apellido legal, no el de su padre, que utilizaba por conveniencia, pero al que no tenía derecho.
–¿Quiere practicar el italiano?
–Prefiero oírle a usted hablar en inglés.
Él rio y el día le pareció a Stella aún más luminoso.
–¿Nos tuteamos? ¿Cómo te llamas?
–Stella. –Se percató de que él esperaba el nombre completo, pero no se lo dio. Le gustaba el anonimato.
Si se corría la voz de dónde estaba, su padre mandaría a alguien a buscarla, y ella necesitaba estar sola. Por eso había elegido un hotel propiedad de Giancarlo Valenti. Esperaba que su padre creyera que, dado el odio que sentía por los Valenti, nadie de su familia se atrevería a hospedarse allí.
–Es un bonito nombre. Significa estrella.
–Sí. Mi madre me solía decir que era su estrellita. Y tú, ¿cómo te llamas?
–Gio.
–Encantada de conocerte, Gio. ¿Eres de Roma? –Podía estar comiendo en el hotel, no alojado.
–No –contestó él sonriendo–, pero vengo a menudo. –Le hizo un gesto para que cruzaran la plaza–. ¿Y tú? Sé que no eres de aquí.
–No, soy australiana, de Melbourne.
–¿Y has dejado el invierno australiano por la primavera romana? Es una buena estación para estar aquí, antes de que lleguen el calor y los turistas. Supongo que en Melbourne hace frío.
La había pillado por sorpresa al suponer que había llegado directamente de Australia, pero era más fácil dejar que lo creyera que explicarle la verdadera situación.
–Los inviernos son fríos. El viento viene de la Antártida.
Ella lo observó de reojo y vio que él seguía mirándola. Pero le sonrió y a ella se le aceleró el pulso. Era un hombre tremendamente carismático.
–No solo en invierno –dijo él–. Estuve allí una primavera y te juro que tuvimos las cuatro estaciones del año en un solo día.
–¿Has estado allí?
Su comentario la había puesto nostálgica. Ya no añoraba Melbourne como lo había hecho esos terrible días en que tuvo que enfrentarse a la pérdida de su madre y de todo lo que conocía.
–Un par de veces, pero hace tiempo que no voy.
–Deberías ir en verano, en enero, cuando se celebra el Abierto de Australia, cerca del centro de la ciudad. –Su madre la había llevado una vez.
–¿Juegas al tenis?
–Llevo mucho tiempo sin jugar. –Su madre jugaba y la había enseñado. Pero no había una pista de tenis cerca de casa de su padre, y él no vio la necesidad de llevarla en coche simplemente para golpear una pelota.
–¿Y tú?
–Juego de vez en cuando. Recordaré tu consejo la próxima vez que vaya a Australia. Ya hemos llegado.
Stella miró la heladería mientras ponía el pie en la calzada para cruzar la calle. Él la agarró del codo echándola hacia atrás, porque venía un coche. Ella tropezó y se apoyó en él.
–Hay que mirar antes de cruzar –dijo él.
Ella lo miró y volvió a sentir la extraña excitación que había experimentado en el hotel. Y le pareció que Gio era alguien a quien conocía o había conocido en otra vida. Era como si hubiera una conexión oculta entre ellos.
Negó con la cabeza. Aquellas fantasías eran absurdas, impropias de ella, que era una persona práctica, sensata y trabajadora. Aunque en la infancia creyera en la magia y los cuentos de hadas, la magia había desaparecido de su vida al morir su madre.
–Gracias –dijo ella–. Lo recordaré.
Bromeó diciendo que estaba pensando en el helado y no había visto el coche, pero se sentía agitada. Y no por haber estado a punto de ser atropellada. ¿Tendría que ver con su acompañante?
Cruzaron sin tocarse, lo que la alegró porque, cuando la había agarrado, sintió lo mismo que en el hotel al recoger él lo que llevaba en el bolso y dárselo. No recordaba que el contacto con otra persona le hubiera producido semejante sensación.
«Pero tampoco antes habías huido de tu casa».
Se sintió aliviada. Era evidente que todo le resultaba raro ese día. No era de extrañar que se imaginara cosas.
–¿Estás bien, Stella?
–Sí.
–Solo un poco distraída –dijo él repitiendo lo que ella le había dicho antes.
Ella lo miró sorprendida. Parecía tranquilo y sonreía levemente. Pero su mirada era inescrutable.
Stella esperó. A lo largo de los años había aprendido a darse cuenta de cuándo los demás intentaban utilizarla para sus propios fines, pero ahora no había señales de alarma.
Deseaba hacer algo que no fuera complicado, como disfrutar del sol y de un helado, así como de la sonrisa de un hombre encantador que no sabía quién era ella y que no pretendía obtener nada.
–Ya no –dijo ella sonriendo de oreja a oreja–. Hoy voy a vivir el momento. ¿Qué sabor elijo?
–¿Por qué limitarte a uno solo? Puedes escoger dos o tres.
Ella soltó una carcajada. No se le había ocurrido que podía darse un capricho, como tomarse un helado de distintos sabores.
–Me gusta mucho tu forma de pensar, Gio.
Capítulo 4
Gio observó a Stella inclinada en la barandilla del puente de Sant’Angelo, contemplando el río. Su risa era como el repique de una campana. Él frunció los labios al notar la excitación en la entrepierna y el deseo apoderándose de él.
Quería más que esa risa de aquella mujer, que alternaba las sonrisas con momentos de perplejidad, como si algo la preocupara.
«Claro que algo la preocupa. Está actuando, finge ser inocente para que bajes la guardia. Probablemente se estará preguntado si te has creído su falsa identidad».
De todo modos, lo atraía de forma inexplicable.
Gio despertaba el interés femenino desde la adolescencia. Se parecía a su padre y, además, era rico. Pero ninguna otra mujer había empleado aquel modo tan curioso de tratar de seducirlo. Cabría pensar que tenía otros problemas, más allá del intento de engañarlo.
Estaba absorta en las balsas, los cascos y los chalecos salvavidas de quienes remaban en ellas. Dos estuvieron a punto de caerse y ella lanzó una carcajada.
–No debería reírme. Yo no lo haría mejor.
Gio dejo de mirar el río para fijarse en las nalgas de Stella. Apartó rápidamente la vista, pero ella no se había dado cuenta. Seguía mirando el río sin prestarle atención.
Él había conocido a mujeres que parecían no darse cuenta de su presencia, cuando, en realidad, espiaban cada una de sus reacciones. Era parte del juego de avances y retrocesos que acababa desembocando en la intimidad. Le gustaba ese flirteo, pero últimamente lo cansaba.
Stella era más hábil o jugaba a otra cosa más complicada. Era la primera vez que una mujer pretendía someter su empresa a espionaje industrial. Las demás lo deseaban a él y su fortuna.
Stella Barbieri era distinta.
Se oyó que alguien caía al agua desde una balsa. La gente que había en la orilla soltó una carcajada, pero Stella la reprimió, como si se avergonzara de la desgracia ajena. Y él deseó que no lo hubiera hecho. Le gustaba su sonido. Y le intrigaba que, cada vez que ella se reía, había un destello de sorpresa en sus oscuros ojos, como si la diversión la sobresaltara, como si no debiera sentirse contenta o no estuviera acostumbrada a estarlo.
Gio quería saber cuál de las dos cosas era verdad, porque, aunque ella se encontrara allí por una razón solapada, esa reacción era real y daba pistas de la mujer que había debajo de la máscara.
La primera vez que la notó fue cuando ella se rio al decirle que podía elegir más de un sabor de helado; la segunda cuando, al pasar por el Coliseo, dos hombres vestidos de antiguos soldados romanos se sacaban fotos con los turistas a cambio de dinero. Al sonreír a la cámara, un niño se acercó por detrás y le levantó la túnica a uno de ellos para ver qué llevaba debajo.
La mirada del supuesto soldado y el regocijo del niño habían sido impagables. Pero lo mejor fue la carcajada de Stella, tan atractiva y sexy que él quiso abrazarla y probar esa risa con la lengua.
La idea lo dejó atónito. Ella era el enemigo. Su padre había destruido a su familia. Alfredo Barbieri estuvo años planeando vengarse del padre de Gio, porque este había tenido la temeridad de arrebatarle a la mujer que Alfredo Barbieri deseaba para sí mismo, a pesar de que ella no lo deseaba.
Ahora, el malvado mandaba a su hija a espiarlo. No había otra explicación para que ella se hubiera alojado en el hotel bajo un nombre falso. Era una declaración de guerra.
Gio sabía que la mejor forma de vengarse del hombre al que odiaba con todo su ser era aventajarlo. Su padre había sido incapaz de seguir adelante después de la tragedia, lo que lo había destrozado y había destruido la relación con su hijo. Pero Gio era más fuerte. Su padre le había enseñado, sin querer, los beneficios, mejor dicho, la necesidad del distanciamiento emocional, una lección que Gio se había tomado en serio.
Volvió al presente y observó al hombre que se esforzaba en subir a pulso a la balsa y casi la vuelca.
–Sería más fácil que nadara hasta la orilla y se subiera allí.
–La guía se lo está indicando por gestos –dijo Stella–, pero él no le hace caso. Hay personas a las que no les gusta que las aconsejen, aunque quien lo haga sepa más que ellos.
–¿Lo dices por experiencia?
–Es algo que todos experimentamos.
–Pero tu tono indica que para ti es un problema.
–Nada que no pueda manejar. –Lo miró antes de volver a mirar el río–. A veces me cansa tener que demostrar lo que valgo una y otra vez. En el trabajo, si hago una propuesta, tengo que esforzarme más que ningún otro para que se tome en consideración, incluso siendo la experta.
–¿Sabes por qué? –Gio sabía que a las mujeres se las solía infravalorar en el trabajo.
–Claro que lo sé: soy más joven y no encajo en el molde.
–¿Y el molde sería masculino? ¿En qué trabajas?
–Si no te importa, preferiría no hablar de eso y disfrutar del día.
Por supuesto que no iba a hablar de eso con él. Pero su descontento parecía real, lo que lo intrigó.
¿Al espiarlo mejoraría su posición en la empresa familiar? Había comprobado que trabajaba para Barbieri. ¿Iba a espiar la empresa rival más importante de su padre para que este le diera su beneplácito? ¿O el plan era idea del propio Barbieri?
Ella daba la impresión de ser abierta y sincera. Pero ¿acaso no pretendía hacerle creer que era inocente? Las circunstancias así lo indicaban, pero Gio se resistía a creerlo.
«Es cuestión de ego. Quieres que sus sonrisas sean reales, que sean para ti, sin tener nada que ver con los negocios ni tu antigua venganza».
Lo que sentía cuando estaba con ella era pura atracción. Stella lo conducía a un nivel profundo, casi inconsciente.
«Tal vez por eso la ha mandado su padre. Tal vez el malvado anciano haya adivinado el efecto que te produciría».
Gio se apoyó en la barandilla y se acercó un poco más a Stella; no mucho, pero lo suficiente para aspirar su aroma a jardín primaveral. ¿Acaso el olor de una espía no debía ser claramente seductor? A no ser que su propósito no fuera seducirlo para sonsacarle información.
Se sintió decepcionado.
«Pero no hay nada que te impida seducirla».
Sería interesante ver hasta dónde llegaría para obtener la información que buscaba.
Volvió la cabeza para mirarla. Ella se dio cuenta, se irguió y retrocedió. Al mismo tiempo, un ciclista dio un brusco viraje para evitar a un grupo de peatones y se precipitó hacia ella. Gio la agarró del antebrazo para evitar que retrocediera más, y el ciclista pasó a su lado a toda velocidad.
Él notó que se sobresaltaba y contenía la respiración, pero no dejó de mirarlo a los ojos. El corazón de Gio palpitó con fuerza. Era un hombre que sabía apreciar a una mujer bonita, sobre todo cuando lo miraba deslumbrada.
Se dio cuenta de que la seguía agarrando del brazo y que le había colocado la otra mano en la cadera para atraerla hacia sí. Ella tragó saliva y entreabrió los labios.
¿Como si sintiera la misma atracción que él? Su ojos, que lo miraban abiertos como platos, denotaban sorpresa e inexperiencia.
«No me lo creo, señorita Barbieri. Eres tan virgen e inocente como yo».
¿Lo tomaba por tonto? Lentamente apartó las manos y esbozó una feroz sonrisa. Despreciaba a los mentirosos. Lo molestó darse cuenta de las veces que se había olvidado de que ella era precisamente eso.
«Está actuando, idiota. No dejes que te engañe».
–Deberíamos volver al hotel –dijo con voz dura.
–Creo que sí –afirmó ella bajando la vista. Después la levantó y sonrió, pero la sonrisa no tenía la alegría de antes ni le brillaban los ojos–. Ya te he robado mucho tiempo. Me lo he pasado estupendamente recorriendo la ciudad con alguien que la conoce bien. Gracias.
–Yo también me he divertido. Vamos, te acompaño de vuelta al hotel.
–Gracias, pero no hace falta. Hoy no tengo que ir a ningún sitio, así que voy a seguir paseando.
Él se quedó sorprendido: iba a dejar que se marchara, cuando él pensaba que se le pegaría como una lapa.
El juego de Stella era a largo plazo, se dijo. ¿Acaso había notado que lo atraía y había decidido esperar el momento oportuno y hacerse la encontradiza con él en el hotel más tarde? ¿Tan segura estaba de él?
Podía enfrentarse a ella y exigirle respuestas, pero prefirió esperar a que ella le revelara lo que quería.
–¿Tienes todo el día libre? No lo sabía. Yo tenía una reunión esta tarde, pero se ha anulado. –Lo había hecho él pensando que Stella Barbieri era más importante–. Si quieres que te acompañe…
–¿Tienes la tarde libre? –preguntó ella esbozando una sonrisa radiante–. Creía que tenías algo que hacer.
–No recuerdo haberte dicho eso.
–He supuesto que, si estabas en Roma por placer… –Se encogió de hombros y apartó la vista.
–Si estaba aquí por placer, ¿qué?
–Que si estabas de vacaciones, estarías con alguien –contestó ella volviendo a mirarlo a los ojos.
Ahí estaba de nuevo el indudable interés femenino. Lo invadió una oleada de satisfacción, aunque, por supuesto, no quería que ella se interesara por él, pero aquello implicaba que estaba cambiando de táctica, lo que a él lo aproximaba más a descubrir lo que tramaba.
Stella era el motivo por el que había vuelto a Roma. Se trataba de un viaje de negocios.
Sin embargo, sorprendentemente, le gustaba su compañía.
–Estoy solo, así que, ¿qué hacemos, Stella?
Stella no recordaba otro día igual.
¿Cuánto hacía que no se relajaba totalmente y disfrutaba de la compañía de otra persona, sin preocuparse del tiempo ni de las expectativas ajenas?
Aquella tarde había sido especial, un desafío deliberado al increíble ultimátum de su padre.
Se sentía más ligera, más libre, tal vez porque había desafiado a su padre al negarse a contestar los numerosos mensajes que le habían enviado los distintos miembros de la familia.
O tal vez se debiera al cóctel con alcohol que se había tomado cuando se sentaron en una terraza. También había bebido vino en la cena en un restaurante famoso por su deliciosa comida y tranquilo ambiente, muy distinto de los lujosos restaurantes a los que acudía con su familia.
Gio no sentía la necesidad de ser visto en lugares exclusivos. Por su aspecto y por cómo iba vestido, era evidente que tenía dinero. Sin embargo, se había pasado horas recorriendo la ciudad con ella y tomando helados.
Stella no dejaba de pensar en él.
«¡Deja de engañarte! Sabes perfectamente por qué hoy ha sido especial».
Miró de reojo a Gio, que andaba a su lado. Incluso en silencio, su presencia la hacía sentirse segura y acompañada. Y ella no se explicaba la excitación que experimentaba y el hecho de que registrara cada uno de los movimientos de él, como si el cerebro se le hubiera convertido en un radar. Había algo en él que la removía por dentro.
Ni siquiera sabía su apellido. ¿Formaba eso parte de su atractivo? Estaban disfrutando de su mutua compañía sin expectativas, sin apellidos ni detalles personales, sin hablar de temas serios.
–¿Todo bien, Stella?
–Claro, ¿por qué lo preguntas?
–Porque has suspirado profundamente.
A ella se le aceleró el pulso, aunque Gio no podía saber que estaba pensando en él.
–¿Ah, sí? No me he dado cuenta. Pensaba en el día tan agradable que hemos pasado. –Vio que llegaban al hotel–. Gracias, Gio.
–No tienes que agradecerme nada. Yo también me lo he pasado muy bien. Me he divertido mucho más que si hubiera ido a la reunión. Gracias, Stella. Eres una buena compañía.
Ella quiso añadir algo, pero se detuvo. ¿Qué sentido tenía? Aunque ninguno de los dos lo había dicho, ella sabía que aquel día era algo único. Gio no le había vuelto a preguntar cómo se apellidaba. Si quisiera volver a verla, la habría presionado para obtener detalles, para saber cuánto se quedaría en Roma o su número de móvil.
Ella deseaba volver a verlo, pero tenía muchas cosas que solucionar en su vida. Además, era orgullosa y no iba a ir detrás de un hombre que le había demostrado, muy cortésmente, que no tenía intención de volver a verla.
«Reconoce que no lo atraes».
–Ya hemos llegado. Buenas noches –dijo ella.
–Te acompaño a tu habitación.
Ella se volvió, sorprendida y excitada. Él la miró a los ojos mientras llegaban a la entrada del hotel.
–Después tengo que hacer unas llamadas, pero me han educado para acompañar a una mujer hasta la puerta.
A ella se le heló la sonrisa mientras intentaba no parecer decepcionada.
«¿Habrías invitado a un desconocido a tu habitación?».
Pero Gio no le parecía un desconocido. Era el perfecto compañero.
«Te atrae. Te quedas sin respiración si, accidentalmente, te roza con la mano. Llevas la mitad del día pensando qué sentirías si esa mano te explorara el cuerpo».
–¿Stella?
–Claro, eres muy amable.
El elegante vestíbulo estaba tranquilo. Pronto llegaron a la segunda planta.
–Es aquí –dijo ella intentando parecer despreocupada. Él asintió y la siguió.
Aunque Stella sabía que solo iba a acompañarla a la puerta, su cuerpo no había recibido el mensaje. El corazón se le había desbocado y notaba un cosquilleo en la piel. Una cosa era pasear con Gio en la calle, pero en el pasillo le pareció algo íntimo. Volvió a aspirar su masculino aroma.
«Para, para».
–Mi habitación es la última –murmuró. Llegaron al final del pasillo y no supo si alegrarse o sentirse decepcionada.
Buscó la tarjeta de acceso, la sacó y sonrió.
–Gracias de nuevo, Gio.
La expresión de él la dejó sin respiración. ¿Parecía decepcionado? La invadió una oleada de excitación. Tal vez la atracción no fuera unilateral.
«Aunque no lo sea, solo hace unas horas que lo conoces».
En condiciones normales, no lo invitaría a entrar. Pero ese día no era normal, sino mucho mejor gracias a él.
Apretó la tarjeta con tanta fuerza que casi se corta la circulación, lo cual le devolvió la sensatez. Aquello estaba fuera de lugar. Aunque la atracción que sentía fuera verdad y más intensa que nada de lo que había sentido en su vida, no podía fiarse de su juicio. ¿Y si su reacción se debía a que estaba desesperada por encontrar consuelo tras las duras exigencias de su padre?
Nunca se había sentido tan atraída por un hombre ni experimentado aquella sensación entre los muslos con una de sus miradas.
–Ya te he dicho que no tienes nada que agradecerme. Me lo he pasado muy bien.
¿Se había acercado más a ella? Se le aceleró la respiración. Ningún hombre la había mirado con tanta intensidad, como si quisiera saberlo todo de ella o grabársela en la memoria. Su mirada le produjo un cosquilleo. Le recorrió el rostro y se detuvo en los labios, que ella entreabrió, y luego en los ojos.
Stella se sobresaltó y el corazón se le desbocó mientras esperaba y deseaba que Gio se le acercara más. Él volvió a mirarle la boca y ella se lamió el labio inferior. Y casi sintió su boca en la suya.
–Será mejor que me vaya a hacer esas llamadas. Buenas noches, Stella.
Él se marchó sin mirar atrás. Ella lo comprobó porque se quedó inmóvil hasta que desapareció.
Capítulo 5
En el restaurante del hotel se escuchaba el ruido de fondo de la conversación de los huéspedes mientras desayunaban. Stella se hallaba sentada sola al lado de una ventana y miraba la plaza. Llevaba unos vaqueros azules, una camisa blanca y el cabello recogido en una cola de caballo.
Gio sabía que, si estuviera más cerca de ella, vería los cabellos pelirrojos y dorados que resaltaban sobre el color castaño. El día anterior había deseado tocárselo para comprobar si era tan suave como parecía. Y también había querido besarla para descubrir si sus labios eran tan dulces como se imaginaba.
No era una mujer débil. Aunque no supiera que Barbieri la había enviado a su hotel, se habría dado cuenta. Demostraba seguridad en sí misma y una prudencia que indicaba que no tenía un pelo de tonta.
El tonto era él. La noche anterior había querido darle lo que ella le pedía con los ojos y los labios. Estuvo a punto de besarla, a pesar de saber que ella estaba actuando. Pero su deseo era real y se había apoderado de él hasta tal punto que el sentido común no podía aplacarlo. Se sintió muy satisfecho al decepcionarla y marcharse.
Sin embargo, no había podido dejar de pensar en ella toda la noche. Cuando por fin pudo dormirse, soñó con ella. En su sueño descubría todo lo que le ofrecía su cuerpo y su capacidad de complacerlo.
–Lleva ahí mucho tiempo –le murmuró el director del hotel–. Hace siglos que ha acabado de desayunar.
–Está esperando algo o a alguien –afirmó Gio.
A él, evidentemente. La idea le gustó. Estaba deseando volver a verla.
–Es probable. O puede que esté recogiendo información. Ha sido muy amable con los empleados. Gio observó que sonreía a un camarero que se había detenido a preguntarle si deseaba algo. Él recordó el impacto que le había causado su sonrisa y lo molestó que utilizara la misma sonrisa con el camarero.
–No te preocupes –dijo el director–. El personal es discreto y no dirá nada que no deba.
–¿Has hablado con los empleados?
–Solo para saber qué les ha preguntado. Nada fuera de lo normal. Se ha mostrado muy simpática y ha elogiado su buen servicio.
El camarero se alejó de la mesa de Stella. El director le hizo una seña y se acercó a ellos.
–¿Qué te ha dicho la señorita que está al lado de la ventana, de espaldas a nosotros?
–Poca cosa: que hace buen día y me ha preguntado qué sitios puede ir a ver en Roma y si me gusta vivir aquí. Está impresionada por el buen servicio y porque el personal parece contento. Me ha preguntado si es un buen sitio para trabajar y por qué.
–Gracias, Roberto, eso es todo –dijo el director. Cuando el camarero se dirigió a otra mesa, añadió–: Le ha preguntado lo mismo a otros empleados.
–No ha venido hasta aquí para saber por qué nuestro personal está motivado.
–Hay algo que debes ver. ¿Tienes tiempo ahora?
Gio asintió y fueron al despacho del director, que se sentó al ordenador. Tras hallar lo que buscaba, se levantó y le cedió el sitio a Gio.
–Los de seguridad me han avisado.