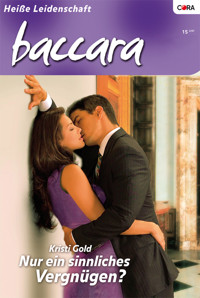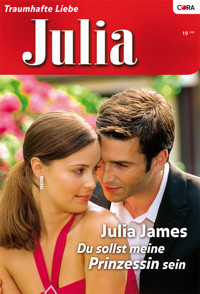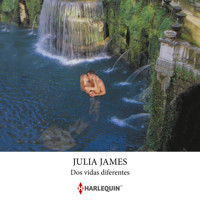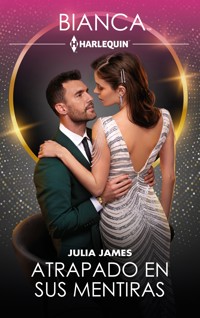12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Más que un acuerdo Julia James Su esposa por conveniencia… lo dejó con ganas de más. La reina del desierto Jackie Ashenden Su promesa olvidada... ¡Su reclamo real! El jinete argentino Susan Stephens Jamás se había sometido a nadie, y menos a una mujer. Amor entre fogones Heidi Rice Su química era irresistible. ¿Podría Renzo redimirse con ella?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 382 - febrero 2024
I.S.B.N.: 978-84-1180-833-0
Índice
Créditos
Más que un acuerdo
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
La reina del desierto
Epílogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
El jinete argentino
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Amor entre fogones
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
DANTE Cavelli estaba sentado en un taburete, en la coctelería de uno de los hoteles más elegantes del West End de Londres, con sus largos dedos cerrados sobre una copa de martini dry. Acababa de mirar la hora y, según el fino y asombrosamente caro reloj de oro que llevaba, ella llegaba tarde.
Echó un vistazo a su alrededor. La cálida luz del local le mostró las desperdigadas mesas y el enorme piano blanco que estaba en una esquina, donde una pianista tocaba suaves temas de blues. Era muy atractiva, y su larga melena rubia, que le caía sobre un hombro, le resultó tan tentadora que sopesó una idea durante unos instantes, aunque la rechazó enseguida. Habría estado fuera de lugar.
Su mirada se desvió entonces hacia la entrada, con el ceño fruncido sobre sus largas y oscuras pestañas. Bebió un poco, dejó la copa a un lado y dio unas golpecitos sobre la bruñida barra sin apartar la vista del mismo sitio.
Una mujer se detuvo en ese momento en el umbral y, si la pianista rubia había captado su atención segundos antes, aquella la devoró. Estaba entre la brillante luz del vestíbulo del hotel y la suave de la coctelería, en un claroscuro que la enfatizaba.
Y la enfatizaba maravillosamente. Tan maravillosamente, que Dante se sintió como si todo su cromosoma Y se hubiera activado de repente.
En primer lugar, por su cuerpo, embutido en un vestido de cóctel de color esmeralda oscuro que moldeaba cada centímetro de su impresionante figura hasta las rodillas, dejando ver unas piernas perfectas y unos zapatos de tacón alto a la moda. En una mano, llevaba un bolsito a juego con el vestido y, en cuanto a la otra, la tenía levantada justo por encima de sus exquisitos senos, como si estuviera ligeramente nerviosa.
Dante se preguntó por qué podía estar nerviosa con semejante cuerpo.
Y con semejante cara.
Al estar al contraluz, no pudo ver bien sus rasgos, pero distinguió unos pómulos esculturales, unos ojos intensos, una boca sensual y un cabello de color aparentemente caoba recogido en un moño, que revelaba un largo y fino cuello y acentuaba su delicada barbilla.
Por supuesto, Dante deseó ver más de aquella mujer. Deseó verlo todo.
Justo entonces, otra persona entró en el local y obligó a la desconocida a apartarse un poco para dejarla pasar. Gracias a ello, la luz del vestíbulo la iluminó por completo, y él se quedó absolutamente perplejo.
Era imposible.
No podía ser. Debía de estar soñando.
–Non credo… –musitó.
Y las palabras resonaron en su atónita mente.
Capítulo 1
Doce meses antes
Dante iba a demasiada velocidad; sobre todo, tratándose de carreteras comarcales. La bomba que le había soltado su abuelo lo había enfurecido, y aferraba el volante del coche alquilado con expresión pétrea, consumido por la ira.
¿Cómo era posible que le hubiera pedido eso? Había estado a su disposición las veinticuatro horas del día; había hecho todo lo que se le antojaba y, por supuesto, le había sido completamente leal. Pero eso no había impedido que incluyera una exigencia inadmisible en su testamento.
Fuera de sí, echó un vistazo al ordenador del vehículo para ver cuánto faltaba. Estaba a punto de llegar a su destino.
Una boda, precisamente.
La ironía de la situación no le hizo ninguna gracia. Sin embargo, el hombre al que necesitaba ver en ese momento estaba allí: su abogado y viejo amigo Rafaello Ranieri.
Rafaello podía ser suave como la seda cuando quería, pero conocía muy bien su trabajo. No tenía más remedio, teniendo en cuenta que su bufete llevaba los asuntos de muchas de las familias más adineradas de Italia. Y, aunque Dante pertenecía a ese elitista grupo, nunca había necesitado de sus servicios profesionales.
Hasta ese momento.
Su humor mejoró un poco al pensar en él. Sí, localizar a Raf había sido tan difícil como averiguar dónde estaba la casa de campo del West Country donde se celebraba la boda en cuestión, a la que por lo visto asistía en calidad de amigo del novio; pero Raf era el único que lo podía liberar de la trampa que su abuelo le había tendido.
Media hora después, sus esperanzas saltaron por los aires.
–¡Vamos, Raf! –exclamó, mirándolo con enfado e incredulidad–. ¡Tiene que haber alguna forma de arreglarlo!
Rafaello encogió los hombros bajo su carísima chaqueta, le devolvió la copia del testamento que le acababa de dar y respondió, con una sonrisa casi sarcástica en su saturnina cara:
–Me temo que no. Tu abuelo lo dejó bien claro, y no encuentro ni el menor resquicio. Pero dime, ¿quién va a ser la afortunada que eche el lazo a uno de los solteros más deseados de Italia? Hasta donde yo sé, nunca has tenido una relación seria con nadie.
Dante lo miró con rabia.
–No me vengas con esas. No tengo tiempo para ese tipo de cosas, y lo sabes de sobra. Estoy demasiado ocupado.
Su amigo alcanzó la copa de champán que había dejado en la mesita de la sala en la que se habían metido, para poder estudiar el testamento lejos de los invitados a la boda.
–Bueno, se supone que eso es lo que tu abuelo intentaba rectificar, ¿no? Se quería asegurar de que mantengas una relación con alguien. Aunque nada impide que elijas la otra opción… renunciar a tu herencia.
–¡He trabajado muy duro para conseguirla! ¡Me deslomé por él! ¡Hice todo lo que pidió!
La indignación de Dante había dado paso a un sentimiento más contradictorio, una mezcla de frustración, decepción y asombro. Su abuelo lo había criado desde niño porque su padre, un hombre que no había trabajado en toda su vida, se había matado en un accidente de tráfico en él que también había muerto su esposa; y, en cuanto a su madre, su idea de trabajar consistía en pintarse las uñas y elegir el vestido que se iba a poner para ir a alguna fiesta.
En consecuencia, Dante entendía perfectamente que su abuelo le hubiera inculcado que el dinero no caía del cielo y que había que trabajar mucho para conseguirlo. Y eso era lo que había estado haciendo durante los últimos doce años, desde que terminó la carrera de Economía: trabajar a destajo para él, en calidad de subdirector y futuro heredero, porque le había prometido que se lo dejaría todo.
Y, en lugar de eso, le había engañado.
–No te lo tomes tan a pecho –dijo Raf, ya sin tono de burla–. Es verdad que el testamento no tiene ningún resquicio, pero la cláusula del matrimonio no es de carácter eterno. No significa que tengas que estar casado hasta el fin de tus días.
Dante entrecerró los ojos, comprendiendo lo que su amigo estaba insinuando.
–¿Hay un plazo mínimo? –preguntó sin más.
Rafaello sopesó el asunto mientras tomaba un poco más de champán.
–Te tienes que asegurar de que tu matrimonio no parezca falso, porque incumpliría los términos del testamento. Ahora mismo, y calculando por encima, supongo que debería durar un par de años.
–¿Dos años? Dio… Tendré treinta y cinco para entonces. ¡Casi cuarenta!
Rafaello se volvió a encoger de hombros; esta vez, apiadándose de él.
–Bueno, digamos que dieciocho meses como mínimo, entonces. Seguro que puedes sobrevivir a un matrimonio tan breve.
–Me da igual que sea breve. No me quiero casar. Es lo último que desearía hacer –declaró, mirándolo con intensidad–. Raf, tú conocías a mi abuelo. Controló mi vida cuando estaba vivo, insistiendo siempre en que la empresa era responsabilidad mía; y ahora me intenta controlar desde la tumba. ¡Me ha atado de pies y manos! ¡Quiere que renuncie a mi libertad, a toda mi vida personal!
Rafaello frunció el ceño.
–No será tan grave si encuentras a una persona que no te exija nada, a alguien que también necesite un matrimonio de conveniencia. A fin de cuentas, solo sería una formalidad, que duraría un plazo relativamente corto.
–Como si eso fuera tan fácil –gruñó Dante.
Dante no hablaba por hablar. Efectivamente, era uno de los solteros más deseados de Italia, y sabía por experiencia que muchas de las amantes que había tenido habrían hecho lo que fuera por casarse con él. Si les proponía un matrimonio de conveniencia, aceptarían sin dudarlo; pero luego cambiarían de opinión y se quedarían embarazadas a propósito para encadenarlo con carácter permanente.
Sin embargo, Rafaello no compartía sus objeciones, e insistió en su idea.
–No veo por qué no. Solo tienes que encontrar a alguien que tenga sus propias razones para no querer un matrimonio de verdad. Mientras no levantéis sospechas que puedan quebrantar los términos del testamento, no habrá ningún problema.
Dante bufó, escéptico.
–¿Y dónde voy a encontrar una novia tan increíblemente conveniente?
–¿Quién sabe? –respondió Rafaello, pasándole un brazo por encima de los hombros–. Hasta puede que la encuentres aquí mismo, esta noche. Quédate un rato en la boda de mi amigo… Por si acaso.
Dante no dijo nada. Se limitó a bufar otra vez.
Connie estaba harta. Siempre le tocaban ese tipo de actos. En circunstancias normales, no habría estado allí, sino en casa, con su abuela; pero, además de limpiar un par de casas del barrio, solo podía aceptar trabajos de noche, y solo gracias a que la señora Bowen, una de sus vecinas, tenía la amabilidad de quedarse cuidando a su abuela.
Por desgracia, solo había dos tipos de trabajos nocturnos en aquel lugar: de camarera en el pub del pueblo o de camarera en Clayton Hall, una mansión que se alquilaba para bodas de postín. Las bodas siempre eran agotadoras, pero el sueldo era mejor que el del pub, y no estaba en posición de rechazar dinero.
Connie se estremeció al pensarlo. ¿Qué podían hacer? El dueño de la casa en la que estaban viviendo había vendido la propiedad, y el dueño nuevo las quería echar para alquilársela a turistas, porque era más rentable que tener inquilinos.
¿Dónde iban a ir?
Connie había dado vueltas y más vueltas a esa pregunta, y nunca encontraba respuesta. Casi todos los caseros del West Country estaban echando a la gente por el mismo motivo, y en el Ayuntamiento solo le habían dado dos posibilidades: la primera, un piso miserable en la ciudad y la segunda, llevar a su abuela a una residencia de ancianos.
Sin embargo, Connie no se sentía capaz de internarla, y tampoco la quería llevar a un piso sin jardín que seguramente exigiría subir y bajar escaleras y donde, para empeorar las cosas, no conocería a nadie. Las personas que sufrían demencia necesitaban familiaridad.
¿Cómo era posible que estuviera a punto de perder la casa que había sido su hogar durante casi toda su vida adulta?
Se lo preguntaba todos los días, y todos los días se quedaba sin respuesta.
No se lo podía creer.
Deprimida, salió al momentáneamente desierto vestíbulo por la puerta de servicio y recogió los vasos que los invitados habían dejado por ahí. Cuando ya no le cabían más en la bandeja, dio media vuelta para llevarlos a la cocina, pero alguien salió en el preciso momento en que ella intentaba entrar y la desequilibró. Media docena de los vasos que acababa de recoger cayeron al suelo y se rompieron en pedazos.
Connie soltó un gritó ahogado, de pura desesperación.
–¡Accidenti! –dijo un hombre a su espalda.
Ella se puso de cuclillas, dejó la bandeja en el suelo y se puso a recoger los restos. El desconocido se agachó también y la empezó a ayudar.
–Mi dispiace… lo siento.
Connie se giró hacia él.
Su mirada se topó con unas potentes y largas piernas flexionadas, que tensaban la tela de sus pantalones. Aquello ya la dejó perpleja, y lo que vio a continuación la dejó sin aire.
El hombre que estaba a su lado estaba en una liga muy superior a la suya. Cabello oscuro, ojos oscuros y una cara tan atractiva como la de un galán de cine. Era tan guapo que no lo podía dejar de mirar, y solo recuperó el aplomo cuando se dio cuenta de que se había quedado boquiabierta, como una tonta.
Él volvió a decir algo en italiano o, al menos, en un idioma que a Connie le pareció italiano, porque no entendía ni una palabra. Pero esta vez no se lo dirigió a ella, sino a un segundo hombre.
Connie se levantó con un último trocito de cristal y dijo:
–Lo siento mucho.
–No ha sido culpa tuya –replicó el que parecía una estrella de cine–. Por desgracia, los vasos tenían bastante líquido. Tendrás que pasar la fregona.
Ella, que no se había dado cuenta, tragó saliva.
–Ah, sí… sí, claro. Yo…
No sabía ni qué decir. Su cerebro había sufrido un cortacircuito por culpa del impresionante hombre que había surgido de la nada. Pero el que estaba con él, de expresión saturnina, la sacó del trance al decir con brusquedad:
–La fregona.
Su tono fue desdeñoso, como la mirada que le echó. Ella se ruborizó, hundió inconscientemente los hombros y se dirigió a la puerta de servicio.
Connie estaba acostumbrada a que la trataran con desdén, y no le habría sorprendido que un hombre tan atractivo la despreciara aún más que el resto. Pero no había sido él quien le había faltado al respeto, sino el otro. De hecho, el galán había sido amable con ella y hasta se había molestado en ayudarla a recoger los cristales.
Tras soltar un suspiro, salió de su hechizo como pudo, entró en la cocina y se fue a buscar la fregona.
Dante echó un vistazo a su alrededor, sin entusiasmo alguno. Rafaello había estado charlando un rato con su amigo y su novia, y él estaba de invitado inesperado, aunque supuso que a nadie le molestaría que un hombre rico y razonablemente atractivo se hubiera sumado a la celebración.
–¿Por qué no te vas a… ? ¿Cómo es esa expresión? Ah, sí, reconocer el terreno –dijo Rafaello con su estilo lánguido–. A ver si hay alguna mujer libre que cumpla tus requisitos. Por lo que he visto, ya has llamado la atención de unas cuantas.
Dante se limitó a fruncir el ceño. Evidentemente, su amigo encontraba graciosa su situación, pero a él no le hacía ninguna gracia.
Justo ahora, cuando por fin había recuperado su libertad, la iba a perder de nuevo.
Estaba agradecido a su abuelo. Le había dado la estabilidad que sus padres no habían podido darle y se había encargado de que recibiera una buena educación. Pero era extremadamente controlador y, aunque lo quería con toda su alma, se sintió súbitamente liberado cuando sufrió el infarto que acabó con él.
Se sintió como si hubiera recuperado su vida, como si de repente fuera libre para hacer lo que quisiera, sin obligaciones ajenas, sin tener que responder siempre ante otra persona. Podría tomar sus propias decisiones.
Desde luego, aún tenía que dirigir Cavelli Finance, pero eso no le molestaba en absoluto. Tenía planes para ampliar el negocio y aprovechar las nuevas oportunidades de inversión; particularmente, en el campo de las inversiones verdes, que su altamente conservador abuelo había bloqueado una y otra vez, a pesar de sus recomendaciones.
Pero, en lo tocante a su vida personal, tenía la esperanza de poder hacer lo que le viniera en gana y, por supuesto, eso no incluía casarse con nadie ni fundar una familia, lo cual no significaba que pretendiera llevar una vida tan disipada como la de sus padres. Seguro que había un término medio.
Y ahora, su difunto abuelo regresaba de entre los muertos para esclavizarlo otra vez.
La frustración y la rabia lo dominaron de nuevo, y con el agravante de que ni siquiera podía beber para ahogar sus penas, porque se alojaba en un hotel del pueblo y tendría que conducir para volver. Además, tampoco estaba de humor para eso. Quería hundirse en su enfado y dejarse llevar por él, tan oscuro y taciturno como su irresoluble problema.
Connie corrió por el camino que llevaba a las puertas de la propiedad, porque había empezado a llover. La gente seguía de fiesta en la mansión, pero ella había avisado a los organizadores de la boda de que tenía que estar en casa a las once de la noche. No podía pedir a la señora Bowen que se quedara con su abuela más tiempo y, además, se tenía que asegurar de que se acostara en la cama.
Si no llegaba pronto, se contentaría con echar una cabezadita en un sillón. Últimamente, ni siquiera sabía qué hora era.
Mientras corría, se volvió a preguntar qué diablos iban a hacer cuando las echaran de la casa. No se lo podía quitar de la cabeza. Y encima, estaba tan cansada que estuvo a punto de tropezar en la grava y caerse.
Al llegar a las puertas de la verja, se acercó al panel electrónico e introdujo el código que le habían dado. Luego, abrió el bolso y empezó a buscar la linterna que llevaba en él, porque tenía que recorrer casi un kilómetro por una carretera a oscuras para llegar al pueblo; pero tardó tanto en localizarla que las puertas se empezaron a cerrar.
Justo entonces, un coche apareció a toda velocidad. Obviamente, su conductor intentaba salir antes de que las puertas se cerraran del todo; y lo consiguió, aunque pasando tan cerca de ella que la grava que levantaron las ruedas dio en las piernas a Connie.
Al sentir el súbito dolor, soltó la linterna sin querer, y se tuvo que agachar a buscarla. Ni siquiera se dio cuenta de que el coche se había detenido.
–¿Te encuentras bien?
Connie reconoció la voz al instante. Suave y profunda, de acento italiano.
–Se me ha caído la linterna.
Él se bajó del vehículo y se puso de cuclillas a su lado, como había hecho en la mansión.
–Ah, aquí está –dijo el galán de cine.
Connie la alcanzó y se levantó.
–Gracias.
El impresionante hombre se incorporó a su vez, y ella descubrió que estaba aún más guapo bajo la luz de los faros y con la lluvia cayendo sobre su oscuro cabello y sus increíblemente largas pestañas.
Pero también descubrió que estaba frunciendo el ceño.
–Tú eres la camarera a la que se le ha caído una bandeja.
–Sí.
Connie no dijo más. No había nada que decir.
–No llevas paraguas –observó él.
–Esto… No.
Ella intentó alejarse. Se estaba empapando, y aún tenía que llegar a casa. Pero él la agarró del brazo y dijo:
–Sube al coche. Y no me lo discutas, que yo también me estoy mojando.
Él dijo algo en italiano, y Connie tuvo la sensación de que había sido un comentario crítico sobre el maldito clima inglés. Luego, la llevó a la portezuela del copiloto, la abrió e intentó ayudarla a sentarse.
–No, no es necesario, de verdad…
Él arqueó una ceja.
–Claro que lo es. Te llevaré a tu casa. No puede estar muy lejos si pretendías ir andando –comentó.
–Está en el pueblo.
Ella se sentó, porque era más fácil que discutir. Los asientos eran tan lujosos como el coche, el más caro en el que había viajado en toda su vida.
Connie se echó hacia atrás y se puso el cinturón de seguridad tan deprisa como pudo, porque él aceleró al instante, arrancando un potente rugido al motor. Se sentía completamente fuera de lugar, y aún se sintió peor cuando se atrevió a mirar de soslayo para contemplar su perfil.
Era impactante, arrebatador.
Azorada, apartó la vista para que no se diera cuenta de que le estaba mirando y dijo, intentando desviar su atención hacia el furioso y rítmico movimiento de los limpiaparabrisas.
–Esto… te agradezco que me lleves.
–¿Siempre empiezas las frases con un «esto»?
–Yo… bueno, supongo que estoy algo nerviosa.
Él trazó una curva a una velocidad a la que Connie no estaba acostumbrada, aunque él parecía en su salsa.
–¿Nerviosa? ¿Por qué? Te aseguro que estás completamente a salvo conmigo.
Connie se ruborizó, y se alegró de que él no lo hubiera visto. Por supuesto que estaba a salvo con él. La idea de que un hombre semejante encontrara deseable a una mujer como ella era del todo ridícula. Seguro que salía con mujeres como las de la fiesta, con vestidos de diseñador, zapatos de tacones altísimos, joyas de verdad, uñas largas y peinados perfectos.
–Estamos llegando al pueblo. ¿Dónde quieres que te deje?
–Justo después de la iglesia. Hay unas cuantas casas. La de mi abuela es la última –respondió.
–¿Tu abuela?
–Sí, vivo con ella. Al menos, de momento –dijo con tristeza–. Me temo que nos tendremos que mudar pronto.
En ese momento, pasaron por delante de las primeras casas, y él comentó:
–Pues es una pena, porque son bastante bonitas.
Connie no habría podido negar que tenía razón. Incluso estando lloviendo, eran tan bonitas como cajas de bombones, con sus rosales junto a la entrada y sus pequeños jardines de vallas de madera.
–Sí, aunque la única donde vive gente es la nuestra. Los caseros echaron a sus inquilinos para alquilárselas a turistas y, como el nuestro quiere hacer lo mismo, no tenemos más remedio que marcharnos.
Él detuvo el vehículo, y ella llevó una mano a la portezuela, esperando que su rubor no se notara en exceso. Tenía intención de darle las gracias, pero él comentó:
–Será difícil para ella, teniendo en cuenta su edad. Los ancianos necesitan estar en sitios que les resulten familiares, A Connie le pareció un comentario extraño, viniendo de un hombre de su estatus social, pero tampoco se lo habría podido discutir.
–Especialmente, cuando sufren demencia. Todo la confunde y, además, no encontraremos ningún lugar tan agradable. Los precios han subido mucho con el turismo, y no tenemos dinero para alquilar una casa parecida –dijo ella–. El Ayuntamiento nos ha ofrecido un piso de protección social, pero sin jardín. La otra opción es llevar a mi abuela a una residencia.
Connie se preguntó por qué le estaba contando algo tan personal a un completo desconocido, que se había limitado a acercarla al pueblo. Sin embargo, abrió la portezuela y sacó las piernas. Por suerte, estaba lloviendo menos.
–Gracias por haberme traído. Has sido muy amable.
–No hay de qué –replicó él, distraídamente.
Ella se permitió el placer de volver a mirarlo. A fin y al cabo, iba a ser la última vez que lo viera; por lo menos, en el mundo real, porque era bastante posible que reapareciera en sus sueños o sus tontas ensoñaciones diurnas.
Y entonces, él se giró hacia ella y la miró.
Con intensidad, frunciendo el ceño.
Como si la estuviera calculando.
Connie se ruborizó de nuevo y, una vez más, cruzó los dedos para que él no se diera cuenta. Luego, salió del coche, cerró la portezuela y agitó la mano en gesto de despedida.
Cuando abrió la puerta de la valle, volvió a suspirar. Acababa de echar el último vistazo al hombre más increíblemente guapo que vería en toda su vida.
O eso creyó.
Dante se volvió a subir al coche al día siguiente, pero no condujo tan deprisa como el anterior, y había un buen motivo para ello: que no estaba seguro de lo que estaba a punto de hacer. Desde luego, era una verdadera locura; una locura que había ocupado su mente durante horas.
Sin embargo, eso no impidió que siguiera adelante.
Cuando llegó a su destino, la fila de casas de campo le parecieron ridículamente bonitas bajo el sol matinal, con sus vallas blancas y sus jardines abarrotados de flores. De hecho, no le extrañó que su accidental pasajera de la noche no quisiera marcharse de allí.
Al darse cuenta de que sus pensamientos estaban a punto de desbocarse, les puso freno. No era momento para emociones, sino para decisiones frías y racionales. Tenía un problema y, como bien había dicho Rafaello, necesitaba solucionarlo.
¿Qué habría pensado Raf de haber conocido sus intenciones? Seguramente, que estaba loco. Y quizá fuera cierto. Pero el tiempo se le estaba acabando, y no podía perder ni un minuto más. Tenía que solucionar aquel asunto.
Detuvo el coche delante de la casa y salió. Vio el pub del pueblo, unas cuantas casas más, una tienda de ultramarinos y una iglesia medieval; todo, tan bonito como pintoresco, la quintaesencia de la mejor Inglaterra rural. Se podía entender que los caseros estuvieran sustituyendo a los inquilinos por turistas, porque podían sacar un dineral en temporada alta.
Pero ¿qué pasaría entonces con los habitantes de la localidad? No podrían vivir en ninguna parte, y se tendrían que ir.
Respiró hondo para armarse de valor, abrió la puerta de la valla, dio un par de zancadas y se detuvo frente a la verde puerta del domicilio, en cuyo lateral crecía un rosal trepador.
Acto seguido, llevó la mano a la aldaba y llamó.
Había llegado el momento de probar suerte.
Por muy absurdo que fuera.
Capítulo 2
CONNIE estaba intentando sentar a su abuela en el jardín. Moverla de un lado a otro era un problema, porque se había vuelto terriblemente impaciente y no dejaba de preguntar cosas; pero ella se lo tomaba con calma, y procuraba que no fuera consciente de que preguntaba cosas que ya le había contestado.
La demencia era así. Cruel, progresiva y, en última instancia, letal.
El médico de su abuela se lo había intentado decir de la forma más suave posible, pero los hechos no podían ser más terribles:
–Si no le sucede algo antes, el proceso podría durar años. ¿Te sientes preparada para eso?
Connie pensaba que sí. Era su abuela y, como no la quería llevar a una residencia, no tenía más remedio que cuidarla. Pero, aunque se mostraba alegre y sonriente cuando ella la miraba, su humor no podía ser más sombrío.
Por fin, la dejó sentada en el exterior y entró en la cocina para preparar una tetera. Instantes después, alguien llamó a la puerta, sobresaltándola. ¿Quién podía ser? Fuera quien fuera, parecía impaciente, porque volvió a llamar.
Cuando llegó al vestíbulo y abrió, se quedó anonadada.
Era él.
Dante tuvo que hacer un esfuerzo para que su expresión no cambiara al verla. Desde luego, se había vuelto loco. Era imposible que estuviera a punto de hacer lo que tenía en mente.
Pero lo iba a hacer, y no tenía sentido que le diera más vueltas.
–Espero que me disculpes por presentarme de repente en tu casa –empezó a decir, intentando mantener el aplomo–. Me gustaría hablar contigo de un asunto. ¿Puedo entrar?
Ella estaba tan sorprendida que tardó unos segundos en responder.
–¿De qué se trata?
Dante reconoció la emoción que se ocultaba tras sus palabras. Era asombro puro, incredulidad total.
Más o menos, lo mismo que sentía él.
–Te lo explicaré enseguida, pero preferiría no hablar en la puerta.
–Esto… sí, claro, pasa.
Ella se apartó, y él entró en el pequeño vestíbulo. Enfrente, había un estrecho tramo de escaleras; a la derecha, lo que parecía ser el salón y a la izquierda, la cocina. Junto a la escalera había un pasillo y, como la puerta del fondo estaba abierta, se veía el jardín de atrás.
Sin embargo, ella no lo llevó al salón, sino a la cocina, donde dijo:
–Estaba preparando un té para mi abuela. La he dejado en el jardín.
Mientras ella se encargaba del té, él la miró de arriba abajo. Sí, definitivamente había perdido la cabeza. ¿Cómo se le había podido ocurrir que era una buena idea? Debía marcharse de allí. Y de inmediato.
Pero no se fue.
Ella sirvió un té con leche y una cucharadita de azúcar, lo miró como disculpándose y dijo:
–Ahora vuelvo. Se lo tengo que llevar.
En lugar de esperar en la cocina, Dante la siguió hasta el jardín. Quería ver a su abuela. A fin de cuentas, todo su plan se basaba en la anciana de la que le habían hablado la noche anterior.
El lugar al que salió era un minúsculo patio empedrado, que daba a un huerto y a un jardín perfectamente cuidado. También había unos cuantos árboles ornamentales, uno de los cuales tenía una verja de hierro forjado a su alrededor.
Era tan ridículamente bonito como la propia casa.
–Buenos días –dijo Dante.
Unos ojos azules se clavaron en él, con la típica mirada perdida de una persona en su estado. Su nieta dejó la taza de té en la mesita, que tenía una sombrilla para que a la anciana no le diera el sol.
–Tenemos visita, abuela. ¿No es fantástico?
La anciana no dijo nada, y se limitó a alcanzar la taza y probar su contenido antes de girarse nuevamente hacia el jardín. Parecía tranquila, hasta feliz.
–Será mejor que entremos –dijo su nieta.
Esta vez, lo llevó al salón. Era tan pequeño como todo lo demás, pero igualmente agradable; tenía un sofá con estampado de flores, un sillón, una chimenea, un televisor en una esquina y una alfombra bastante desgastada.
Dante se sentó en el sofá, porque le pareció evidente que el sillón era de la anciana. Ella se quedó de pie.
–Bueno, supongo que te estarás preguntando sobre el motivo de mi visita –declaró, cruzando las piernas–. Tengo una propuesta que hacerte, una propuesta de negocios, por así decirlo. Sería beneficiosa para los dos y, sobre todo, para tu abuela.
–¿Para mi abuela?
–Sí. Pero escúchame, por favor.
Ella se aferró al marco de la puerta, como si necesitara apoyarse en algo. Dante miró sus leotardos negros y la larga e informe camiseta que llevaba encima, que no hacía ningún bien a su figura. Llevaba el pelo recogido en un insípido moño plano, lo cual tampoco contribuía a realzar sus rasgos.
Dante sintió lástima. Había mujeres que sacrificaban la belleza en favor de la comodidad, pero supuso que el motivo de su aspecto era distinto: si tenía que cuidar de una anciana con demencia senil, era lógico que intentara estar lo más cómoda posible. Aunque fuera una pena que una joven como ella, que debía de tener alrededor de veinticinco años, se encontrara atrapada en semejante situación.
Y encima, iba a perder su casa.
Mientras lo pensaba, la expresión de su anfitriona cambió de repente. Había adivinado lo que estaba pensando y, al parecer, no le hizo ninguna gracia.
Dante tragó saliva y se armó nuevamente de valor.
Había llegado el momento de explicarse.
Connie no lo podía creer. Seguía aferrada al marco de la puerta, mirando al desconocido como si acabara de llegar de otro planeta o se hubiera escapado de una película. Y esta vez no era su atractivo lo que la había dejado sin habla, sino lo que estaba diciendo.
Hasta pensó que le pasaba algo en los oídos.
Aquello era imposible.
Absurdo.
Ridículo.
Demencial.
Increíble.
Irreal.
Cuando por fin terminó de hablar, ella se quedó igual que estaba, tan muda como absolutamente perpleja.
–¿Y bien? –preguntó él.
–No lo has dicho en serio, ¿verdad?
Él clavó la vista en sus ojos, y ella comprendió que lo había dicho completamente en serio.
–Desde luego que sí. Tiene todo el sentido del mundo.
Connie abrió la boca y la volvió a cerrar, así que él no tuvo más remedio que forzarse a seguir hablando. Pero ¿cómo no se iba a forzar? Su propuesta habría sido descabellada en cualquier caso, aunque no se la hubiera hecho a ella, sino a cualquier otra mujer.
–En fin, te dejaré para que lo puedas pensar con calma.
Él se levantó, y ella pensó que debía medir alrededor de un metro ochenta y dos, porque casi no cabía bajo las vigas del techo. Luego, metió una mano en un bolsillo de su perfecta y elegante chaqueta y sacó una tarjeta, que le ofreció.
–Piénsalo bien, por favor –continuó–. Aunque no te puedo conceder mucho tiempo. Necesito una respuesta a finales de semana.
Connie volvió a abrir la boca para decir algo y, una vez más, la volvió a cerrar sin pronunciar palabra alguna. Pero él se debió de dar cuenta de que estaba sopesando la posibilidad de rechazarlo, porque dijo:
–No, no, piénsalo de verdad. Soy consciente de que es una decisión difícil y, no has tenido ocasión de reflexionar al respecto.
–¿Reflexionar? Si nos conocimos anoche…
Él se encogió de hombros.
–Lo sé, pero el tiempo es crucial en este caso, como ya te he dicho. Si vamos a llegar a un acuerdo, tendrá que ser pronto.
Él se dirigió al vestíbulo con la clara intención de marcharse y, una vez allí, abrió la puerta y la volvió a mirar.
–Sé que mi propuesta parece una locura –dijo en voz baja, casi con tono de conspiración–, pero en realidad es de lo más sensata.
Ella no pudo decir nada. No había nada que decir.
Y un momento después, tampoco hubo oportunidad de decir ninguna cosa, porque él salió de la casa y desapareció.
Tras unos instantes de desconcierto, Connie se dio la vuelta muy despacio, regresó al salón y se quedó mirando el sofá donde había estado sentado mientras le hacía la más absurdas de las propuestas que había oído en su vida.
Quería que se casara con él, con un desconocido, y que siguieran casados durante dieciocho meses como mínimo. Al aparecer, necesitaba casarse para poder recibir su herencia. Y a cambio, se aseguraría de que no las echaran de su casa.
–Debo de estar soñando –se dijo en voz alta.
Tenía que ser eso. Era la única posibilidad racional.
Porque las demás no tenían ni pies ni cabeza.
–¿Raf? ¡Contesta de una vez! ¡Me da igual si estás dormido, con resaca o con alguien! Tengo que hablar contigo.
Dante esperó un segundo más antes de llevar una mano al panel de instrumentos del coche y continuar con la conversación. Acababa de salir del hotel, y necesitaba volver a Milán cuanto antes.
Tenía que ver a los abogados de su abuelo y decirles que estaba dispuesto a cumplir las indignantes, excesivas y condenadas condiciones del testamento y que, en consecuencia, cumplía los requisitos exigidos.
–¿Dónde demonios estás?
–A punto de volver a Londres, donde tomaré un avión a Milán –respondió–. La he encontrado. He encontrado a la mujer con la que me voy a casar.
Su amigo se quedó en silencio durante unos momentos, y luego dijo:
–¿Quién?
Dante respiró hondo.
–Esa camarera. La que tiró la bandeja.
–¿Cómo? ¿Es que te has vuelto loco?
Dante pensó por enésima vez que sí, que se había vuelto completamente loco. Sin embargo, ni eso importaba ni se podía permitir el lujo de que importara.
–Si me escuchas, te lo explicaré.
Rafaello volvió a guardar silencio, y solo lo rompió cuando él le resumió la situación y dejó de hablar.
–Mira, no quiero saber nada de este asunto. Me lavo las manos por completo. Pero espero que recuperes la cordura.
El abogado colgó el teléfono, y Dante se encogió de hombros. Tampoco importaba lo que pensara su amigo.
Decidido, arrancó y se puso en marcha. En su cabeza, resonaba una frase de Shakespeare: «Cuando la necesidad aprieta, el diablo manda».
Y mandaba, desde luego.
Pero la cara de ese diablo era la de su abuelo.
Connie miró el techo de su minúsculo dormitorio. Llevaba allí desde los ocho años, desde que el seguro y feliz mundo de su infancia saltó por los aires cuando los padres que tanto la adoraban murieron en un accidente de tráfico que acabó con ella en un hospital, donde tuvo que estar varias semanas.
Luego, su abuela se la llevó a vivir al pueblo y la ayudó en su lenta recuperación física y emocional, sin abandonarla en ningún momento. Había sido muy buena con ella, y no tenía la menor intención de devolverle el favor por el procedimiento de dejarla en la estacada cuando más la necesitaba.
Ya lo había pasado bastante mal dos años antes, cuando los médicos le confirmaron la enfermedad de su abuela. Pero la notificación de desahucio era casi peor.
Desde el exterior, llegaba el sonido de las campanas de la iglesia, que daban los cuartos y las horas. También se oía la suave caricia del viento en las hojas de los árboles, y el familiar ululato de un búho.
¿Qué podía hacer?
Mientras su abuela descansaba en el jardín, ella había alcanzado la tarjeta del impresionante hombre que había ido a su casa y había encendido el portátil con intención de investigar.
Se llamaba Dante Cavelli. Se lo había dicho en algún momento de su conversación, y su nombre aparecía en la dura y elegante tarjeta junto al nombre de una empresa, Cavelli Finance, que apareció enseguida en el buscador. Por desgracia para ella, la información estaba en italiano, así que tuvo que usar un traductor automático; pero, por lo que pudo entender, todo era real, no se trataba de ninguna broma.
Algunos de los artículos que encontró estaban en las secciones de economía de los periódicos, pero también localizó enlaces a medios de la prensa del corazón, donde pudo ver bastantes fotografías del asombrosamente guapo Dante Cavelli.
¿Cómo era posible que un hombre como él le hubiera hecho una oferta de matrimonio?
En algunas fotos salía con un anciano de expresión adusta, Arturo Cavelli, fundador de Cavelli Finance; en otras, en compañía de mujeres distintas, cuyo único denominador común era el de ser despampanantemente bellas. Y ese último detalle aumentó su perplejidad.
Si era cierto lo que afirmaba, si era verdad que necesitaba casarse para recibir su herencia, ¿por qué no elegía a alguna de esas maravillas que se aferraban a su brazo en las imágenes de Internet, cerrando posesivamente sus largas uñas sobre las mangas de sus chaquetas? Todas eran chic, elegantes, preciosas, perfectas.
Connie se sintió terriblemente mortificada mientras las miraba. No, él no era ninguna broma, pero su propuesta se lo parecía. Y, sin embargo, lo había dicho completamente en serio.
Al pensarlo, se acordó de un comentario que había hecho durante su explicación:
–No quiero casarme con ninguna de las mujeres que conozco, porque no entendería ni apreciaría las circunstancias del matrimonio que puedo ofrecer.
Connie volvió a mirar las fotografías de aquel montón de bellezas esbeltas y claramente deseosas de tocar al alto e imponente Dante Cavelli. No, claro, ninguna habría aceptado las limitaciones de semejante propuesta. Pero ella era diferente, porque no se haría ilusiones al respecto ni intentaría sacarle nada más.
Pensándolo bien, la idea no podía ser más sensata.
Además, Dante había sido completamente sincero con ella. Necesitaba una esposa por motivos legales, pero no era necesario que mantuvieran una relación estrecha ni que vivieran en el mismo país. Su relación duraría los dieciocho meses convenidos, y después se divorciarían y ella tendría acceso a la suma del contrato matrimonial, tan generosa que los ojos casi se le habían salido de las órbitas al oírla.
Sin embargo, lo que más interesaba a Connie de la propuesta no era el dinero, sino algo bastante más precioso para ella, a lo que Dante se había referido en los siguientes términos:
–El día de la boda te entregaré las escrituras de esta casa, que por supuesto habré comprado para entonces. Durante nuestro matrimonio, recibirás seis mil libras al mes. Si tu abuela necesita algún tipo de tratamiento médico o similar, cubriré todos los gastos. También te ofreceré un coche y pagaré a las enfermeras o acompañantes que necesites para ella cuando tengas que estar conmigo.
Los términos no podían estar más claros, y también lo estaban las condiciones:
–Ahora bien, huelga decir que la herencia de mi abuelo pasará íntegramente a mí, y que no tendrás derecho a reclamar una parte por el simple hecho de haber estado casada conmigo. Si no entiendes lo que eso significa, sugiero que eches un vistazo a la prensa económica.
Connie ya lo había echado, y ahora sabía lo grande que era Cavelli Finance, lo rentable que era y lo increíblemente rico que sería Dante cuando la recibiera en herencia. Pero, para conseguirlo, se tenía que casar.
Una vez más, se quedó mirando el techo.
¿Sería capaz de casarse con él?
¿Por qué no?
Nadie habría creído nunca que un hombre como Dante se quisiera desposar con una mujer como ella, pero eso carecía de importancia. Lo importante era lo que le había prometido: las escrituras de la casa.
De repente, se sintió dominada por una sensación maravillosa, una sensación de puro y jubiloso alivio.
Los ojos se le llenaron de lágrimas, y todas de gratitud. Sí, claro que la propuesta de Dante era absurda, pero ¿qué más daba? Gracias a ella, su abuela tendría la seguridad que necesitaba durante sus últimos años de vida. Y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa a cambio, hasta prestarse a un matrimonio de conveniencia.
Sí, aceptaría su oferta. Por el bien de su abuela.
Por primera vez desde que se enteró de que el nuevo casero tenía intención de echarlas de la casa, Connie durmió a pierna suelta. Todos sus miedos y preocupaciones habían desaparecido.
Dante estaba esperando en el registro civil, cada vez más tenso. Se había encargado de que un chófer fuera a recoger a su prometida; pero, a pesar de que había salido con tiempo de sobra, aún no habían llegado.
¿Habría cambiado de opinión a última hora?
Era improbable.
Miró el maletín que estaba a su lado, en una silla. Contenía los documentos necesarios para casarse en Gran Bretaña y la escritura de la casa, que había comprado a su dueño por un precio que a él le pareció ridículo. Al hombre le había faltado poco para besarle la mano; más o menos, como su futura esposa.
Pero ¿qué tenía eso de particular? Por supuesto que Connie había aceptado su oferta. Le iba a dar lo que quería, y todo el mundo estaba encantado cuando le daban lo que querían.
En ese momento, entró otra persona en la sala. Era ella, la mujer que le iba a facilitar a él lo que él quería.
Su herencia.
Dante se volvió a sentir terriblemente frustrado. Se había visto obligado a pedir matrimonio a una desconocida por culpa de los caprichos de su difunto abuelo, y no se lo podía sacar de la cabeza.
Al verla, pensó que ya debería haberse acostumbrado a ella. Se habían visto unas cuantas veces por necesidad, aunque siempre brevemente: una, para recibir su previsible respuesta, cuando él volvió de Milán; otra, para hablar sobre los formulismos necesarios para casarse y una más, para firmar el contrato matrimonial.
Dante había sido muy generoso con ella. Al fin y al cabo, era la persona que iba a permitir que reclamara su herencia. Y, como estaba ansioso por acelerar el proceso, le había informado de que viajarían a Italia inmediatamente después de casarse, para reunirse con los abogados de su abuelo, presentarles a su flamante esposa y demostrar que cumplía los requisitos del testamento.
Lo que pensaran de ella, le daba igual. Lo único importante era que aceptaran que había cumplido los términos de aquel pernicioso y maldito documento y que le transfirieran la propiedad de la empresa, para poder tomar el control.
–Siento llegar tarde… –dijo ella, casi sin aliento.
Por su rubor y su respiración acelerada, era obvio que había subido corriendo las escaleras. Se había puesto un vestido, pero era tan ancho e informe como todas sus prendas. La ropa que usaba no pretendía enfatizar su figura, sino ocultarla.
Dante se acordó de las mujeres con las que había salido hasta entonces, todas obsesionadas con su aspecto y deseosas de llamar la atención. Connie no podía ser más distinta; de hecho, tenía la sensación de que no le gustaba que la mirara, y él hacía lo posible por no incomodarla. Pero, a pesar de ello, se sorprendió pensando que el azul del vestido acentuaba el intenso azul de sus ojos.
Dante frunció el ceño. ¿Qué aspecto tendría con ropa chic, un poco de maquillaje y un peinado más moderno?
En cualquier caso, su aspecto no era relevante para lo que estaban a punto de hacer y, por otro lado, comprendía y hasta respetaba que estuviera más preocupada por cuidar de su abuela que por cuidar de sí misma.
–Es que mi abuela estaba muy inquieta. Ha pensado que tenía intención de abandonarla. La enfermera que me recomendaste es una gran profesional, pero a ella no le gustan los cambios –Connie tragó saliva y apartó la vista–. Desgraciadamente, su inquietud me ha perturbado a mí y, por supuesto, mi abuela se ha puesto aún peor. En fin… te pido disculpas otra vez.
Dante sintió lástima de ella.
–No hay necesidad de que te disculpes. Además, estoy seguro de que tu abuela estará bien dentro de un par de días. Y te prometo que tú estarás de vuelta antes de una semana –dijo él–. Y ahora, ¿vamos a lo nuestro?
Había llegado el momento de hacer lo que tenían que hacer. Cada uno, por sus propios motivos.
Dante respiró hondo, tenso.
No le hacía ninguna gracia.
Sin embargo, no tenía más remedio, así que señaló la puerta de la oficina del registro, invitándola a entrar. Connie respiró incluso más hondo que él, y Dante se percató de que estaba aterrorizada.
Sin dudarlo un momento, la tomó de la mano, se la apretó con dulzura y le dedicó una mirada cariñosa. No quería que estuviera asustada ante la perspectiva de casarse con él. No merecía eso.
–No pasa nada. No te preocupes –dijo con calma–. Esto es bueno para los dos, para ti y para mí. Recuerda que lo estás haciendo por tu abuela.
Dante sonrió con la esperanza de tranquilizarla un poco más y, a continuación, entraron juntos en la sala. En el interior, esperaban el secretario del registro civil y varios funcionarios, dos de los cuales iban a ejercer de testigos.
–Ah, aquí están… bienvenidos –dijo cálidamente el secretario–. ¿Están preparados?
Connie se limitó a tragar saliva, pero Dante dio la respuesta adecuada.
La ceremonia fue breve y, desde luego, legalmente vinculante. La voz de Connie sonó más baja que de costumbre, pero habló con claridad y eficacia, igual que él.
Tampoco tuvieron que hablar mucho.
Y por fin llegó el final.
Él había pasado a ser un hombre casado.
Ya no le podían negar su herencia.
Y su esposa, la flamante signora Cavelli, estaba a su lado.
Era totalmente surrealista.
–Entonces, ¿volaremos a Londres y luego a Milán? –preguntó Connie en el coche, cuando ya se dirigían al aeropuerto local.
–No, será un vuelo directo.
Ella frunció el ceño.
–No sabía que hubiera vuelos directos a Milán desde aquí.
–Los hay si puedes viajar en un reactor privado.
–Oh –dijo Connie, y no dijo más porque no supo qué decir.
Pero quizá no había razón para decir nada, como demostró Dante al sacar el móvil y ponerse a escribir mensajes.
Con semejante principio de matrimonio, Connie optó por hacer lo mismo que él y escribió a la enfermera que se había quedado a cargo de su abuela, para saber cómo estaba. La mujer respondió enseguida, y le dijo que estaba comiendo en ese momento y que se encontraba mejor.
Connie no se sintió del todo aliviada, pero intentó animarse en cualquier caso. A fin de cuentas, las cosas eran como eran,
Devolvió al teléfono al bolso y se dedicó a mirar por la ventanilla, dominada por un sentimiento de irrealidad. Aún no podía creer que hubiera aceptado la oferta de Dante. Tenía la impresión de que todo había sido un sueño, incluida la ceremonia del registro civil.
¿Qué habría pensado el secretario? ¿Se habría dado cuenta de lo extraño que era que dos personas tan distintas se casaran? Parecían de planetas distintos. ¿Cómo iba a sobrevivir a la semana que tenía por delante?
Afortunadamente, no se enteraría de nada, porque supuso que todos los conocidos de Dante hablarían en italiano, lo cual le ahorraría el disgusto de entender sus comentarios y de afrontar su incredulidad y su asombro.
Por si fuera poco problemático que Dante volviera a Italia con una esposa de la que nadie sabía nada, regresaba con una que estaba en las antípodas de las bellas, esbeltas y elegantes mujeres con las que había salido siempre. Ella no era ninguna de esas cosas. Era justo lo contrario.
Sus mejillas se volvieron a teñir de rubor, y Connie se maldijo así misma para sus adentros. No tenía motivos para sentirse avergonzada. ¿Qué importaba que no fuera el tipo de mujer de Dante Cavelli? Lo que pensaran los demás era irrelevante. Sencillamente, no era asunto suyo.
Dante dejó entonces el móvil y se giró hacia ella. Estaba tan devastadoramente guapo como de costumbre. Se había puesto un traje de seda gris hecho a su medida, y lo llevaba con ese estilo que solo tenían los mediterráneos. ¿Cómo no admirar sus fabulosos y expresivos ojos oscuros, sus larguísimas pestañas, sus esculturales pómulos y su pétrea mandíbula?
Pero no debía mirarlo. O por lo menos, permitir que se diera cuenta de que lo estaba mirando.
Era demasiado embarazoso. Humillante incluso.
Estaba acostumbrado a que mujeres enormemente más atractivas que ella se lo comieran con los ojos.
Desde luego, aquel día había hecho un esfuerzo especial y había intentado estar elegante para la ocasión; pero, cuando se miró al espejo, supo que ni el mejor vestido ni todo el maquillaje del mundo la harían digna de un hombre como él, así que olvidó el asunto y se resignó.
Además, Dante no se había casado con ella por su aspecto, sino porque sabía que se atendría a los términos de su acuerdo y no intentaría sacarle nada más, lo cual era cierto. Solo quería seguridad para su abuela y para sí misma; la seguridad que sentía ahora, más que consciente de que la escritura de la casa estaba en su bolso.
–¿Cómo te encuentras? –preguntó él, rompiendo el silencio.
Su tono fue amigable, y ella se sintió agradecida. Eso era todo lo que iba a tener, una relación amistosa. Y se alegraba de ello porque, de lo contrario, no habría sido capaz de soportar aquella situación.
Serían algo parecido a un par de amigos, que se habían casado por motivos puramente prácticos, sin romanticismos de ninguna clase. Afrontarían la realidad y lo sobrellevarían de la mejor, más franca y más honrada manera posible.
–Extraña –le confesó–. Supongo que tú también.
Él asintió.
–Sí, pero ya nos acostumbraremos –dijo–. No tendremos que ver a mucha gente en Milán. Solo a los abogados de mi abuelo, los albaceas.
Ella frunció el ceño.
–¿Es que no te hizo albacea a ti, siendo su único nieto?
–No –respondió Dante con cierta brusquedad–. Supongo que tuvo miedo de que lo aprovechara para burlar los términos del testamento.
–Dijiste que eso era imposible –le recordó.
–Y lo es.
En ese momento, el coche entró en el recinto del aeropuerto y se dirigió hacia una terminal alejada de la de los vuelos regulares. Cuando Connie vio la pista y el reactor privado que los estaba esperando, su sensación de irrealidad se desbocó un poco; y se desbocó del todo cuando entró en el aparato y se sentó en uno de los enormes asientos de cuero.
Una sonriente azafata se acercó a ellos y los saludó, aunque prestando especial atención a Dante. A Connie no le sorprendió en absoluto. Ella no solía atraer la atención de nadie; pero Dante, que se sentó justo enfrente, sí.
–Espero que me perdones, porque tendré que trabajar durante el vuelo –dijo él, antes de abrocharse el cinturón de seguridad y abrir su maletín–. Gracias a nuestro matrimonio, ahora puedo tomar las decisiones que no he podido tomar desde la muerte de mi abuelo. Voy a estar muy ocupado con Cavelli Finance durante los próximos meses, y debo empezar cuanto antes.
Él sonrió y se concentró inmediatamente en su trabajo.
La azafata cerró entonces la puerta del avión, y el piloto arrancó motores. Connie se recostó, súbitamente animada. Le gustaba volar, y volar en un reactor privado era toda una aventura.
¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había salido al extranjero? Tanto, que casi no se acordaba.
Había sido un viaje a Corfú, cuando aún estaba estudiando. Pero esa vida de viajes y diversiones desapareció lentamente, a medida que su abuela empeoraba. Y al final, toda su existencia se centró en ella.
Sin embargo, ahora podía disfrutar un poco.
El avión avanzó por la pista, acelerando. El piloto se dirigió a sus dos únicos pasajeros por el intercomunicador y les informó de que estaban a punto de despegar. Connie se inclinó hacia la ventanilla, ansiosa por verlo y por sentir la potencia de los motores que los llevarían al cielo.
–¿Nerviosa? –preguntó él, notando su tensión.
Ella sacudió la cabeza.
–¡No! ¡Es genial! –contestó con ojos brillantes.
Durante un segundo, Connie tuvo la sensación de que había sorprendido a Dante, pero el reactor despegó justo entonces y derivó su atención hacia lo que estaba pasando.
–¡Guau… ! Se nota mucho más en un avión como este –comentó.
–Claro –dijo él, sin más.
Dante no parecía dar valor a la experiencia, y Connie se percató de que seguramente era su forma normal de viajar. Por primera vez, fue consciente de lo rico que era. Y lo sería aún más cuando recibiera la herencia de su abuelo.
Al cabo de unos minutos, la azafata se levantó de su asiento, se dirigió hacia ellos y sonrió, pero solo a él.
–Le ruego que me avise cuando desee que les sirva la comida, signor Cavelli. ¿Quiere antes un aperitivo?
Dante la miró, se giró hacia Connie y preguntó:
–¿Te apetece un aperitivo?
–Yo…
Connie se sintió incómoda, pero su incomodidad desapareció repentinamente al pensar en la actitud de la azafata. Era obvio que la mujer la consideraba sola, fea, sin encanto y totalmente indigna de estar sentada junto al divino Cavelli, así que alzó la barbilla en gesto desafiante y añadió, más segura:
–Champán. Para celebrarlo.
Y había mucho que celebrar, sin duda.
Dante Cavelli iba a aumentar considerablemente su fortuna gracias a ella, y ella iba a asegurar el futuro de su abuela gracias a él.
–Pues no se hable más. Sírvanos un par de copas de champán –dijo Dante, sonriendo.
La azafata se fue, y él siguió hablando.
–Tienes toda la razón. Esto hay que celebrarlo… los dos vamos a tener lo que queríamos, y eso merece un brindis.
La azafata descorchó una botella en la cocina del reactor y regresó instantes más tarde con una bandeja sobre la que descansaban dos burbujeantes copas de champán. Ofreció la primera a Connie con una sonrisa indiferente y dio la segunda a Dante, con una sonrisa incomparablemente más luminosa.
Él alzó entonces la suya y dijo:
–Por conseguir lo que deseamos.
Connie brindó, probó el champán y volvió a admirar al increíblemente atractivo hombre con el que se había casado, dominada por una extraña, irracional e irrelevante emoción, que estaba totalmente fuera de lugar.
«Por conseguir lo que deseamos», había dicho Dante, y sus palabras resonaron en su cabeza.
No, ella no conseguiría lo que deseaba.
Nunca lo conseguiría.
Capítulo 3
Once meses después
Dante frunció el ceño. Acababa de recibir un mensaje de Connie, cuyo contenido no podía ser más sombrío. Por lo visto, el médico le había informado de que su abuela se estaba muriendo, aunque no sabía cuánto duraría.
Por supuesto, la llamó por teléfono de inmediato. Era obvio que había estado llorando, así que la dejó hablar para que pudiera desahogarse.
Durante los meses anteriores, había llegado a conocerla relativamente bien. Por minimalista que fuera su matrimonio, tener cierto grado de familiaridad era inevitable. Connie no había vuelto a Italia desde su primer viaje, pero él iba a verla algunos fines de semana.
En principio, solo se trataba de mantener las apariencias para que los abogados de su difunto abuelo no sospecharan nada raro, pero Dante descubrió que le gustaba ir al pueblecito donde vivía. Era una experiencia tan refrescante como relajante. Todo un cambio en comparación con las tensiones de la vida en la ciudad y la dirección de una gran empresa.
Además, Connie demostró ser dulce y encantadora, algo que también le resultaba de lo más refrescante. Estar con ella era fácil. No exigía nada, no pedía nada. Y, sin darse cuenta, se empezaron a acostumbrar el uno al otro.
Desde luego, eran de países tan distintos como sus respectivos mundos, pero tenían más cosas en común de lo que habían imaginado. Al igual que Connie, él había perdido a sus padres cuando era un niño y se había criado con su abuelo, de modo que, en ese sentido, se comprendían perfectamente.
Dante había adquirido la costumbre de telefonearla los domingos por la mañana, y la dejaba hablar sobre su abuela porque sabía que necesitaba a alguien en quien poder confiar; a cambio, él le contaba lo que había hecho durante la semana y le hablaba sobre sus clientes, sus intereses y los sitios adonde tenía que viajar.
De cuando en cuando, Londres estaba entre sus destinos laborales, y Connie había ido un par de veces a la capital británica y se había quedado a pasar la noche con él en la suite de su hotel preferido. Eso también ayudaba a mantener las apariencias de su matrimonio, aunque ella seguía completamente concentrada en su abuela, demostrando una devoción que él respetaba y hasta admiraba.
Pero ahora, su enfermedad se había complicado con una serie de pequeños infartos, que la estaban debilitando cada vez más y, según le dijo Connie, los médicos solo podían hacer una cosa: contribuir a que su muerte fuera lo más apacible posible.
–Al menos, se marchará sin sufrimiento –declaró él, intentando animarla–. Su largo calvario está a punto de terminar.
En realidad, el largo calvario había sido de Connie, pero prefirió no decirlo. La había notado muy desmejorada la última vez que se habían visto. A pesar de que él se encargaba de que tuviera los cuidados y enfermeras que pudiera necesitar, ella insistía en ocuparse personalmente de la anciana, aunque tuviera que despertarse en mitad de la noche o dejar todo lo que estuviera haciendo.
–Estaré allí mañana por la mañana –le prometió.
–No, Dante… no vengas, por favor –replicó ella, sorprendiéndole–. No quiero sonar desagradecida, pero son los últimos momentos de mi abuela, y quiero estar a solas con ella. Yo…