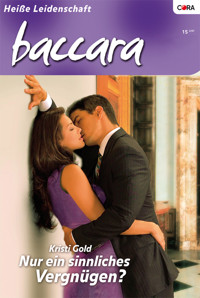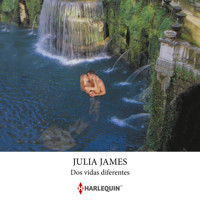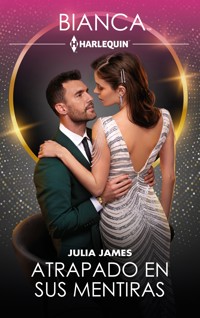9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Cenicienta en palacio Julia James Era su cenicienta prohibida, entrando en su lujoso mundo… Un diamante para la amante del jeque Abby Green ¿Amante escandalosa… o reina del desierto? Una noche con el ama de llaves Heidi Rice Había probado lo prohibido, ¡y se había quedado con ganas de más! La camarera y el rey Annie West El padre del bebé que estaba esperando era un rey…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca, n.º 274 - octubre 2021
I.S.B.N.: 978-84-1105-235-1
Índice
Créditos
Índice
Cenicienta en palacio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Un diamante para la amante del jeque
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Una noche con el ama de llaves
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
La camarera y el rey
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
JENNA volvió a mirar la carta que tenía en la mano, de papel grueso y caro. Llevaba la firma del auxiliar ejecutivo del signor Evandro Rocceforte, de Rocceforte Industriale, una sociedad anónima con sede en Turín. La releyó y sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo por la oferta que contenía.
Era la misma sensación que había tenido ocho años antes, cuando le ofrecieron una plaza en la universidad para estudiar Lenguas Modernas. Aquella oferta había disipado todo el menosprecio y la indiferencia que había sufrido durante su juventud. Demostraba que tenía derecho a creer en sí misma. Y su título de Magisterio terminó de confirmarlo.
Sin embargo, Jenna estaba cansada de su trabajo. Llevaba cuatro años en un colegio de primaria con demasiados alumnos y pocos profesores, que además se encontraba en uno de los barrios más pobres de Londres. Necesitaba un cambio radical, un nuevo desafío. Necesitaba algo distinto, y la oferta de Rocceforte lo era: ser tutora de una niña de siete años en un palazzo italiano, donde viviría y trabajaría si aceptaba el puesto.
Jenna siempre había sido consciente de que no era ni particularmente carismática ni particularmente bella. Lo sabía de sobra, y también sabía que la gente no se fijaba en ella cuando entraba en una habitación. Pero eso carecía de importancia en su trabajo. No había sido relevante en el colegio, y tampoco lo sería en Italia.
Decidida, se sentó delante del ordenador y empezó a escribir la respuesta.
Evandro Rocceforte estaba mirando su ordenador, con expresión sombría. Pero su formidable y astuta mente, que parecía hecha para los negocios, no analizaba los datos financieros de la pantalla, sino la conversación que había tenido con su abogado, quien deploraba el acuerdo que acababa de firmar con su exmujer.
Durante el amargo y agotador proceso de divorcio, Berenice había jugado sus cartas de forma implacable y sin más objetivo que castigar a Evandro por un delito peor que el de divorciarse de ella.
Por saber quién era.
Por ver a través del glamour, la belleza y el carisma con los que engañaba al mundo. Por ver a través de lo mismo que le había engañado a él, hasta que se hartó de sus constantes infidelidades. Por ver quién era de verdad, una mujer egocéntrica, manipuladora y narcisista, una mujer que vivía a partir de un solo lema: Yo, yo, yo.
Berenice quería que todos los hombres del mundo la adoraran, la mimaran y estuvieran atentos al menor de sus caprichos. Y él había caído en esa trampa. Había sido un estúpido.
Pero ya no lo era. Se había resistido a sus intentos por recuperarle y, como no había mordido el anzuelo de sus seductores encantos, ella se había vuelto contra él y le había atacado con una furia salvaje, usando todas las armas que tenía a su disposición. Incluida la más destructiva de todas.
Al pensarlo, sus duros rasgos se volvieron aún más pétreos y sus oscuros ojos, más lóbregos. No era la primera vez que Berenice utilizaba a su hija en contra suya. Lo había hecho una y otra vez, desde el día de su nacimiento. Y, cuando Evandro insistió en divorciarse, ella le condenó a una infernal batalla por la custodia de Amelie, una batalla que él debía ganar a toda costa, y por una buena razón.
Tenía que proteger a su hija. No podía permitir que acabara en manos de su tóxica madre, quien no la quería más de lo que quería a nadie que no fuera ella misma.
Por supuesto, la batalla legal le había costado una verdadera fortuna, que se sumaba además a la del acuerdo de divorcio. Pero, al final, había logrado que Berenice renunciara a la custodia de la pequeña. Con una condición.
Evandro intentó no pensar en la condición que Berenice le había impuesto. Era una venganza para satisfacer su monstruoso ego y calmar su furia ante el hecho de que la hubiera rechazado. Pero no conseguiría hacerle daño. Se aseguraría de ello.
Desde la concesión del divorcio, Evandro había disfrutado a fondo de la libertad que tanto le había costado recuperar. La tórrida aventura que había tenido en invierno con la voluptuosa y apasionada Bianca Ingrani era un buen ejemplo.
Por supuesto, Bianca habría estado encantada de convertirse en la siguiente señora de Rocceforte. En eso, no era distinta a las demás. ¿Y por qué iba a serlo? Se acababa de convertir en uno de los solteros más deseados de Italia: un multimillonario de treinta y pocos años, y tan potentemente atractivo que habría llamado la atención de cualquier mujer. Pero Bianca solo podía tener lo que habían tenido, una aventura. No estaba dispuesto a nada más.
Las protestas de su abogado volvieron a sus pensamientos, y él las expulsó sin contemplaciones. Por muy abusiva que fuera la condición final de Berenice, no iba a permitir que le preocupara. Era irrelevante.
Cambió de posición, se estiró un poco y se recordó que lo único que quería en ese momento era lo que Bianca le había dado, es decir, fiestas, diversiones y hedonismo. Además, cosas más importantes en las que pensar. Algo mucho más importante.
Amelie. La hija por la que había luchado con tanto ahínco.
Desgraciadamente, su humor se volvió otra vez sombrío. ¿Qué sabía él de la paternidad? Nada en absoluto. Sobre todo, porque Berenice se había asegurado de que Amelie estuviera lejos de él hasta el segundo siguiente de que le concedieran la custodia.
Pero, por desconocido que fuera para su hija, se aseguraría de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Además, ya estaba a salvo. Descansaba tranquilamente en el palazzo italiano que iba a ser su hogar, y su futuro no podía ser más prometedor.
Eso era lo importante. Lo único importante.
Jenna miró a su pupila y dijo, con tanta simpatía como firmeza:
–Termina las sumas. Ya comerás después.
Se lo dijo en inglés, como le habían pedido, aunque también sabía francés e italiano. Jenna era trilingüe gracias a sus padres y a los sitios donde había vivido, y también era perfectamente consciente de que no habría conseguido aquel empleo sin su dominio de los tres idiomas y de su experiencia como profesora de primaria.
Por desgracia, a su joven alumna no le gustaban demasiado los deberes. Conseguir que Amelie se concentrara en sus estudios era todo un desafío; sobre todo, en lo tocante a las matemáticas. Pero no resultaba sorprendente, teniendo en cuenta sus circunstancias.
La pobre criatura no había hecho otra cosa que viajar por Europa y los Estados Unidos en compañía de su madre hasta que su recientemente divorciado padre se la había llevado a vivir a Italia. Su vida había sido un ir y venir de Beverly Hills al sur de Francia, siempre de mansión en mansión, sin tener ni un hogar ni un mínimo de estabilidad emocional.
Por lo que Jenna sabía, su madre la había tratado como si fuera un juguete, una especie de muñeca preciosamente vestida que enseñar a sus amigos; y, cuando no la quería exhibir, la dejaba en manos de sus niñeras mientras ella se divertía. En consecuencia, su educación se había resentido bastante, y Jenna había tenido que esforzarse a fondo para que recuperara el tiempo perdido y pudiera ir al colegio en otoño.
Mientras la niña hacía sus cuentas, Jenna se giró hacia los balcones de la espaciosa sala que hacía las veces de aula y contempló los jardines, intensamente verdes bajo el sol de principios de verano. No tenía ninguna duda de que Amelie mejoraría con rapidez en el precioso palacio del siglo XVIII donde vivía, entre colinas, viñedos y granjas, con mucho sitio para poder jugar, una piscina donde poder nadar y hasta bosques que poder explorar.
Jenna llevaba tres semanas en el palazzo, y se había enamorado de él a primera vista. Era una pequeña maravilla de techos con pinturas, paredes con murales clásicos, anchos balcones de claras cortinas de seda y elegantes chimeneas de mármol blanco, al igual que los suelos. No se parecía nada al horrible colegio londinense de hormigón gris donde había dado clases,
A decir verdad, se sentía increíblemente afortunada de haber conseguido aquel empleo. Y, como solo lo iba a tener hasta el otoño, estaba decidida a disfrutar cada segundo.
Sus pensamientos volvieron a la niña, que estaba concentrada en su trabajo, con la cabeza inclinada y el ceño fruncido. Mientras la miraba, se preguntó a quién habría salido. La pequeña tenía una fotografía de su madre en la mesita de noche; pero, descontando sus ojos marrones y la forma de su cara, no se parecía mucho a la elegante y glamurosa morena. ¿Habría heredado el pelo rubio de su padre?
Por lo que le había contado el ama de llaves, la signora Farrafacci, una inglesa que se había casado con un italiano, el padre de Amelie era de una familia del norte de Italia que se había hecho rica en el siglo XIX, con la industrialización del país. Pero no estaba nunca en la mansión, donde solo vivían los empleados y la propia niña y, como sabía por experiencia que los hijos de padres divorciados corrían el peligro de quedarse en tierra de nadie, se interesó por la situación.
–¿Sabe si su padre tiene intención de vivir con ella? –preguntó a la señora Farrafacci.
–El signor Rocceforte viene siempre que puede, pero es un hombre muy ocupado, uno de los principales empresarios del país –contestó la mujer con orgullo–. Nunca se sabe cuándo se va a presentar. Por si acaso, yo mantengo la casa en orden, y le recomiendo que usted haga lo mismo en su trabajo. Es un buen patrón, pero quiere ver resultados, y querrá ver si la niña ha hecho algún progreso.
Jenna cruzó los dedos para que la medida de dicho progreso no fuera su rendimiento en matemáticas, porque dejaba bastante que desear.
–Cuantas más cuentas hagas, más fáciles te resultarán –dijo a la niña.
–¡Pero no me gustan! –protestó Amelie–. Mamá nunca hace nada que no le guste. Se enfada si intentan obligarla… ¡Y tira cosas! Una vez, tiró un zapato a una criada porque le había comprado un pañuelo de color equivocado. El tacón era de punta, y le hizo sangre en la cara. La criada salió corriendo, y mi madre se enfadó más, le gritó que volviera y me ordenó que me fuera a mi habitación, porque dice que complico las cosas.
A Jenna se le encogió el corazón. El pequeño discurso de Amelie, que había empezado con tono de desafío y había terminado de forma triste, le recordó a la mujer de su padre, que la criticaba y se la quitaba de encima constantemente.
Pero no quería pensar en su propia infancia, así que borró el recuerdo de sus pensamientos y declaró, eligiendo sus palabras con cuidado:
–¿Sabes lo que decimos en Inglaterra? Que te guardes tu mal humor, porque nadie lo quiere.
La niña la miró con intensidad durante unos segundos y, a continuación, sonrió.
–¡Eso es gracioso! Guárdate tu mal humor, porque nadie lo quiere… –dijo con voz cantarina–. ¿Crees que mi papá también se enfadará conmigo?
–No, seguro que no –contestó, intentando tranquilizarla.
En su opinión, lo último que necesitaba Amelie era un padre con mal genio; sobre todo, después de haber estado a expensas de las rabietas y los caprichos de su madre. Amelie necesitaba afecto y amor. Necesitaba sentirse querida y valorada. No merecía una infancia como la que había sufrido ella.
Tras quitar los deberes a la niña, salieron de la estancia e hicieron lo que hacían siempre cuando el tiempo lo permitía: llevarse la comida fuera y comer en la ancha terraza que daba a los espaciosos jardines.
La niña atacó enseguida su apetitosa ensalada de pollo, y ella la miró con cariño.
Cada vez la quería más. Se veía reflejada en ella, en su ansiedad y su inseguridad. Sabía lo que significaba no sentirse querida. Había tenido una infancia de lo más solitaria, y no quería que la de Amelie fuera igual.
Sin embargo, eso dependía de su padre, quien seguía sin hacer acto de presencia.
¿Aparecería en algún momento? Nadie lo sabía.
Evandro se giró hacia la ventanilla, impaciente por aterrizar y bajar del avión. Su apretada agenda lo había obligado a cruzar Europa y viajar por Italia de norte a sur, comprobando varios de sus multimillonarios proyectos y sopesando posibles negocios.
Sin embargo, la verdadera razón de que hubiera comprimido un viaje profesional de tres meses hasta el punto de convertirlo en uno de tres semanas era de carácter personal: quedarse libre de compromisos para poder ir al palazzo, ver a la niña a la que había salvado de su vengativa madre y darle una vida mejor.
Estaba decidido a ello. Establecería una relación con su hija aunque tuviera que aprenderlo todo desde el principio. Y la protegería siempre, costara lo que costara, hasta de la propia Berenice.
–¿Eres consciente de las implicaciones? –preguntó su abogado en ese momento, con expresión sombría–. Esa mujer puede destruir tu futuro.
Evandro lo miró a los ojos.
–Las implicaciones me dan igual –respondió–. Lo importante es que me acabo de liberar de un matrimonio infernal que ha durado diez años. Además, Amelie es mi prioridad absoluta, el centro de toda mi atención.
El tren de aterrizaje del avión tocó la pista con tanta suavidad que apenas lo notaron. Diez minutos después, Evandro estaba de camino a su despacho. Mantendría unas cuantas reuniones, se marcharía a su apartamento, haría la maleta y se iría al palazzo por la autopista del sur. No había exagerado al decir que Amelie era su prioridad absoluta. Lo era. Y a partir de entonces, sería lo más real de su vida.
Jenna miró el cielo, aún cubierto de las nubes que habían descargado horas antes. Faltaba poco para el anochecer, pero necesitaba tomar el aire. Había estado encerrada todo el día, jugando a las cartas con el ama del llaves y las dos criadas, Maria y Loretta.
Por supuesto, tendría que estar de vuelta a la hora de cenar; pero, durante los minutos siguientes, se limitó a disfrutar de su paseo por el empinado camino que empezaba en el palazzo, situado a un kilómetro de la carretera principal. El camino serpenteaba entre los bosques, y se bifurcaba al cabo de rato, dando paso a uno más estrecho que llevaba a la grandiosa fachada del edificio.
Mientras bajaba por el segundo, descubrió que se había producido un desprendimiento de rocas, causado quizá por la lluvia. El camino estaba casi bloqueado y, como el desprendimiento se había producido detrás de una elevación rocosa, podía ser peligroso: si algún vehículo circulaba en esa dirección, su conductor no vería las rocas hasta el último momento, y tendría que frenar en seco o pegar un volantazo que le llevaría directo a un precipicio.
Jenna sopesó la situación y decidió volver al palazzo tan deprisa como fuera posible, para alertar a los empleados. Y entonces, distinguió el inconfundible sonido de un coche que se acercaba a gran velocidad.
Consciente de que debía hacer algo, saltó entre las rocas caídas con intención de hacer señas al conductor para que se detuviera. Por desgracia, ya estaba anocheciendo y, cuando los encendidos faros del vehículo la iluminaron, Jenna se quedó paralizada durante unos segundos, en mitad del camino.
El conductor pisó el freno hasta el fondo, y el enorme y elegante vehículo se detuvo con un chirrido de neumáticos.
Un segundo después, el hombre que lo conducía se bajó y empezó a gritar, furioso.
–¡Idiota! ¿Qué diablos hacía en mitad de la carretera? ¡La he podido matar!
Jenna, que seguía inmovilizada, alzó la vista y lo miró.
Su alta silueta se recortaba contra las luces de los faros, y en sus duros rasgos se adivinaba una mezcla de enfado y alivio. Llevaba un traje de color gris marengo, que enfatizaba sus anchos hombros y sus largas piernas. Y todo en él, desde el corte del traje hasta la corbata de seda, pasando por el carísimo coche que conducía, dejaba claro dos cosas: que era rico y que solo podía ser una persona.
Evandro Rocceforte.
Capítulo 2
A JENNA se le encogió el corazón. Y tras unos segundos de pánico, recuperó el aplomo, alzó la barbilla y dijo, con voz temblorosa:
–Mi dispiace. Pero tenía que hacer algo. Hay un desprendimiento de rocas.
Jenna se giró hacia el lugar donde se había producido el derrumbe. Su jefe frunció el ceño y, sin decir una sola palabra, pasó por delante de ella, comprobó lo sucedido y la miró con expresión sombría, aunque ya no parecía enfadado.
Ella no supo qué pensar. Evandro era tan impresionante en persona que estaba completamente confundida. Su alto y potente cuerpo la había dejado anonadada.
–Menudo desastre –dijo él.
Evandro apretó los dientes, regresó al coche y apagó las luces. Luego, sacó el teléfono móvil y habló con alguien en italiano, pero tan deprisa que Jenna no entendió ni una palabra. A continuación, cortó la comunicación, se guardó el móvil en uno de los bolsillos interiores de la chaqueta y la miró con el ceño fruncido, como si la viera por primera vez.
–¿Se puede saber quién es?
Jenna no tuvo ocasión de contestar, porque se contestó él solo.
–Ah, claro, debe de ser la profesora de inglés… Aunque, con la luz del crepúsculo, me ha parecido un duende de los bosques –dijo soltando una carcajada irónica–. Bueno, vuelva al palazzo. Van a venir a recogerme, y a cerrar el camino para que nadie se mate. Lo despejarán mañana por la mañana.
Evandro volvió al coche, abrió el maletero y sacó lo que parecía ser su equipaje. Jenna se abrió paso entre las rocas desprendidas y se fue.
Aún no había salido de su asombro.
Acababa de conocer al padre de Amelie.
Jenna apartó una rama caída y aceleró el paso, pensando en el rico y poderoso empresario que le había gritado y le había ordenado que volviera al palazzo. Pero, por dictatorial que fuera su actitud, también le había mostrado su sarcástico sentido del humor. Incluso la había comparado con un duende.
¿Sería un buen ejemplo de su carácter?
Fuera como fuera, el carácter de Evandro Rocceforte no era precisamente lo que dominaba sus pensamientos cuando llegó a los enormes jardines de la propiedad. Su altura, su formidable cuerpo, sus atractivos rasgos y su ronca y sensual voz la habían dejado tan impactada que el corazón se le aceleró al recordarlo.
Ya en el palazzo, descubrió que la inesperada aparición de su propietario había convertido el lugar en un hervidero. Los empleados iban de un lado a otro, y con tanta prisa que la signora Farrafacci solo se detuvo lo necesario para informarle de que Amelie iba a cenar con su padre y de que a ella le servirían la cena en su habitación.
Jenna se alegró de poder refugiarse en la enorme suite que le habían dado, situada en uno de los pisos superiores. No podía ser ni más cómoda ni más conveniente, porque además de tener dormitorio, salón y cuarto de baño, daba a la sala de juegos de Amelie, conectada a su vez a la habitación de la niña.
Al llegar, se acercó a la ventana del salón, la abrió y apoyó los codos en el alféizar para disfrutar de la cálida brisa y del olor a madreselva que empapaba el ambiente. Ya se había hecho de noche, y oía a los búhos que ululaban en los bosques.
Su abrupto e intenso encuentro con Evandro Rocceforte volvió a su mente en ese instante, y no solo por el peligro que había corrido al plantarse en mitad de la carretera para advertirle del derrumbe. Su impresionante cuerpo también estaba fresco en su memoria. Y su ceño fruncido. Y sus gritos.
Pero ¿qué pretendía que hiciera? Si no hubiera sido por ella, él y su carísimo coche habrían terminado en el fondo del valle, completamente destrozados.
Molesta, entró en el dormitorio y decidió darse un baño para relajarse un poco mientras esperaba a que le subieran la cena. En general, prefería ducharse, porque era más rápido y eficaz; pero, de vez en cuando, se permitía el capricho de bañarse.
Mientras se hundía en el agua, volvió a pensar en el encuentro con su jefe, aunque en términos muy distintos.
¿Un duende de los bosques?
Era una comparación sorprendente, aunque no podía negar que le gustaba. Se suponía que los duendes eran menudos como bellos, y ni Jenna era pequeña ni se consideraba particularmente hermosa.
De estatura media y melena recogida en un moño, tenía un cuerpo delgado que tampoco llamaba la atención por su ropa, teniendo en cuenta que siempre llevaba prendas prácticas y cómodas. No era de las que llamaban la atención. Y ni siquiera se maquillaba, porque el maquillaje era del todo innecesario en su trabajo y porque su escasa vida social se limitaba a las funciones escolares con sus colegas.
No, definitivamente no se parecía nada a un duende, nada en absoluto. Pero, en tal caso, ¿por qué la había llamado eso?
Jenna se hundió un poco más en el agua caliente, que acariciaba su cuerpo y jugueteaba con las zonas más sensibles de sus muñecas cuando las sumergía. Era tan sensual como agradable. Y poco a poco, le provocó una especie de somnolencia, inducida además por el aire cargado de vapor, la solitaria y suave luz del baño y la propia sensación de relajamiento.
Al cabo de un rato, notó que los ojos se le cerraban y se dejó llevar, extrañamente consciente de los contornos de su cuerpo semisumergido, que casi flotaba. Pero, en el mismo instante en que cerró los párpados, la imagen de su jefe apareció en su mente con toda claridad, como si estuviera allí mismo, mirándola con intensidad, disfrutando de su desnudez.
Jenna abrió los ojos al instante y se sentó en la bañera, sintiendo un calor en las mejillas que no tenía nada que ver con la temperatura del agua. ¿Qué le estaba pasando? ¿De dónde había salido esa imagen?
Sacudió la cabeza, respiró hondo y parpadeó varias veces para borrar de su imaginación la incómoda e indebida estampa de Evandro. Luego, alcanzó el jabón y el champú para hacer lo que se suponía que tenía que hacer. No estaba allí para entregarse a deseos que ni ella misma podía explicar, sino para lavarse.
Se enjabonó con rapidez, se puso champú en el pelo y, tras quitar el tapón a la bañera, abrió el grifo de la ducha. Pero esta vez, puso el agua tan fría como la podía soportar. Al fin y al cabo, no se trataba tanto de quitarse el jabón y el champú como de eliminar sus libidinosos y desconcertantes pensamientos.
Diez minutos después, envuelta en una bata y un pijama de algodón, se sentó en el sofá y encendió el televisor para ver las noticias. Su día de trabajo no había terminado. Después de cenar, tendría que planear las clases de la mañana siguiente y redactar un informe breve sobre el progreso de Amelie, por si su jefe se lo pedía.
Su jefe.
Jenna se repitió a sí misma que solo era eso, un jefe.
Segundos después, llamaron a la puerta. Era la cena.
Evandro estaba en la terraza, mirando el paisaje nocturno de los jardines, con las manos metidas en los bolsillos. El cielo estaba parcialmente cubierto y, como la luna aparecía y desaparecía entre las nubes, daba la impresión de moverse.
Pero solo era una ilusión, como todo en su vida.
Como la mujer con la que se había casado.
Al pensar en ella, frunció el ceño. ¿Por qué se acordaba ahora de su boda, si habían pasado diez largos y lamentables años desde entonces? Sobre todo, cuando la propia boda había sido una estafa. Le había costado un dineral. Había sido un fiel reflejo de Berenice, quien se presentó ante los invitados envuelta en diamantes y con un vestido de novia que costaba más que una casa. Había sido superficial, chabacana, excesiva y falsa.
¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¿Cómo era posible que se hubiera dejado engañar por su belleza?
Evandro apretó los dientes. La respuesta era sencilla. Se había dejado engañar por su capacidad de seducción y por las presiones de su propio padre, quien insistió una y otra vez en que lo tenía todo: una belleza asombrosa y la mayoría de las acciones de Trans Montane, la empresa que acababa de heredar.
Era una combinación perfecta. Tendría que haber sido paradisíaca.
Y fue infernal.
Pero le había dado algo bueno: Amelie.
La expresión de Evandro cambió al instante. Su encuentro había sido algo tenso. La niña se había mostrado tan tímida e introvertida como tres semanas antes, cuando fue a recogerla al aeropuerto para llevarla al palazzo. Pero eso no tenía importancia. Estaba seguro de que cambiaría con el tiempo.
En cuanto a la mujer que le estaba dando clases, no sabía qué pensar. Se había plantado en mitad de una carretera para impedir que se estampara contra unas rocas o cayera por un barranco, aun a riesgo de su propia vida.
Evandro intentó recordar sus poco especiales rasgos.
¿Qué era aquella mujer? ¿Una insensata? ¿O una valiente?
Quizá, las dos cosas.
Jenna bajó al vestíbulo por la ancha escalera de mármol, llevando consigo los cuadernos y los dibujos de Amelie. Había llegado el momento de informar a su jefe sobre los progresos de la pequeña, a la que había dejado estudiando caligrafía.
Aquella mañana, Amelie estaba más inquieta que de costumbre. Pero, teniendo en cuenta que su padre había llegado la noche anterior, no tenía nada de particular. Además, ella también estaba nerviosa, y sintió un acceso de inseguridad cuando llegó a la biblioteca, llamó suavemente a la puerta y entró en la enorme sala, con sus estanterías llenas de libros, su chimenea y sus sillones de cuero.
Junto a los altos balcones, que estaban abiertos para que entrara el aire fresco, había una mesa de gran tamaño sobre la que descansaban un ordenador y un montón de documentos. Y detrás de la mesa, estaba su jefe, trabajando.
Los músculos del estómago de Jenna se pusieron súbitamente tensos cuando el alzó la mirada. El impacto que causó en ella fue tan instantáneo y potente como el de la noche anterior. Su carisma era sencillamente abrumador.
Sin embargo, Jenna decidió no darle importancia. Tratándose de un hombre con tanto poder, que dirigía una empresa internacional y manejaba cifras multimillonarias de forma habitual, era lógico que se sintiera incómoda en su presencia. Sobre todo, porque la estaba mirando con una expresión que no podía interpretar y con una tensión rara en los labios.
¿A qué se debería esa tensión? ¿Qué padecimiento sufría?
Jenna se lo preguntó unos segundos y, a continuación, borró las preguntas de su mente. Estaba allí para informarle sobre su hija. El carisma de Evandro Rocceforte era irrelevante; su impresionante cuerpo era irrelevante, y también lo eran los problemas que pudiera tener.
Al llegar a la mesa, se detuvo y asintió a modo de saludo. Él la invitó a sentarse.
–Buenos días, señorita Ayrton –dijo Evandro, en un inglés perfecto–. ¿Cómo van las cosas con mi hija? Por favor, sea tan breve como sea posible.
Jenna dejó el montón de cuadernos encima de la mesa, lejos de sus documentos. Luego, hizo una exposición tranquila y concisa sobre los progresos de Amelie y, acto seguido, pasó a las materias en las que estaba concentrando sus esfuerzos: comprensión lectora, matemáticas y conocimientos básicos de geografía, historia y ciencias.
Estaba en mitad de una frase, hablando sobre las ventajas de que Amelie fuera multilíngüe, cuando su jefe alzó una mano.
–Bueno, ya basta. Enséñeme sus cuadernos.
Jenna le dio los cuadernos, que el hojeó someramente antes de devolvérselos sin hacer comentario alguno.
–Amelie ha avanzado mucho –dijo ella, deseosa de hacérselo saber–. De hecho, su mayor problema es la falta de atención, debida en parte a que esta es su primera experiencia educativa. Pero ese es un problema general entre los niños. Obviamente, trabajar les gusta menos que jugar.
Él sonrió con ironía y puntualizó:
–Entre los niños y entre los adultos, señorita Ayrton.
Jenna no supo si debía sonreír. Aparentemente, el comentario de Evandro había intentado ser gracioso. Pero, como no estaba segura, se limitó a asentir y a seguir hablando, eligiendo sus palabras con cuidado.
–La rutina y la estabilidad son esenciales para los niños. Sin ellas, es difícil que aprendan a concentrarse. Y tengo entendido que no ha tenido ninguna de las dos.
Su jefe la miró con expresión sombría.
–Su madre la ha tenido de arriba para abajo desde que nació, cruzando Europa y los Estados Unidos. Casi me sorprende que sepa leer –replicó él con dureza.
Jenna no dijo nada. En primer lugar, porque la relación de los padres de Amelie no era asunto suyo y, en segundo, porque había tratado con muchos padres divorciados y sabía que no era una buena idea.
Pero la dureza de Evandro, tan parecida a la que le había dedicado a ella la noche anterior, desapareció al instante.
–¿Hay algo que se le dé bien? –preguntó con normalidad.
Jenna ni siquiera intentó ocultar su sorpresa.
–¡Sí, por supuesto! –dijo, vehemente–. Puede que las matemáticas no sean lo suyo, pero el arte y la creatividad lo son.
Jenna sacó varios dibujos, y le enseñó el primero.
–Mire lo buena que es. Lógicamente, aún no ha desarrollado la técnica necesaria, pero tiene imaginación y sabe usar los colores. Mire, mire.. –añadió, enseñándole otro.
Los oscuros ojos de Evandro contemplaron el fruto del trabajo artístico de Amelie, con su mezcla de castillos de hadas, animales fantásticos y princesas opulentamente vestidas.
–Hay que apoyar los gustos y las habilidades de los niños –continuó ella, sintiendo la súbita necesidad de defender a la pequeña contra las posibles críticas de su padre–. Hay que apoyarlas siempre.
Jenna alzó la barbilla y clavó la vista en sus ojos, negándose a sentirse acobardada por su dura expresión. Estaba luchando por Amelie, una niña que necesitaba un padre que la halagara y valorara sus esfuerzos.
Un padre distinto al que ella había tenido.
–Ningún niño debería sentirse inútil o sin valor. Es esencial que los animemos, que sepan que todos tienen algo especial.
La pasión de sus palabras estaba directamente relacionada con el recuerdo de su infancia y el carácter crítico, impaciente e indiferente de su padre, que aún le dolía. Y Jenna se dio cuenta de que Evandro la estaba evaluando de un modo que no tenía nada que ver con la relación de un jefe y una empleada, consistente en determinar si estaba haciendo el trabajo para el que la habían contratado.
Había algo más en sus ojos.
Pero desapareció rápidamente.
Instantes después, él se recostó en su moderno sillón de cuero, de estética radicalmente distinta a la tradicional mesa y las antiguas estanterías, y dijo:
–Muy bien. Gracias por informarme. Siga con lo que está haciendo.
Evandro se detuvo un momento y la miró de arriba abajo antes de seguir hablando.
–Esté preparada para reorganizar sus clases en cualquier momento y sin aviso previo. Mientras yo siga aquí, las lecciones no son prioritarias. Lo prioritario es el tiempo que pueda pasar con mi hija –afirmó–. ¿Alguna pregunta? Si no tiene ninguna, vuelva con su pupila.
Jenna se levantó y recogió los cuadernos de Amelie. Pero, una vez más, se sintió en la necesidad de apoyar los intereses de la niña.
–Sé que no es asunto mío, señor Rocceforte, pero estoy completamente de acuerdo en que las lecciones no son lo más importante en este momento. Teniendo en cuenta que ha estado separada de usted, es crucial que…
–Tiene razón, señorita Ayrton –la interrumpió él, sin contemplaciones–. No es asunto suyo.
Jenna se quedó helada, igual que en la carretera. Pero no se arrepintió de lo que había dicho, porque estaba decidida a defender a Amelie, quien súbitamente se veía obligada a vivir con un padre al que apenas conocía.
Evandro no añadió nada más. Se limitó a mirarla con la misma dureza. Y Jenna, que estaba decidida a hacerle ver que necesitaba un padre cariñoso, echó los hombros hacia atrás y declaró, con tanta firmeza como pudo:
–Soy la profesora de Amelie, señor Rocceforte y, aunque no tenga intención de meterme donde no me llaman, mi trabajo me obliga a ello. Su hija es mi principal responsabilidad, y está muy confundida. Por bien que la hayan educado, nunca ha tenido lo que necesita: estabilidad, constancia y seguridad. Y no se trata de establecer rutinas, sino de hacer que se sienta valorada y querida. Sobre todo, querida.
Jenna no esperó a la reacción de Evandro. Dio media vuelta, abrió la puerta y se fue, dejando solo al formidable, rico y poderoso italiano.
Cuando Jenna cerró la puerta, Evandro miró el sillón donde había estado sentada. Si hubiera tenido que decir qué ropa llevaba, cuánto medía o de qué color eran sus ojos, no habría podido. No tenía ni idea.
Sin embargo, habría podido repetir todas las palabras de su vehemente discurso, desde el principio hasta el final.
Desde luego, estaba de acuerdo en que su hija necesitaba sentirse valorada y querida. El simple hecho de que hubiera pagado una fortuna a Berenice a cambio de su custodia demostraba que Amelie era fundamental para él. Aún recordaba la cara de su abogado cuando vio la suma del acuerdo que habían firmado. Pero, desgraciadamente, no estaba seguro de que su forma de amar fuera la adecuada.
De repente, recordó las crueles palabras que le había dedicado su exmujer y se levantó del sillón para salir al balcón.
Necesitaba aire fresco.
Capítulo 3
JENNA y Amelie comieron juntas, pero no les sirvieron la comida en la terraza, sino en la sala que hacía las veces de aula; probablemente, porque Evandro estaba trabajando en la biblioteca y no quería que le molestaran.
Amelie seguía estando insegura, y Jenna decidió que necesitaba divertirse un poco. De hecho, ella también lo necesitaba, porque no dejaba de revivir su enfrentamiento matinal con Evandro. ¿Le habría molestado lo que le había dicho? Aunque así fuera, eso le incomodaba bastante menos que la posibilidad de que no tuviera en cuenta sus palabras, de las que no se arrepentía en absoluto.
–¡Salgamos a dar un paseo!
La cara de Amelie se iluminó al instante. Momentos después, abandonaron el aula y salieron a la terraza, decididas a pasear por los jardines.
–Cuando yo daba clases en Londres, no había campos o bosques por donde pudiera pasear –dijo Jenna–. Eres muy afortunada, Amelie. Tienes unos jardines preciosos a tu disposición.
Justo entonces, oyeron la voz de un hombre.
–Me alegra que le gusten.
Jenna se giró, sorprendida. Era Evandro, que se acercaba a ellas a grandes zancadas, vestido con un traje gris de color oscuro que iba a juego con sus ojos.
–Os he visto desde el balcón de la biblioteca. ¿Adónde vais? –preguntó él.
Amelie se aferró a la mano de Jenna, como buscando seguridad. Y Jenna respondió, con tanta tranquilidad como pudo:
–A dar un paseo por los jardines.
–¿Puedo ir?
Jenna se volvió a quedar sorprendida. No solo porque quisiera pasear, sino también porque su tono de voz estaba en las antípodas de la brusquedad que le había dedicado aquella mañana. Y entonces, comprendió que no se mostraba tan amable por ella. Era por su hija.
Y se alegró.
–¿Te parece bien, Amelie? Estoy seguro de que la señorita Jenna y tú me podéis enseñar muchas cosas sobre la naturaleza. Por ejemplo, sé muy poco de las costumbres domésticas de las babosas –continuó él.
Jenna no supo si estaba bromeando o estaba hablando en serio. Se quedó tan confundida como durante su encuentro matinal, cuando él comentó que los niños no eran los únicos que preferían jugar a trabajar.
En cualquier caso, Amelie seguía agarrada a su mano, lo cual demostraba que estaba lejos de sentirse cómoda en presencia de su padre. Y a ella se le encogió el corazón. Los niños necesitaban sentirse queridos.
–Las babosas no me gustan –dijo la pequeña.
–Pues menos mal que se gustan entre ellas –replicó su padre–. Se gustan tanto que habrá un montón de bebés babosa en primavera.
–Son hermafroditas –intervino Jenna–. Como los caracoles.
Amelie la miró con curiosidad.
–¿Qué significa eso?
–Que son chico y chica al mismo tiempo –respondió su profesora–. Puede que a nosotros nos parezca extraño, pero para ellas es normal.
–A mí no me gustaría eso –dijo Amelie–. ¡No quiero ser un chico!
–Tú estás muy bien como estás. Eres una niña perfecta –declaró su padre–. Y me alegro mucho de que vayas a vivir conmigo.
Jenna se tranquilizó al notar el fondo afectuoso de su voz. Estaba diciendo las cosas correctas, haciendo que su hija se sintiera bienvenida y dejando bien claro que estaba donde debía: en el palazzo, con él.
–¿Cuál es el plan? ¿Dónde vamos a ir? –prosiguió él, con el mismo tono entusiasta.
–Tenía intención de llevarla a la rosaleda, para ver a las abejas mientras liban y explicarle cómo ayudan a las rosas y al resto de las flores –contestó Jenna.
Estaba encantada con el cambio de actitud de Evandro. Por supuesto, sabía que lo hacía por su hija, y también supo que su papel consistía en hacer de puente entre los dos. El paseo por los jardines era una ocasión perfecta para estar juntos, compartir una actividad y acostumbrarse el uno al otro.
Jenna empezó a caminar, y soltó subrepticiamente la mano de Amelie cuando llegaron a la rosaleda. El sol de la tarde era bastante intenso, pero esperaba que no fuera excesivo. La niña llevaba ropa de verano, al igual que ella y, aunque su jefe iba de traje, era de una tela ligera.
–Bueno, vamos a ver si hay alguna abeja –dijo ella.
–Ahí hay una –dijo Evandro, señalando una particularmente grande.
–¡Ah, sí! ¡Mira, Amelie! ¿Ves el polen amarillo que lleva entre las patas? Eso significa que ha pasado por otra flor.
Estuvieron mirando a la abeja durante un rato y, cuando el insecto se fue, Jenna los sacó de la rosaleda. La niña caminaba al lado de su padre, quien le hablaba en tono cariñoso sobre los doscientos años de historia del palazzo y sus jardines.
–Esta semana, encenderemos la fuente que está en mitad del estanque –le prometió–. El agua llega desde un arroyo de las montañas.
Evandro pasó a explicarle el funcionamiento de la fuente y, aunque Jenna no estaba segura de que la niña entendiera algo, pensó que eso no era lo importante. Lo importante era que estaba con su padre, y que le estaba prestando atención.
Los ojos de la niña se clavaron entonces en la alta estatua del centro del estanque. Jenna la admiró un momento y clavó la vista en su jefe, asombrada de lo distinto que era cuando estaba con Amelie. Desde luego, seguía siendo un hombre inmensamente carismático, pero más dulce, más suave, más asequible.
Por suerte para ella, cuyos pensamientos empezaron a tomar un camino peligroso, Evandro rompió la magia del momento al preguntar:
–¿Volvemos a casa?
Jenna asintió y, una vez más, abrió camino. Pero haciendo un esfuerzo por no pensar en el cabello negro, la ronca voz y los anchos hombros de Evandro.
Al llegar a la terraza, se giró hacia Amelie para decirle que subiera a su habitación. Sin embargo, su padre tenía otras ideas.
–Amelie, ¿podrías pedirle a la señora Farrafacci que nos prepare algo de beber? Seguro que tienes sed, y estoy seguro de que la señorita Jenna estará tan sedienta como yo. Aunque, siendo inglesa, quizá prefiera tomar el té –añadió con sorna.
Amelie se fue, y Jenna se sintió súbitamente insegura. Se había quedado a solas con su atractivo jefe.
–Sentémonos –dijo él, ofreciéndole una silla.
Jenna se sentó a la mesa, bajo su amplia sombrilla. Evandro se acomodó enfrente, aunque solo después de aflojarse la corbata, quitarse la chaqueta y dejarla en el respaldo. Su tensión había desaparecido. Ya no era el hombre brusco con el que se había reunido aquella mañana, sino un hombre relajado. Y eso lo hacía más peligroso.
–Bueno, ¿qué le parece? –preguntó él, clavando la vista en la mujer que se había atrevido a darle lecciones de paternidad–. ¿Estoy siendo un buen padre?
Ella asintió.
–Sí. Amelie se ha ido relajando cada vez más mientras paseábamos –respondió ella–. Al principio, estará un poco tímida con usted, pero sé que se abrirá por completo si la sigue animando.
Evandro frunció el ceño. El tono de Jenna era afectuoso, pero había algo extraño en él, algo parecido a una súplica.
¿A qué se debería?
–Espero que no le moleste mi forma de trabajar –continuó ella–. De vez en cuando, me gusta dar clase en el exterior.
Él sacudió una mano, como restándole importancia.
–Si lo que he visto hoy es un ejemplo de lo que hace, me parece muy bien. De momento, no tengo ninguna queja sobre usted.
Evandro se detuvo unos segundos y añadió:
–Siento haber estado tan brusco esta mañana. Compréndalo… esto es nuevo para mí –le confesó–. No he estado lejos de Amelie por gusto, sino por los caprichos de su madre. Y voy a hacer todo lo necesario para que sea feliz y tenga la infancia que merece, el tipo de infancia que usted defiende con tanta elocuencia.
Ella se ruborizó un poco y, súbitamente, él deseó que llevara algo más atractivo que la falda beis y la blusa a juego que había elegido ese día. No se podía decir que le sentaran bien. Parecía empeñada en estropear su imagen.
–Puede que lo dijera de forma demasiado vehemente –se defendió ella–, pero si hubiera visto lo que sufren los hijos de padres divorciados en determinadas circunstancias…
–¿Lo que sufren? –preguntó él, interrumpiéndola.
–Se vuelven invisibles.
Jenna bajó la vista y apretó los puños. Evandro se dio cuenta, y llegó a la conclusión de que sus opiniones sobre la infancia no estaban directamente relacionadas con Amelie.
–¿Lo dice por experiencia?
Los avellanados ojos de Jenna se clavaron en él.
–Sí –contestó.
–Siga –ordenó Evandro–. Cuéntemelo.
Jenna no dijo nada, y él se sintió en la necesidad de disculparse de nuevo.
–Lo siento. No pretendía ser descortés. Es que estoy acostumbrado a dar órdenes. No soy de los que se andan por las ramas… me gusta ir al grano –dijo–. Pero le ruego que me lo cuente. Por el bien de Amelie.
Ella respiró hondo.
–Cuando los padres no quieren a sus hijos, los niños lo notan y adaptan su comportamiento en consecuencia, así que…
Jenna se detuvo, y Evandro pensó que no quería decir nada más. Pero entonces se dio cuenta de que se había callado porque había visto a Amelie, que volvía del interior del palazzo con una criada.
Evandro se sintió frustrado por la interrupción, aunque eso no impidió que invitara a Amelie a sentarse y diera las gracias a la criada, quien dejó una bandeja en la mesa. Había té para Jenna, café solo para él y un zumo de naranja para la niña, además de una jarra de agua helada y un plato de pastas.
Jenna sirvió el zumo a su pupila y lo rebajó con el agua.
–Una bebida sana –comentó él, alcanzando su café.
–La signorina Jenna dice que tomar demasiados refrescos hace que se te caigan los dientes –le informó Amelie mientras se bebía el zumo.
Evandro asintió.
–Eso es cierto –dijo, muy serio–. Conozco un hombre al que se le cayeron todos los dientes en mitad de una gala, mientras daba un discurso. La gente se quedó encantada, porque su discurso era aburridísimo. Desde entonces, lleva una dentadura postiza y, como no le encaja bien, hace un ruido como este.
Evandro castañeteó los dientes, y su hija rompió a reír. Luego, él se giró hacia Jenna como buscando su aprobación, y descubrió que sus mejillas tenían algo más de color, que estaba sonriendo y que su sonrisa mejoraba bastante su espantosa forma de vestir.
Súbitamente, se sintió en la necesidad de arrancarle otra sonrisa, y se preguntó por qué. Jenna Ayrton estaba allí para dar clase a Amelie. Eso era todo.
–Me alegra saber que vas bien con tus estudios y que podrás ir al colegio en otoño –continuó, girándose de nuevo hacia la pequeña–. ¿Has aprendido muchas cosas sobre Italia? A fin de cuentas, es tu nuevo hogar.
–He estudiado un montón de historia y geografía. Ahora sé dónde están las ciudades, los ríos y las montañas.
Amelie le dio una larga lista de nombres, y Evandro asintió de nuevo.
–Bravo –dijo–. Pero ¿sabes en qué ciudad trabajo yo?
–En Turín –contestó sin dudarlo–. En italiano, se llama Torino.
–Esattamente!
Evandro preguntó entonces por las montañas y, a continuación, le dijo que tenía ganas de que llegara el invierno para ir a esquiar y la invitó a acompañarlo la siguiente vez que fuera.
–¿Te gustaría? Podrías esquiar, hacer snowboard o deslizarte con un trineo –añadió él, antes de clavar la vista en Jenna–. ¿Le gustan los deportes de invierno, señorita Ayrton?
Jenna, que no esperaba esa pregunta, se quedó momentáneamente desconcertada.
–No lo sé. Nunca los he practicado –respondió.
–¡Pues ven con nosotros! –intervino la niña, entusiasmada.
Jenna sacudió la cabeza.
–Lo siento, Amelie, pero no estaré aquí cuando llegue el invierno. Volveré a Inglaterra en cuanto empieces con el colegio.
Amelie se puso triste, para horror de su padre. Pero, a pesar de ello, Evandro se recordó lo que había dicho su abogado tras el duro y costoso divorcio: que Amelie no debía crecer con ninguna mujer, porque los hechos demostraban que era demasiado peligroso. Y él tampoco quería pasar otra vez por el mismo trago.
En cualquier caso, la advertencia carecía de importancia en esa situación. Jenna Ayrton no era nada más que la profesora temporal de Amelie y, cuando la niña se fuera al colegio, se olvidaría de ella.
Al igual que él.
Capítulo 4
JENNA se miró en el elegante espejo de su habitación. Para su sorpresa, el signor Rocceforte la había invitado a cenar con él y con su hija, que ahora la miraba con el ceño fruncido. Era obvio que no le gustaba lo que se había puesto: un sencillo y soso vestido de color azul marino, de manga larga.
–¿No tienes vestidos de noche? –preguntó la pequeña.
Jenna sacudió la cabeza.
–No. Y aunque lo tuviera, no me lo pondría –respondió–. Soy tu profesora, Amelie, una empleada de tu padre. No estoy aquí en calidad de invitada.
Jenna miró a Amelie con la expresión más neutral que pudo, porque a ella tampoco le gustaba lo que se había puesto la niña. Su madre la había acostumbrado a vestirse como una muñeca de la alta sociedad, y Amelie había elegido un vestido de cóctel de color fucsia, todo de satén. Era completamente inadecuado para una niña de su edad, pero estaba tan contenta que Jenna no tuvo corazón para decírselo.
Desgraciadamente, su padre no tenía tantos escrúpulos y, en cuanto vio a la niña, sus cejas se juntaron en un inconfundible gesto de condena que auguraba males mayores. Pero Jenna impidió que las cosas fueran a más.
–Amelie se ha puesto un vestido de cóctel porque quería estar guapa para usted –dijo rápidamente.
Evandro apartó la vista de su hija y la clavó en ella.
–A diferencia de su profesora –replicó con sorna.
Jenna no dijo nada.
–Si yo fuera más alta, le habría prestado uno de mis vestidos –intervino la niña.
–Pues menos mal que no lo eres –ironizó su padre.
Olvidado el asunto de la moda, se sentaron a la enorme mesa de caoba, con su fina cristalería y sus cubiertos de plata. Era tan formal como el salón donde estaban, pero la ropa y la actitud distendida de Evandro relajaban el ambiente. Aquella noche, llevaba unos pantalones oscuros y un jersey gris, de cachemir. Pero ni la sencillez de su apariencia disminuía su atractivo ni logró que Jenna fuera menos proclive a admirar a su jefe.
–¿Bebe vino, señorita Ayrton? –dijo él, alcanzando la botella–. ¿O está en contra de tomar alcohol delante de sus alumnas?
Jenna se dio cuenta de que la estaba desafiando, y dijo:
–Si usted no tiene inconveniente, yo tampoco.
Evandro sirvió dos copas, pasó el zumo de naranja a su hija y, a continuación, alzó su vino a modo de brindis.
–Saluti! –dijo, mirando a su hija–. Es lo que decimos en Italia en lugar del santé de los franceses y el cheers de los ingleses. ¿Verdad, señorita Ayrton?
Jenna asintió.
–¡Pues bebamos! –añadió él.
Evandro dio un trago largo y ella, uno más modesto. El vino estaba tan exquisito que Jenna se empezó a relajar, y se dio cuenta de que su inquietud anterior era una mezcla de preocupación por Amelie y de tensión sexual, porque se sentía muy consciente de sí misma cuando estaba con su jefe.
En ese momento, aparecieron dos criadas para servirles la cena. Él les dio las gracias, y Jenna sospechó que las dos jóvenes se sentían tan atraídas por el atractivo y potente Evandro como ella. Incluso era posible que tuviera el mismo efecto en todas las mujeres.
Al darse cuenta de lo que estaba pensando, se recordó que Evandro Rocceforte no era un hombre normal y corriente, sino su jefe. La relación que tenían era de carácter laboral, y no podía ser otra cosa. Aunque eso carecía de importancia, porque los hombres nunca se fijaban en ella, así que no corría ningún peligro.
Sus ojos se clavaron entonces en Amelie, la niña que se había ganado su afecto. Estaba mirando a su padre, y Jenna notó que no estaba totalmente cómoda. A fin de cuentas, seguía siendo un desconocido para ella.
Durante los segundos posteriores, se dedicó a sentir lástima de sí misma. Los problemas de Amelie se parecían demasiado a los suyos, los de una mujer que se sentía rechazada y condenada a la soledad. Pero pensar en esos términos era tan objetable como absurdo. Y, por otra parte, ya se había acostumbrado a que los hombres no le prestaran atención. De hecho, casi resultaba tranquilizador.
–Buon appetito! –dijo él.
La voz profunda del hombre que estaba sentado en la cabecera de la mesa la sacó de su introspección. Jenna probó el primer plato, una tarrina de salmón y marisco con salsa de langosta y guarnición de rúcula y achicoria roja. Le pareció tan refinado que se giró hacia Amelie, temiendo que fuera excesivo para sus gustos, porque nunca comían esas cosas cuando estaban juntas; pero la niña se lo estaba tomando con toda tranquilidad y con los cubiertos correctos.
Al ver que Jenna admiraba los modales de su hija, Evandro comentó:
–Tenga en cuenta que los niños mediterráneos no se acuestan tan pronto como los ingleses, señorita Ayrton. Pasan las noches con sus padres y, a veces, les acompañan a los restaurantes.
–Es verdad. Mamá me llevaba a cenar con sus amigos –intervino Amelie–. Tenía que ponerme mis vestidos más bonitos. Pero, si hablaba demasiado o hacía tonterías con la comida, se enfadaba conmigo.
La declaración de Amelie fue un ejemplo perfecto de lo que pasaba cuando hablaba de su caprichosa y exigente madre: empezaba con entusiasmo y terminaba con tristeza. Era tan triste que a Jenna se le encogió el corazón, y quiso decir algo para animarla. Sin embargo, Evandro se le adelantó.
–Bueno, cualquiera se daría cuenta de que tus modales en la mesa sont par excellence, mignonne –dijo, pasando al idioma natal de Berenice, el francés.
Amelie sonrió de oreja a oreja, y Jenna se alegró por la pequeña, aunque sin dejar de sentirse dolida. No recordaba que su padre le hubiera dedicado nunca un halago como el de Evandro a su hija.
–¿Aprueba mi actitud? –preguntó él, sabiendo que le estaba juzgando.
–Apruebo su aprobación –respondió ella, confundida.
¿Por qué le importaba su opinión? Solo era una profesora. Nada más.
–Me lo tomaré como un cumplido –replicó él, antes de pasar otra vez a su hija–. La señorita Jenna me ha dicho que te gusta la pintura, mignonne. Esta mañana me enseñó unos dibujos tuyos, y me gustaría ver más. Pero ¿sabes que me gustaría de verdad?
–¿Qué? –dijo la niña.
–Que dibujes uno para mí.
La cara de Amelie se iluminó al instante.
–¡Pues claro! Haré uno de mis favoritos… La signorina Jenna me pide que pinte flores y cosas que imagino, pero me gusta dibujar modelos con vestidos elegantes. La moda es muy importante, ¿sabes? Mamá dice que es esencial que estemos toujours à la mode.
Jenna vio que Evandro se ponía tenso, y estuvo a punto de intervenir en la conversación para impedir que dijera algo inadecuado. Pero, a pesar de su disgusto, él se limitó a comentar:
–Sí, la moda es importante en los sitios donde se gustan mucho a sí mismos, como París y Milán. Pero creo que deberías dejar eso para más tarde, para cuando seas mayor.
Aunque el comentario de Evandro no tenía tono de crítica, la niña se quedó muy seria. Al fin y al cabo, iba en contra de todo lo que su madre le había enseñado. Y esta vez, Jenna decidió tomar cartas en el asunto.
–¿Sabes lo que es divertido a tu edad? ¡Disfrazarse! –declaró–. Cuando daba clases en Londres, celebrábamos el día del disfraz, y todos los niños se vestían como uno de los personajes del libro que estuvieran leyendo. ¿De qué te disfrazarías tú, Amelie?
–¡De princesa medieval! –respondió sin dudarlo–. ¡Como la Bella Durmiente! Pero después de despertarse, claro.
–Perfetto! –exclamó él, devolviendo la sonrisa a la pequeña.
Evandro alcanzó su vino, tomó un poco más y volvió a mirar a Jenna con su ya familiar expresión de ironía.
–¿Qué tipo de disfraz me recomendaría a mi, señorita Ayrton? –preguntó–. ¿Alguno especialmente terrible?
Jenna, que estaba empezando a apreciar su sentido del humor, dijo:
–Bueno, puede que un disfraz de ogro sea excesivo. Quizá, el de uno de esos caballeros de los cuentos de hadas que siempre están en liza con otros como él o afrontando aventuras peligrosas –contestó.
Evandro soltó una carcajada.
–¡Vaya! Y yo que esperaba ser un príncipe azul…
–Podría serlo. Pero un príncipe azul sometido a un hechizo maligno.
–¿Sometido a un hechizo maligno? –repitió él, frunciendo el ceño.
Ella no dijo nada. Evandro la estaba mirando con tanta intensidad que se había quedado sin habla.
–Pero los hechizos malignos se pueden romper, ¿no? –prosiguió él.
–Todos los hechizos se pueden romper.
–¿Cómo? –preguntó Evandro, sin apartar la vista de ella.
–¡Con las hadas! –intervino súbitamente la niña–. Las hadas buenas pueden romper todos los hechizos malos, papá.
Evandro apartó la vista de Jenna, que se sintió aliviada al instante.
–¿Y dónde puedo encontrar un hada?
–Las hadas viven en burbujas de plata –le informó Amelie–. Todo lo que tienen es plateado. El pelo, las alas, las varitas mágicas y los vestidos.
Su padre sonrió, y Jenna preguntó a la niña:
–¿Por qué no le dibujas una, Amelie?
–¡Excelente idea! –dijo Evandro, recuperando su sentido del humor–. Y ahora, si ya hemos terminado con el primer plato, pasemos al segundo.
Evandro pulsó un discreto botón de la mesa. Momentos después, las criadas reaparecieron, se llevaron los platos vacíos y les sirvieron un guiso de cordero.
La niña estaba cada vez más cómoda con su padre, quien se interesó por sus conocimientos de historia italiana. Jenna se mantuvo prácticamente al margen, y solo intervino para animar a la pequeña cuando sonaba insegura. Evandro se la había ganado por completo con sus anécdotas históricas, que narraba de un modo calculadamente dramático.
El tema les duró hasta el postre, consistente en una delicadísima tarta helada, que estaba deliciosa. Pero los dos adultos se dieron cuenta de que la niña empezaba a estar cansada, y su padre decidió solventar el problema.
–Piccolina, te estás quedando dormida… –dijo–. Es hora de que te acuestes.
Jenna hizo ademán de levantarse, pero él se lo impidió.
–No, quédese aquí. Loretta o Maria se encargarán de Amelie. Aún no de disfrutado de mi formaggio, y me gustaría tomármelo con un adulto.
Loretta apareció enseguida, y Evandro se despidió de su hija con dulzura.
–Dormi bene, piccolina… Y sueña con los angelitos.
Loretta se llevó a Amelie, y Maria apareció con una enorme tabla de quesos. Cuando la criada se marchó, Evandro volvió a mirar a Jenna con intensidad, y ella se sintió terriblemente incómoda. Cenar con Evandro y su hija era una cosa, pero estar a solas con él era un asunto muy diferente.
–Estoy deseando que me dé su opinión, señorita Ayrton. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy cumpliendo sus estipulaciones en lo tocante a Amelie?
Una vez más, Jenna no supo si se lo estaba preguntando en serio o si estaba de broma. Evandro era el hombre más enigmático que había conocido en su vida. Pero le había hecho una pregunta, y no tenía más remedio que contestar.
–No sé si mi opinión puede tener alguna validez, pero yo diría que ha tomado el camino correcto para establecer una buena relación con su hija, signor Rocceforte. Su hija está cada vez más relajada, y se relaja aún más cuando le dedica algún cumplido.
–¿Cómo no se los voy a dedicar? Es una niña admirable en todos los sentidos –comentó él mientras ella probaba los quesos–. Bueno, en casi todos. Su forma de vestir es espantosa.
–Sí, ya me he dado cuenta de que el vestuario de Amelie es del todo inadecuado para una niña de su edad. Pero recuerde que ha estado con su madre, y que su hija habrá intentado hacer todo lo posible por ganarse su aprobación, que es la de una mujer obsesionada con la moda. No podemos condenar a Amelie por…
–¿Por los pecados de Berenice? –la interrumpió.
La expresión de Evandro se volvió sombría. Durante unos momentos, Jenna tuvo la sensación de que estaba a miles de kilómetros de distancia. Y, cuando la volvió a mirar, sus ojos estaban más oscuros que nunca.
–Mi exmujer gasta cantidades obscenas de dinero en ropa. Pero ese es el menor de sus pecados –comentó.
Él echó otro trago de vino, y ella supo que estaba haciendo un esfuerzo por mantener el aplomo. Parecía a punto de estallar, de perder el control de sus emociones. Por lo visto, su divorcio había sido verdaderamente amargo.