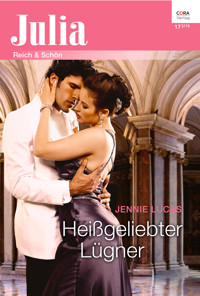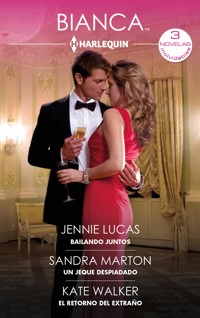9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
De pecado y seducción Kim Lawrence Una noche nunca sería suficiente. La boda secreta del griego Maya Blake ¿No era el despiadado empresario que ella creía o todo su ardor era pura fachada? Traición abrasadora Louise Fuller Él mantuvo su promesa… ¡y no permitiría que ella faltara a la suya! Romance con un millonario Joss Wood El regalo perfecto para un soltero que lo tiene todo: una aventura navideña.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 764
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 281 - diciembre 2021
I.S.B.N.: 978-84-1105-242-9
Índice
Créditos
Índice
Más allá del rencor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
La boda secreta del griego
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Traición abrasadora
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Romance con un millonario
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
UNA VIOLENTA tormenta de verano azotaba la costa atlántica. Nico Ferraro, de pie junto a la ventana abierta del estudio, observaba malhumorado las olas que rompían contra el acantilado sobre el que se alzaba la mansión. Tomó otro sorbo de whisky. Cuando un trueno hizo retumbar los cristales, permaneció impertérrito.
Había perdido lo que más le importaba. Los millones que había amasado, su fama, las mujeres a las que había conquistado… todo eso no significaba nada para él. Había perdido la oportunidad de vengarse, se la habían arrancado de la mano en el mismo momento de su triunfo.
En medio del silencio reinante se oyeron unos golpes. Luego otra vez, con más fuerza. Alguien estaba aporreando la puerta principal. Se oyó una voz de mujer que gritaba bajo la lluvia:
–¡Por favor, déjenme entrar!
Nico tomó otro sorbo de whisky. Ya se ocuparía el mayordomo de ella, aunque para echarla tuviera que avisar a su equipo de seguridad. No estaba de humor para ver a nadie.
–¡Si no dejan que entre, alguien podría morir! –gritó la mujer.
Esas palabras hicieron que le picara la curiosidad. De pronto quería escuchar, cuando menos, la historia de aquella mujer antes de volver a echarla a la calle. Se apartó de la ventana y, al ver que la lluvia había salpicado el suelo, la cerró con desgana. En realidad le daba igual que el suelo se mojase. Aquella casa no le importaba nada. No era más que otro caserón sin alma de cincuenta millones de dólares junto a la playa de los Hamptons. De hecho, estaba dispuesto a ponerla a la venta al día siguiente. Ahora que ya no podría ser el escenario de su venganza, aquella propiedad ya no le servía de nada.
Cuando se dirigía al vestíbulo por el largo pasillo, se encontró con que el mayordomo ya había ido a abrir. Fuera había una mujer joven a la que medio tapaban a la vista el jefe de su equipo de seguridad, Frank Bauer, y uno de sus guardaespaldas, que se habían plantado ante ella.
A medida que se acercaba, se dio cuenta de dos cosas. La primera, que la joven, guapa y de pelo negro, estaba embarazada. Bajo la luz del porche, el vestido de tirantes blanco que llevaba, y que con la lluvia se le había pegado al cuerpo, dejaba entrever su femenina silueta, la curva de sus senos y de su vientre hinchado. La segunda, que la conocía… Era la nieta del jardinero que llevaba años cuidando el jardín de su ático en Manhattan.
–Esperad –les dijo–, dejadla entrar.
Uno de sus guardaespaldas se volvió y lo miró con el ceño fruncido.
–No estoy seguro de que sea buena idea, señor. Me parece que no está bien de la cabeza; estaba gritando cosas sin sentido…
–Dejadla entrar –lo cortó Nico–. La conozco; es la nieta de uno de mis empleados.
Los guardaespaldas, aunque reacios, se apartaron.
–Gracias… muchas gracias –gimió la joven entre lágrimas. Se aferró a la mano de Nico con las suyas–. Tenía tanto miedo de que no quisieras…, pero es que tengo que decirte…
–Está bien, tranquila –le dijo Nico–. Aquí está a salvo, señorita… –No conseguía recordar su nombre–. Tiene las manos heladas –se volvió hacia el mayordomo–. Vaya a buscar una manta.
–Ahora mismo, señor Ferraro.
Los dientes de la joven castañeteaban.
–Pe-pero es que tengo… tengo que decirte…
–Sea lo que sea, seguro que puede esperar hasta que se le haya pasado un poco el frío –la interrumpió él. Se volvió hacia el mayordomo, que regresaba en ese momento con la manta–. Sebastian, tráigale también una taza de chocolate caliente –le dijo, tomando la manta para ponérsela sobre los hombros a la joven.
El mayordomo lo miró vacilante.
–¿Chocolate, señor? No sé si…
–Despierte a la cocinera –masculló Nico con impaciencia, y el mayordomo se alejó a toda prisa.
–Nico… Por favor…
Al oír a la nieta de su jardinero llamarlo por su nombre de pila, Nico se volvió y la miró con el ceño fruncido. Lo había asido otra vez de la mano y estaba mirándolo suplicante. Esa mirada le recordó a algo… ¿pero a qué?
Apenas la conocía. En todos esos años solo la había visto de manera ocasional. Ahora debía tener unos veintitrés o veinticuatro años. La había saludado y le había deseado felices fiestas, esa clase de cosas, pero nada más. Nada que justificara que lo tuteara y lo llamase por su nombre de pila, como si fueran amigos… o algo más.
Apartó su mano y se cruzó de brazos.
–¿Por qué ha venido?, ¿a qué viene esta escena?
–Solo te pido que me escuches –le dijo ella entre sollozos.
–La estoy escuchando.
Los ojos verdes de la joven buscaron los suyos.
–Mi abuelo viene hacia aquí… Quiere matarte.
Nico frunció el ceño.
–¿Su abuelo? ¿Por qué?
No se le ocurría qué podría tener el jardinero contra él. Si no le fallaba la memoria, no había hablado con él desde antes de Navidad, antes de… Dejó esos pensamientos a un lado.
–¿Es una broma pesada? –inquirió.
–¿Cómo iba a bromear sobre algo así? –exclamó ella.
Había auténtico pánico en sus ojos. Por absurdo que sonara lo que le había dicho, o bien era cierto, o bien la joven estaba teniendo un brote psicótico. Claro que tampoco podía juzgarla. No cuando él llevaba casi seis meses sufriendo lo que el psiquiatra había llamado «fuga disociativa», un tipo de amnesia, supuestamente temporal, respecto a determinados hechos. Sabía que era el presidente del gigante inmobiliario Ferraro Developments Inc. Sabía que había cerrado tratos por miles de millones de dólares, pero apenas podía recordar nada del día anterior a cuando se había despertado en el hospital.
–¿Por qué iba a querer matarme su abuelo, señorita…? –inquirió, irritado por no poder acordarse de cómo se llamaba. Dejó el vaso medio vacío en una mesita alta que tenía cerca.
La joven lo miró con los ojos muy abiertos, como aturdida, y dijo lentamente:
–¿No te acuerdas… de mi nombre?
De nada servía fingir.
–No. Lo siento. No es mi intención faltarle al respeto. Ni a usted, ni a su abuelo… aunque pretenda matarme –dijo Nico, con una media sonrisa. Como ella no sonrió, se puso serio y le preguntó–: ¿Cómo se llama?
Los ojos verdes de la joven relampaguearon. Levantando la barbilla, respondió:
–Me llamo Honora Callahan, mi abuelo es Patrick Burke, y piensa que nos has faltado al respeto a los dos. Por eso viene hacia aquí ahora mismo con su viejo rifle de caza, dispuesto a volarte la cabeza.
Nico casi se rio al imaginarse la escena.
–¿Pero cómo les he faltado yo al respeto?
Cuando ella se quedó mirándolo de hito en hito, Nico cambió el peso de un pie a otro, sintiéndose incómodo bajo el escrutinio de su mirada.
–Seguro que puedes imaginártelo –dijo ella finalmente.
Nico resopló.
–¿Cómo quiere que lo sepa?
Ella se pasó la lengua por los labios y miró nerviosa a Frank Bauer y al otro guardaespaldas que seguían plantados junto a la puerta. Los dos hacían como que no estaban escuchando su conversación, pero cuando había mencionado el rifle de su abuelo se habían llevado la mano a la funda de la pistola.
–Muy bien –dijo Honora–, sigue haciéndote el tonto si quieres, pero cuando llegue mi abuelo armado con su rifle y gritando amenazas como un chalado, dile a tus guardaespaldas que lo ignoren, por favor. No permitas que le hagan daño.
–¿Y qué propone, que deje que su abuelo me mate? –replicó él con sorna.
–No. En cuanto llegue saldré para intentar calmarlo. Tú quédate aquí dentro y dile a tus hombres que no saquen sus pistolas. Es todo lo que te pido.
–¿Que me esconda como un cobarde en mi propia casa?
–¡Por amor de Dios! –exclamó Honora, dando un pisotón en el suelo–. Tú quédate aquí y no hagas nada. Eso se te da bien –añadió en un tono resabiado.
Nico, que no entendió a qué venía esa pulla, le dijo:
–Todavía no me ha explicado por qué quiere matarme su abuelo. Hace meses que no hablo con él.
Las pálidas mejillas de Honora se tiñeron de rubor. Bajó la cabeza para mirarse el vientre hinchado y murmuró:
–Ya sabes por qué. El hijo que espero es tuyo.
Un relámpago iluminó el vestíbulo mientras Honora escrutaba el apuesto rostro de Nico. Había pasado los últimos seis meses temiendo el momento en que volviera a verlo, pero nunca hubiera imaginado que fuera a ser así.
Echando la vista atrás, le costaba creer hasta qué punto se había encaprichado de él siendo solo una adolescente. En aquella época había pasado muchas tardes ayudando a su abuelo después de las clases, o haciendo sus deberes sentada en un banco en el extremo más alejado del jardín del ático.
En esas ocasiones muchas veces había visto ir o venir a Nico, siempre guapísimo, ya fuera de esmoquin, con una hermosa mujer del brazo, camino de alguna fiesta. Pertenecía a un mundo que ella ni siquiera alcanzaba a imaginar. Y ahora, a los treinta y seis años, seguía siendo el hombre más atractivo que había conocido.
Ella, en cambio, siempre se había sentido invisible. Cuando su abuelo acababa su jornada, volvían en metro a casa, un minúsculo apartamento de dos habitaciones en Queens. Su abuelo la había criado después de que, a los once años, perdiera a sus padres. Y aunque era un poco gruñón, siempre había sido muy paciente con ella.
Sin embargo, reservaba su verdadera devoción para sus adoradas plantas. A veces Honora había deseado ser un arbusto de rododendro, o un ciprés, o un enebro para que le hubiera prestado más atención.
Aun así, cuando se sentía poco querida se decía que tenía suerte de que su abuelo se hubiese hecho cargo de ella y le hubiese dado un hogar. No tenía derecho a pedir más. Patrick Burke siempre había antepuesto el deber y el honor a todo lo demás.
Y precisamente eso había hecho más chocante y doloroso para su abuelo, que estaba chapado a la antigua, el enterarse de que estaba embarazada. Había ocultado su embarazo con ropas anchas tanto como había podido, con la esperanza de que Nico Ferraro contestara a sus mensajes o volviese a Nueva York. Pero, para su creciente desesperación, no había hecho ni lo uno ni lo otro. Por desgracia eso le había dejado las cosas muy claras, por más que se le hubiese partido el corazón.
Cuando la primavera había dado paso al verano cada vez le había sido más difícil encontrar excusas coherentes para ponerse sudaderas anchas. Con el mes de junio Nueva York había sufrido la primera subida fuerte de temperaturas, y en su estado, entre aquel calor húmedo y pegajoso y la falta de aire acondicionado, su abuelo la había pillado un día de pie frente a la nevera abierta con unos pantalones cortos y una camiseta, y sus ojos habían descendido de inmediato a su vientre hinchado.
–¡Por todos los…! –había murmurado. Y, por primera vez desde el funeral de sus padres, trece años atrás, había llorado delante de ella. Luego sus lágrimas se habían tornado en rabia–. ¿Quién ha sido el bastardo que te ha hecho esto?
Ella se había negado a desvelar la identidad del padre; ni siquiera se lo había dicho a sus amigos. El chófer de Nico, Benny Rossini, un italo-americano del Bronx, se había ofrecido a casarse con ella. Había sido un gesto muy generoso por su parte, y se lo había agradecido, pero lo había rehusado porque sentía que no podía aprovecharse así de él solo porque se conocieran desde hacía años.
Durante un mes había contenido el aliento, con la esperanza de que su abuelo se olvidase del asunto, pero esa mañana, cuando estaba ayudándolo con el jardín del ático de Nico, la empleada del hogar de este les había dicho que, después de seis meses en el extranjero el señor Ferraro por fin había vuelto a Estados Unidos. Acababa de aterrizar en los Hamptons, había añadido, y parecía que de momento se quedaría en el enorme caserón que tenía allí, junto a la costa.
Su abuelo, que llevaba más de diez años trabajando para él y sabía que era un playboy, al ver la cara de espanto que ella había puesto al oír la noticia, había soltado la pala y había mascullado que iba a su apartamento a por su viejo rifle de caza.
A Honora la aterró pensar que los guardaespaldas de Nico tomaran a su abuelo por un lunático peligroso y le dispararan. Su única esperanza era llegar a su casa de los Hamptons antes que él y explicarle la situación a Nico.
Por más que había intentado disuadir a su abuelo, no lo había conseguido. Estaba decidido a subirse a un tren en dirección al este con su rifle colgado del hombro.
–Al menos deja que Benny te lleve –le había dicho ella, desesperada–. En coche son tres horas de viaje, pero tardarás menos que yendo en tren.
Cuando su abuelo había accedido, a regañadientes, había corrido abajo para pedirle al joven chófer que la ayudara con el plan que se le había ocurrido. Benny se había quedado de una pieza al saber quién era el padre del hijo que esperaba y se había puesto furioso, pero al cabo se había tranquilizado y había accedido a llevar a su abuelo a los Hamptons en el Bentley del jefe y perderse «accidentalmente» por el camino.
–Pero asegúrate de que no nos disparen cuando lleguemos –había añadido con una risa nerviosa.
Sin embargo, ella había tardado más en llegar de lo que había previsto. Había tomado prestado el coche de Benny, un Volkswagen Escarabajo vintage que se había averiado a un par de kilómetros de la mansión. Aterrada ante la idea de llegar demasiado tarde, se había bajado del vehículo y había hecho el resto del trayecto corriendo, a pesar de estar embarazada de seis meses y de ir vestida con un vestido de tirantes y sandalias, en medio de una tormenta y con el viento azotándola, inmisericorde.
Miró ansiosa a Nico.
–Entonces… ¿estamos de acuerdo? –inquirió–. Cuando mi abuelo llegue, ¿le pedirás a tus hombres que no hagan nada y dejarás que salga a hablar con él?
Nico frunció el ceño.
–¿Me toma el pelo, señorita?
Honora apretó los puños.
–Ya te lo he dicho, esto no es ninguna broma. Mi abuelo está en camino y…
–Es imposible que ese bebé sea mío –la interrumpió Nico–. Yo jamás la he tocado.
Ella se quedó mirándolo boquiabierta. ¿Que jamás la había tocado? Aquello sí que no se lo había esperado, ¡que fuera a tener la desfachatez de negar que le había hecho el amor!
En febrero, cuando había descubierto que estaba embarazada había intentado hacer lo correcto, había intentado decírselo, pero Nico había ignorado todos los mensajes que le había dejado a su secretaria en sus oficinas de Roma, pidiéndole que la llamara. Se había resignado a la idea de que tendría que criar ella sola a aquel bebé. Si Nico no quería responsabilizarse de sus actos, tampoco iba a ponerle una pistola en la sien. Pero el oírle negar que habían pasado aquella noche juntos fue la gota que colmó el vaso.
–¿Cómo te atreves? –murmuró con la voz temblándole de ira. Apretó de nuevo los puños–. Todos estos meses me he comportado con dignidad… a diferencia de ti, ¿y así es como me lo pagas?, ¿acusándome de ser una embustera?
Nico frunció otra vez el ceño y la miró perplejo.
–Si me hubiera acostado con usted, lo recordaría.
Honora apretó los dientes.
–O sea, que no recordabas cómo me llamo y no te acuerdas de la noche que pasamos juntos –masculló–. ¿Cómo puedes ser tan frío, tan insensible?
Nico entornó los ojos y le preguntó con mordacidad:
–¿Y cuándo dice que fue esa noche?
–La noche del día de Navidad.
Nico resopló.
–Ya, en Navidad… –comenzó a decir. Pero luego su expresión cambió y frunció el ceño. Por un instante pareció alterado, y de pronto levantó la barbilla, desafiante–. Y aunque eso hubiera pasado… y no estoy diciendo que haya pasado… ¿cómo puede estar tan segura de que yo soy el padre?
Honora lo miró furiosa.
–¿Crees que me acosté con otros en esa misma semana?
–Bueno, estamos en el siglo xxi y usted es una mujer libre…
–¿Cómo te atreves? ¡Sabes muy bien que era virgen! –lo cortó ella con las mejillas ardiendo.
Le daba igual que sus hombres estuvieran escuchando la conversación. Estaba demasiado indignada.
Fuera se oyó el ruido de un coche deteniéndose, y cómo alguien se bajaba de él.
–¡Salga aquí, Ferraro! –gritó el abuelo de Honora, en medio del viento y la lluvia–. ¡Salga para que pueda meterle una bala entre los ojos!
Honora miró a los dos guardaespaldas, que ya se habían llevado la mano a la funda de la pistola.
–¡Por favor, no le hagan daño! –les suplicó–. Ya se lo he dicho: saldré a hablar con él.
Uno de los hombres miró a su jefe y vio a Nico responderle con un leve asentimiento de cabeza.
–Intente que se tranquilice –le dijo el hombre–. Si él no dispara, nosotros tampoco lo haremos.
–Gracias –murmuró Honora, aunque estaba atenazada por el miedo.
¿Cómo podría garantizar que su abuelo no se pondría a pegar tiros, aunque fuera a la puerta, estando, como estaba, fuera de sí? Temblorosa, se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Nico.
–Si hago esto es para proteger a mi abuelo, no a ti –le dijo–. Si por mí fuera, dejaría que te pegara un tiro.
Luego abrió la puerta y salió fuera, bajo la lluvia torrencial.
Capítulo 2
NICO se quedó mirando la puerta, aturdido, cuando se cerró. Sintió sobre él la mirada de sus hombres antes de que se dieran la vuelta discretamente. Las desdeñosas palabras de Honora lo hicieron sentirse vacío por dentro, y le recordaron a otras similares pronunciadas por Lana cuando la había llamado la mañana del día de Nochebuena para poner fin a su compromiso.
«¡Eres un bastardo sin corazón!», le había gritado ella. «En realidad nunca me quisiste, ¿no es verdad?». «No», se había limitado a responder él. «Lo siento».
Ese día, el despertarse con la noticia de la muerte de su padre, el príncipe Arnaldo Caracciola, había sido como un jarro de agua fría. Había fallecido en Roma, de un ataque al corazón, justo antes de que pudiera verse obligado a volar a los Hamptons para suplicar su perdón.
¿De qué servía seguir comprometido con una estrella de cine si ya no podía restregárselo al viejo por la cara? Por eso había roto con Lana. Después de colgar había intentado ir a trabajar como si nada hubiese pasado, pero se había encontrado gritando y hasta amenazando con despedir a varios de sus más valiosos empleados. «¡Por amor de Dios, Nico, hoy es Nochebuena! Vete a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas», lo había increpado el vicepresidente del Departamento de Operaciones, llevándolo aparte. Luego le había dado un par de cápsulas para dormir y le había dicho: «Anda, vete y descansa un poco. Tienes cara de no haber dormido desde hace días».
Y era verdad; apenas había dormido en toda la semana por la inminente visita de su padre. Pero no le hacía falta dormir; estaba bien, se había dicho. Nunca había estado mejor. Y para demostrarlo, se había ido al gimnasio de boxeo donde iba un par de veces por semana y había desafiado a un antiguo campeón de la categoría de pesos pesados. O, más exactamente, se había metido en el ring, donde el tipo estaba enseñando unos movimientos a otro socio del gimnasio, y se había puesto a insultarlo para provocarlo. Su oponente, que era más fornido que él y contaba con varios títulos de boxeo a sus espaldas, lo había tumbado dos veces.
A la segunda, cuando se incorporó, había tardado casi tres minutos en recobrar la vista, pero aun así se había puesto de pie, dispuesto a intentarlo otra vez. El dueño del gimnasio no lo había permitido.
–Si quiere que le machaquen el cerebro, señor Ferraro, tendrá que irse a otro sitio. Esto no es una morgue. ¡Y vaya a que le vea un médico ese traumatismo!
Un médico… Nico se había reído con desdén para sus adentros, pero le había dolido la cabeza todo el trayecto mientras regresaba a pie a casa, al ático que tenía en el centro de la ciudad. Como era Nochebuena le había dado el día libre al servicio para que pudieran pasarlo con sus familias. El enorme apartamento, en silencio y a oscuras, lo había hecho sentirse aún más vacío. Había agarrado una botella de whisky y se había puesto a beber a morro de ella mientras se paseaba por las habitaciones y miraba las luces de la ciudad, irritado consigo mismo.
Después de eso no recordaba demasiado. Había empezado a tener alucinaciones, a imaginar cosas. En algún momento debía haberse tomado las cápsulas para dormir porque cuando llegó el ama de llaves temprano por la mañana, el día de Navidad, lo había encontrado tirado en el suelo del pasillo, sin conocimiento, junto a la botella de whisky hecha pedazos. Alarmada, había pedido una ambulancia.
Al recobrar el conocimiento se había encontrado tumbado en una cama de hospital con un médico a su lado mirándolo con preocupación.
–Tiene que empezar a cuidarse, señor Ferraro –le había dicho–. Ha sufrido un traumatismo craneal severo, y la mezcla de alcohol y somníferos no ha ayudado precisamente –hizo una pausa y añadió diplomáticamente–: Quizá le vendría bien hablar con alguien. O, si quiere, podría recomendarle un centro donde podría descansar y resolver los problemas que…
–Estoy bien –lo había cortado Nico, arrancándose los cables por los que estaba conectado a un par de monitores.
Y en contra de los consejos del médico había abandonado el hospital y se había subido a su jet privado, con el tiempo justo para llegar al funeral del viejo en Roma.
Su padre, que se lo había negado todo en vida, no podía impedirle que fuera ahora que estaba muerto. Había tenido la última palabra. Sin embargo, cuando su malvada madrastra lo miró, llorosa y con ojos acusadores, desde el otro lado de la tumba, no era esa la sensación que había tenido. Se había sentido abatido, como si su padre hubiera ganado al haber muerto de un infarto cuando por fin lo tenía agarrado por el pescuezo.
Pero ahora Arnaldo Caracciola estaba muerto y ya no se vería obligado a admitir que su hijo lo había superado, ni a pedirle perdón por haber seducido a su madre, Maria Ferraro, una joven criada, estando casado, para luego echarla a la calle. A sabiendas de que la había dejado embarazada, se había negado a responsabilizarse de sus actos. Le había dado igual que viviesen en la miseria. Se había merecido ser castigado por…
Entonces recordó las palabras de Honora: «Si por mí fuera, dejaría que te pegara un tiro»… ¿Podía ser que estuviese haciendo lo mismo que el hombre al que tanto había despreciado?, se preguntó horrorizado. ¿Podría ser cierto que había dejado embarazada a la hija de su jardinero? ¿Podría ser que Honora Callahan estuviera diciendo la verdad? No, imposible… ¡Lo recordaría!
Además, ni siquiera era su tipo. Prefería a mujeres que estuvieran a su mismo nivel. Estrellas de cine, supermodelos, la dueña de una empresa de cosmética… Mujeres que buscaban sexo ardiente, alguien con quien ser vistas en público y de quien presumir, pero que no exigían de él que se implicara emocionalmente en la relación.
Nico fue hasta la ventana y miró por entre las cortinas de seda. Vio a Honora hablando con su abuelo a cierta distancia de la casa, bajo la lluvia. Había otra figura en las sombras. ¿Qué diablos…? ¿No era ese su chófer? ¿Había llevado a su jardinero hasta allí para que lo matara? ¡¿Y en su Bentley?!
El anciano tenía el rifle entre las manos y parecía que estuviese apuntando con él hacia la casa. Honora, que estaba suplicándole, se colocó delante de él para intentar evitar que se acercara más.
Patrick Burke parecía muy seguro de que él era el padre, y también Honora. «¡Sabes muy bien que era virgen!», le había gritado ella. Pero si se hubiera acostado con ella, lo recordaría, ¿no? A pesar del traumatismo, de la falta acumulada de sueño, de los somníferos y el alcohol se acordaría de…
De pronto acudió a su memoria una imagen de Honora con su oscuro cabello desparramado por la almohada, de sus ojos color esmeralda mirándolo, brillantes, mientras le susurraba: «No puedo creer que esto esté pasando…». Recordó como sus manos habían acariciado su suave piel, como se habían cerrado sobre sus pechos, como sus labios habían descendido, beso a beso, hasta llegar a su…
«¡Dios mío!». Nico puso unos ojos como platos. Se apartó de la ventana, abrió la puerta y salió de la casa. Detrás de él oyó a Bauer gritándole que no debería salir, pero lo ignoró y fue derecho hacia donde estaban Honora y su abuelo. El viejo jardinero se volvió hacia él y levantó la barbilla en un gesto desafiante.
–¿Se cree que puede hacer lo que se le antoje sin tener que responder por ello, señor Ferraro? –le espetó. La voz se le quebró cuando añadió–. ¿Como seducir a una chica inocente, dejarla embarazada y luego desentenderse?
–Yo no sabía que estaba embarazada –masculló Nico–. Ella no me lo dijo.
Honora entornó los ojos.
–Lo intenté.
–Bueno, y ahora que lo sabe, ¿qué piensa hacer al respecto? –le preguntó Patrick Burke a Nico.
Honora se colocó entre los dos, como si temiese lo que pudieran hacer el uno o el otro.
–No quiero nada de él, abuelo –dijo–. No lo necesito. Además, es evidente que no tiene el menor interés en ser padre. Puedo criar a este bebé yo sola.
Al oír a Honora decir eso, acudió a su mente un repentino recuerdo de su infancia, de su madre abrazándolo, llorosa, el día en que los habían desahuciado del pequeño apartamento donde habían estado viviendo de alquiler en los suburbios de Roma. «¿Por qué tu padre se niega a pagarme siquiera una pensión para poder criarte?», se lamentaba. «¿Por qué no te quiere? ¿Cómo espera que te saque adelante yo sola?».
Se sentía perdido tras el fracaso de los planes de toda una vida, justo cuando había creído que el triunfo estaba por fin a su alcance. Su padre había muerto y ya jamás se vería obligado a reconocer públicamente que era su hijo. Ya no podría infligirle el mismo dolor que le había infligido a él.
Sin embargo, ahora había algo que podía hacer: él sí podía reconocer a su hijo, a ese bebé que crecía en el vientre de Honora. Tenía la oportunidad de demostrar que era mejor que su padre.
–Va a hacer algo al respecto –le dijo Patrick Burke con fiereza–. ¡O se responsabiliza de sus actos, o se las verá conmigo! –lo amenazó sacudiendo el rifle.
Nico le arrebató el arma en un rápido movimiento y el hombre se quedó mirándolo entre aturdido e indignado. Nico retrocedió un paso.
–Le entiendo, señor Burke, y creo que podremos llegar a un acuerdo.
–¿Un acuerdo? –repitió el abuelo de Honora con voz trémula de ira–. ¿Qué clase de acuerdo?
Nico miró a Honora, que estaba observándolo con expresión preocupada.
–¿Por qué no pasamos dentro y lo hablamos? –le propuso al anciano.
Este frunció el ceño.
–Si cree que mi nieta va a aceptar un soborno para que no…
–No. Si soy el padre de ese bebé, para mí solo cabe una posibilidad –dijo Nico. Miró de nuevo a Honora y añadió–: casarme con ella.
Honora se quedó boquiabierta al oír a Nico decir eso. De pronto se sentía mareada. Su abuelo, que estaba mirándolo fijamente, le preguntó:
–¿Tengo su palabra?
Nico se puso muy serio.
–La tiene.
De repente su abuelo sonrió de oreja a oreja y, dando un paso hacia él y tendiéndole la mano le dijo:
–Pues entonces, ¡bienvenido a la familia!
–Gracias.
Honora no podía creer lo que estaba oyendo.
–¿Pero en qué siglo creéis que vivimos? –exclamó–. ¡No pienso casarme contigo! –le espetó a Nico.
–Bueno, bueno… –intervino su abuelo en un tono conciliador–. Yo diría que tenéis mucho de lo que hablar –se volvió hacia Benny y le dijo–: ¿Verdad que deberíamos dejar que la feliz pareja discuta los detalles de la boda?
–¡Abuelo! –protestó ella.
–Tampoco tenemos por qué quedarnos aquí fuera, bajo la lluvia –apuntó Nico, señalando la casa a sus espaldas–. Vamos dentro.
Benny dio un paso adelante, pero Patrick lo detuvo poniéndole una mano en el brazo.
–No, yo ya he cumplido con mi misión. Soy viejo y estoy cansado –rehusó–. Por favor, Benny, llévame a casa –le dijo al chófer.
Honora miró a su abuelo con reproche. Era un cuentista. Aparte de un poco de artritis, tenía más energía que muchos hombres con la mitad de años que él.
–Está bien –respondió Benny a regañadientes–. Entonces… ¿tú te quedas? –le preguntó a ella, vacilante.
Honora apretó la mandíbula y le lanzó una mirada furibunda a Nico.
–Sí, supongo que será mejor que me quede y tenga unas palabras con mi «futuro marido» –dijo con retintín.
–Tienes razón, tenemos mucho de que hablar –asintió Nico con una sonrisa calmada–. Además, es tarde; te llevaré de vuelta a la ciudad mañana a primera hora.
Nico le devolvió el rifle a Patrick, que lo tomó y le dio la vuelta, apuntando el cañón del arma hacia el suelo con expresión avergonzada.
–¡Ay, Benny!, tu coche se averió a un par de kilómetros de aquí –exclamó Honora, acordándose de repente.
–¿Y entonces cómo has llegado? –inquirió el chófer.
Honora se encogió de hombros.
–Corriendo –respondió. La irritó cómo la miraron los tres, como pensando que no debería hacer esas cosas en su estado–. No me pasó nada; estoy bien.
–Tienes que tener más cuidado, Honora –comenzó a decir su abuelo.
–Lo siento –dijo Benny al mismo tiempo–. Pensaba que el motor estaba bien. Ya me ocupo yo de que lo remolquen, no te preocupes.
–Puedo hacer que lo reparen y te lo lleven mañana –dijo Nico –. Y no te cobraré nada, por supuesto. No cuando tu coche me ha traído tan buenas noticias –añadió, lanzando una mirada a Honora.
Benny le dio las gracias con una sonrisa forzada y se volvió de mala gana hacia el abuelo de Honora.
–Bueno, señor Burke, vamos; lo llevaré a casa.
Honora siguió el Bentley con la mirada mientras se alejaba bajo la lluvia. Exhaló y se volvió hacia Nico con el ceño fruncido.
–No puedo creerme que le hayas dicho a mi abuelo que…
–¿Qué tal si me expones tus quejas dentro? –la interrumpió él, agarrándola de la mano y tirando de ella hacia la casa.
Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sin embargo, antes de que Honora pudiera abrir la boca, Nico se volvió hacia el mayordomo y le dijo:
–Lleve a la señorita Callahan a la habitación rosa. Se quedará a pasar la noche.
Honora lo miró irritada.
–Yo no he dicho que vaya a quedarme…
Nico la ignoró por completo.
–Asegúrese de que tenga todo lo que pueda necesitar –continuó diciéndole al mayordomo.
–Por supuesto, señor –respondió el hombre–. Si me acompaña… –dijo girándose hacia Honora.
–No puedo quedarme a dormir aquí –le dijo esta a Nico–. A menos que esperes que me acueste desnuda.
El mayordomo y los guardaespaldas la miraron aturdidos. El mayordomo carraspeó.
–Por eso no tiene que preocuparse –le dijo–. Tenemos pijamas de señora que creo que le servirán.
Honora miró a Nico con incredulidad. ¿Pijamas de señora? ¿Es que llevaba allí a sus conquistas?
–También podemos hacernos cargo de su ropa; por la mañana la tendrá lavada, planchada y lista.
–Todo esto no es necesario –replicó ella–; puedo tomar un tren de vuelta esta noche…
–No seas ridícula –la cortó Nico con aspereza–. Estás calada hasta los huesos. Ve a darte una ducha caliente. Ya hablaremos cuando hayas descansado un poco.
–¿Quieres dejar de darme órdenes? –protestó ella.
–No tendría que dártelas si no te mostraras tan difícil –replicó él acercándose a ella–. Y si no acompañas a Sebastian, te llevaré arriba yo mismo –le dijo en voz baja.
–Está bien –masculló Honora.
Siguió por la escalera de mármol al mayordomo, que la condujo hasta una elegante habitación de invitados en tonos rosa con un cuarto de baño inmenso. Sobre la cama de matrimonio había doblado un camisón de seda blanco con una bata a juego y también un pijama de hombre.
La ducha la ayudó a entrar en calor y volvió a sentirse persona. Se alegró de haber dejado que Nico la convenciera para quedarse, pero eso la irritó de inmediato. No, no se alegraba, se corrigió. Lo odiaba por lo que había hecho. ¿Y cómo se le había ocurrido decirle a su abuelo que iba a casarse con ella?
Bajó las escaleras, vestida con el camisón y la bata, y encontró a Nico en el salón, sentado en un sofá junto a la chimenea, donde ardía un buen fuego.
Parecía que él también se había dado una ducha, pensó, fijándose en su cabello, negro y ondulado, que aún estaba húmedo. Se había cambiado de ropa; llevaba una camiseta gris, bajo la cual se marcaba su musculoso torso, y unos pantalones de chándal negros que resaltaban sus fuertes muslos.
Estaba de perfil y parecía pensativo, incluso triste. Honora sintió lástima por él, pero de inmediato volvió a apoderarse de ella la ira. ¿Nicolo Ferraro triste? Nada salvo una caída de sus acciones en bolsa lo pondría triste.
En cualquier caso, lo mejor sería hablar las cosas con él cuanto antes para que los dos pudiesen seguir con sus vidas, se dijo. Además, estaba deseando acostarse. Avanzó con paso firme y se sentó junto a él dejando un espacio entre ambos.
–Mira, sé que solo querías ayudar –comenzó a decirle–, pero con esa mentira no has hecho más que empeorar las cosas.
Nico la miró desconcertado.
–¿Qué mentira?
–Lo que le has dicho a mi abuelo de que vas a casarte conmigo. Sí, lo has calmado, de momento, pero a la larga lo único que habrás conseguido será empeorar el asunto diez veces.
–No mentía cuando le he dicho eso –replicó él, tomando un sorbo del vaso de bourbon con hielo que tenía en la mano–. Voy a casarme contigo.
Honora se quedó mirándolo.
–Estás bromeando, ¿verdad?
–¿Por qué piensas eso?
En ese momento entró el mayordomo.
–Le pido disculpas, señor Ferraro. La cocinera me dice que no tiene cacao.
Nico puso los ojos en blanco y resopló.
–Por amor de Dios… Pues que prepare un té con leche –respondió, sin preguntarle a Honora si le apetecía otra cosa.
Mientras el mayordomo se alejaba, se volvió hacia ella, y dijo como si fuera un experto:
–El calcio es bueno para el bebé.
–¿No me digas? –respondió ella con sarcasmo, sin poder contenerse–. Por favor ilústrame sobre qué más necesita mi bebé.
Nico la miró con calma y contestó:
–Un padre, para empezar. ¿Por qué no me lo dijiste?
–¡Sí que lo hice! Ya te he dicho que lo intenté: en febrero llamé varias veces a tu oficina de Roma y te dejé un montón de mensajes a través de tu secretaria.
–¿Diciendo que estabas embarazada?
–No. Solo le dije que se trataba de un asunto personal y urgente y que necesitaba que me llamaras.
Nico se acarició la barbilla.
–No suelo contestar a mensajes desesperados de mujeres a las que apenas conozco. Porque no recordaba que nos hubiésemos acostado, ni tampoco tu nombre…
Irritada, Honora apretó la mandíbula.
–También llamé a tu nueva villa en la costa de Amalfi porque me enteré de que habías vendido tu apartamento en Roma, y le dejé varios mensajes a tu ama de llaves.
–Amalfi está muy lejos de Roma; apenas me he dejado caer por allí en todos estos meses. De hecho, he estado durmiendo en la oficina.
–¿En la oficina?
–Tengo un sofá cama en mi despacho, y una ducha.
–Aun así… ¿Has estado durmiendo en la oficina seis meses?
–Tenía mucho trabajo.
Honora lo miró espantada. ¿Cuándo se había convertido en un adicto al trabajo?
–La cuestión es que sí intenté decírtelo –insistió–. Y al ver que no había respuesta alguna por tu parte llegué a la conclusión de que no te importaba nada y decidí criar al bebé yo sola.
Nico entornó los ojos.
–Pero ya no estás sola. Me aseguraré de que no le falte de nada.
–No necesito tu ayuda; tengo un empleo.
–¿Haciendo qué?
–Trabajo en una floristería –respondió Honora–. La gente necesita flores –añadió, a la defensiva cuando él la miró con una ceja enarcada.
–No lo discuto, pero dudo que ganes lo suficiente como para criar al bebé tú sola.
–También estoy haciendo un curso en un centro de estudios superiores.
–¿Un curso de qué?
Honora bajó la vista.
–Bueno, en realidad es un programa de educación general –murmuró. Aún no había decidido a qué quería dedicarse, y había sido incapaz de optar por algo que detestase solo porque se pagaba bien, como su amiga Emmie, que estaba estudiando contabilidad–. Ya encontraré algo que me guste.
Nico pasó aquello por alto y le preguntó:
–¿Y tu trabajo en la floristería incluye siquiera una baja por maternidad?, ¿o algún tipo de seguro médico?
Honora se mordió el labio. Su jefa, Phyllis Kowalczyk, era una jubilada con unos pocos empleados. Para ella la floristería era más un entretenimiento que un negocio.
–Pues… Bueno, lo de la baja no lo sé y el contrato no incluía un seguro médico, pero…
–Y seguro que aún vives con tu abuelo, ¿no?
Honora se sonrojó. Se sentía un poco culpable de no haberse independizado aún, de ser una carga para su abuelo.
–¿Y qué?
–Pues que mereces más –respondió él–. Me ocuparé del bebé y de ti.
Su tono arrogante la irritó aún más.
–No, gracias.
–¿Por qué? ¿Estás enamorada de alguien? ¿De Rossini, tal vez?
–¿De Benny? –Honora frunció el ceño y sacudió la cabeza–. Solo somos amigos.
–Bueno, entonces… ¿qué te parece si fijamos la boda para la semana próxima?
–¡Pero si yo no te quiero!
Nico se encogió de hombros.
–¿Qué es el amor? Un sentimiento pasajero que empuja a la gente a hacer cosas de las que se arrepiente cuando se les pasa la locura. No es más que una fantasía, una ilusión.
–No pienso casarme contigo –insistió ella subrayando cada palabra para que le entrase en la cabezota–. Además, sería una esposa horrible. Y tú… tú serías un desastre de marido.
Nico la miró impasible.
–¿Y entonces por qué te acostaste conmigo? –inquirió en un tono quedo.
Honora quería decirle que había sido un error, pero eso implicaría que su bebé también era un error, y no lo era. Para ella era una bendición.
Y en cuanto a aquella noche… Recordaba el olor del árbol de Navidad que había decorado el salón del ático, los adornos, las luces de colores… Recordaba a Nico rodeándola con sus fuertes brazos, besándola con ternura y pasión a la vez. Y recordaba el roce de su piel desnuda contra la suya mientras le hacía el amor, desatando en ella un placer que jamás habría alcanzado a imaginar…
No podía mentirle. Inspiró profundamente, lo miró con lágrimas en los ojos y susurró:
–Fue la noche más hermosa de mi vida.
Capítulo 3
LA RESPUESTA de Honora conmovió a Nico.
–Ojalá yo también pudiera recordar esa noche –dijo en un tono quedo.
Ella esbozó una sonrisa triste.
–Ojalá yo pudiera olvidarla –murmuró.
La mirada de Nico se posó en sus senos, que el embarazo había hecho más voluptuosos, y sintió que lo recorría una ola de calor. Tragó saliva y se obligó a mirarla a los ojos.
–Pero, si fue la mejor noche de tu vida, ¿por qué quieres olvidarla?
Honora apartó la vista.
–Porque… porque me duele pensar en lo tonta que fui. Creí que estaba enamorada de ti; creí que te conocía.
Varios recuerdos inconexos asaltaron a Nico: Honora entre sus brazos en el ático; él besándola apasionadamente contra el cristal de los ventanales, con los rascacielos de Manhattan detrás de ella; él quitándole una prenda tras otra y tumbándola sobre la alfombra junto al árbol de Navidad…
Honora alzó la vista hacia él y murmuró:
–Esa noche estabas borracho, ¿no? Por eso no te acuerdas.
Se preguntó cómo debería responder a eso, si debería cambiar de tema, negarlo, o no decir nada que pudiera ser usado en su contra. Sin embargo, cuando miró a Honora pensó en lo fácil que habría sido para ella mentir, decir que esa noche juntos había sido espantosa, un inmenso error que lamentaba y que lo detestaba. Pero no lo había hecho. Había tenido el valor de decir la verdad.
–Es un poco más complicado –musitó.
–Cuéntamelo.
–Tenía… problemas. Llevaba días sin dormir, me dolía muchísimo la cabeza y mezclé un par de somníferos con alcohol. El ama de llaves me encontró tirado en el pasillo a la mañana siguiente y pidió una ambulancia. Me desperté en el hospital y me dijeron que tenía un traumatismo craneal y una especie de amnesia temporal –dijo Nico–. ¿No te pareció que estaba un poco raro cuando viniste?
–Bueno, sí que te noté algo… distinto. Y tenías algunos moratones, pero le quitaste importancia diciendo que eran de que practicabas boxeo.
–Y lo eran. En Nochebuena me había pasado por el gimnasio antes de volver a casa y me habían dado unos cuantos golpes bastante fuertes.
–Sabía que habías roto con tu prometida el día antes –murmuró ella, bajando la vista a sus manos, entrelazadas sobre el regazo–. Pensé que de repente te habías dado cuenta de que era yo quien te gustaba en realidad –levantó la vista de nuevo–. Pero no; para ti solo fue un revolcón, ¿no? Yo pasaba por allí… y aprovechaste la ocasión.
No había sido el romper con Lana lo que lo había machacado, sino que la muerte de su padre hubiese desbaratado la posibilidad de vengarse de él.
–Lo siento –murmuró.
–Yo también –Honora alzó la vista hacia él–. Estaba tan segura de que te amaba… Y cuando desapareciste y no te molestaste siquiera en contactar conmigo comprendí que me había enamorado de un espejismo.
Nico detestaba haberle causado tanto dolor.
–Honora –murmuró–, quiero que sepas que nunca fue mi intención…
Se calló cuando entró el mayordomo de nuevo. Llevaba una bandeja de plata con una taza.
–Su té con leche, señorita –dijo deteniéndose junto a Honora.
–Gracias –contestó ella, tomando la taza.
Cuando se hubo retirado, Nico le preguntó a Honora:
–¿Por eso no quieres casarte conmigo? –le preguntó–: ¿porque te hice daño al ignorar los mensajes que le dejaste a mi secretaria? Ya te he dicho que no tenía ni idea de…
–No se trata solo de eso –murmuró ella. Bajó la vista a la taza entre sus manos y se mordió el labio–. Eres un hombre muy rico, poderoso y, encima, endiabladamente guapo.
Nico intuyó que no lo decía a modo de cumplido.
–¿Pero?
Honora alzó la vista.
–En una relación tiene que haber respeto por ambas partes; confianza.
–Y crees que no puedes confiar en mí.
Ella sacudió la cabeza.
–No tenemos nada en común.
Nico posó la mirada en su vientre hinchado.
–Es evidente que eso no es cierto –añadió en un tono quedo.
Honora lo miró con tristeza.
–Eso no basta.
De pronto Nico se dio cuenta de que le importaba su opinión, y eso le chocó. Por primera vez desde las Navidades quería hacer un esfuerzo, quería que alguien tuviese una mejor opinión de él.
Honora alzó la vista hacia él y le dirigió una sonrisa vacilante.
–Tengo curiosidad: ¿por qué quieres que nos casemos? Al principio pensé que lo habías dicho solo para aplacar a mi abuelo, pero ahora que sé que hablabas en serio… –ladeó la cabeza y le preguntó en un tono inseguro–: ¿De verdad quieres ser padre?
–¿Qué más tengo que hacer para me creas?
–No sé, es que hasta ahora nunca habías mostrado interés por tener hijos, ni tampoco por sentar la cabeza, la verdad. Que yo sepa solo has llegado a comprometerte con Lana Lee, pero acabaste rompiendo con ella después de unos meses… –murmuró Honora, dejando la taza sobre la mesita baja frente a ellos. Vaciló un momento y le preguntó–: ¿Sigues enamorado de ella?
–No.
–Puedes contarme la verdad. Debías tener el corazón destrozado el día de Navidad. Si no, no habrías estado bebiendo tanto.
–Ya te he dicho que el problema no fue que me hubiera emborrachado. O, cuando menos… no fue el único problema. Y en cuanto a lo de Lana… Lo del amor no va conmigo, ¿sabes?, así que ninguna mujer podría llegar a romperme el corazón –inspiró profundamente y añadió–: lo que pasó es que… acababa de enterarme de que mi padre había muerto.
Honora puso unos ojos como platos.
–¡Cuánto lo siento! –murmuró, poniendo su mano sobre la de él–. No tenía ni idea…
–En realidad no teníamos… una relación muy estrecha –le explicó Nico. Decir eso era decir poco–, pero mi padre y mi madrastra iban a venir aquí el día después de Navidad.
–Por eso mi habitación estaba preparada para recibir invitados… –musitó ella–. ¡Qué espanto! Lo siento muchísimo. Yo también perdí a mis padres hace años, y sé lo duro que es.
–Ya –murmuró él, sintiéndose como un fraude.
Estaba claro que Honora había querido a sus padres y había sentido su muerte. Si ella supiera la verdadera razón por la que la muerte de su padre lo había disgustado…
–Pero tienes que aprender otras maneras de lidiar con el duelo –dijo Honora, señalando con un gesto de cabeza su vaso medio vacío de whisky–. Si no, acabará contigo.
La mano de Honora, que aún permanecía sobre la suya, era suave y cálida. Y estaban sentados tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Era tan hermosa, con esos cautivadores ojos verdes, y estaba tan sexy con el cabello húmedo cayéndole sobre los hombros… Por no hablar de la bata de seda blanca, que insinuaba las curvas de su cuerpo… Preso del deseo que lo embargaba, bajó la vista a su boca. Cuando los labios de Honora se entreabrieron, no pensó, no vaciló. Tomó su rostro entre ambas manos, inclinó la cabeza y la besó.
Era un beso dulce, muy dulce… Y la había pillado tan desprevenida que por un momento se olvidó de todo, y hasta rodeó el cuello de Nico con sus brazos, pero de pronto las manos de él se deslizaron por sus brazos de un modo posesivo y se introdujeron en su bata de seda. Honora se apartó y se levantó del sofá.
–¡No!
Nico la miró con el ceño fruncido. Estaba claro que no comprendía su reacción, pero ella no había olvidado lo sola y engañada que se había sentido después de su noche juntos, cuando había descubierto que se había ido a Italia sin decir nada, cuando había descubierto que estaba embarazada, cuando él había ignorado sus mensajes.
–Puede que estés acostumbrado a que las mujeres caigan rendidas a tus pies –le dijo con frialdad–, pero yo no seré una más.
Iba a darse la vuelta para irse cuando Nico respondió:
–No hagas que parezca como si estuviera utilizándote. Tú también me deseas.
Honora apretó los dientes. No podía negarlo.
–Aunque eso sea cierto, no eres el hombre adecuado para mí.
Nico no se movió del sofá.
–¿Cómo lo sabes? –inquirió levantando la barbilla–. Desde el momento en que descubrí que estabas embarazada he intentado asumir mi parte de responsabilidad. Hasta te he propuesto que nos casemos.
–¿Se supone que debo estar agradecida?
–Incluso te he contado lo de mi padre, y es algo de lo que no he hablado con nadie más –continuó él–. ¿Qué más quieres?
¿Que qué más quería? Quería enamorarse y ser correspondida. Quería que le hubiese propuesto matrimonio porque la amaba, no porque sintiera que tenía que hacerlo. Quería una vida feliz en familia para su hija, en un verdadero hogar.
–Lo que quiero es más de lo que tú nunca podrías darme –susurró.
Sin apartar los ojos de ella, Nico se levantó y fue hasta donde estaba.
–Eso no puedes saberlo.
–Te equivocas. Sí que lo sé.
–Deja que te diga lo que yo sé, cara –le contestó él con suavidad. Apartó un mechón de su rostro con la mano, y esa leve caricia la hizo estremecer por dentro de deseo–. Lo que sé es que durante los últimos seis meses me he sentido como si estuviera muerto por dentro, y que la noticia que me has dado hoy de que voy a ser padre me ha devuelto a la vida.
–¿Cómo era eso que dijiste del amor? Ah, sí, que no es más un sentimiento pasajero –le contestó ella, remedándolo con una sonrisa triste–. ¿Y si eso que dices que has sentido fuera solo una emoción pasajera? No dejes que te empuje a hacer algo de lo que luego te arrepientas…
Nico la atrajo hacia sí y sus ojos negros se clavaron en ella, como si estuviera escudriñando en su alma.
–Quiero ser tu marido, y el padre de nuestro bebé. Eso no es una emoción; es un hecho –le dijo. Luego, inclinó la cabeza y murmuró a unos centímetros de sus labios–: Y quiero volver a hacerte el amor…
Era tan difícil resistirse con sus brazos rodeándola… Pero ese era el error que había cometido en Navidad: dejar que su cuerpo y su corazón tomaran las decisiones, en lugar de su cerebro. Tenía que ser más lista; ya no era una chica ingenua sin ninguna preocupación. Dentro de menos de tres meses iba a ser madre. A sus veinticuatro años no se sentía ni remotamente preparada para una responsabilidad tan enorme, pero estaba decidida a asumirla. Se apartó de Nico y le dijo:
–Los dos sabemos que no eres de los que se comprometen.
–Puede que haya llegado mi momento –dijo Nico–. El haber descubierto que voy a ser padre me ha cambiado.
–Pero ese no es motivo para que nos casemos.
La expresión de Nico se endureció.
–¿Por qué otro motivo íbamos a casarnos sino?
–Por amor –musitó ella con un nudo en la garganta.
–Entonces, cásate conmigo por amor –replicó él–. Dijiste que la noche en que concebimos a nuestro bebé me amabas.
Honora tragó saliva y sacudió la cabeza.
–No era más que una chiquilla ingenua y romántica. Te admiraba porque me parecías tan guapo y tan importante, siempre viajando de un extremo a otro del mundo… Pero eso no era amor.
–¿Y qué era, entonces?
–Una ilusión.
Nico apretó la mandíbula.
–¿Y qué pasa con el bebé? ¿Necesita un padre o no? Puedes odiarme si quieres, por no ser el hombre que querrías que fuera, pero no castigues al bebé por eso.
Honora se mordió el labio.
–Si de verdad quieres ser parte de la vida de nuestra hija…
–¿Hija? –los ojos de Nico se iluminaron–. ¿Vamos a tener una niña?
Honora asintió. Ver la ilusión en su rostro debería haberla hecho feliz, pero tenía demasiadas dudas.
–Salgo de cuentas a mediados de septiembre.
–Una niña… –susurró él–. Una hija de mi sangre…
–¿Estás seguro de que no tienes algún otro hijo por ahí?
Nico sacudió la cabeza.
–Siempre he tomado precauciones. Aquella noche debí ser algo descuidado… obviamente –dijo con una sonrisa traviesa.
–Yo también fui descuidada –murmuró Honora–. Te culpé cuando descubrí que estaba embarazada, pero la verdad es que tú no me empujaste a hacer nada. Podría haber insistido en que usáramos preservativo. Podría no haberme acostado contigo, pero lo hice porque quise, y no me queda otra que asumir las consecuencias, pero no, no dejaré que nuestra hija pague por ese error que cometí.
–¿Significa eso que te casarás conmigo?
Honora sacudió la cabeza y le dijo:
–No, pero si me demuestras que puedes ser un buen padre, estoy dispuesta a que compartamos la custodia.
La satisfacción que habían reflejado hacía un momento las apuestas facciones de Nico se tornó en ira.
–¿Que estás «dispuesta»? –repitió–. ¿Si demuestro que puedo ser un buen padre?
Honora alzó la barbilla y le espetó:
–Si eres capaz de dejar el whisky y volver al mundo de los vivos.
–Le he dado a tu abuelo mi palabra de que me casaría contigo.
Ella se encogió de hombros.
–Deberías haberme preguntado a mí antes –le contestó–. Si de verdad quieres ser el padre de nuestra hija y me demuestras que ese interés es sincero, tendrás todo mi apoyo. Pero no puedo casarme contigo; si algún día me caso, será con alguien que me ame.
Nico se quedó mirándola un buen rato en silencio.
–Puede que tengas razón –dijo de repente.
Ella parpadeó.
–¿Qué?
–Está claro que diga lo que te diga esta noche no podré convencerte.
Su repentina claudicación la dejó fuera de juego. Se suponía que debería estar aliviada. ¿Por qué no lo estaba?
–¿Y cómo vamos a explicárselo a mi abuelo?
–Hablaré con él. Se lo debo –dijo Nico, yendo hasta el mueble bar.
Por un momento Honora creyó que iba a servirse otro poco de whisky en su vaso medio vacío, pero en vez de eso lo echó por el fregadero y se volvió hacia ella con una sonrisa encantadora.
–Te llevaré a casa por la mañana. Que descanses.
–Buenas noches –murmuró ella, algo aturdida, mientras él se daba media vuelta y abandonaba el salón.
Apenas podía creérselo mientras subía las escaleras, poco después. Había ganado. Nico Ferraro había renunciado a seguir intentando convencerla de que se casara con él. ¿Por qué entonces no se sentía feliz por ello?
Capítulo 4
A LA MAÑANA siguiente, cuando se despertó, Nico sonrió, sorprendido de lo bien que había dormido. Se bajó de la cama, se estiró y salió al balcón a respirar la brisa fresca del océano. De pronto tenía la sensación de que su futuro se había abierto también, como el cielo tras la tormenta, y que estaba lleno de planes y posibilidades.
Y entre sus planes lo que figuraba primero en la lista era convertir a Honora en su esposa. Cierto que no podía darle el amor romántico con el que ella soñaba, pero podía ofrecerle mucho, muchísimo más a cambio para compensar. Su fortuna, por supuesto, y su apellido.
Aunque estaba claro que esas cosas, esos símbolos de estatus que tan atractivos le resultaban a la mayoría de las mujeres a ella le importaban bien poco, así que le ofrecería más. La tentaría con la promesa de una pasión ardiente, y también con una relación basada en el respeto mutuo, e incluso en la complicidad.
Tenía que convencerla de que podía estar segura de que siempre cuidaría de ella y de su hija. Eso era lo más importante. Tenía que saber que su hija se criaría en un hogar estable, con el amor de un padre y una madre. Estaba seguro de que cuando le demostrase que jamás quebrantaría ese compromiso para con ellas, aceptaría casarse con él.
Se puso una camiseta, un pantalón corto de chándal y unas zapatillas y salió a correr por la playa. La noche anterior había cambiado de táctica cuando se había dado cuenta de que intentar forzar las cosas no iba a funcionar. Cuanto más le había insistido en que quería casarse con ella y que pretendía ser un buen padre y un buen esposo, más le había replicado ella. Por eso había dado marcha atrás y le había dado a entender que había cambiado de opinión.