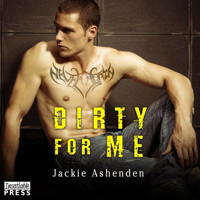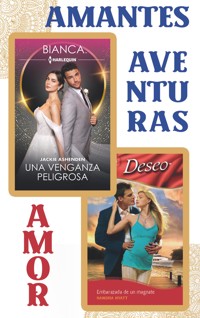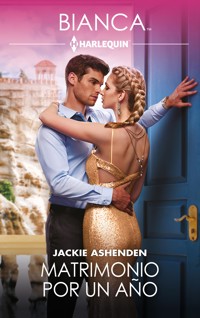7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Corazón encadenado Jackie Ashenden Reclamando a sus dos herederos... con un solo diamante El pulso de la profesora de infantil Nell Underwood se aceleró al hacerle una dolorosa confesión a Aristophanes Katsaros: se había quedado embarazada de mellizos tras su apasionado encuentro. Pero la propuesta de matrimonio del griego la dejó angustiada. Ella sabía de primera mano que los niños merecían amor, no un matrimonio de conveniencia. El multimillonario griego no estaba acostumbrado a recibir negativas. Atormentado por el abandono de su madre, estaba decidido a reclamar a sus herederos. Sin embargo, usar la intensa atracción entre ellos para convencer a Nell de que aceptase su proposición resultó inútil: ella quería más. ¿Podrá Aristophanes romper las cadenas que habían rodeado su corazón desde la infancia y entregárselo a Nell? No solo negocios Sara Orwig Noah Brand la había comprado, en cuerpo y alma. La subasta benéfica le había dado la oportunidad perfecta para hacer que Faith Cabrera cayera rendida a sus pies. Durante un día… y una noche, la tendría a su merced, y estaba seguro de que eso sería un auténtico placer para los dos.Pero Faith sabía que una noche de pasión no llevaba a una vida de felicidad, y no estaba dispuesta a dejar que el implacable magnate se apoderara de la empresa de su familia. Negocios... y amor Sara Orwig Jeff Brand necesitaba casarse de inmediato. Y su nueva ayudante le serviría. Al fin y al cabo, la atracción entre Holly Lombard y él estaba empezando a resultar imposible de resistir. Además, a ambos les convenía un matrimonio sin ataduras.Sin embargo, tan pronto como le puso el anillo en el dedo, Jeff se dio cuenta de que se había metido en un lío. Sabía montar un potro salvaje, dirigir un negocio multimillonario y conquistar a cualquier mujer que se propusiera, pero… ¿mantener sus sentimientos fuera de aquella unión? Con una esposa como Holly, Jeff se enfrentaba al desafío más difícil de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 427 - noviembre 2025
I.S.B.N.: 979-13-7017-266-4
Índice
Créditos
Corazón encadenado
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
No sólo negocios
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Portadilla
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Índice
Créditos
Índice
Corazón encadenado
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Negocios... y amor
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
No sólo negocios
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Portadilla
Capítulo 1
Aristophanes Katsaros, propietario de una de las empresas financieras más importantes de Europa, tenía su tiempo organizado hasta el último segundo. Su agenda era su biblia, su brújula. Si algo no estaba en ella, era irrelevante. La seguridad y el control que le proporcionaba eran esenciales para él.
Era un hombre para quien llevar el control no era solo vital, sino una forma de vida.
De modo que, al salir de la gala a la que había asistido en Melbourne, un evento aburrido porque los compromisos sociales eran una pesadilla para él, miró su reloj para comprobar que llegaría a tiempo a su cita en el ático que había comprado tres años antes y en el que no había estado nunca. Una cita que, estaba seguro, no sería nada aburrida.
Tenía previsto reunirse con Angelina esa noche. Era una mujer alta, rubia, elegante, profesora de literatura en una prestigiosa universidad estadounidense, que estaba en Melbourne para asistir a una conferencia. Como él, tenía una agenda muy apretada y solo podían verse esa noche.
Y no le importaba. Tenía una agenda rotatoria de amantes que solo querían pasar un buen rato, como él.
El sexo era necesario y lo ayudaba a desahogarse, pero no lo valoraba por encima de otras cosas. Era una necesidad física a la que prestaba atención para mantener el cerebro despejado.
Pero le gustaba Angelina. Era una mujer serena, tremendamente inteligente y buena conversadora. También era desinhibida en la cama y eso le gustaba.
La belleza no era un requisito en sus amantes, pero la inteligencia era obligatoria. La química también era vital. Su tiempo era muy valioso y, si lo reservaba para el sexo, quería que fuese placentero para ambos.
Era eso en lo que estaba pensando mientras se dirigía a la limusina que lo esperaba. No prestaba atención a la lluvia, ni al resbaladizo pavimento, ni a la figura que corría por la acera.
Debería haber prestado atención.
Aristophanes sacó el móvil del bolsillo y estaba enviando un mensaje a Angelina para decirle que iba de camino cuando oyó un grito y el ruido de algo golpeando el suelo. Apartó la mirada de la pantalla, sobresaltado, y vio una figura desplomada justo delante de su limusina.
No se movía.
Aristophanes se arrodilló sobre la acera mojada, sin preocuparse por la lluvia que empapaba su impecable pantalón negro. La persona que yacía en el suelo llevaba un abrigo negro de aspecto barato y lo que parecía ser una bufanda de lana. No pudo distinguir si era hombre o mujer hasta que logró apartarla de su cara.
Y se quedó atónito.
Era la mujer más guapa que había visto nunca.
Durante unos segundos permaneció allí, inclinado sobre ella, haciendo caso omiso de la lluvia.
No era una belleza convencional, aunque la belleza no le interesaba tanto como obsesionaba a los demás. Aristophanes valoraba la inteligencia y el autocontrol por encima de todo, pero no podía negar que la mujer que yacía inconsciente en el suelo era excepcionalmente guapa. Sus rasgos eran delicados: barbilla pequeña, cejas finamente arqueadas, labios carnosos y largas pestañas oscuras.
Un par de meses atrás, se había visto obligado a asistir a una gala en una galería de arte de Nueva York donde había una exposición de pintores prerrafaelitas. La gala había sido tan aburrida como esperaba, de modo que se había entretenido contemplando las pinturas, en particular las de Burne-Jones. La joven le recordaba a las mujeres de esos cuadros. Una belleza prerrafaelita sobre un pavimento mojado.
No debería estar mirándola fijamente. Se había golpeado la cabeza contra el suelo y había perdido el conocimiento. Debería comprobar que estaba bien, no mirarla como un tonto.
Su chófer había bajado de la limusina y estaba a su lado, pero Aristophanes no levantó la mirada. En cambio, apoyó dos dedos en el pálido cuello de la joven.
Gracias a Dios, pensó al notar el latido de su pulso.
–Llama a una ambulancia –le dijo a su chófer.
Tenía que verse con Angelina y aquello lo retrasaría, pero ni siquiera él podía dejar a una mujer inconsciente tirada en la acera bajo la lluvia.
La miró de nuevo, con el ceño fruncido. El vestido negro que llevaba parecía tan barato como el abrigo, pero se ceñía a sus curvas, perfilando un cuerpo hecho para fascinar a un hombre. Pechos grandes y voluptuosos, caderas redondeadas, cintura estrecha…
Y, a menos que se equivocase, no llevaba ropa interior.
Un relámpago de deseo lo recorrió, tensando todos sus músculos.
Nunca había sentido una atracción física tan instantánea. Lo primero que lo atraía de una mujer era su mente, no su cuerpo.
Pero el cuerpo de esa mujer…
Aristophanes apartó de sí ese pensamiento. La joven yacía inconsciente bajo la lluvia y debería estar pensando en abrigarla, no en si llevaba o no ropa interior.
Moverla sería un error, de modo que se quitó el abrigo negro de cachemir y lo colocó con cuidado sobre ella. Era tan pequeña que el abrigo la cubría por entero.
–La ambulancia está en camino –dijo su chófer.
–Muy bien. Saca un paraguas del coche.
El conductor lo hizo y, para su sorpresa, Aristophanes se encontró arrebatándole el paraguas y sosteniéndolo él mismo sobre la joven inconsciente.
Respiraba, lo cual era bueno, aunque estaba muy pálida.
El tiempo pasaba y la ambulancia no llegaba, pero podía oír la sirena a lo lejos. Probablemente debería enviarle un mensaje a Angelina para decirle que se retrasaría, pero no hizo ademán de sacar el móvil. Siguió sosteniendo el paraguas, agachado junto a la joven, protegiéndola de la lluvia.
Ella emitió un suave gemido y Aristophanes puso una mano sobre su hombro para tranquilizarla. Nunca había sido tan atento, ni siquiera solía ser amable, pero intentó ser ambas cosas con la inconsciente desconocida.
–No se mueva –murmuró–. Se ha caído y se ha golpeado la cabeza. La ambulancia viene hacia aquí.
Ella abrió los ojos entonces; unos ojos grandes y oscuros llenos de confusión. Y él sintió como si algo lo hubiera golpeado en el pecho.
La ambulancia se detuvo a su lado en ese momento y Aristophanes hizo ademán de apartarse para dejar sitio al equipo médico, pero ella agarró su mano con fuerza.
Y se quedó paralizado.
La joven había vuelto a cerrar los ojos, pero no soltó su mano.
Mucho tiempo atrás, cuando estaba con su quinta o quizá sexta familia de acogida, Aristophanes encontró un gatito abandonado bajo las escaleras del mugriento bloque de pisos de Atenas donde vivía. Tenía unos doce o trece años y por aquel entonces todavía se esforzaba por conectar con su familia de acogida, pero ellos no mostraron el menor interés. Tenían otros cinco niños a su cargo, de modo que él estaba siempre solo. Por aburrimiento y soledad, decidió adoptar al gatito.
Era una locura, pero tuvo paciencia y, con el tiempo, usando trocitos de pescado robados, migas de queso y platos de leche, consiguió que empezase a confiar en él. Cuando por fin dejó que lo tomase en brazos sintió una gran satisfacción. Como si, después de todo, hubiese algo bueno en él.
Y en ese momento se sentía como entonces, con esa mujer desconocida aferrándose con fuerza a su mano. Como si él fuera lo único que se interponía entre ella y el desastre.
Aristophanes Katsaros era conocido como uno de los genios financieros más brillantes del planeta. El algoritmo financiero que había creado lo había convertido en multimillonario. Era un tiburón cuando se trataba del dinero y los números eran su patio de recreo. Sin embargo, la gente estaba muy por debajo en su lista de prioridades.
De modo que debería soltar su mano y dejar que los médicos hicieran su trabajo. Y luego debería subir a la limusina para reunirse con su amante.
Pero no hizo nada de eso.
Sin ninguna razón aparente, se quedó donde estaba, reacio a soltar la mano que se aferraba a la suya. No estaba acostumbrado a que lo tocasen, y mucho menos una desconocida en apuros.
Si alguien le hubiera dicho que algún día estaría arrodillado bajo la lluvia junto a una mujer inconsciente, incapaz de soltar su mano, se habría reído.
Bueno, se habría reído si tuviera costumbre de hacerlo. Pero, como mínimo, habría ridiculizado la idea.
Por fin, cuando el paramédico bajó de la ambulancia y tuvo que apartarse para dejarle sitio, soltó su mano y dio un paso atrás.
Era hora de irse. Hora de enviarle ese mensaje a Angelina diciendo que iba de camino.
Pero no lo hizo. Se quedó allí, observando cómo examinaba sus ojos con una pequeña linterna, murmurando palabras tranquilizadoras.
Ella había despertado y buscaba a alguien con la mirada.
¿A él? No, eso era absurdo. Aun así, se inclinó hacia ella y los ojos oscuros se encontraron con los suyos.
–Tú –susurró.
Y, de nuevo, le tendió la mano.
Mientras la colocaban en una camilla, Aristophanes tomó la mano que le ofrecía y la joven apretó la suya convulsivamente.
–No es nada grave, ¿verdad? –preguntó a uno de los sanitarios.
–Se ha dado un fuerte golpe en la cabeza y podría sufrir una conmoción cerebral –respondió el hombre–. Tenemos que llevarla al hospital para que la examinen. ¿Es usted un familiar?
–No.
–Lo siento, pero si no es un familiar no puede acompañarla.
Aristophanes no había planeado acompañarla al hospital. Su plan para esa noche era Angelina y su cuerpo esbelto y flexible. Pero la joven no soltaba su mano y, de repente, se dio cuenta de que no podría prestarle toda su atención a Angelina hasta que supiera que la extraña estaba bien.
Probablemente tendría parientes en algún sitio, pero se había caído junto a su coche y se sentía responsable. Además, apretaba su mano con fuerza, como si necesitara su presencia.
–Voy con ella –dijo, con tono decidido.
El sanitario negó con la cabeza.
–Lo siento, pero no puede.
Aristophanes, que no estaba acostumbrado a recibir una negativa, lo fulminó con la mirada.
–Sí, puedo –anunció, en un tono que no admitía réplica–. Soy Aristophanes Katsaros.
El hombre abrió la boca y volvió a cerrarla antes de encogerse de hombros. Evidentemente, sabía quién era y de lo que era capaz.
Aristophanes subió a la ambulancia y siguió apretando su mano mientras se dirigían al hospital a toda velocidad.
Angelina tendría que esperar.
Nell estaba teniendo un sueño precioso. Estaba huyendo de algo perturbador y había caído al suelo. Pero entonces el hombre más guapo que había visto nunca tomó su mano para ayudarla a levantarse. Y ella no quería soltarlo. Su mano era tan fuerte y reconfortante. Estaba segura de que nada podría hacerle daño mientras él estuviese allí.
Ahora estaban bailando y… no…
No podían estar bailando porque estaba tumbada, inmóvil. Le dolía la cabeza y se sentía mareada. ¿Había estado bebiendo? ¿Se había emborrachado?
No podía estar borracha porque ella no bebía mucho. Además, tenía que ir a trabajar al día siguiente. Le encantaba su trabajo en la guardería y adoraba a los niños. De modo que no estaba borracha.
¿Quizá estaba enferma y por eso le dolía la cabeza? Le costó mucho abrir los ojos, pero lo hizo, esperando encontrarse en su apartamento de Brunswick, con la luz de la mañana entrando por la ventana.
Pero no estaba en su cama ni en su apartamento, sino tumbada en lo que parecía una cama de hospital, tras una cortina, y alguien apretaba su mano.
¿Una cama de hospital? ¿Qué demonios hacía en el hospital?
Nell intentó recordar qué había pasado. Todo era muy confuso, pero recordaba haber llegado al bar donde debía encontrarse con Clayton, con el que llevaba un mes saliendo. Se había arreglado especialmente porque había decidido que esa noche se acostaría con él. Todavía no lo había hecho, quería esperar hasta estar segura de que era alguien con quien se veía teniendo una relación a largo plazo y solo durante esa última semana había decidido que lo era.
De modo que se puso un vestido negro que se ceñía a sus generosas curvas y, en un arrebato de atrevimiento impropio de ella, decidió no ponerse ropa interior. Él estaba impacientándose por la falta de contacto físico y quería dejar claro que, por fin, estaba dispuesta.
Pero Clayton no apareció en el bar. Al principio, pensó que llegaba tarde, pero una hora después recibió un mensaje en el que se disculpaba por no acudir a la cita. Según él, su relación no funcionaba. Era demasiado tensa, decía, tenía demasiados complejos sobre el sexo y eso no era lo que él buscaba.
Después de recibir el mensaje, Nell salió del bar, disgustada y avergonzada por haberse puesto un vestido sexy y sin ropa interior para un hombre que no la quería. Un hombre que la dejó esperando durante una hora y ni siquiera apareció.
Estaba decidida a no llorar mientras caminaba a ciegas bajo la lluvia y entonces… no recordaba nada más.
En ese momento, alguien se inclinó sobre ella y se encontró mirando unos ojos de color gris oscuro como nubes de tormenta, enmarcados por largas pestañas negras.
Se quedó sin aliento.
Era el hombre guapísimo de su sueño. Solo que, al parecer, no era un sueño.
Su rostro era anguloso, como cincelado. Su boca era firme, sus pómulos altos y tenía una mandíbula impresionante.
No, quizá guapo no era el adjetivo adecuado para él. Cautivador, quizá. O magnético.
Electrizante.
Era muy alto, de hombros anchos, y llevaba una camisa blanca de corte impecable que parecía mojada. El pantalón negro resaltaba una cintura estrecha y unos muslos poderosos…
¿Qué estaba haciendo? Ella nunca había mirado así a los hombres. Desde luego, nunca había mirado así a Clayton. Claro que Clayton no se parecía a ese hombre y, además, la había dejado plantada en un bar la noche que pensaba acostarse con él.
Clayton, a quien ella creía el hombre perfecto, que trabajaba en un banco, tenía casa propia y era guapo. Se divertían juntos y…
«Y no te quería».
Nell tragó saliva, sintiendo una oleada de vergüenza, pero decidió concentrándose en el hombre que estaba a su lado y no en el que la había dejado tirada.
Irradiaba autoridad. Como si fuese alguien muy importante.
–¿Se encuentra bien?
Su voz era profunda y un poco áspera, con un ligero acento que no pudo identificar. Definitivamente, no era australiano.
Nell intentó encontrar su voz.
–Me duele la cabeza.
–Tuvo un accidente. Resbaló en la acera mojada y se golpeó la cabeza, de modo que llamé a una ambulancia. Está en el hospital.
¿Había resbalado en la acera? Nell no recordaba nada.
Pero más le valía que no fuese algo grave. Sarah, su jefa, se enfadaría muchísimo si no podía ir a trabajar al día siguiente, ya que andaban cortos de personal.
En ese momento se descorrió la cortina y un hombre con bata blanca se acercó a la cama.
–¿Cómo se encuentra, señorita Underwood?
–Un poco mareada –respondió Nell.
–Se ha dado un buen golpe en la cabeza y sufre una ligera conmoción cerebral. Por suerte, el señor Katsaros se encargó de que la trajesen aquí.
El hombre, el señor Katsaros al parecer, soltó su mano.
–Aquí cuidarán de usted.
Su mirada gris era aguda, intensa y, por alguna razón, le costaba respirar. Era como si todo el oxígeno de la habitación se hubiese evaporado.
–Gracias –dijo Nell, intentando mostrar calma, algo que solía hacer cuando estaba desconcertada.
Mostrarse serena y firme funcionaba de maravilla con niños pequeños, animales y hombres autoritarios.
–Tendremos que hacerle una exploración –dijo el médico–, pero antes necesito saber si hay alguien que pueda cuidar de usted durante unos días.
Nell tragó saliva.
–No, vivo sola.
–¿Amigos o familiares?
Ella negó con la cabeza. La única amiga a la que podía recurrir era Lisa, que también trabajaba en la guardería, pero estaba de vacaciones en Bali. Y en cuanto a su familia… sus padres habían muerto cuando era niña y no podía pedírselo a sus tíos o a sus primos. No sabía cómo ponerse en contacto con ellos siquiera y le daba igual. Nunca se habían interesado por ella y el sentimiento era mutuo.
El médico frunció el ceño.
–Necesita que alguien cuide de usted al menos durante las próximas veinticuatro horas. ¿Seguro que no tiene a nadie?
Nell empezaba a sentirse un poco mejor, de modo que se incorporó, contenta al ver que el mareo remitía.
–Estoy bien –murmuró. No había necesidad de molestar a nadie por un tonto golpe en la cabeza–. Tengo una vecina que puede…
–Yo cuidaré de ella –la interrumpió el señor Katsaros, con un tono cargado de autoridad.
Nell parpadeó.
Sus ojos grises estaban clavados en ella y su mirada era tan intensa que le costaba respirar. Era inquietante.
Nerviosa, esbozó una sonrisa.
–Es usted muy amable, pero no quiero molestar. Ya ha hecho más que suficiente.
Él seguía mirándola fijamente y Nell se sintió como si estuviera bajo un potente microscopio.
–No es ningún problema.
–Como he dicho, es muy amable por su parte, pero… en fin, no se lo tome a mal, pero no nos conocemos.
–Aristophanes Katsaros –dijo él, como si llevara horas esperando que ella le preguntase–. Búsqueme en Google.
–Necesito hacer algunas comprobaciones antes de darle el alta, señorita Underwood –dijo el médico–. Pero no puedo dársela si no tiene a nadie que la acompañe.
–Como he dicho, tengo una vecina que puede…
–No correrá ningún peligro –la interrumpió de nuevo el tal Aristophanes Katsaros, con esa mirada gris como una tormenta clavada en la suya–. Tengo un médico en mi equipo que puede vigilarla.
En ese momento, sonó una alarma por los altavoces y el médico hizo una mueca
–Pónganse de acuerdo, yo tengo que atender una emergencia.
El señor Katsaros no se movió, haciendo que el reducido espacio del box pareciese aún más pequeño. Su presencia la inquietaba, pero no sentía miedo.
No sabía qué sentía.
–Lo siento –dijo Nell, adoptando automáticamente la actitud de profesora–. Pero no le conozco de nada y, aunque agradezco que me haya traído al hospital, no entiendo por qué quiere pasar las próximas veinticuatro horas cuidando de mí.
Él la miró desde su gran altura. Estaba inmóvil y, sin embargo, parecía hacer vibrar el aire con su presencia.
–¿Hay alguien más que pueda hacerlo?
De repente, Nell se dio cuenta de que el empapado vestido negro se pegaba a sus curvas y que… ah, sí, no llevaba ropa interior.
Sintió que le ardían las mejillas. Qué vergüenza. Allí estaba, con el ridículo vestido que se había puesto para Clayton, sin ropa interior, en un hospital porque se había dado un golpe en la cabeza. Y aquel hombre la había rescatado. Probablemente ya sabía lo que llevaba debajo. O, mejor dicho, lo que no llevaba debajo. ¿Qué pensaría de ella?
Nell quiso taparse con la manta para esconderse de esa mirada tan magnética, pero ella no era una cobarde y decidió mostrarse despreocupada, fingir que llevaba una armadura en lugar de un vestido barato.
–Ya le he dicho que tengo una vecina.
–¿Podrá quedarse con usted todo el tiempo? Un golpe en la cabeza puede ser muy peligroso.
Nell apretó los dientes. El extraño insistía demasiado y no entendía por qué. El verdadero problema, sin embargo, era que la señora Martin, su vecina, tenía ochenta y cinco años y problemas de cadera, de modo que usaba un andador. Y, aunque tal vez podría pasar por su apartamento para ver cómo estaba, no podía pedirle que se quedase con ella todo el tiempo.
Aristophanes Katsaros seguía mirándola con sus ojos plateados y esa mirada la inquietaba de una forma que no podía identificar. Como si la excitase, lo cual no podía ser cierto. ¿Por qué iba a excitarla? Era un completo desconocido.
«Clayton nunca te ha mirado así».
No, no lo había hecho. Al principio, cuando se negó a acostarse con él, había tenido paciencia, diciendo que no pasaba nada, que esperaría.
Pero luego dejó de ser paciente y empezó a mostrarse irritado, haciendo sutiles y no tan sutiles comentarios sobre sus «necesidades». Según él, estaba siendo muy egoísta.
La ira se apoderó de ella al recordarlo y, por un instante, pensó en mentirle al autoritario señor Katsaros, pero mentir cuando se trataba de una conmoción cerebral sería una estupidez y ella no era estúpida.
–No, supongo que no podría quedarse conmigo todo el tiempo.
–En ese caso, irá conmigo –dijo él, como si fuese lo más natural del mundo.
–No le conozco…
–Búsqueme en Google.
–Pero yo…
–Hágalo. –Aristophanes le entregó su móvil–. Adelante, esperaré.
Su insistencia la ponía nerviosa.
–Perdone, pero no sé por qué insiste en cuidar de una desconocida. Encontraré a alguien que me atienda, no se preocupe.
Él la miró con el ceño fruncido.
–Cayó junto a mi coche y perdió el conocimiento. Es usted mi responsabilidad y yo me tomo mis responsabilidades muy en serio.
Una oleada de calor inexplicable la recorrió, aunque no estaba segura de por qué. No quería ser su responsabilidad. Había sido responsabilidad de otros durante años tras la muerte de sus padres y no había sido precisamente agradable.
Claramente impaciente por su silencio, él señaló el teléfono.
–Busque mi nombre.
Nell estuvo tentada de decir que dejase de darle órdenes, pero ella detestaba las discusiones y, a regañadientes, abrió el navegador en el elegante dispositivo negro que tenía en la mano.
–¿Necesita que deletree mi nombre?
–Aristophanes. ¿Como el antiguo dramaturgo griego?
–Sí.
–Muy bien.
–Katsaros se escribe K-A-T…
–No hace falta que lo deletree –lo interrumpió ella para variar mientras escribía su apellido en el navegador.
Aparecieron cientos de resultados. Artículos de periódicos, de revistas, artículos de opinión, ensayos, entrevistas, vídeos…
Había una cantidad desconcertante de información sobre Katsaros International, una gran empresa financiera. Y sobre su fundador, el genio matemático que había inventado un algoritmo que impactó en los mercados mundiales.
Aristophanes Katsaros era ese poderoso multimillonario y en ese momento estaba de pie junto a su cama, en el box de urgencias de un hospital público, mirándola como si quisiera comérsela.
«Te gustaría que lo hiciese».
No podía seguir diciéndose a sí misma que no sabía lo que aquel extraño la hacía sentir.
Era atracción física, pura y simple.
No lo entendía. ¿Por qué se sentía atraída por ese desconocido? No sabía nada de él y, dado lo autoritario que se mostraba, no sabía si querría saberlo. Era imposible que se sintiera atraída por él.
Sin embargo, no podía negar que sentía algo cuando la miraba, como un extraño hormigueo bajo la piel.
Había tenido un solo amante en su vida. Clayton hubiera sido el segundo, pero él nunca la había hecho sentir así. Ese era el problema. Nunca había sentido una atracción tan inmediata y poderosa por ningún hombre.
Era desconcertante y no le gustaba en absoluto. Por atractivo que fuese, lo que realmente quería era estar lejos de su inquietante y eléctrica presencia.
Y si de verdad era el fundador de Katsaros International, tendría cosas mejores que hacer que cuidar a una humilde profesora de preescolar.
–Ya veo –dijo al cabo de un momento–. ¿Puedo preguntar por qué?
Las oscuras cejas se fruncieron de nuevo.
–¿Cómo que por qué?
Nell señaló el teléfono.
–Es usted multimillonario y, al parecer, alguien muy importante. ¿Por qué perdería el tiempo cuidando de mí?
–Perder el tiempo… –repitió él, perplejo–. Yo nunca pierdo el tiempo. Cada segundo cuenta, y le aseguro que he tenido que reorganizar mi agenda para ocuparme de usted.
Nell parpadeó. Tenía una forma extraña de hablar, como si sus palabras fueran muy valiosas y las midiese con cuidado. Sin embargo, su acento era muy sexy y su voz, grave y ronca, tenía un tinte musical muy masculino.
Aun así… ¿había reorganizado su agenda? ¿Por ella? ¿Por qué haría eso?
Nell lo miró fijamente, sin saber qué decir.
Al parecer, no tenía que decir nada porque él miró el pesado reloj que llevaba en la muñeca y luego le quitó el móvil de la mano para teclear algo, moviendo los pulgares con destreza.
–Haré que mi médico la examine –dijo, sin dejar de escribir–. No tiene sentido esperar más.
Nell abrió la boca para protestar, pero entonces él se llevó el teléfono a la oreja y habló con alguien en un idioma que no entendía. Griego, a juzgar por su apellido.
–Vamos –dijo luego, ofreciéndole su mano–. El médico está esperando.
El aire de autoridad con el que hablaba, como si el mundo entero estuviera a su disposición, la dejó atónita. Nunca había conocido a nadie tan consciente de su propia importancia.
Pues muy bien. Podría ser un famoso multimillonario mientras que ella solo era una profesora de preescolar, ni rica ni famosa ni poderosa, pero no iba a irse con un desconocido solo porque él quisiera.
–Me da igual quién esté esperando –anunció Nell, con la firmeza que usaba con los niños particularmente recalcitrantes–. Pero no me voy con usted y punto. Como he dicho, tengo una vecina que puede…
–¿Sabe lo grave que puede ser un golpe en la cabeza, señorita Underwood? Aunque ahora se sienta bien, podría tener un coágulo en el cerebro o alguna complicación grave. Y el médico ha dejado claro que alguien debe vigilarla durante las próximas veinticuatro horas. De modo que, a menos que quiera ocupar la cama de alguien que podría necesitarla más que usted, sugiero que venga conmigo ahora mismo.
Capítulo 2
Aristophanes era muy consciente de los ajustes que tendría que hacer en su agenda. Llevaba horas en el hospital y no quería perder más tiempo.
Se había puesto en contacto con su médico, que se encargaría de gestionar el alta del hospital y de pedir una ambulancia para llevar a la joven a su ático. Todo estaba en marcha. No había nada que el dinero no pudiera conseguir.
Pero, al parecer, lo único que su dinero no podía conseguir era el consentimiento de la señorita Underwood y ella se estaba poniendo difícil. Aunque no esperaba que accediese de inmediato, pensó que lo haría después de saber quién era.
Pero no lo había hecho, al contrario. Le había dirigido una breve mirada de asombro y luego, para su sorpresa, había redoblado su negativa.
Era inconcebible.
Todo el mundo sabía quién era, incluso en Australia. El multimillonario hecho a sí mismo que, siendo adolescente, empezó a invertir en Bolsa con los frugales ingresos de su trabajo en un restaurante de comida rápida de Atenas.
No tenía un título universitario. La universidad le había parecido aburrida y dejó los estudios sin graduarse. Pero los números eran su deleite, su música, y creaba sinfonías con ellos. Hacía que el dinero obedeciera sus deseos, duplicándose, triplicándose, moviéndose de un lado a otro, fluido como el agua. A veces, pocas, perdía, pero eso no importaba porque siempre podía ganar más. Y lo hacía, sin el menor esfuerzo.
Decían que era un genio, pero para él ganar dinero era lo más sencillo del mundo. Siempre y cuando se ajustara a su horario. El tiempo era oro para él. Los segundos eran euros que invertía en algo productivo porque si no era productivo no era nada. Y no podía ser nada. Ya había sido «nada» antes, para la mujer que se hacía llamar su madre y que, sin embargo, lo abandonó. Lo llevó a la iglesia cuando tenía ocho años y después del servicio le dijo que se quedase quietecito y callado. Y luego se fue, dejándolo allí.
Una hora después, seguía sentado en el banco cuando un sacerdote lo encontró. Habían buscado a su madre durante días, pero ella hacía desaparecido. Ese había sido el comienzo de su ascenso desde la nada del abandono y nunca permitiría que algo así volviera a suceder.
Pero la joven sentada en la cama del hospital, mirándolo con esos preciosos ojos oscuros, parecía empeñada en hacerle perder el tiempo con su terquedad. Y, sin embargo, él solo podía pensar en lo guapa que era. En cómo lo irritaba con su negativa y en cuánto lo desconcertaba que le importase tanto.
No debería importarle. Era una extraña, no sabía nada de ella. Y le irritaba aún más no poder entender por qué sentía ese deseo.
Una mente fascinante era de suma importancia para él, más que la atracción física. La atracción no era nada comparada con la intriga de cómo pensaba una mujer. Pero no tenía ni idea de cómo pensaba Nell Underwood.
Lo que quería era su cuerpo.
La miró fijamente, molesto con ella y consigo mismo. No entendía por qué protestaba tanto. Había leído su historial en internet. No era un psicópata ni un asesino a sueldo. No tenía nada que temer. ¿Por qué discutía?
Era Aristophanes Katsaros, uno de los hombres más ricos del mundo. Algunos argumentarían que los hombres ricos no eran precisamente de fiar y que era lógico que sintiera cierta aprensión. Pero él jamás le había hecho daño a una mujer.
Esa noche, su cuerpo esperaba sexo y ese seguía siendo su plan. Angelina tenía trabajo que hacer y no le importaba esperar, pero necesitaba asegurarse de que la señorita Underwood estuviese bien atendida. Su médico la tendría en observación las horas necesarias. No sería ningún problema.
Sin poder evitarlo, Aristophanes volvió a mirar las deliciosas curvas femeninas. No había marcas de sostén o de bragas bajo el ajustado vestido de lana negro. No llevaba nada debajo y eso lo intrigaba. ¿Dónde había ido sin ropa interior? ¿Era una trabajadora sexual? ¿Una acompañante de lujo? ¿Iba a encontrarse con un amante?
No entendía por qué quería saberlo. No entendía por qué su cuerpo lo fascinaba. Él conocía bien el cuerpo femenino: los pechos, las caderas y el suave, húmedo y caliente espacio entre las piernas de una mujer.
Pero todos los cuerpos eran iguales, todos funcionaban del mismo modo; era la mente la que era diferente. Era la mente lo que le fascinaba.
–No pienso ir con usted –repitió ella, con tono firme–. Si insiste, su médico puede venir aquí.
Su voz era como una caricia aterciopelada y quería escucharla de nuevo. Quería oírla gemir su nombre mientras la llevaba al orgasmo…
Aristophanes apretó los dientes, disgustado consigo mismo. Era incapaz de comprender por qué la deseaba con tanta intensidad.
Ella era su responsabilidad, se dijo a sí mismo. Era absurdo comparar a una mujer con el gatito que una vez había rescatado, pero eso era lo que sentía.
Mientras esperaban a la ambulancia, ella había apretado su mano como si no quisiera soltarlo, pero ahora se negaba a ir con él.
Era comprensible, se dijo. Entonces, ¿por qué sentía la necesidad de discutir? Su médico la atendería, su sentido del deber quedaría debidamente satisfecho. Él tenía otras cosas que hacer.
Esa extraña fascinación por la señorita Underwood ya le había costado varias horas y no quería que le costase más.
Sin embargo, su mirada volvió una vez más a las deliciosas curvas femeninas: los generosos pechos, la estrecha cintura, unas caderas hechas para agarrarlas con fuerza. Y esa gloriosa melena de un tono castaño rojizo, lo suficientemente larga como para enrollarla entre sus dedos y tirar de ella.
Y su boca…
Sí, podría hacer tantas cosas con esos carnosos labios…
Aristophanes vio que ella se sonrojaba. Había visto el ansia en sus ojos. Se había traicionado a sí mismo, lo cual era inconcebible. Pero no era el único que se había traicionado. Había notado el rubor en sus mejillas, el pulso acelerado en la base de su garganta.
«Deberías irte. Ahora».
Sí, debería hacerlo. Si ella no lo quería allí, no insistiría. Tenía a Angelina para saciar la llamarada de deseo que había brotado en su interior y ella siempre agradecía sus atenciones.
Era fácil conseguir sexo, pero el tiempo era oro. ¿Por qué iba a malgastarlo satisfaciendo solo su cuerpo cuando podía satisfacer también su mente? Tendría su noche con Angelina y se olvidaría de la señorita Underwood.
–Muy bien –dijo, con falsa tranquilidad–. Si eso es lo que prefiere, mi médico la acompañará a su casa y se quedará con usted hasta mañana.
Aristophanes salió del box de urgencias y, unos minutos después, cuando llegó el médico, por fin pudo ir a su ático, donde Angelina lo esperaba. Una vez allí, debería haberse olvidado por completo de la señorita Underwood.
Pero no podía hacerlo.
Su plan habitual era una cena excelente, una copa de vino, una conversación interesante y luego unas horas de sexo satisfactorio.
Sin embargo, al llegar al ático, la comida que había preparado su chef favorito estaba fría, el vino era mediocre y Angelina estaba irritada por la espera.
Y, para colmo, no podía dejar de pensar en la mujer que había dejado en el hospital. No dejaba de recordar la forma de su cuerpo bajo ese vestido ajustado, cómo su pelo se rizaba bajo la lluvia, lo suaves que parecían sus labios. Había apretado su mano como si no pudiera soportar la idea de soltarlo y cuando abrió los ojos y lo miró, sintió algo profundo… algo que no podía explicar.
Estaba furioso. Sus planes para esa noche se habían ido al traste y todo era culpa suya.
Llevaba un par de meses descuidando sus necesidades sexuales porque estaba puliendo una actualización de su algoritmo y el trabajo lo consumía, de modo que debería haber estado dispuesto para el sexo desde que entró en el ático. Pero cuando Angelina lo besó, no sintió nada. Y cuando pasó la mano por la cremallera del pantalón, acariciándolo por encima de la tela, no se excitó en absoluto.
Su cuerpo deseaba sexo, pero no con Angelina, sino con el ángel prerrafaelita al que había dejado en el hospital.
Aristophanes nunca se había dejado llevar por el deseo. Siempre ejercía un control absoluto de sí mismo, física y emocionalmente, porque solo así podía liberar su mente. El cuerpo y sus necesidades eran un inconveniente que toleraba y gestionaba como correspondía, pero aquello…
No podía tolerarlo, sobre todo cuando ni siquiera entendía por qué lo afectaba de tal modo.
Y eso significaba que solo podía hacer una cosa.
La solución a su problema no estaba en Angelina, sino en la señorita Underwood.
Y, por suerte, tenía su dirección.
El médico del señor Katsaros era amable y profesional, para disgusto de Nell, ya que no quería que le gustase nada relacionado con el hombre perturbador y grosero, pero también irresistible, que la había dejado en el hospital.
El médico la examinó a fondo antes de encargarse del papeleo del alta y, media hora después, estaban en su pequeño pero acogedor apartamento.
Actuando automáticamente como anfitriona, intentó prepararle un té, pero él le recordó que se había dado un golpe en la cabeza y lo único que debía hacer era descansar.
Nell estaba demasiado inquieta, de modo que, en lugar de irse a la cama, entró en el baño para darse una ducha caliente. Tenía frío, le dolía la cabeza y quería quitarse el vestido mojado. También se sentía extrañamente… abandonada.
Aristophanes Katsaros la había dejado en el hospital. Tras discutir con ella, y luego mirarla como si quisiera comérsela, accedió a sus deseos sin protestar.
Y se sentía extrañamente desanimada, lo cual era ridículo. ¿Qué otra cosa podía esperar? Si de verdad era quien decía ser, ¿por qué querría quedarse con ella?
Solo era una desconocida a la que había ayudado. No podía hacer nada más.
Aun así, su corazón se aceleró al recordar su poderosa figura desapareciendo tras la cortina. No había mirado atrás y, por alguna razón, ella había deseado que lo hiciera.
El problema era la forma en que la había mirado antes de irse. Nell sabía lo que quería un hombre cuando miraba a una mujer de esa manera. Clayton la había mirado de forma similar, pero su mirada nunca había sido tan ardiente ni tan hambrienta. Y lo más importante, ella solo había sentido… un calorcillo. Contenta de que la deseara, pero nada más.
Nunca había sentido una ardiente oleada de deseo por Clayton. Nunca se había quedado sin aliento en su presencia. Nunca había sentido que le ardían las mejillas cada vez que lo miraba.
De hecho, nunca lo había mirado como había mirado a Aristophanes Katsaros.
Era una estupidez pensar en él. Daba igual cómo la mirase. Era un hombre demasiado perturbador y debería alegrarse de que se hubiera marchado.
Nell se quitó el vestido y se metió en la ducha, suspirando mientras el agua caliente corría por su piel helada. Aparte de un molesto bulto en la nuca, el dolor de cabeza había remitido y se sentía mucho mejor.
El médico le había dado una lista de síntomas a los que debía prestar atención, diciendo que debía avisarle si se sentía mareada o aturdida, pero se encontraba bien y era un alivio porque no quería disgustar a Sarah faltando al trabajo al día siguiente.
Después de ducharse, tomó el grueso albornoz rosa que colgaba de la puerta y se envolvió en él. Tarareando en voz baja, se secó el pelo con una toalla antes de enrollarla alrededor de su cabeza como un turbante.
Luego abrió la puerta del baño, salió al pasillo y se detuvo en seco.
Había un hombre en medio del pequeño y estrecho pasillo.
Aristophanes Katsaros.
Nell sintió algo parecido a una descarga eléctrica y su primer pensamiento fue: «Gracias a Dios».
No la había abandonado después de todo. Había vuelto.
Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el ancho torso, ocupando el estrecho pasillo con su imponente presencia. El centelleante fuego plateado de sus ojos grises la dejó clavada en el sitio.
Parecía furioso por algo y, por cómo la miraba, ese algo parecía ser ella.
Pero no tenía ni idea de qué hacía allí.
–He despedido al médico –anunció.
Su voz, profunda y áspera, pareció despertarla de un sueño.
–¿Por qué?
–Dije que eras mi responsabilidad y lo decía en serio, Nell. Al menos durante las próximas veinticuatro horas –respondió él, tuteándola por primera vez.
Ella tuvo que aclararse la garganta.
–Pero… ¿por qué? ¿No tienes mejores cosas que hacer? –preguntó, tuteándolo a su vez.
Aristophanes la recorrió con la mirada y Nell recordó que no llevaba nada bajo el albornoz. Parecía ser su destino con aquel hombre.
–Tenía cosas que hacer hasta que tú me interrumpiste resbalando delante de mi coche.
Había una clara acusación en su tono y Nell apretó los labios, airada. Estaba sorprendida al verlo allí, avergonzada de que la hubiera pillado en albornoz y enfadada consigo misma por pensar en él. Que le echase en cara haberse caído delante de su coche era lo último que necesitaba.
–Lamento mucho que mi conmoción cerebral te haya estropeado la noche –le espetó–. La próxima vez que haya hombres increíblemente groseros y autoritarios cerca, me aseguraré de ir con más cuidado.
–Yo no soy grosero o autoritario.
–¿Ah, no? Entonces quizá te imaginé prácticamente tirándome el móvil y ordenándome que te buscase en Google. Y luego exigiendo que te acompañara a tu casa y subiéndote por las paredes cuando me negué.
Él no dijo nada, pero podía ver un brillo de ira en sus ojos.
No debería haberle hablado así. ¿Por qué lo había hecho? Ella siempre era paciente, afectuosa y considerada. Nunca grosera. Era solo que… aquel hombre la ponía nerviosa.
Aun así, lidiaba con niños de cuatro años todos los días y sabía controlarse. No iba a permitir que aquel hombre la sacase de sus casillas, de modo que levantó la barbilla, decidida a demostrarle que no la intimidaba.
Él la miró con el ceño fruncido, obviamente indiferente a su desafío.
–¿Sabes qué tenía planeado para esta noche?
–No creo que tus planes para esta noche tengan ninguna importancia para mí.
Aristophanes dio un paso hacia ella con expresión implacable.
–Sexo –dijo entonces–. Eso era lo que tenía planeado para esta noche. Cena, conversación y sexo. Pero, como no podía dejar de pensar en ti, no he podido prestarle la debida atención a mi cita.
–Eso es problema tuyo –replicó Nell, con frialdad–. Yo no te he pedido que vinieras y si estás tan preocupado por tu cita deberías volver con ella en lugar de quedarte aquí, fulminándome con la mirada.
Aristophanes hizo una mueca de fastidio y Nell tuvo que disimular una sonrisa. Le gustaba irritar a aquel hombre tan desconsiderado. Por atractivo que fuese.
–Intenté hacerlo, pero no funcionó.
–Baja la voz, por favor –dijo ella automáticamente.
–¿Perdona?
Nell torció el gesto al darse cuenta de lo que había dicho, pero no podía culparla por tratarlo como a un niño cuando se comportaba como tal.
–Es lo que les digo a mis alumnos cuando tienen un berrinche –explicó, mirándolo a los ojos.
–Tus alumnos –repitió, como si no entendiera.
–Soy profesora de preescolar. Trabajo en una guardería.
–¡Profesora de guardería! –exclamó él, con claro disgusto–. Debo haber perdido la cabeza.
Nell se puso rígida.
–¿De qué estás hablando?
–Da igual, tú no lo entenderías. Pero eres la mujer más guapa que he conocido nunca y no he podido dejar de pensar en ti desde que te dejé en el hospital.
Nell parpadeó. Clayton le había dicho que era guapa un par de veces, cuando empezaron a salir, pero los halagos cesaron enseguida y pronto empezó a quejarse de ella más que a elogiarla. Y en cuanto a sus tíos, que la acogieron tras la muerte de sus padres, nunca le habían dicho que fuese guapa. Estaban resentidos por tener que cuidar de ella y nunca lo habían ocultado.
Sin embargo, aquel hombre exasperante decía que era guapa y parecía considerarlo una afrenta personal. Nell no sabía si sentirse halagada o insultada.
–Muy bien, lo entiendo –empezó a decir, esforzándose por mantener una paciencia que normalmente no tenía límites–. Estás molesto por la interrupción de tu cita y lo siento mucho –añadió. No era verdad y se aseguró de que su tono lo dejase claro–. También siento que mi apariencia te resulte tan molesta, pero, de verdad, no tienes que quedarte. –Nell le dedicó una de esas sonrisas radiantes que siempre alegraban a los niños–. ¿Por qué no te vas y disfrutas de tu pequeña velada? Yo estoy perfectamente.
Quería parecer serena y firme mientras le hablaba como solía hablarle a Dylan, un niño de cuatro años que era uno de los más traviesos de la clase.
Aristophanes Katsaros, que definitivamente no tenía cuatro años, la miró como si no pudiera creer lo que había dicho.
–¿Mi pequeña velada? –repitió.
Cuando dio un paso adelante, Nell dio un paso atrás. Y luego otro. Se encontró retrocediendo hasta que chocó con la puerta cerrada de su dormitorio.
Quizá debería haber sido más precavida, pensó. Al fin y al cabo, Aristophanes era un desconocido mucho más alto y fuerte que ella.
Debería estar aterrorizada, pero no era así. Al contrario, estaba… eufórica. Era un multimillonario, el fundador de una enorme empresa. Era un genio y no había podido dejar de pensar en ella. Había despedido al médico para poder cuidarla personalmente. Le había dicho que era la mujer más guapa que había conocido nunca.
Sí, parecía enfadado, pero había llamado a una ambulancia cuando estaba inconsciente. Había tomado su mano y la había acompañado al hospital.
No era peligroso, estaba segura.
Pero estaba ciertamente enfadado y era justo porque le había hablado como si fuera un niño. Y quizá estaba loca, pero lo encontraba emocionante.
Sus tíos nunca le habían prestado atención. Ya tenían cuatro hijos y no querían un quinto, sobre todo uno que no era suyo, de modo que la habían ignorado. Sus mediocres notas en el colegio y su pobre rendimiento en las actividades al aire libre la habían convertido en la más anodina de la prole. O quizá el cuco en el nido sería el término más acertado, ya que sus hijos eran rubios y altos, mientras que ella era morena y bajita.
Siendo adolescente, intentó rebelarse fumando cigarrillos a escondidas y asistiendo a un par de fiestas, pero ni siquiera así había conseguido su atención. Se encogieron de hombros, como si fuese una pérdida de tiempo echarle una bronca a alguien tan insignificante.
Pero aquel hombre tan atractivo le prestaba toda su atención y, que Dios la ayudase, eso la excitaba.
Él estaba a unos centímetros, mirándola fijamente, y Nell podía oler su colonia masculina, con aroma a sándalo e incienso. Era alto, grande, poderoso. Y estaba ardiendo, podía sentir su calor irradiando a través de la ropa.
La miraba a los ojos mientras apoyaba una mano en la pared, junto a su cabeza.
–No quiero volver con mi cita –dijo, poniendo la otra mano en la pared, atrapándola contra la puerta–. Te deseo a ti.
El corazón de Nell latía con fuerza y sentía algo como electricidad estática por todo su cuerpo. Los ojos grises se habían oscurecido y parecían negros como el carbón. Eran unos ojos fascinantes.
No tenía miedo. Al contrario, estaba emocionada por afectarlo de ese modo. Asombrada de que la encontrase tan irresistible. Porque ella también lo deseaba.
Armándose de valor, alargó una mano para rozar sus pómulos con la punta de los dedos. Su piel era cálida y la barba incipiente la hacía ligeramente áspera.
–¿Entonces a qué esperas?
Capítulo 3
Aristophanes no sabía qué le estaba pasando. Había esperado entrar en el apartamento, despedir al médico y ordenarle que guardara reposo mientras él pasaba la noche trabajando.
Sin embargo, al llegar allí se dio cuenta de que no había llevado su ordenador, de modo que se enfrentaba a una noche entera de tiempo perdido, algo que había empeorado aún más su mal humor.
Despedir al médico no había sido un problema, pero cuando entró en el pasillo se encontró con ella envuelta en el albornoz más ridículo y sexy que había visto en su vida.
No debería parecer tan absolutamente adorable con ese albornoz rosa y una toalla en la cabeza. Pero sabía que estaba desnuda bajo el albornoz y quería ver si su piel era igualmente rosada. Quería ver qué pasaría si tiraba de la toalla que cubría su pelo.
Quería saber qué pasaría si la besaba.
Una situación absolutamente inaceptable.
De camino al apartamento se decía a sí mismo que solo estaba preocupado por ella. Nada que ver con la suavidad de sus labios ni con el brillo de sus ojos. Nada que ver con sus deliciosas curvas ni con su oscura melena.
La atracción física no era nada. Ocurría constantemente. No era nada especial ni singular.
Era la atracción mental lo que le interesaba. Prefería a una mujer interesante antes que a una mujer hermosa.
Sin embargo, teniendo a Nell contra la puerta, mirándolo con esos ojos oscuros, su mente no le importaba. Lo que quería era apartar ese albornoz y encontrar el hermoso cuerpo que se escondía debajo. Tocarlo. Besarlo. Saborearlo.
Sumergirse en él.
Se sentía como un idiota y le horrorizaba la bajeza de sus propios deseos. Lo poco que parecía controlarlos.
Nunca había arrinconado a una mujer contra una puerta ni le había echado en cara su belleza.
Sin embargo, allí estaba, haciendo todo eso. Nell debería estar asustada, ya que se portaba como un lunático, pero en lugar de eso extendió la mano para tocar su cara. Y lo había desafiado.
«¿A qué esperas?».
Como si también ella lo desease, como si estuviera lista para él.
Una profesora de preescolar…
No era nada malo, pero no estaba a la altura de Angelina, que era profesora en la universidad de Harvard. ¿Por qué la había dejado por esa mujer? ¿Por qué su cuerpo insistía en que Nell era lo que quería cuando su cabeza estaba segura de que era Angelina?
–No te conozco –masculló–. Y yo no hago esto con mujeres a las que no conozco.
El brillo de sus ojos, tierno y ardiente a la vez, encendía algo en sus entrañas. Nell acariciaba su cara como si fuera suyo para tocarlo cuando quisiera, y eso tampoco tenía sentido. No le gustaba que las mujeres lo tocasen cuando no estaban en la cama. Le parecía una distracción innecesaria.
Sin embargo, el roce de Nell…
Lo deseaba. Lo deseaba tanto.
–Y yo no hago esto con hombres que no conozco –dijo ella, con voz ronca–. De modo que estamos en paz.
Debería apartarse, poner distancia entre ellos. Se había dado un golpe en la cabeza, por Dios. ¿Qué hacía sujetándola contra la puerta?
Pero no podía moverse. Quería quedarse allí, respirando su olor a gel de baño y champú, un aroma dulce y sencillo que lo afectaba de un modo extraño. Quería desatar el cinturón del ridículo albornoz rosa y descubrir si su piel sabía igual de dulce.
Cada vez le costaba más pensar con claridad, algo que nunca le sucedía. Odiaba esa sensación de descontrol, pero parecía impotente ante aquella mujer.
–¿Entonces por qué? –preguntó, intentando recuperar la calma–. ¿Por qué me deseas?
Ella bajó la mirada, las largas pestañas oscuras abanicando sus mejillas.
–Yo… tú… –Nell hizo una pausa, como buscando las palabras–. Soñé contigo, y al despertar, estabas apretando mi mano. Y eres tan atractivo. Nunca he conocido a nadie como tú.
Aristophanes dejó escapar un gruñido de satisfacción, una respuesta insoportablemente primitiva. Las mujeres lo deseaban, era cierto. Sus amantes lo deseaban. Siempre lo había dado por sentado, pero el tono de Nell lo hacía sentir feroz, salvaje.
Le daban ganas de tomarla allí mismo, contra la puerta, y se acercó un poco más, de modo que el esponjoso albornoz rozaba su camisa.
–Para que quede claro, yo quería sexo esta noche. ¿Eso es lo que me ofreces?
Nell se sonrojó, pero no apartó la mirada.
–Da la casualidad de que yo también quería sexo esta noche, pero el hombre con el que iba a acostarme me dejó plantada.
Otra cosa que no entendía. ¿Cómo podía un hombre dejarla plantada?
–¿Por qué?
–Dijo que estaba demasiado tensa. –Nell lo miraba a los ojos, como desafiándolo–. Que yo no era el tipo de mujer que buscaba.
Aristophanes formuló la pregunta que lo había estado atormentando durante toda la noche:
–¿Por eso no llevabas ropa interior? ¿Era para él?
Ella se sonrojó aún más, el rubor destacando el brillo oscuro de sus ojos.
–Así es, pero no llegó a verlo porque no apareció.
–Me alegro –dijo Aristophanes–. Él se lo pierde, yo gano. ¿Por qué no me lo enseñas a mí?
Ella lo miró durante unos segundos, en silencio, como si estuviera tomando una decisión. Y luego, de repente, bajó la mano para desatar el cinturón del albornoz.
Y su piel era, en efecto, igualmente rosada, radiante y sedosa después de la ducha. Sus pechos eran grandes, sus caderas redondeadas y el triángulo de rizos oscuros entre sus muslos…
Que Dios lo ayudase.
Aristophanes casi enseñó los dientes en otro gruñido primitivo.
Sí, Nell lo deseaba.
Ella había girado la cabeza, como si temiera ver su expresión, de modo que levantó su barbilla con un dedo.
–No apartes la mirada –le ordenó–. No tienes nada de qué avergonzarte.
–No me avergüenzo, pero es que no estoy acostumbrada…
–Eres la mujer más guapa que he conocido en mi vida y me excitas más que ninguna –la interrumpió él. No estaba seguro de por qué era tan importante repetirlo. Quizá porque no entendía que el imbécil de su novio hubiese dejado plantada a una mujer como ella–. ¿Quieres que te lo demuestre?
El pulso en la base de su garganta latía frenéticamente y sus ojos eran tan oscuros como la noche. Aristophanes no pudo evitar acortar la distancia entre ellos, dando un paso adelante para rozarla con su cuerpo.
Ella se estremeció ante el contacto.
–Sí –dijo en un susurro, y él nunca había oído nada tan dulce–. Por favor.
Sin dejar de mirarla a los ojos, Aristophanes tomó su mano para ponerla sobre la cremallera de su pantalón, donde estaba tan duro que le dolía.
Ella abrió los ojos de par en par y, como sin darse cuenta, apretó la rígida prominencia entre sus piernas…
El roce lo dejó sin aliento.
Todo pensamiento racional abandonó su cerebro. Todos sus procesos mentales habían dejado de funcionar y solo sentía un hambre feroz. Estaba dejándose llevar por un instinto básico y, por una vez en la vida, no le importaba. De modo que no ocultó su reacción. Nell debería saber lo que le hacía.
Sosteniendo su mirada, apartó la otra mano de la pared para posarla suavemente en la base de su garganta, rozando el frenético latido de su pulso con las yemas de los dedos.
Ella se estremeció, jadeando suavemente. Apoyó la cabeza contra la puerta cuando él deslizó la mano desde su garganta hasta las deliciosas curvas de sus pechos. Su piel era como la seda, suave y cálida, tan excitante.
Dejando escapar un gemido, Nell empujó contra su mano. Sus pezones se habían levantado y él los pellizcó suavemente, provocándola, haciendo que emitiese gemidos apasionados y lascivos.
Era perfecta.
Inclinó la cabeza para besarla, tragándose uno de esos gemidos entrecortados. Sabía exactamente como había imaginado, igual de dulce. No, sabía aún mejor y tenía hambre de ella.
La besó profunda, apasionadamente, y ella se dejó llevar, arqueándose contra su mano mientras acariciaba sus pezones, devolviéndole el beso. Era inexperta, pero eso lo excitaba aún más y, cuando apretó de nuevo el bulto bajo su pantalón, un poco más fuerte, el último rastro de pensamiento racional se esfumó de su mente.
Solo quería una cosa en ese momento.
Estar dentro de ella lo antes posible.
Nell no tenía ni idea de cómo había llegado a ese punto, con el albornoz abierto y la espalda pegada a una puerta mientras el hombre más increíble del mundo acariciaba sus pechos desnudos, convirtiéndola en una mujer lasciva a la que no conocía.
Pero cómo hubiera sucedido no importaba.
Debería estar descansando, pero el dolor de cabeza había desaparecido bajo la abrumadora oleada de placer. Nunca había soñado que su cuerpo sería capaz de eso, pero no podía negar lo que sentía.
Era como estar en otro mundo.
Aristophanes Katsaros era mejor que cualquier droga.
Sus caricias, la presión de su cuerpo, su calor. La rigidez de su miembro presionando contra la palma de su mano. Era un hombre muy viril en todos los sentidos.
Había perdido la virginidad con su primer novio durante el último año de instituto. Habían sido diez minutos decepcionantes y bochornosos en el asiento trasero de su coche y no tenía prisa por repetir la experiencia. Pero entonces conoció a Clayton y…
Bueno, Clayton y ella nunca habían llegado tan lejos y se decía a sí misma que era porque quería esperar, pero ahora sabía que era mentira. No había querido esperar. En realidad, nunca había deseado a Clayton. No lo había deseado como deseaba a aquel hombre, aquel desconocido que la rescató cuando quedó inconsciente. Aristophanes había apretado su mano y se había preocupado lo suficiente por ella como para acompañarla al hospital.
Y la hacía sentir más deseada que nadie en toda su vida.
Quizá por eso había encontrado valor para desatar el cinturón del albornoz y desnudarse ante él.
Eso y el salvaje brillo de sus ojos grises.
«¿Por qué no me lo enseñas a mí?».
Había sido un desafío y Nell solo podía pensar: sí, quería mostrárselo. Quería que la viese.
El coraje la abandonó por un instante cuando se abrió el albornoz, pero entonces él levantó su barbilla para que lo mirase a los ojos; esos ojos plateados, eléctricos. No había duda de que le gustaba lo que veía y quería que ella lo supiera.
Lo único que quería en ese momento era librarse del albornoz, desabrochar su camisa, acariciar su piel. Estar desnuda con él. Ambos querían sexo, ¿y por qué no? Podrían hacerlo allí mismo, en el pasillo, no le importaba.
Nell gimió cuando deslizó una mano desde su pecho hasta su vientre, rozando los rizos entre sus muslos con las yemas de los dedos.
–Sí –susurró, apenas consciente de haberlo hecho–. Sí, por favor…
Él emitió otro de esos gruñidos roncos y sensuales mientras deslizaba los dedos sobre la piel húmeda y sensible de su sexo, explorando, acariciando, provocando.
Sin pensar, ciega de deseo, Nell buscó la cremallera del pantalón, desesperada por tocarlo. Pero entonces Aristophanes se apartó y, antes de que pudiese entender lo que estaba pasando, se puso de rodillas frente a ella. Apenas pudo jadear mientras la agarraba por las caderas, sujetándola con fuerza para besar su estómago, su vientre, su sexo caliente y húmedo. La sujetaba contra la puerta, lamiéndola, explorándola. Cuando encontró con la lengua el sensible capullo entre el triángulo de rizos se le doblaron las rodillas.
Nell enterró las manos en su pelo, tirando con fuerza, incapaz de contener los gemidos que arrancaba de su garganta.
Nadie la había tocado así.
Nadie la había hecho sentir como si la adorase, como si no pudiera cansarse de ella.
Nadie la había hecho sentir como si fuese a morir de placer.
Nell cerró los ojos, los colores arremolinándose tras sus párpados cerrados mientras todo en su interior se tensaba, como si fuera una flecha a punto de ser lanzada al cielo.
–Grita para mí –murmuró Aristophanes sobre su sexo, excitándola aún más con el roce de su aliento–. Grita para que pueda oírlo.
Entonces hizo algo con la lengua y, cuando el placer se desató como una tormenta por todo su cuerpo en un orgasmo salvaje, sus gritos resonaron en el estrecho pasillo.
Nell seguía jadeando, preguntándose cómo podía mantenerse erguida, cuando él se incorporó y la sostuvo contra la puerta sin dejar de besarla y acariciarla hasta que volvió a temblar de deseo. Luego, sin decir una palabra, bajó la cremallera del pantalón y separó delicadamente sus húmedos pliegues con los dedos antes de penetrarla lentamente, muy lentamente.
Su mirada la inmovilizaba con la misma fuerza que su cuerpo, hipnotizándola mientras se abría para él, ensanchándose instintivamente para recibirlo. La feroz sensación de plenitud la hacía querer clavar las uñas en su espalda.
–Eres perfecta –dijo él, con voz ronca, mientras mordía su hombro, haciendo que se estremeciese de gozo–. Absolutamente perfecta.