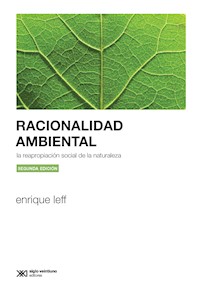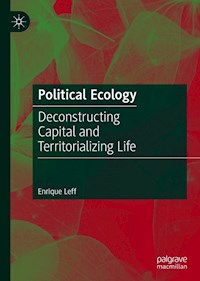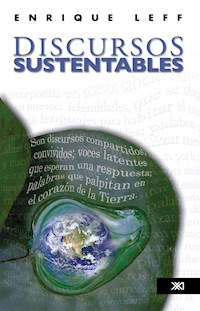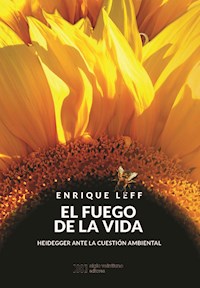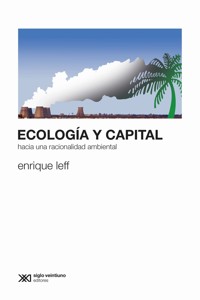
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La destrucción ecológica, la degradación ambiental y el deterioro de la calidad de vida de las mayorías aparece como un signo elocuente de los límites de la racionalidad económica sobre la cual se ha construido la civilización moderna. En la carrera desenfrenada del crecimiento económico se ha desterrado a la naturaleza de la esfera de la producción, subyugando las identidades culturales, socavando las bases de sustentabilidad ecológica del planeta y ensanchando las desigualdades sociales. Desde una postura crítica del discurso de la globalización y del desarrollo sostenible, Enrique Leff desentraña las raíces profundas de la crisis ambiental -crisis de la razón instrumental y de la racionalidad económica dominantes- y elabora los fundamentos de un nuevo paradigma productivo. Los valores de diversidad biológica, heterogeneidad cultural, pluralidad política y democracia participativa, que plasman el discurso del ambientalismo emergente, se constituyen en potenciales productivos para un desarrollo alternativo con bases de sustentabilidad y equidad, orientando la reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos. Del diálogo crítico entre la economía y la ecología, irrumpe una economía política del ambiente, una teoría integradora de la economía ecológica y de la ecología política, movilizando a los nuevos actores sociales del ambientalismo emergente hacia la construcción de una nueva racionalidad productiva alimentada por la vitalidad de las fuerzas de la naturaleza y los sentidos civilizatorios de la diversidad cultural. Desde la lacerante realidad de América Latina y el Tercer Mundo se configura una utopía ambientalista, reorientando el desarrollo de las fuerzas productivas, recreando las formas de sociabilidad y reconfigurando las relaciones de poder. La lucha por la democracia se articula con los fines del desarrollo sustentable y con la exigencia de la sociedad de participar en la gestión de sus recursos naturales, de sus servicios públicos y de sus bienes colectivos. Este ambientalismo productivo, impulsado por las demandas de autonomía, equidad, justicia y democracia de las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas y el movimiento urbano-popular, está fertilizando el campo de una política del ambiente. La gestión participativa de la sociedad en la apropiación de los recursos ambientales conlleva un proyecto de democracia directa, ofreciendo opciones para erradicar la pobreza a partir de los potenciales ecológicos y productivos de las comunidades. La transición hacia la democracia y la sustentabilidad abre perspectivas promisorias a los pueblos de América Latina y del Tercer Mundo para construir un proyecto histórico diverso como sus etnias y sus ecosistemas, solidario con las demandas actuales de justicia social y comprometido con el destino de las generaciones futuras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 863
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leff, Enrique
Ecología y capital : hacia una racionalidad ambiental / Enrique Leff. – 3ª ed. – México : Siglo XXI Editores, 2025
437 p. ; 14 × 21 cm. – (Colec. Sociología y política)
ISBN: 978-607-03-1476-6
1. Ecología humana 2. Capital 3. Desarrollo económico I. Ser. II. t.
LC HD75.6 L44eDewey 301.3 L493eprimera edicion, 1986© universidad nacional autónoma de méxico segunda edicion, corregida y aumentada, 1994© siglo xxi editores, s. a. de c. v. tercera edición, 2025© siglo xxi editores, s. a. de c. v.
isbn: 978-607-03-1476-6isbn-e: 978-607-03-1479-7
ilustración de portada: donovan garcía
Índice
Prólogo a la tercera edición
Prólogo a la segunda edición
Prólogo a la primera edición
1.Sobre la articulación de las ciencias en la relación naturaleza-sociedad
2.Interdisciplinariedad y ambiente: bases conceptuales para el manejo sustentable de los recursos
3.Naturaleza y sociedad en el materialismo histórico
4.Los procesos ecológicos en la dinámica del capital
5.Subdesarrollo y degradación ambiental
6.La cultura como mediación entre los procesos económicos y los procesos ecológicos
7.Las bases ecológicas del desarrollo sustentable
8.Organización agroindustrial, tecnología apropiada y ecodesarrollo
9.Racionalidad ambiental, productividad ecotecnológica y manejo integrado de recursos
10.Cálculo económico, políticas ambientales y planificación del desarrollo: la difícil valorización del ambiente
11.Cultura ecológica y racionalidad ambiental
12.Disyuntivas del desarrollo sustentable: cambio social o racionalización del capital
13.El ecomarxismo y la cuestión ambiental
14.El movimiento ambiental y la democracia en América Latina
15.Cultura democrática, gestión ambiental y desarrollo sustentable en América Latina
Bibliografía
Índice de nombres y materias
A Jacqueline y a nuestros hijos, Sergio y Tatyana
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN
Han pasado 30 años desde la publicación de este libro en 1994, sin haber modificado para sus reimpresiones el título y los contenidos originales, correspondientes a su segunda edición. Si bien han transcurrido casi cuatro décadas desde su primera edición, publicada por la UNAM en 1986, sus orígenes se remontan 50 años atrás, si consideramos el primer artículo publicado en 1975 bajo el título “Hacia un proyecto de ecodesarrollo”. A lo largo de medio siglo han estado bullendo las ideas plasmadas en estos textos en las tormentosas aguas de la crisis ambiental y los huracanados vientos del cambio climático, donde el pensamiento crítico sobre la cuestión ambiental —y de este autor— se han radicalizado al ritmo de los sucesos históricos y de los desafíos teóricos que han venido suscitando.
Este prólogo no podría dar cuenta de los conflictos socio-ambientales y de la evolución de la teoría social en estos tiempos convulsionados. Tampoco sería prudente corregir o actualizar el libro a partir de mi comprensión actual de la cuestión ambiental. Consecuentemente, he decidido no revisar —ni siquiera afinar— los conceptos, las argumentaciones y las informaciones vertidas en este libro, dejando simplemente que se siga sosteniendo en lo que me fuera dado a pensar en el acontecer de su escritura. Empero, he estimado de interés para la historia del pensamiento ambiental plasmar algunas consideraciones sobre los influjos y reflujos de las ideas que llegaron a articularse en los capítulos de este libro, dilucidando las líneas de pensamiento que habrían de llevarme a las reflexiones y publicaciones subsecuentes, a lo que quedaba por pensar sobre la cuestión ambiental a partir de las tesis aquí planteadas.
Pensadores iniciales como Heráclito acuñaron sus intuiciones teóricas en expresiones fragmentarias. Nietzsche plasmó los influjos de su pensamiento en aforismos, en sentencias que irrumpían como rayos de luz desde sus entrañas para aguijonear la conciencia de su tiempo. De esta manera, han aflorado ideas seminales que, con el tiempo, otros pensadores vienen a resignificar a través de una hermenéutica interpretativa, o irrumpe la intuición primera de las ideas de un autor que más adelante —a lo largo de la vida— va dándole forma argumentativa en un discurso teórico que, con el paso del tiempo, cobra consistencia. Tal ha sido mi fortuna en las aventuras de la epistemología ambiental.
La primera edición de Ecología y Capital, publicada por la UNAM en 1986 con el subtítulo “Hacia una perspectiva ambiental del desarrollo”, recolecta los primeros artículos escritos a lo largo de la primera década de mi vida académica, luego de concluir mis estudios de doctorado en París, en 1975. Estos fueron influenciados de manera decisiva por las inclinaciones teóricas y las emergencias históricas de esos años. En esos tiempos iniciales de mi formación, siguiendo el seminario que dirigía Ignacy Sachs en la École Pratique des Hautes Études, irrumpió en el mundo la crisis ambiental. La idea de dar un giro en la lógica del desarrollo económico hacia “nuevos estilos de ecodesarrollo” fue ocupando un lugar central en el seminario en tiempos de la preparación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Por este juego de circunstancias históricas y tiempos de vida, la cuestión ambiental habría de convertirse en el crisol en el que decantara la necesidad existencial de comprender mi mundo de vida. Sin una formación propiamente filosófica o una práctica teórica en el campo de las ciencias sociales, mis textos iniciales se fueron articulando en un discurso elemental a partir de las primeras intuiciones que fueron aflorando a mi mente.
Mirando retrospectivamente esta historia, mi re-flexión sobre la producción de estos textos seminales no podría evitar adoptar un estilo anecdótico para dar cuenta de las circunstancias que me inclinaron hacia las lecturas marxistas de mis años parisinos y de los contextos históricos que influyeron decisivamente en los influjos del pensamiento crítico en la emergencia del discurso ambiental, todo lo cual sembró las semillas que habrían de germinar en este libro.
En esos años, la escena intelectual francesa y, en particular, las ciencias sociales, recibieron la influencia decisiva de la escuela de Louis Althusser en el campo del marxismo, del cual me nutrí en varios de los seminarios y lecturas que marcaron mi formación. Si bien desde el bachillerato había anidado en mí una “pulsión epistemofílica”, como un influjo latente en espera del objeto de conocimiento sobre el que habría de volcarse, el discurso del ecodesarrollo me ofreció un tema privilegiado, llevándome a escribir y publicar en enero de 1975 el artículo intitulado “Hacia un proyecto de ecodesarrollo”. Desde una crítica radical al modo de producción capitalista, planteaba allí un giro a la racionalidad productiva de la ciencia económica normal que, hasta entonces, había desconocido las condiciones ecológicas del proceso económico. Este proyecto se afianzaba en el reconocimiento de la productividad propia de la naturaleza en su organización ecosistémica y de sus condiciones de resiliencia.
Aquel texto se nutrió de fructíferos diálogos con los ecólogos que, en aquel momento en que me incorporaba a la vida académica en la UNAM a mi regreso de París, abrían ese campo de las ciencias naturales en México. Pero fue el artículo de L.E. Rodin, N.I. Bazilevich y N.N. Rozov sobre la productividad primaria de los ecosistemas, recién presentado en el Congreso Mundial de Ecología en 1974, el que dio certeza a mi intuición sobre el potencial (significado a través de las culturas de los pueblos) de una nueva economía fundada en la productividad de la naturaleza, conduciéndome a pensar la productividad neguentrópica a partir de la fotosíntesis como la fuente de la vida en el planeta, como el principio de una bioeconomía, a través de los imaginarios y prácticas de vida de los Pueblos de la Tierra.
Empero, así como irrumpía esta intuición teórica que implicaba una crítica radical a la racionalidad económica hegemónica y al modo de producción capitalista, ese nuevo paradigma implicaba una nueva racionalidad social: la conjunción de procesos de diferentes órdenes de materialidad, que habrían de conjugarse en la fragua de un nuevo paradigma económico, venían a romper los esquemas disciplinarios, tanto de la economía como de la ecología, abriéndose hacia la configuración de nuevas disciplinas que llevarían o bien el prefijo de “eco” o “bio” —ecotécnicas, bioética, bioeconomía— o bien el calificativo de “ambiental”: sociologíaambiental, derecho ambiental.
En esos años, al tiempo que irrumpía la crisis ambiental en el campo de la economía, en el de la teoría se planteaba una crítica al proyecto epistemológico de la modernidad que había llevado a la superespecialización de las ciencias; así pues, ambas crisis se conjugaron, asignando una de las causas de la crisis ambiental a una excesiva dispersión del conocimiento, y cuya posible solución radicaría en un proyecto de reintegración interdisciplinaria de la ciencia. En ese espíritu de los tiempos habrían de publicarse el libro Interdisciplinariedad, coordinado por Leo Apostel, y el proyecto teórico sobre El Método de Edgar Morin. Tal fue el escenario académico del cual brotara mi impulso para organizar, desde la Asociación Mexicana de Epistemología, un Primer Simposio de Ecodesarrollo en noviembre de 1976, al que fueron convocados destacados académicos de la UNAM y de México, tanto en el campo de la ecología y la filosofía como de las ciencias sociales, para reflexionar sobre la “ambientalización” de sus disciplinas, en la perspectiva de una posible articulación de sus conocimientos para promover la transición del modelo económico dominante hacia las prácticas del ecodesarrollo.
Para el Simposio escribí unas notas sobre “Economía, Biosociología y Ecodesarrollo”, plantando la semilla que habría de germinar en textos posteriores. Los trabajos del encuentro fueron publicados en las Memorias del Primer Simposio sobre Ecodesarrollo. En los debates de este seminario, los epistemólogos Mario Bunge y Mario Otero afirmaron que, ante la crisis ambiental, habría que adoptar políticas y tomar una serie de acciones contra la contaminación, pero que la epistemología nada tenía que ver ni con las causas ni con las soluciones de dicha crisis. La historia vendría a contradecir tal aseveración: la crisis ambiental ha mostrado ser, en el fondo, un “problema del conocimiento”.
Ese primer impulso para pensar la articulación de las ciencias fue seguido por la organización, en agosto de 1979, de otro seminario con una temática más acotada, cuyos trabajos (encomendados a muy prestigiados estudiosos en los campos de las ciencias biológicas, sociales y psicoanalíticas) fueron publicados con el título de Biosociología y articulación de las ciencias por la UNAM, en 1981. Fue allí que apareció en su versión original mi ensayo “Sobre la articulación de las ciencias en la relación naturaleza-sociedad”, que inaugurara una reflexión epistemológica sobre la cuestión ambiental dentro de un esquema derivado del racionalismo crítico de Gaston Bachelard. Este texto habría de incorporarse como capítulo primero de la segunda edición de Ecología y Capital, publicada por Siglo XXI Editores en 1994.
En 1975 fue creado en Madrid, en una colaboración entre el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el gobierno de España, el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA) que habría de convertirse en un espacio fértil para la forja del Pensamiento Ambiental Latinoamericano. A través de una nutrida serie de seminarios y proyectos de investigación nos reunimos un amplio número de académicos de España y de América Latina hasta fines de 1983, durante la vida activa del Centro. Fue en ese contexto que un grupo de jóvenes académicos, motivados por la inquietud de la crisis ambiental emergente y conscientes de la importancia de generar un ambientalismo crítico, epistemológicamente fundamentado, promovimos la organización de un proyecto de investigación interdisciplinaria denominado “Ambiente y Articulación de las Ciencias”, que tuve el privilegio de coordinar durante el periodo 1981-1983. Ese Proyecto convocó a un grupo selecto entre los más prestigiados investigadores de las ciencias naturales y sociales de América Latina inclinados hacia el campo socioambiental. Sus estudios pioneros en torno a la problematización de los paradigmas de la ciencia normal desde la categoría de ambiente, entendida como el campo de externalidad de la economía y la exterioridad de la ciencia normal —la otredad absoluta del “logocentrismo de la ciencia”, en los términos de Jacques Derrida— fueron publicados por Siglo XXI Editores en 1986 en el libro Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, título que le adjudicara don Arnaldo Orfila.
Ese libro habría de convertirse, por su carácter pionero, en una obra de referencia para la fundación y desarrollo de diversos programas de formación ambiental a nivel universitario en toda Iberoamérica. En estos estudios predominaban tanto la perspectiva del marxismo estructuralista althusseriano como los nuevos enfoques sistémicos de la escuela de Bertalanffy, Churchman y Ackoff, de Jean Piaget y Rolando García. En mi contribución a este libro habría de aplicar los principios epistemológicos de la articulación de ciencias a los conceptos fundacionales de una nueva bioeconomía, atrayendo a dicho campo los desarrollos epistemológicos en las ciencias biológicas de Georges Canguilhem (1971, 1977) y de las ciencias sociales de Michel Foucault (1968, 1970). Estos apuntaban hacia las “formaciones centradas” de los “objetos de conocimiento” de las ciencias biológicas y sociales, que vendrían a ser cuestionados por la categoría de ambiente. En mi ensayo “Ambiente y Articulación de Ciencias” quedó plasmada la estrategia teórica para la construcción del concepto de productividad ecotecnológica, fundado en la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales.
Ese texto fue revisado e incorporado con el título “Interdisciplinariedad y ambiente. Bases conceptuales para el manejo sustentable de los recursos”, como capítulo segundo a la edición de Ecología y capital de 1994. Allí despuntaban ya las primeras intuiciones para la construccion de la categoría disyuntiva de racionalidad ambiental, que desbordaba el marco del pensamiento estructuralista y sistémico desde la epistemología determinista imperante en las prácticas teóricas de la época —donde Althusser destacaba la sobredeterminación del proceso económico— hacia la emergencia de la complejidad ambiental (2000). Allí fue plantada la primera semilla para comprender la intervención del orden simbólico, cristalizado en el régimen tecno-económico del Capital, con el objetivo de alterar la dinámica ecológica que ha degradado el ambiente y de plantear la necesidad de ir más allá de los enfoques estructuralistas y sistémicos. El problema epistemológico de la crisis ambiental no radicaba esencialmente en construir una teoría mejor integrada para dar cuenta del proceso histórico del Capital o para su (im)posible reconstitución ecológica, sino en comprender la manera en que la ciencia misma, en tanto intrumento privilegiado del Capital, ha intervenido y desquiciado el metabolismo de la biosfera, decretando así la muerte entrópica del planeta.
En 1980 quedó plasmada en un artículo nuestra primera intuición de la contradicción entre Ecología y Capital.1 Deconstruyendo el concepto de valor en Marx, destacamos la imposibilidad de pensar la reproducción ampliada del Capital desde una teoría cuantitativa del valor y mostramos cómo la revolución tecnológica, así como la evolución creativa de la vida y la dinámica de la biosfera —que se mantenían ocultas como lo impensable en la dinámica del Capital—, irrumpen como una “segunda contradicción de Capital”, imposible de reducirse a un cálculo de valor y que planteaba la necesidad de trascender la episteme objetivista de esa época y de fundar una nueva teoría de la producción en otra racionalidad social, dentro de las condiciones de la vida.2
En el ánimo de dar una base teórica y un fundamento conceptual al giro epistemológico que llevara a la deconstrucción de la racionalidad económica hegemónica y al modo de producción capitalista dentro de una nueva corriente ecomarxista, los capítulos tercero y cuarto exploran la conceptualización de la naturaleza y la sociedad en el marco teórico del Materialismo Histórico, cuestionando la manera en que los procesos ecológicos se subsumen dentro de la dinámica propia del Capital, así como sus efectos en el subdesarrollo y la degradación ambiental del planeta. Empero, desde el inicio de nuestras indagatorias, y a partir de la construcción de una nueva racionalidad productiva —de una productividad eco-tecnológica—, habíamos pensado los procesos culturales (desconsiderados por los esquemas marxistas ortodoxos y los ecomarxistas emergentes) como condición fundamental para comprender la manera en que los imaginarios sociales incidían en el proceso económico a través de las prácticas productivas en el metabolismo de la biosfera.
Habríamos de convocar a nuestro estudio a un teórico marxista heterodoxo, Alexander Chayanov, para comprender la forma en que la cultura media las relaciones entre los procesos económicos y los procesos ecológicos, dando significancia y sentido a la racionalidad del uso de los recursos naturales, y llevándonos a indagar la incorporación de las disciplinas etnológicas y antropológicas sobre las culturas tradicionales en la articulación de los modos de producción en el campo del marxismo. De esta manera, buscábamos superar tanto los esquemas marxistas “pre-ecológicos” sobre las “formaciones socio-económicas”, abriendo la rígida estructura de un modo de producción capitalista universal (Fossaert, 1977), como los esquemas eco-marxistas emergentes que han buscado desentrañar el concepto de naturaleza en Marx en la comprensión del intercambio de materia [Stoffwechsel] que induce la dinámica del Capital en la biosfera,3 en una “segunda contradicción” y en las condiciones ecológicas de la producción (O’Connor, 1988, 1989, 1991a, 1991b),4 o la “fractura ecológica” provocada por el proceso de acumulación de Capital.5
Estos primeros 6 capítulos de fundamentación epistemológica abrían el camino para el giro teórico —epistemológico y ontológico— que opera Ecología y Capital. La categoría de ambiente venía a romper el espejo de representación de la epistemología de las ciencias modernas, inscrito en el marco de comprensión del orden ontológico que Heidegger concibiera como el mundo objetivado de la Técnica, que pone a disposición todo lo existente para la apropiación del Capital a través del cálculo y la planificación. El estructuralismo marxista se configuró dentro de dicho esquema determinista, heredero del espíritu crítico del Iluminismo de la Razón y de la ciencia moderna. La teoría marxista —el Modo de Producción Capitalista; el Materialismo Histórico y la Dialéctica de la Historia— fragua, en el crisol del mundo objetivado que convierte a la Naturaleza —a la Vida misma— en “recursos naturales”, al Ser Humano en simple fuerza de trabajo, a los medios ecológicos de producción en Capital. La biosfera, concebida por Alexander Vernadsky como la potencia de la vida que moviliza el metabolismo de la geosfera, fue cediendo a la voluntad de dominio de la vida en la era del Capitaloceno, convertido en el motor de la historia que desemboca en el ecocidio del planeta.
La crítica radical de Marx a la economía política —al régimen ontológico del Capital— se inscribe en un mundo que ha reducido todo lo existente al valor económico a través del pensamiento onto-lógico derivado de la historia de la metafísica. El pensamiento ortodoxo marxista está ya codificado dentro del esquema teórico del mundo que critica y que buscaba trascender. Es por ello que el materialismo histórico y dialéctico no trascienden hacia un Mundo de Vida, y es por ello también que, más allá de la intención de desentrañar el ecologismo subyacente y no explícito en la obra de Marx, y fuera de toda intención de ecologizar el materialismo histórico, en este libro late el propósito de pensar otra racionalidad social, de construir un nuevo modo de producción, una nueva racionalidad productiva en armonía con las condiciones ecológicas de la biosfera.
En esta perspectiva, los capítulos 7 a 12 avanzan en el propósito de fundar las bases conceptuales para la construcción del concepto de productividad ecotecnológica como pilar de una racionalidad ambiental. Sus vicisitudes y el itinerario recorrido en los tiempos de producción de estos ensayos fueron ya relatados en el prólogo de la primera edición de 1986, y quedan intactos en esta nueva edición como una memoria de su trayectoria histórica. Lo mismo podemos reafirmar de los capítulos 14 y 15, sobre los conflictos y los movimientos socio-ambientales emergentes en los años 80 y las perspectivas y esperanzas de una democracia ambiental. No es este prólogo el lugar para pretender una actualización de sus circunstancias, las cuales habrán de desplegarse, más allá de la apropiación socialista de los medios capitalistas de producción, como una reapropiación de la naturaleza y una recomprensión de la vida, a través de los imaginarios y prácticas culturales de los Pueblos de la Tierra en las luchas por sus derechos territoriales y existenciales.
Ciertamente, los conflictos socio-ambientales y los procesos de degradación ecológica se han acentuado y exacerbado en el tiempo transcurrido luego de la publicación de este libro en 1994, durante el cual el pensamiento de este autor se ha radicalizado y ha buscado responder a los desafíos de esta crisis civilizatoria ante los destinos de la vida en el planeta. La configuración de nuevas categorías y conceptos en las nuevas vertientes que se fueron planteando a lo largo de la indagatoria sobre la cuestión ambiental habrían sido impensables 30 años atrás. Es la esencia del pensamiento crítico que corre detrás de las emergencias de la vida. Sería un despropósito intentar incorporar las nuevas perspectivas teóricas que surgieron a lo largo de la vida sobre lo escrito en los albores de la crisis ambiental en el marco del ecomarxismo en los tiempos de un ecologismo naciente. Estas han quedado registradas en los libros publicados posteriormente.
Mientras que Racionalidad ambiental (2004) buscaba dilucidar la categoría disyuntiva de racionalidad ambiental configurándose en la exterioridad y la otredad de los núcleos críticos de la racionalidad de la modernidad —del Capital, del proceso económico, del orden simbólico, de la ley de la entropía, de la sociología y las ciencias sociales—, las Aventuras de la Epistemología Ambiental (2006) condujeron hacia el campo de la Ecología Política, en tanto que los desafíos de la Democracia Ambiental se fueron enfocando hacia la construcción de un mundo de convivencia de los diversos mundos de vida de los Pueblos de la Tierra; de un mundo construido en el encuentro de los diversos modos de comprensión de las condiciones de la vida. La dialéctica de la historia, pensada en el marco del Materialismo Histórico inscrito en el esquema del idealismo trascendental kantiano y hegeliano como la contradicción y una lucha de clases entre el Capital y el Proletariado, condujo a pensar la transición hacia un mundo sustentable a través del diálogo de saberes sobre las condiciones de la vida. La apuesta por la vida (2014) lanzó una crítica al pensamiento sociológico de la modernidad tardía y abrió así el campo de la ecología política a la imaginación sociológica y a los imaginarios de los Pueblos de la Tierra; Ecología Política (2019) articuló mis textos fundacionales en ese campo emergente, y El fuego de la vida (2018) llevó la crítica de la epistemología de la ciencia de la modernidad —incluido el marxismo— a través de la indagatoria de las raíces ontológicas y las causas metafísicas del conflicto entre lo Real y lo Simbólico, entre la Physis y el Logos humano, entre el Ser y la Vida; es el giro de la ecología política, derivada de la contradicción entre Ecología y Capital, hacia una ontología política arraigada en una Racionalidad Ambiental. Finalmente, El conflicto de la vida (2020) abordó la crítica de la razón y las causas inconscientes de la voluntad de dominio de la naturaleza y la destrucción de la trama ecológica de la biosfera, planteando a la humanidad los desafíos de una ética política capaz de orientar la transición histórica hacia la sustentabilidad de la vida en el planeta Tierra.
De umbral en umbral, la cuestión ambiental se fue radicalizando, lo que llevó a pensar tanto el enigma de la emergencia de ese orden simbólico que, nacido de la potencia emergencial de la vida, se convirtió en la razón de la degradación de la vida, como el desafío para la humanidad de armonizar la diferencia indisoluble de lo Real y lo Simbólico de la Vida para llegar a habitar el planeta y producir los bienes para la existencia humana, en las condiciones de la vida.
Ante estos giros paradigmáticos, en germen en este libro, consideré importante revisar el cap.13, “Ecomarxismo y la Cuestión Ambiental”, dado que trazaba las tensiones teóricas y marcaba el punto de inflexión desde el ecomarxismo hacia la fundación de un nuevo esquema conceptual bajo el signo de la categoría filosófica de la racionalidad ambiental, fundada en tres principios y condiciones de la vida: un mundo configurado en la diversidad complejizante de la vida y las culturas humanas, una política de convivencia en la diferencia y una ética de la otredad, del derecho a la existencia de lo Otro que existe más allá de la unidad del Ser, de la ciencia y del saber. La nueva versión de este texto fue publicada en mi libro Ecología Política: de la deconstrucción del capital a la territorialización de la vida (2019). Congruente con ese propósito clarificador de los giros epistemológicos en germen en este libro, esta tercera edición se intitula Ecología y Capital: hacia una Racionalidad Ambiental, recordando que la traducción inglesa de la primera edición, publicada por Guilford en 1995 —y que inauguró la serie Democracia y Ecología, conjuntamente con el Center for Political Ecology que fundara James O’Connor en Santa Cruz, California, en 1994— lleva por título Green Production: toward an environmental rationality.
Más allá de las circunstancias e influencias que incidieron en la escritura de este libro seminal, de las semillas que habrían de germinar en la obra de su autor, hay un enigma y una propuesta que siguen estando tan vigentes como desatendidos —tanto por la academia como por el pensamiento crítico—, que llaman a la responsabilidad humana ante la crisis ambiental, como el signo letal de una crisis civilizatoria que pone en riesgo los destinos de la vida en el planeta: la posibilidad de desmontar el orden ontológico del Capital —el proceso de acumulación destructiva que ha intervenido la evolución creativa de la vida degradando la productividad vital de la biosfera— y el desafío de construir una nueva bioeconomía fundada en la productividad neguentrópica del planeta, la fuente eterna de la vida en la Tierra. Ni el materialismo histórico ni la biotermodinámica podrán responder a estos enigmas y desafíos de la vida, que apelan a la responsabilidad humana y a la posibilidad de incorporar un saber de las condiciones de la vida. La transición hacia un mundo sustentable no dependerá de una reforma interna de la razón tecnológica o de una ecologización de la racionalidad económica del Capital, sino del afianzamiento de los derechos culturales, territoriales y existenciales de los pueblos, último bastión de defensa ante la expansión del Capital que ha desbordado los límites geográficos del planeta y la resiliencia ecológica de la biosfera.
La esperanza de la vida continuará latiendo en el mundo en tanto sea posible seguir pensando la armonización de la vida humana dentro de las condiciones de la vida en la biosfera; en tanto la humanidad asuma su responsabilidad ante la vida, manteniendo viva la pulsión de vida, procurando avanzar hacia un saber suficiente de la vida, sabiendo que es imposible alcanzar el conocimiento absoluto de las condiciones de la vida. La emancipación de la vida emana del erotismo de la vida, de la voluntad de decir no al nihilismo de la razón que ha vaciado los sentidos de la vida. La vida reclama así su derecho a la existencia desde la capacidad de resistencia a la colonización de los mundos de vida de los pueblos y el impulso creativo hacia la reexistencia y la sustentabilidad de la vida en el planeta Tierra.
ENRIQUE LEFFPuerto Escondido, 29 de diciembre de 2024
1 Cf. “Ecología y Capital: una reflexión teórica”, Antropología y Marxismo, vol. 3, 1980, pp. 46-83.
2 Cf. E. Leff, “La Teoría del Valor en Marx frente a la Revolución Científico-Tecnológica”, en E. Leff (ed.), Teoría del Valor, México, UNAM, 1980. Este texto fue publicado como primer capítulo de Racionalidad ambiental (2004) y en una versión revisada en Ecología Política (2019).
3 Cf. A. Schmidt, El concepto de naturaleza en Marx, México, Siglo XXI, 1976.
4 Cf. J. O’Connor, Causas naturales, México, Siglo XXI, 2000.
5 Cf. J.B. Foster, La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza,FLACSO, 2004.
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
La primera edición de Ecología y capital, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986, apuntaba “hacia una perspectiva ambiental del desarrollo”. Predominaba, entonces, el discurso del ecodesarrollo y la propuesta de internalizar la “dimensión ambiental” en las prácticas de la planificación del desarrollo. La evolución de la crisis económica y ecológica en la escena política mundial ha reorientado el discurso ambiental hacia los objetivos de un desarrollo sustentable, con el propósito de recuperar la dinámica del crecimiento económico y enfrentar los cambios ambientales globales. De las prescripciones del crecimiento cero, el discurso ambiental se ha desplazado hacia el establecimiento de un orden económico mundial con bases de sustentabilidad y hacia una cultura política guiada por los principios de la democracia en la gestión de los recursos productivos y de la concertación de intereses en la solución de los conflictos ambientales.
Los sucesos históricos de estos últimos años han redefinido la situación mundial. Por una parte, se han acelerado las tendencias hacia la destrucción ecológica del planeta, llevando a una globalización de los problemas ambientales y de sus efectos sociales. Así, la degradación ambiental ha generado un incremento de la pobreza, la desnutrición y la miseria extrema de grupos crecientes de la humanidad, así como problemas relacionados con la deuda financiera de los países pobres, acentuando el conflicto entre equilibrio ecológico y crecimiento económico; nuevos problemas ambientales -el calentamiento de la atmósfera, el enrarecimiento de la capa estratosférica del ozono, la lluvia ácida, la pérdida de la biodiversidad-, resultado del avance de los procesos de contaminación de los bienes comunes, alcanzaron efectos alarmantes, atrayendo la atención de la clase política y de la sociedad en su conjunto.
Esto llevó a un amplio proceso de evaluación y concertación mundial promovido por el secretario general de las Naciones Unidas, estableciendo una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. A partir del informe de la Comisión, publicado en 1987 bajo el título Nuestro Futuro Común, se revisó el discurso ambiental con respecto a la noción de desarrollo sustentable. Este proceso llevó más tarde a la organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, congregando a los jefes de Estado de todo el orbe. Al tiempo que se han venido legitimando los nuevos derechos ambientales de la ciudadanía y de las poblaciones indígenas, la problemática del ambiente se ha desplazado hacia el imperativo de la recuperación económica bajo la hegemonía de las políticas neoliberales y la capitalización de la naturaleza, transformando las estrategias discursivas, políticas y productivas del ambientalismo.
Obviamente, el conflicto socioambiental generado por la racionalidad económica dominante no ha quedado saldado en los acuerdos de Río. No se han detenido o revertido los procesos de degradación ambiental. Los propósitos primeros de las estrategias del ecodesarrollo no han sido alcanzados, ni se han encauzado los principios del ambientalismo hacia la participación democrática de la ciudadanía y de las comunidades en la gestión de los recursos productivos. Tampoco se ha profundizado en los problemas del saber relacionados con la construcción de una racionalidad social fundada en los valores de equidad social y sustentabilidad ecológica.
La reedición de este libro no responde al propósito de actualizar los sucesos de la política del medio ambiente o de revisar las tendencias dominantes de los problemas ambientales, sino al sentido renovado de su propósito original: la necesidad de construir las bases teóricas para definir el concepto de ambiente para conducir una praxis social orientada a la reconstrucción de una nueva racionalidad productiva.
El derrumbe del socialismo real en los países de Europa del Este y la Unión Soviética ha acarreado, en su avalancha, una suerte de descrédito del marxismo. Al mismo tiempo, surge la demanda a las ciencias sociales para comprender las causas de la crisis ambiental y de elaborar políticas eficaces para su solución. El decenio de los ochenta vio nacer al movimiento ambiental en América Latina y dar sus primeros pasos para definir sus estrategias de acción; proliferaron las organizaciones no gubernamentales vinculadas al ambiente, y muchas de las comunidades de base empezaron a incorporar en sus proyectos de organización productiva y en sus reivindicaciones, la defensa de sus recursos ambientales. En estos años, junto con la crisis económica y los programas de ajuste, resurgió en América Latina la lucha por la democracia. Estos procesos políticos e ideológicos han redefinido el sentido del discurso ambiental hacia los objetivos del desarrollo sustentable, al tiempo que la sociedad demanda cada vez mayores espacios de decisión y participación directa en la gestión de sus proyectos vitales y sus condiciones de existencia.
En estos años también ha emergido un nuevo campo de reflexión teórica y política bajo el signo de la economía ecológica, la ecología política y el ecosocialismo. En 1988 apareció la revista Capitalism, Nature, Socialism, promoviendo una reflexión marxista de la cuestión ambiental, así como una reelaboración crítica del marxismo desde la perspectiva ambiental. Bajo el impulso de esta revista, surgen otras publicaciones hermanas en España, Francia e Italia. Son estos procesos los que renuevan el sentido de nuestras propuestas iniciadas desde 1975 y publicadas en 1986.
La presente edición toma como punto de partida el texto de la primera edición de Ecología y capital, publicada en 1986. Además de los capítulos originales, adiciona seis nuevos capítulos. Estos incluyen dos textos (capítulos 1 y 2) sobre fundamentos teóricos y epistemológicos del concepto de ambiente, de la interdisciplinariedad y de la articulación de las ciencias en las relaciones sociedad-naturaleza que fueron publicados en ediciones ya agotadas.1 Además, incorpora cuatro escritos elaborados más recientemente, sobre temas relativos a cultura ecológica, racionalidad ambiental, ecomarxismo, el movimiento ambiental y la democracia en la perspectiva del desarrollo sustentable.2 De esta manera, la presente edición completa y da mayor coherencia a la argumentación general que ha sido el hilo conductor de mis escritos anteriores.
Tanto los capítulos que fueron publicados en la versión original, como los que ahora se incluyen, han sido revisados para esta edición. De esta manera, he podido depurar conceptos, clarificar mis argumentaciones y dar mayor coherencia al conjunto de este libro integrado por textos elaborados en diferentes momentos, ya sea motivados por un impulso propio de reflexión o por alguna demanda expresa. Asimismo, he agregado nuevas reflexiones y actualizado las referencias bibliográficas de contribuciones que han enriquecido la producción teórica del tema en los últimos años.
Este proceso de revisión me llevó a reorganizar los capítulos del libro en la secuencia que me ha parecido la más lógica. Ésta no corresponde con el orden cronológico de su elaboración, ni implica un itinerario que necesariamente deba seguir el lector. Cada capítulo tiene una cierta autonomía en el tratamiento de los temas abordados y se entrelaza en diversos sentidos con la argumentación global de la obra. He conservado el título original Ecología y capital, que sintetiza el contenido del libro y refleja el origen de esta nueva edición. Sin embargo, he modificado el subtítulo -Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable-, que condensa los nuevos temas que he incorporado a esta edición.
Los escritos de este volumen han seguido un proceso de reflexión de casi 20 años. Pretenden, a partir de un análisis crítico sobre la problemática social de nuestro tiempo, contribuir a la producción de un concepto de ambiente y a la elaboración de una estrategia política capaz de orientar la construcción de una nueva racionalidad social. Ante la crisis de la racionalidad productiva, de las relaciones de poder y de los paradigmas de conocimiento que han marcado la finalización de la lógica del crecimiento económico, este libro se sitúa en la propuesta de una modernidad alternativa, en la que emergen los valores de la naturaleza, de la calidad de vida, de la solidaridad y de la democracia, para normar y flexibilizar los criterios de productivismo y eficiencia, que constituyen la instrumentalidad y la moralidad de la razón económica.
La construcción de esta nueva racionalidad social no sólo se enfrenta al reforzamiento en nuestros días de las estrategias del neoliberalismo económico y político, orientadas a refuncionalizar la economía capitalizando la naturaleza; sino también a la cultura emergente de la posmodernidad que, con su pretensión del fin de la historia, de la muerte de las determinaciones y la eliminación de las finalidades, genera un mundo de desesperanza e inacción política, de indeterminación y antirracionalidad. Con su crítica al mundo construido sobre la producción, la causalidad y la significación, la posmodernidad nos ofrece el vértigo de un mundo sin referentes ni valores. Ante la crisis de la razón y de la racionalidad construidas bajo el signo del trabajo y de la producción (categorías fundamentales de la racionalidad económica y del marxismo), el hombre queda desustantivado, sin un proyecto histórico que guíe su acción política. Así, la posmodernidad nos muestra un mundo sin sentidos, más que los que abre el juego infinito de la simulación. De ahí una sola posibilidad de (re)acción: la política del silencio.
Y sin embargo, de este mundo hiperrealista brota una lacerante realidad: la acelerada degradación del ambiente, el empobrecimiento de las mayorías, las crecientes desigualdades sociales. Esta realidad se muestra aún más desgarradora en la faz tercermundista, ante las simulaciones económicas e ideológicas orquestadas por los poderes establecidos. De ahí emerge esta utopía, con el propósito de movilizar el trabajo teórico y la acción política para construir una nueva racionalidad productiva y una nueva sociabilidad, plena de sentidos, capaz de generar un mundo de paz y esperanza, de dignidad, igualdad y solidaridad, de sustentabilidad y democracia.
1 La versión original del capítulo 1 apareció con el mismo título en E. Leff (coord.), Biosociología y articulación de ciencias,UNAM, 1981. La versión original del capítulo 2 apareció con el título “Ambiente y articulación de ciencias”, en E. Leff (coord.), Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, México, Siglo XXI, 1986.
2 El capítulo 11 fue publicado originalmente con el mismo título en M. Aguilar y G. Maihold (comps.), Hacia una cultura ecológica, México, Fundación Friedrich Ebert, 1990. El capítulo 13, preparado para el XIII Coloquio de Antropología e Historia Regional, organizado por El Colegio de Michoacán en agosto 7-9 de 1991, fue publicado con el título, “Marxism and the environmental question: From critical theory of production to an environmental rationality for sustainable development", en Capitalism, Nature, Socialism, vol. 4, núm. 1, 1993. El capítulo 14 fue publicado con el título, “The environmental movement and prospects for democracy in Latin America”, en M.P. García-Guadilla y J. Blauert (comps.), "Environmental social Movements in Latin America and Europe: Challenging development and democracy”, número especial del International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 12, núm. 4-7, MCB University Press, Reino Unido, 1992. Finalmente, el capítulo 15 publicado con el mismo título en Ecología Política, núm. 4, Icaria/FUHEM, Barcelona, 1992, fue elaborado a partir de una ponencia presentada en la Conferencia “Cultura Democrática y Desarrollo: Hacia el Tercer Milenio en América Latina", organizada por la UNESCO y el Instituto Pax en Montevideo, Uruguay, los días 27-30 de noviembre de 1990.
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
El presente texto es el producto de un recorrido teórico, que partió de la preocupación por plantear algunos principios conceptuales, para construir una racionalidad productiva, fundada en la integración de la productividad primaria de los procesos ecológicos con la productividad tecnológica de los procesos económicos. A su vez, este “proyecto de ecodesarrollo” planteaba la necesidad de comprender los procesos de transformación de los ecosistemas naturales por medio de los efectos que genera la dinámica del capital para la explotación y apropiación de los recursos. Estas inquietudes fueron planteando problemas epistemológicos sobre la articulación de las ciencias biológicas y las ciencias sociales, cuyo tratamiento era necesario para conducir estudios sobre el modo como se inscriben los procesos naturales en los procesos productivos.
La primera etapa de este itinerario está marcada por el propósito de resaltar un aspecto hasta entonces poco explorado de la dependencia económica y tecnológica de los países “subdesarrollados” de las regiones tropicales, esto es, la irracionalidad productiva que implica la aplicación de las tecnoestructuras desarrolladas en las zonas templadas, como medios de explotación de los recursos de las zonas tropicales. Esta irracionalidad fue caracterizada no sólo por los efectos de las prácticas productivas prevalecientes en el agotamiento de los recursos naturales y en la destrucción de las estructuras ecológicas de las que depende su capacidad de regeneración; sino también por la pérdida de un potencial productivo, proveniente del aprovechamiento integrado de recursos, capaz de impulsar un proceso alternativo de desarrollo, más independiente, igualitario y sostenible.
De ahí surgió la idea de pensar el proceso de desarrollo económico de los países del Tercer Mundo mediante una nueva racionalidad productiva. Contra las categorías de la economía convencional y de su visión del proceso económico en términos de un incremento en la productividad del capital y del trabajo, la racionalidad ecotecnológica para el desarrollo de las fuerzas productivas y los procesos de trabajo postulaba la integración de tres niveles de productividad: a] una productividad ecológica fundada en las estructuras funcionales de los ecosistemas, a partir de la conversión de la energía solar en biomasa, mediante el proceso fotosintético y de sus transformaciones en las cadenas tróficas de las comunidades florísticas y faunísticas; b] una productividad tecnológica fundada en la transformación de los recursos bióticos que contengan el mayor potencial como valores de uso y bienes de consumo; c] una productividad cultural proveniente de la innovación de formas de organización productiva y de procesos de trabajo concretos de cada comunidad.
El desarrollo de las fuerzas productivas planteado por esta estrategia productiva se fundaba en las condiciones culturales para la producción, la asimilación y la aplicación de nuevas técnicas; en las formas de propiedad de las tierras así como de los medios de producción y en las condiciones de apropiación de la riqueza producida; en las luchas sociales por la autodeterminación cultural y la autogestión de los recursos de estas formaciones sociales. En este contexto fueron planteados algunos principios ecológicos y tecnológicos, para la planificación de un proyecto de ecodesarrollo.1
La importancia de fomentar y aplicar este proyecto de ecodesarrollo en el proceso de cambios sociales del momento histórico actual, me llevó a tratar de dilucidar algunas contradicciones del discurso del ecodesarrollo,2 que en su difusión en los foros internacionales y gubernamentales había generado confusiones, las cuales inmovilizaban la acción de los agentes sociales que podían inscribirse en el proceso de una gestión participativa de las estrategias del ecodesarrollo. Pensaba que al deslindar las falacias de los aciertos del ecodesarrollo, al plantear las disyuntivas de este proyecto de cambios técnicos y sociales en el proceso de la reproducción o de transformación del capital, y dentro de la perspectiva de lucha de las comunidades rurales por la apropiación de sus recursos y conocimientos que les permitieran un mejor aprovechamiento de ellos, estimularía y aceleraría estos procesos de cambio.
Por otro lado, el hecho de que estas estrategias del ecodesarrollo debían surgir de la racionalidad cultural de cada comunidad y de la especificidad de sus ecosistemas, impedía pensar en un proceso de planificación científica, tecnológica y productiva que fuera formulado y aplicado compulsivamente desde el exterior de estas formaciones sociales, y sin la participación de sus miembros. Por el contrario, este proyecto debía partir de los valores culturales inscritos en las prácticas productivas de las comunidades rurales contemporáneas y de las sociedades tradicionales, para poder ser mejoradas mediante los recursos de las ciencias y las técnicas modernas.
Esto me llevó a explorar los aportes de las disciplinas etnológicas y antropológicas, tanto en su importancia para entender el estilo étnico de las prácticas productivas de las sociedades “primitivas” y de las unidades económicas campesinas orientadas a aplicar las estrategias del ecodesarrollo, como para comprender la materialidad propia de la organización cultural en el proceso histórico de transformación de las comunidades rurales y de sus ecosistemas. En este sentido era importante destacar el efecto de los procesos de transculturación y de articulación de estas formaciones sociales al modo de producción capitalista, así como del dominio político y económico al que son sujetos los pueblos “subdesarrollados”, para la explotación de sus recursos y de su fuerza de trabajo.3
Este proceso histórico de dominación del capital sobre las culturas tradicionales y sobre el usufructo de sus recursos, requería un replanteamiento de las relaciones entre procesos naturales y procesos históricos. La teoría de los sistemas, como herramienta para la planificación de las estrategias del ecodesarrollo, había sido transferida al terreno teórico de las relaciones biosociales. De esta manera, la estructura social y el comportamiento humano eran analizados como un “sociosistema” inscrito en el funcionamiento de un ecosistema global -como la dinámica de una población biológica-, soslayando la especificidad del proceso histórico de acumulación del capital -el efecto de la reproducción de las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas-, respecto al uso destructivo de los recursos y la degradación socioambiental.
Las crisis ambientales y de recursos fueron atribuidas al fraccionamiento histórico del conocimiento científico; al mismo tiempo, se generó un proceso ideológico en el que el pensamiento dialéctico resurgió como el principio metodológico para emprender las interrelaciones entre los procesos complejos de la realidad, bajo el primado de la praxis humana. Desde otra perspectiva, la teoría de sistemas ha buscado generar una metodología capaz de integrar los diversos aspectos, variables y factores que intervienen en sistemas socioambientales complejos; asimismo, se han promovido estudios interdisciplinarios con el fin de integrar los aportes teóricos y las habilidades técnicas de diversos especialistas, para resolver los problemas prácticos que han surgido por la falta de una visión totalizadora y una planificación integradora del progreso humano.
Para deslindar la problemática teórica de la articulación entre procesos sociales y naturales del nivel práctico de la planificación ambiental para resolver los problemas concretos del desarrollo, formulé la primera como una “biosociología” y, el segundo, como una estrategia de ecodesarrollo.4 Esto me llevó a plantear el conocimiento de los procesos de transformación de la naturaleza bajo el dominio del capital, como las determinaciones de sus procesos de producción y de reproducción sobre la transformación de las culturas y de sus ecosistemas, así como a pensar la forma específica de inscripción de los procesos ecológicos en la dinámica del capital. El proceso de valorización del capital en una escala mundial aparecía como la causa sobredeterminante de la transformación de los ecosistemas, de su desestructuración funcional y de la degradación del potencial de su productividad primaria.5
De estas preocupaciones teóricas, surgieron nuevas inquietudes sobre los fundamentos epistemológicos de las relaciones biosociales y el planteamiento de articular el orden natural, el orden cultural y el orden sociohistórico a partir de la especificidad de sus procesos materiales, como las formas posibles de articular la ciencia de la vida, de la cultura, de la historia, de la lengua y del inconsciente.6
Por último, la vigencia de ciertas interpretaciones naturalistas y humanistas de la historia, incluso en algunas corrientes “marxistas”, me llevó a analizar críticamente sus formulaciones; a replantear los principios epistemológicos y teóricos del materialismo histórico, como una necesidad para conducir, bajo principios metodológicos correctos, los estudios en el campo de las relaciones entre el orden natural y el orden social, en una perspectiva ambiental del desarrollo.7
Para el estudio de los problemas teóricos y epistemológicos que planteaba las transformaciones del conocimiento desde la perspectiva ambiental del desarrollo, fue promovido un proyecto internacional sobre “Articulación de las ciencias para la gestión ambiental”, auspiciado por el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales. Ese proyecto generó aportes sobre los métodos de la articulación de las ciencias, de los procesos transdisciplinarios e interdisciplinarios, así como la producción de nuevos conceptos para un manejo integrado de recursos dentro de la perspectiva ambiental del desarrollo.8 De ahí surgió la formulación de los conceptos de racionalidad ambiental y de productividad ecotecnológica, a partir de articular niveles de productividad cultural, ecológica y tecnológica así como de la interdependencia de un sistema de recursos naturales, un sistema tecnológico apropiado, un sistema de valores culturales y su conexión con las condiciones económicas y políticas para una estrategia ambiental de desarrollo.9 Al mismo tiempo, se abrió una nueva vertiente para el estudio del desarrollo del conocimiento desde la perspectiva ambiental del saber.10
Finalmente, la conceptualización del ambiente como un potencial productivo para un desarrollo alternativo, permitió fundamentar una crítica de los instrumentos de la “planificación ambiental” enmarcados en el cálculo económico de las teorías convencionales, planteando la necesidad de generar nuevos indicadores interprocesuales y conceptos interdisciplinarios, para elaborar una política ambiental y de desarrollo sustentable, fundada en un manejo integrado de los recursos.11
El orden de la exposición de estos temas en los capítulos de este volumen, no corresponde con el orden cronológico en el que fueron elaborados o publicados. Los artículos publicados anteriormente sobre estos problemas fueron revisados para integrar este volumen. Esto no sólo fue necesario para eliminar repeticiones, clarificar términos y decantar los conceptos de textos escritos en otros momentos, sino también para dar una mayor coherencia temática y unidad conceptual a esta publicación.
Este texto, resultado de diez años de reflexión sobre la problemática ambiental del desarrollo, muestra más las huellas del itinerario seguido en estos estudios, que la revelación de un punto de llegada. Este esfuerzo se verá recompensado si es capaz de estimular un proceso crítico de producción teórica y de instrumentos prácticos; si logra generar estrategias y políticas que orienten las transformaciones científicas, técnicas y productivas necesarias para construir una nueva racionalidad social y productiva fundada en el potencial ecológico, en la autodeterminación tecnológica y en la diversidad cultural de los pueblos. Esto habrá de llevar a un aprovechamiento más racional e integrado de los recursos naturales, así como a un desarrollo más igualitario y sostenido para los países de América Latina y del Tercer Mundo.
ENRIQUE LEFFSan Ildefonso, abril de 1985
1 Cf. “Hacia un proyecto de ecodesarrollo”, en Comercio Exterior, vol. XXV, núm. 1, México, 1975; “Industrias y agroindustrias, desarrollo y ecodesarrollo. Función de la ciencia y la tecnología”, en Economía Política, núm. 42-43, México, 1975; “Hacia una estrategia tecnológica en el marco del ecodesarrollo”, en Biología, vol. VI, núms. 1-4, México, 1976.
2 Cf. “Falacias y aciertos del ecodesarrollo”, en Comercio Exterior, vol. XXVIII, núm. 3, México, 1978.
3 Cf. “Etnobotánica, biosociología y ecodesarrollo”, en Nueva Antropología, núm. 6, México, 1977.
4 Cf. “Biosociología y ecodesarrollo”, en E. Leff (ed.), Memorias del primer simposio sobre ecodesarrollo, México, Asociación Mexicana de Epistemología, 1977.
5 Cf. “Ecología y capital: una reflexión teórica”, en Antropología y Marxismo, núm. 3, México, 1980.
6 Cf. “Sobre la articulación de las ciencias en la relación naturaleza-sociedad”, en E. Leff (coord.), Biosociología y articulación de las ciencias, México, UNAM, 1981.
7 Cf. “Alfred Schmidt y el fin del humanismo naturalista”, en Antropología y Marxismo, núm. 3, México, 1980.
8 Cf. E. Leff (coord.), Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, México, Siglo XXI, 1986.
9 Cf. “Racionalidad ecotecnológica y manejo de recursos. Hacia una sociedad neguetrópica”, en Revista Interamericana de Planificación, vol. XVIII, núm. 69, México, 1984.
10 Cf. “Ambiente y articulación de ciencias”, en Los problemas del conocimiento..., op.cit.
11 Cf. “El cálculo económico y la planificación ambiental del desarrollo: contradicciones y alternativas”, en Revista Interamericana de Planificación, vol. XIX, núm. 73, México, 1985.
1. SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS EN LA RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD
I. HISTORIA DEL CONOCIMIENTO Y UNIDAD DEL SABER.
1. En la historia humana, todo saber, todo conocimiento sobre el mundo y las cosas, ha estado condicionado por el contexto geográfico, ecológico y cultural en que se produce y se reproduce una formación social determinada. Las prácticas productivas, dependientes del medio ambiente y de la estructura social de las diferentes culturas, han generado formas de percepción, así como técnicas específicas para la apropiación social de la naturaleza y la transformación del medio. Pero, al mismo tiempo, la capacidad simbólica del hombre posibilitó la construcción de relaciones abstractas entre los entes que conoce. De esta manera, el desarrollo del conocimiento teórico ha acompañado a sus saberes prácticos. Cuando surge la geometría en las primeras sociedades agrícolas, como una necesidad de racionalizar la producción de la tierra a través de un sistema de mediciones, se desarrolla el conocimiento matemático de sus relaciones abstractas. Desde entonces, un objeto de trabajo se convierte, también, en objeto de un saber empírico y de un conocimiento conceptual.1
2. Estas relaciones entre el conocimiento teórico y los saberes prácticos se aceleran con el advenimiento del capitalismo, el surgimiento de la ciencia moderna y la institucionalización de la racionalidad económica. Con el modo de producción capitalista se produce la articulación efectiva entre el conocimiento científico y la producción de mercancías, por medio de la tecnología. El proceso interno y expansivo de la acumulación capitalista genera la necesidad de ampliar el ámbito natural que, como objetos de trabajo, al mismo tiempo se presentan como objetos cognoscibles. La necesidad de elevar el plusvalor relativo de los procesos de trabajo se traduce en una necesidad de incrementar su eficiencia productiva, lo que induce la sustitución progresiva de los procesos de mecanización por una cientifización de los procesos productivos. Pero la ciencia moderna no se constituyó como consecuencia directa de la transformación de la naturaleza en objetos de trabajo y de la creciente demanda de conocimientos tecnológicos. Ésta emergió como resultado de las transformaciones ideológicas, vinculadas con la disolución del sistema feudal y el surgimiento del capitalismo, que establecieron un nuevo marco epistémico para la producción de conocimientos: Copérnico desplazó a la Tierra del centro del universo; Descartes produjo al sujeto de la ciencia como principio productor, autoconsciente de todo conocimiento.
3. Estas condiciones económicas e ideológicas sobre el progreso de las ciencias y las técnicas no bastan para entender la emergencia de los cuerpos teóricos más importantes de la ciencia moderna, que conocemos bajo los nombres de Newton, Darwin, Ricardo, Marx, Freud o Einstein. La producción de los conceptos de estas teorías no proviene de la aplicación progresiva de un “método científico” ni de la necesidad de fraccionar el conocimiento de las cosas, para elevar la eficacia técnica de su transformación como objetos de trabajo; no es el resultado de una simple aprehensión empírica y pragmática del mundo externo ni de la formalización de los datos de la realidad. La emergencia de estas ciencias es resultado de un largo esfuerzo de producción teórica a partir del saber heredado, para aprehender teóricamente la materialidad de lo real. Es, sobre todo, el producto de una lucha teórica y política en el campo del conocimiento destinada a vencer los efectos de encubrimiento ideológico, en el que son generados los saberes útiles para la explotación dei trabajo y para el ejercicio del poder de las clases dominantes. Copérnico y Galileo se debatieron contra la teología medieval;2 el conocimiento biológico debió desasirse de las concepciones mecanicistas de la vida;3 el saber marxista y freudiano tuvo que demarcarse de las concepciones naturalistas y humanistas sobre el orden histórico y simbólico.4
4. La búsqueda de una unidad de lo real y de su conocimiento aparece desde los albores del pensamiento filosófico. El reduccionismo atomista y la disolución platónica de la realidad en la Idea abren el camino a una filosofía de la ciencia que ha acompañado al desarrollo histórico del conocimiento. En el periodo clásico, Descartes y Newton5 fundan en su filosofía natural la idea de una mathesis general, como una ciencia totalizadora del orden de la realidad.6 Este campo físico-matemático habría de extenderse hacia los dominios de la vida y de la sociedad; de ese modo el saber de estas esferas de lo real se constituyó como la organización de un sistema de similitudes y diferencias de los objetos pertenecientes a diversas regiones empíricas: la gramática general, la historia natural, el análisis de las riquezas.7
5. La fundamentación del racionalismo kantiano en los juicios sintéticos a priori, transformó el discurso analítico-sintético de la lógica formal en una lógica trascendental. La cuestión tradicional de un acuerdo entre objeto y sujeto del conocimiento fue postulada, entonces, como la adecuación entre los conceptos puros del entendimiento y la heterogeneidad de la realidad empírica. Apareció así un nuevo reparto del conocimiento: por un lado, las ciencias formales y deductivas fundadas en la lógica y en la matemática; por otro lado, las ciencias empíricas fundadas en la inducción de principios y relaciones generales a partir de la observación. Esto abrió nuevas perspectivas en la búsqueda de una unidad del saber, mediante la formalización de todos los órdenes empíricos. De allí habrían de surgir el proyecto positivista y los esfuerzos por matematizar los diferentes dominios del saber: la economía, la biología, la lingüística.
6. La lógica trascendental fundó el proyecto fenomenológico en el que el ser del hombre se convirtió en principio del conocimiento sobre el mundo. La dialéctica hegeliana estableció el vínculo necesario a través de la Idea como principio de identidad entre lo real y el conocimiento, como unidad entre las categorías del pensamiento y la cosa-en-sí.8 De esta forma surge la ideología del humanismo: el saber sobre los entes parte de una reflexión ontológica del ser del hombre, cuya finitud limita el conocimiento del mundo. Este subjetivismo humanista encuentra su contraparte en el idealismo ontológico, que reduce las regularidades de lo real a las leyes últimas de una dialéctica universal. La emergencia de las ciencias de la historia, de la vida, de la lengua y del inconsciente vendría a cuestionar este proyecto filosófico de fundación del conocimiento en un idealismo, subjetivismo o humanismo, así como la búsqueda de una unidad de lo real y de su identidad con el conocimiento.
7. Hacia el siglo XVIII se transforma esta conformación epistémica del saber. La lengua, la vida y el trabajo dejan de ser una representación de la realidad empírica; éstos aparecen como la sustancia, los principios y los objetos de ciertos procesos materiales, en torno a los cuales se organizan sus campos respectivos de conocimiento. De esta manera, se rompe el espacio unitario de la representación, como unidad de la realidad y del saber.9 Durante el siglo XIX y principios del XX se producen las rupturas epistemológicas que fundan el conocimiento científico de los procesos biológicos, históricos, lingüísticos e inconscientes, cuestionando el proyecto de unificación del conocimiento de la vida, del trabajo y del lenguaje. El código genético, las relaciones de producción, la estructura de la lengua, las formaciones del inconsciente, se delinean a partir de un sistema de reglas y leyes que determinan el campo de lo posible de la evolución biológica, los procesos de trabajo, la facultad del lenguaje, la producción de sentido. Estas estructuras, que constituyen el objeto de conocimiento de la biología, del materialismo histórico, de la lingüística y del psicoanálisis, no son observables directamente en el comportamiento de un organismo, un proceso concreto de trabajo, o en el habla de un sujeto. La irrupción de estas ciencias cuestiona el proyecto filosófico del humanismo y de la unidad del saber, produciendo un cambio fundamental en la concepción del mundo. Lo real aparece como procesos materiales diferenciados y no como cosas; al mismo tiempo, el sujeto de la ciencia desaparece como principio productor del conocimiento de estos procesos materiales.10 El hombre deja de ser el objeto general articulador de las “ciencias humanas y sociales” como sujeto trascendental de su conocimiento. El materialismo histórico y el psicoanálisis producen los conceptos teóricos, para analizar la subjetividad y las formas del sujeto, que son efecto del deseo inconsciente y de la lucha ideológica de clases.
8. Esta perspectiva materialista de la producción científica no ha erradicado, sin embargo, el proyecto idealista de unificación del saber; éste resurge en el positivismo lógico -donde el saber sobre lo real se unifica en la validación de las proposiciones formales, lógico-matemáticas y lingüísticas respecto a los objetos empíricos-, así como en el formalismo estructuralista y en la teoría general de sistemas. Al mismo tiempo, renace un proyecto metodológico que intenta pensar la realidad a partir de ciertos principios y procesos fundamentales, constituyentes y generalizables a los estados “superiores” de desarrollo de la materia. De esta manera, los principios de la termodinámica o de la evolución biológica aparecen como perspectivas epistemológicas del conocimiento del orden sociohistórico. De allí deriva la función ideológica de las doctrinas sociobiológicas y de la energética social.
ii. objeto real, objeto de trabajo, objeto de conocimiento