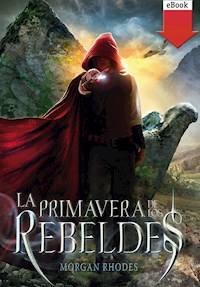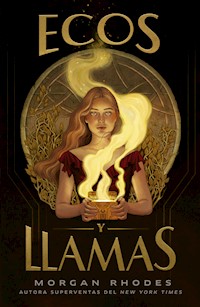
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TBR Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: TBR
- Sprache: Spanisch
Josslyn Drake, hija del antiguo primer ministro del Imperio Regariano, pasa la vida de fiesta en fiesta, sin preocuparse demasiado de su futuro ni de nada que le suene a cosa seria. Desde luego, jamás se le ha ocurrido pensar en la magia, algo de lo que solo sabe tres cosas: que es escasa, que es letal y que todos los que se mezclen con ella serán condenados a muerte.Así que, cuando Josslyn se infecta accidentalmente de magia, sabe que tiene que librarse de ella cuanto antes; si no, su vida corre peligro.Pero nadie puede ayudarla... Salvo, quizá, el enigmático Jericho Nox, un ladrón tan misterioso como atractivo que pronto la hará cuestionarse todas sus creencias.En un imperio construido sobre la mentira, tal vez la verdad sea el arma más potente...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mis amigos, cercanos y lejanos...
UNO
LA NOCHE QUE ME DI DE BRUCES CONTRA MI DESTINO, IBA de rojo.
Era la noche de la Gala de la Reina, el evento social más importante del año. Aquella fiesta, celebrada en la Galería Real de Puertoferro, era la oportunidad de vestirse a la última moda, adornarse con las joyas más resplandecientes y codearse con los ricos, los famosos y cualquiera lo bastante afortunado como para haber recibido una invitación personal de la reina Isadora.
No podías negarte a acudir a la gala. Por mucho, por muchísimo que te apeteciera decir que no.
–Primera lección de la noche –dije–: finge que estás encantada de haber venido.
Mi mejor amiga, Celina Ambrose, llevaba ya un buen rato mirando por la ventanilla de nuestra limusina, con expresión de terror. Una hilera de gente guapa e impecablemente vestida subía los treinta escalones de piedra de la galería, mientras una nube de periodistas les sacaba fotografías.
–No me imagino cómo te las has ingeniado para soportarlo durante todos estos años, Joss –susurró Celina, aferrando su bolsito de cuentas como si fuera un salvavidas. Su piel, que normalmente ya era pálida, estaba casi translúcida por los nervios–. Toda esa gente que te juzga continuamente, sin parar... Cada movimiento, cada defecto...
–¿Que te juzga o que te admira? –repliqué, encogiéndome de hombros–. Mira, te voy a explicar lo que tienes que hacer: mantén la cabeza alta, sonríe de oreja a oreja y finge que todos son tus mejores amigos.
–Pero es que no lo son.
–Ya. Por eso he dicho que finjas–le recordé.
–Es decir, que mienta.
–Claro. Miente, finge; qué más da. Llámalo como quieras. Lo gracioso es que nadie se da cuenta de la diferencia. Si pareces segura de ti misma, todos creen que lo estás. Tú confía en mí.
–Para ti es tan fácil... –frunció el entrecejo–. Siempre se te ve tranquila, como si no te afectara nada. ¿No te pone nerviosa nada de esto? ¿O es que tú también estás fingiendo?
Constantemente, pensé. Sobre todo, esta noche.
En el fondo, sabía que no hubiera debido estar allí. ¿Pero cómo iba a permitir que Celina se enfrentara a la gala sin nadie que la apoyara? Así que ahí estaba.
–Es cuestión de práctica –comenté alegremente, ensanchando la sonrisa para darle ánimos–. Venga, vamos. Ya llegamos tarde. Si nos retrasamos más todavía, tu padre me va a matar, en serio. ¿Estás lista?
Celina asintió con rigidez.
–Eso creo.
–Perfecto.
Le indiqué al chófer, que aguardaba pacientemente fuera de la limusina, que nos abriera la puerta trasera. Salí del coche, seguida de mi mejor amiga, y la agarré del brazo de inmediato.
–Vamos allá –dije.
Empezamos a subir las escaleras. Cuando los periodistas divisaron a Celina, la hija del primer ministro Regis Ambrose –una impresionante pelirroja de dieciocho años– y a la igualmente despampanante rubia de diecisiete años que iba a su lado –servidora–, se dispararon cientos de flashes.
A mí me resultó sencillo ofrecer a las cámaras una sonrisa deslumbrante; llevaba toda la vida practicándola, y había acudido ya a siete galas de la reina. Sin embargo, este era el primer evento importante en el que Celina era el centro de atención.
–¿Todo bien? –musité.
–Voy tirando –respondió con una sonrisa forzada, levantando la vista hacia el final de la escalinata–. Mi padre no parece muy contento.
Alcé la vista yo también: efectivamente, el padre en cuestión nos estaba fulminando con la mirada.
O, más bien, me fulminaba a mí.
Lo que habría querido el primer ministro era que llegáramos los tres juntos; pero el vestido negro que había comprado primero no era el más adecuado, y la maravilla de satén escarlata que en ese mismo momento envolvía, abrazaba y ceñía mi cuerpo había llegado con retraso a mi casa. Así que llegábamos tarde, sí, pero lo justo para hacernos de rogar elegantemente.
En todo caso, habría dado lo mismo que llegáramos diez minutos antes. El padre de Celina no era mi mayor admirador; siempre me había considerado una mala influencia para su perfecta hija, y habría estado encantado si hubiera decidido quedarme en casa esa noche.
Bajo ningún concepto iba a hacer eso. A Celina le pasaba algo, algo distinto a los nervios normales ante un acontecimiento social. Y yo estaba decidida a llegar al fondo de la cuestión y ayudarla a lidiar con lo que fuera.
No teníamos secretos entre nosotras. Cero. Ninguno. Llevaba toda la vida deseando tener hermanos y Celina era lo más parecido a una hermana para mí, así que, si creía que podía ocultarme un secreto, ya podía pensárselo dos veces.
El primer ministro le hizo un gesto a Celina para que se acercara, curvando el dedo índice.
–Ve con tu padre –le pedí a mi amiga–. Mejor que te tenga para él solo un rato, mientras se le calman los ánimos. No estoy de humor para aguantar una bronca por mi falta de puntualidad.
Celina me observó preocupada, pero yo hice un aspaviento que hizo brillar mis uñas perfectamente pintadas.
–No pasa nada –la tranquilicé–. Que tu padre te presente como mejor le parezca. Tú sonríe, asiente y haz como que te interesa muchísimo todo lo que te cuentan. Si lo haces, los tendrás comiendo de tu mano. Ya te acostumbrarás.
–¿De verdad tengo que acostumbrarme a esto? –suspiró–. ¿A codearme con este montón de personas superficiales?
–Oye, que estás hablando de algunos de mis mejores amigos –le dediqué una sonrisa pícara–. Y de mí, por supuesto. Sinceramente, yo soy la más superficial de todos. Y muy orgullosa de ello.
Conseguí que se riera débilmente; fue un triunfo.
–Vete, anda –insistí.
Celina abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se mordió el labio inferior, asintió y subió deprisa el resto de los peldaños para reunirse con su padre.
Sí: definitivamente, le pasaba algo. Algo importante. Me juré a mí misma que averiguaría qué era antes de que terminara la noche.
Me incliné hacia los fogonazos de las cámaras, con una mano apoyada en la cadera, y posé para las fotos, intentando que pareciera que estar ahí era lo que más me apetecía en el mundo. El último año había sido muy triste, plagado de dolor y arrepentimiento, y estaba decidida a volver a ser la Joss de siempre, alguien que no se obsesionaba con el pasado. Esa noche, me centraría en el presente y en las maravillosas posibilidades del futuro. Nada más tenía importancia.
Y, por un instante, fue cierto. Al fin y al cabo, me encantaba que me sacaran fotos, sobre todo cuando llevaba un vestido de vértigo que se vería impresionante en los reportajes y las noticias: un brochazo rojo fuego en un mar de trajes de diseño negros y grises, bonitos pero monótonos. Aquel vestido valía todo el dinero que había costado.
Cambié de posición y me eché la melena sobre el hombro izquierdo: mi postura favorita para posar, ya que las largas ondas rubias tapaban la marca de nacimiento en forma de corazón de mi cuello. De pequeña no me gustaba nada, y había pensado seriamente quitármela. Pero al final no lo hice y, desde entonces, había decidido tomarle aprecio a ese detalle curioso de mi cuerpo.
A no ser que estuviera bajo los focos, claro. Entonces no podía evitar el antiguo hábito de ocultarla.
–¡Señorita Drake! ¡Josslyn Drake! –gritó un periodista, lo bastante alto para que lo oyera entre el barullo de voces.
Giré en redondo sobre mis altísimos tacones y le dediqué una sonrisa arrebatadora.
–Hola.
–Está preciosa, señorita Drake.
–Muchas gracias.
Me acercó un micrófono y su compañero me apuntó con la cámara.
–Hace un año exactamente, su padre, el primer ministro Louis Drake, fue asesinado en estas mismas escaleras cuando entraba en la Gala de la Reina. Ahora, todo el Imperio de Regara se hace la misma pregunta: ¿cómo se encuentra Josslyn Drake, antigua primera hija de Puertoferro?
Se me borró la sonrisa. El estruendo de la multitud pasó a ser un rumor sordo. Los latidos desbocados de mi corazón resonaban en mis oídos.
–Estoy... Estoy bien, gracias –logré articular finalmente.
Aquellos escalones. Aquella noche. Hacía un año exacto.
Contemplé las escaleras de mármol blanco. Después de la tragedia, las habían limpiado hasta eliminar toda traza de sangre. No quedaba ni rastro de lo sucedido, pero el recuerdo seguía siendo tan dolorosamente vívido como si acabara de ocurrir.
El reportero me acercó el micrófono a la cara, y yo reprimí el impulso de apartarlo de un manotazo. Tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar.
–Es increíble que haya venido esta noche. ¿De dónde ha sacado las fuerzas para asistir a la gala este año? –preguntó el periodista.
Finge, le había dicho a Celina. Tenía que fingir –mentir, en realidad– que todo iba bien; ignorar que todas y cada una de las células de mi cuerpo me estaban pidiendo a gritos que huyera y me escondiera.
Era lo esperable; ya lo sabía. Y podía soportarlo. Podía manejar con elegancia a un reportero pesado, aunque sus preguntas fueran como flechas que se clavaban directas en mi corazón.
–La fuerza de la reina Isadora es todo lo que necesito para ser fuerte –susurré con la mayor dulzura posible–. Apoyo a su majestad en todas sus decisiones y actos, y estoy deseando oír su discurso de esta noche.
El periodista asintió.
–La última decisión de su majestad ha sido atacar la guarida de Lord Banyon, pero el legendario hechicero ha logrado eludir la captura de nuevo. ¿Cree que la Guardia Real lo encontrará al fin? ¿Confía en que lo obliguen a rendir cuentas por la muerte de su padre y la de los miles de regarianos cuyas vidas ha segado en su afán por destruir el imperio?
A esas alturas, era incapaz hasta de fingir una sonrisa. Los ojos me escocían por las lágrimas retenidas.
El periodista, impertérrito, sostenía el micrófono frente a mis labios, aguardando mi respuesta. Las cámaras enfocaban mi rostro, dispuestas a captar cualquier indicio de emoción o debilidad.
Había sido primera hija durante toda mi vida, hasta la muerte de mi padre.
Había crecido siendo el centro de atención del público, que me admiraba con entusiasmo o me criticaba con dureza, según el día. Siempre les había dado a los periodistas lo que me pedían, y jamás había eludido los focos cuando me querían sacar una fotografía o hacerme una pregunta.
Pero durante el año anterior me había mantenido apartada de todo, junto a Celina. No había concedido entrevistas ni asistido a ningún evento social. Había evitado la publicidad y la atención de los medios.
Únicamente había acudido a algunas fiestas privadas con mis amigos más cercanos, pero aquello no contaba.
Había evitado ir a cualquier sitio donde pudiera haber periodistas o fotógrafos. No quería mostrarme débil ante ellos, ni que me vieran llorar. Porque no era débil. Y si lloraba, desde luego que no iba a permitir que se retransmitiera para que lo viera todo el imperio.
Así que no me quedaba otra opción: mentiría. Les aseguraría que Josslyn Drake, la anterior primera hija de Puertoferro, se encontraba perfectamente, a las mil maravillas, muchas gracias por el interés.
Y ellos se lo tragarían.
–Tengo una fe absoluta en que la reina Isadora y su leal regimiento de guardias reales acaben al fin con la amenaza de Lord Banyon –respondí con tono monocorde, marcando cada palabra–. Gracias a ellos, la paz reinará de nuevo en el imperio.
Cuando terminé de hablar, estaba temblando. El periodista me hizo otra pregunta, pero yo ya había tenido más que suficiente.
–Muchas gracias –concluí, apartándome con una sonrisa forzada.
Subí los escalones sin posar para más fotos y me enjugué con fastidio la única lágrima que se me había escapado.
Con suerte, nadie la habría visto.
En cuanto llegué a la entrada de la galería, me apoyé en una de las columnas, cerré los ojos y respiré hondo para calmarme.
–Tú puedes –me dije a mí misma mientras inspiraba y espiraba–. No pasa nada. Todo va bien.
Un minuto después, abrí los ojos y eché un vistazo a la entrada abarrotada. De inmediato me acordé de mi padre, y de cómo me había agarrado la mano la primera vez que habíamos ido allí siete años atrás, en mi primera gala. Durante todo el tiempo que ejerció como primer ministro de la reina en Puertoferro, capital del Imperio Regariano, Louis Drake había detestado las fiestas de la alta sociedad tanto como Celina.
Mi padre y yo éramos distintos en tantas cosas que me resultaba imposible llevar la cuenta.
Con solo diez años, yo me dedicaba a guiarle entre la multitud y le animaba a mantener conversaciones triviales y hacer contactos que podrían ser importantes, mientras él se quejaba de lo mucho que le apretaba la pajarita que le había anudado yo, porque él nunca le había pillado el truco. Era hasta divertido lo mucho que odiaba la parte pública de su trabajo, aunque supiera que su labor era indispensable para la reina. Al fin y al cabo, ella misma le había elegido para ese puesto, y él lo había ejercido durante casi dos décadas sin que nadie sugiriese que debía ser reemplazado.
La reina Isadora adoraba a mi padre. Y también a mí; ese era el motivo de que, después de la tragedia del año anterior, sugiriese que yo me quedara a vivir en la residencia del primer ministro, el único hogar que conocía, tutelada por Regis Ambrose, el amigo más íntimo de mi padre y su sucesor.
Yo acepté encantada, agradecida de todo corazón.
Mi padre tenía algunos familiares lejanos que vivían a miles de kilómetros de distancia; yo ni siquiera los había visto en persona, así que la posibilidad de continuar llevando la única vida que conocía fue un regalo del cielo. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar de su amistad con mi padre, el padre de Celina no me miraba con simpatía. Me consideraba una alborotadora y una mala influencia para su hija.
Es posible que me gustara meterme en líos; pero si alguna influencia ejercía sobre Celina, era solo para ayudarla a tener confianza en sí misma. Como primera hija, la iba a necesitar.
Regis Ambrose no era la primera persona a la que yo no le caía bien, y sabía que no sería la última. No me molestaba. No demasiado.
Regresé al presente a tiempo de darme cuenta de que alguien se acercaba a mí: un joven de metro noventa de estatura, ligeramente bronceado, con el pelo negro y los ojos castaños. Tenía los hombros anchos, el pecho musculoso y las caderas estrechas. El uniforme negro y dorado de la Guardia Real le hacía parecer una especie de dios de la guerra.
En un abrir y cerrar de ojos, mi estado de ánimo empezó a mejorar.
–¿Se encuentra bien, señorita Drake? –me tendió una copa de vino, que acepté de inmediato–. He visto lo que ha pasado con el periodista.
–Estoy bien, gracias –di un sorbo, agradecida–. Aunque... ¿podrías hacerme un favor?
–¿Cuál?
–Llámame Joss.
Enarcó una ceja.
–No sería muy correcto, ¿no?
–Confía en mí: soy la chica menos correcta que conocerás en tu vida.
Él sonrió.
–¿En serio?
–Totalmente –confirmé con una sonrisa auténtica.
Se llamaba Viktor Raden.
Comandante Viktor Raden.
A sus dieciocho años, Viktor era el militar más joven del Imperio Regariano con ese rango.
Hacía dos años que había sido proclamado campeón de los Juegos de la Reina, el torneo bianual de gladiadores, y se había convertido en una celebridad en todo el imperio. Viktor era un huérfano salido de la nada, que se había alzado con el triunfo al derrotar a todos y cada uno de sus oponentes. En los Juegos solo vencían los más fuertes y valientes, y nadie había ganado más combates que él. Diecisiete seguidos, para ser exactos, durante los cuatro días que duró el torneo.
La propia reina Isadora se había fijado en la grandeza del joven campeón, e inmediatamente lo había reclutado para la Guardia Real. Y Viktor no había defraudado las altas expectativas que había puestas en él.
Yo había hablado con él en tres memorables ocasiones, la última de ellas el mes anterior, en el cumpleaños de Celina. Sabía que iba a acudir a la gala esa noche, y tal vez eso influyera en mi decisión de asistir aquel año. Un poquito.
Más que un poquito.
Puede que Viktor aún no lo supiera, pero se iba a enamorar locamente de mí. Y muy pronto. Era atractivo, hábil, perfecto. Y alto. Muy alto. Todas mis amigas babeaban por él, lo cual lo convertía en un trofeo aún más valioso que debía ser mío.
Y ahora, nada más verme, me había ofrecido una copa de vino y me había preguntado si estaba bien. Un comienzo prometedor, pensé.
Di un sorbo y me obligué a tragar. El nudo de mi garganta se negaba a desaparecer.
–¿Ya ha entrado la reina? –pregunté.
–Todavía no.
–Supongo que no soy la única que llega tarde... No le gusta pasar inadvertida, ¿verdad?
–No le gusta nada –asintió Viktor.
A pesar de lo agradable que resultaba la compañía del comandante, escudriñé la entrada en busca de Celina. Finalmente la localicé al lado de su padre, junto a tres hombres vestidos con trajes tan rígidos y formales como sus caras. Mi amiga tenía aspecto de querer escapar a la carrera; desde luego, no estaba siguiendo mi consejo de sonreír a todo y a todos. Con expresión ausente, contemplaba la mesa, llena de botellas de vino resplandecientes y fuentes de fruta cortada de forma tan artística que daba pena comerla.
Aun así, todavía no la veía tan desesperada como para necesitar urgentemente mi ayuda. Tenía un poco de tiempo para poner en marcha mi plan: el Proyecto Viktor.
–Me alegro mucho de que estés aquí –le dije, volviéndome hacia él.
–¿Sí?
–Muchísimo. De hecho, estaba pensando que deberíamos repetir esto de forma habitual.
–¿El qué?
–Tú y yo. Hablar. Beber vino –di un sorbo a mi copa–. Porque hoy me temo que no vas a beber...
–Estoy de servicio.
–Claro. Pero a lo mejor la próxima vez no lo estás –jugueteé con un mechón rubio de mi cabello, retorciéndolo entre los dedos–. Los dos solos y una botella de vino. Sin periodistas. Sin gente cerca. Me encantaría tener la oportunidad de conocerte mejor.
–¿En serio?
–Desde luego.
Viktor me examinó durante unos instantes, frunciendo el entrecejo. Luego, su mirada se desvió hacia el primer ministro.
–Por desgracia, me temo que es imposible.
Pestañeé.
–¿Qué...?
–Si me disculpa, señorita Drake...
Y se marchó dejándome plantada, avergonzada y sola.
Hice un esfuerzo por sacudirme aquella sensación y analicé lo que acababa de pasar. Parecía... ¿un rechazo? No estaba acostumbrada a que me rechazaran. Pero esa noche no estaba en mi mejor momento, tenía que admitirlo. Era extremadamente raro que mis habilidades sociales fallaran cuando de veras quería conseguir algo.
Y quería conseguir a Viktor.
Volvería a intentarlo en otra ocasión.
Viktor se encontraba ahora junto al primer ministro y Celina. Decidí dejarlos tranquilos mientras me acababa la copa e iba a buscar otra, que encontré y consumí en un tiempo récord.
Necesitaba olvidar la tristeza y los pensamientos oscuros que despertaba en mi interior el recuerdo de Lord Banyon, pero sabía que esa noche sería imposible. La reina Isadora había dispuesto que se expusiera en una sala una selección de los tesoros confiscados durante la redada a Lord Banyon, famoso por sus expolios y su costumbre de robar obras de arte al imperio.
Ahora, le habían arrebatado todos sus tesoros y su mansión había sido destruida. Banyon se había quedado sin nada.
Pensar en eso me consolaba un poco.
Pero ni de lejos tanto como me consolaría su ejecución. En el imperio, todos los brujos eran ejecutados. Sin excepción. El objetivo de la reina, el de su padre y el de sus múltiples antecesores había sido eliminar todo rastro de magia en el mundo. Solo entonces el imperio estaría totalmente libre de aquel mal.
Lord Banyon era especialmente peligroso, porque odiaba al imperio y todo lo que este representaba. Su mayor deseo era destruirlo, acabar con la reina y alzarse como gobernante absoluto para esclavizar al mundo entero a través de su magia. Por suerte, yo jamás había sido testigo de lo que hacía la auténtica magia en ninguna de sus manifestaciones; pero las historias que había oído sobre los horrores perpetrados por quienes eran capaces de invocarla me acosaban en sueños.
Lo odiaba. Odiaba pensar en todo lo que me había arrebatado ese maldito brujo, y odiaba que la sola mención de su nombre bastara para hundirme el ánimo y arruinarme la noche.
Pero no iba a permitir que me arruinara la vida.
No quería quedarme a solas con los pensamientos oscuros que bullían en mi interior, así que decidí que necesitaba una nueva distracción. En algún lugar de aquel laberinto de gente bien vestida, entre los violinistas que se paseaban y los suntuosos despliegues de comida, se encontraban mis amigas.
Lo que necesitaba para distraerme era un nuevo cotilleo.
Atravesé el vestíbulo principal, pasé junto a la gran orquesta y, de camino, entablé conversación con algunos conocidos que me informaron de que mis amigas estaban en el exterior. Salí a un precioso patio ajardinado que olía a lavanda y a hierba recién cortada, rodeado de árboles centenarios.
En el centro había otra mesa con aperitivos y vino. Mientras recorría el amplio espacio, tomé una nueva copa de una bandeja que pasó a mi lado.
–¿Te puedes creer que haya acudido esta noche? –dijo alguien–. Lo lógico hubiera sido que guardara más respeto por su padre y no se presentara aquí en el aniversario de su muerte. ¡Y menos con ese vestido!
Me quedé paralizada. Había reconocido al instante la voz de Bella; al fin y al cabo, era una de mis mejores amigas.
Las chicas estaban apiñadas a la vuelta de la esquina. Me quedé pegada a la pared de piedra para que no me viesen, aferrando mi copa mientras escuchaba cómo me criticaban.
–Acabo de ver cómo se lanzaba sobre el comandante Raden; ha sido tan descarada que hasta daba pena. Especialmente, cuando a él no le interesa ella ni lo más mínimo...
Esa era Olivia.
Otra buena amiga mía.
–Ya sabes: se ha vestido de rojo para intentar eclipsar a Celina. Celina sí que tiene clase, una elegancia natural que rezuma por todos sus poros. Algo que jamás tendrá Josslyn Drake...
Y esa era Helen.
Siempre la había detestado.
El veneno de sus palabras me revolvió el estómago.
–No sé cómo la aguanta Celina, de verdad –comentó Bella–. De hecho, hasta la defiende, por escandalosa que se ponga Joss o por mucho que la deje en ridículo. Imaginaos lo que debe de ser aguantarla todo el tiempo... ¡Es que vive en su casa, siempre está ahí! ¡No hay escapatoria!
–No tiene otra opción –replicó Olivia–. ¿Qué querías que dijera el primer ministro Ambrose cuando la reina le pidió que cuidara de Joss?
–Pues podría haber dicho que no, porque Joss es una narcisista egocéntrica a la que no le importa nadie más que ella misma –concluyó Helen.
Me di cuenta de que había empezado a temblar. Cada palabra era una aguja al rojo vivo que se me clavaba en el alma.
–¿Adónde iba a ir, si no? –dijo Olivia–. Casi no tiene familia, aparte de su padre.
–Por mí, como si la encierran en la Custodia de la Reina y tiran la llave –sentenció Helen.
Bella soltó una carcajada.
–¡Ojalá fuera tan fácil! –exclamó.
La Custodia de la Reina era una prisión amurallada que estaba a cientos de kilómetros de Puertoferro. Allí se encerraba a los criminales para que vivieran apartados de la sociedad. Una vez entrabas, no volvías a salir. A todos los efectos, ya no existías.
Y mis amigas consideraban que yo debía comprar un billete de ida hasta allí.
Precioso.
Aunque nada me apetecía más que huir antes de que me vieran, me negaba a mostrar debilidad. Por más que les gustara criticarme a mis espaldas, nadie llamaría nunca «débil» a Josslyn Drake.
Con los hombros muy rectos y la cabeza bien alta, doblé la esquina.
–¡Vaya, aquí estáis! –saludé con una enorme sonrisa.
–¡Joss! –exclamó Bella, intercambiando una mirada de preocupación con Olivia–. Estás preciosa esta noche.
–Ese vestido es impresionante –comentó Olivia con entusiasmo–. Qué suerte tienes... En serio, mataría por tener tu cuerpo.
–Eres un encanto –respondí–. Vosotras también estáis guapísimas. Incluso tú, Helen.
Helen, que llevaba el mismo vestido negro de seda que se había puesto en el cumpleaños de Celina, fue bastante menos efusiva que las demás.
–Eres muy amable, Joss –respondió con indiferencia.
Miré a las otras dos, que no podían disimular su cara de culpabilidad.
–¿Sabéis qué? Es en noches como esta cuando me doy cuenta de la suerte que tengo de contar con amigas de verdad, como vosotras. Especialmente, después de este año tan difícil.
–Eres muy valiente –barbotó Bella.
–Muchísimo –asintió Olivia.
Me giré hacia Helen.
–¿Tú crees que he sido valiente este año?
Sonrió, pero con frialdad. Sus ojos no mostraban emoción alguna.
–No es posible ser más valiente de lo que has sido. Eres una inspiración para todos, Joss.
Los murmullos a nuestro alrededor se hicieron más fuertes, y me volví para averiguar el motivo del alboroto. Acababa de llegar al patio la reina Isadora Regara, flanqueada por su guardia personal. Llevaba un complicado vestido en blanco y dorado, con corsé y falda de vuelo de varias capas. Le quedaba de maravilla –era la última moda imperial–, y hacía que su tez pálida brillara como si estuviera espolvoreada de metales preciosos.
–Ah, aquí estás, Josslyn –me saludó sonriente, y extendió la mano hacia mí–. Acompáñame, ¿quieres?
Crucé una mirada con Helen y me sentí satisfecha al ver la rabia que brillaba en sus ojos.
–Perdonadme –me excusé–, pero mi querida amiga, la reina Isadora, me necesita. Ya sabéis que soy casi como su sobrina... Luego hablamos. ¡No me echéis mucho de menos!
Sí: me habían pinchado, me habían herido.
Pero jamás permitiría que me vieran sangrar.
DOS
HICE UNA REVERENCIA TODO LO PROFUNDA QUE MI CEÑIDO vestido me permitía.
–Majestad, es maravilloso volver a veros.
–Lo mismo digo –asintió ella–. Lamento muchísimo no haberme acercado a visitarte a lo largo de este año, querida. Es imperdonable, la verdad.
La última vez que había visto a la reina fue en el funeral de mi padre, un día borroso y gris del que apenas recordaba nada.
–No hay nada que perdonar –respondí, negando con la cabeza–. Sé lo ocupada que estáis.
La reina suspiró, frunciendo las cejas.
–Estoy muy orgullosa de que hayas logrado reunir fuerzas para acudir esta noche.
–Quería estar aquí –contesté, con la voz entrecortada–. Y sé que mi padre hubiera querido que viniera.
–Estoy de acuerdo. Sí, tu padre era un gran hombre y un magnífico primer ministro. Lamento su pérdida, y lo añoro cada día que pasa.
–Yo también –asentí, ansiando desesperadamente cambiar de tema, porque estaba al borde de perder la compostura.
–Necesitas más vino –sentenció la reina al advertir mi expresión tensa.
Le hizo un gesto a un miembro de su guardia personal para que nos trajera dos copas. En cuanto tuve la mía en la mano, la reina me agarró del brazo.
–Ahora, acompáñame, querida. Quiero enseñarte algo que creo que te interesará.
Me dejé llevar por los amplios y luminosos pasillos de la Galería Real. Algo más allá vi a unos cuantos reporteros acreditados, preparados para fotografiarnos. Enderecé la espalda y me obligué a sonreír un poco; ahora que iba del brazo de la reina, todos los ojos se clavaban en mí.
Muérete de envidia, Helen, pensé.
–¿Qué tal te llevas con la familia Ambrose? –me preguntó la reina mientras avanzábamos.
–Muy bien –respondí, intentando sonar lo más alegre posible–. Celina es mi mejor amiga; es como una hermana para mí. Y su padre ha sido muy acogedor.
Esto último estaba muy lejos de ser cierto. Sin embargo, tampoco es que se hubiera portado como un monstruo. Básicamente ignoraba mi existencia, lo cual me parecía perfecto.
–Sé lo mucho que apreciaba a Louis –comentó la reina.
–Es verdad –convine al instante.
El corredor que atravesábamos olía a vino dulce y perfume caro. La reina iba saludando con la cabeza a los asistentes, que se volvían sonrientes a nuestro paso.
Cuando llegamos a un tramo desierto del pasillo, su expresión se volvió seria.
–Josslyn, estoy segura de que te has enterado de la redada al escondrijo de Lord Banyon.
Empecé a caminar más despacio.
–Por supuesto. Sé que escapó...
–Desgraciadamente, así fue. Por ahora. ¿Ya has visto la exhibición de los objetos artísticos recuperados?
Así que ahí era adonde nos dirigíamos.
–Todavía no –admití.
–Yo tampoco –masculló, apretando la mandíbula–. He pensado que sería buena idea que la viéramos juntas, ya que ese villano nos ha arrebatado tanto a ambas. Juro que Zarek Banyon pagará por todo el dolor que ha provocado en el mundo.
–Bien –articulé, pero no fue más que la punta del iceberg de todo lo que estaba pensando. En realidad, me moría de ganas de maldecir a aquel brujo que había empleado su antinatural dominio de la magia para dañar a todos los que se habían cruzado en su camino.
La entrada de la exhibición se encontraba al final del pasillo, custodiada por cuatro guardias reales armados. Al primer vistazo, se parecía a las demás salas de la galería: había algunos cuadros con marcos dorados adornando las paredes, y joyas, estatuas y otros objetos artísticos en vitrinas de cristal.
Se me fueron los ojos de inmediato hacia una cajita dorada. Me recordaba mucho a un joyero que mi padre me había regalado en mi cuarto cumpleaños, después de que mi madre muriera. La tapa de mi joyero tenía grabados mi nombre y un dibujo de una mariposa que había hecho mi madre. Aún guardaba en él mi anillo y mi collar favoritos.
La caja que miraba ahora tenía un grabado distinto: unas formas geométricas profusamente entrelazadas.
–Dios mío –susurró la reina.
Me volví de inmediato y vi que estaba observando el retrato de un joven rubio con los ojos azules.
–¿Majestad? –pregunté tímidamente, preocupada al ver lo pálida que estaba.
–Jamás pensé que volvería a verlo... Me alegro muchísimo de haberlo recuperado.
Se me cortó la respiración cuando me di cuenta de qué estaba mirando. O, más bien, a quién.
Era el hijo de la reina, el príncipe Elian. Su único hijo. Cuando Lord Banyon lo mató, dieciséis años atrás, Elian tenía mi edad: diecisiete. Lord Banyon había invocado una magia oscura para prender fuego al palacio. El antinatural y violento incendio se había cobrado la vida de decenas de inocentes, incluido el príncipe.
La reina Isadora había enviudado una década antes; su marido, el príncipe Gregor, había fallecido tras una trágica caída. Elian era su única familia y el heredero del trono.
Y aquel malvado brujo se lo había arrebatado.
–Lo siento muchísimo –musité.
Ella asintió, sin apartar la vista del lienzo.
–Siempre me has recordado mucho a mi hijo, ¿sabes? Él también era un joven inteligente y de carácter fuerte.
–Me hubiera encantado conocerle –dije.
–Sí... –su mirada se hizo distante–. Habría hecho cualquier cosa por salvar la vida de mi hijo. Lo que fuera, por mucho que me costara.
–Por supuesto...
–Banyon me las pagará –masculló la reina–. Le arrebataré todo lo que le importe y lo reclamaré como mío. Y entonces, cuando lo tenga de nuevo ante mí, oiré sus súplicas y soltaré una carcajada mientras lo veo morir.
Esta no era la gobernante serena que conocían los ciudadanos del imperio a través de las noticias. Esta mujer resultaba escalofriante, implacable: una madre que continuaba llorando a su hijo con la misma intensidad, después de tantos años. Como yo lloraba a mi padre.
–Lo entiendo perfectamente –aseguré con firmeza.
Se volvió hacia mí y me miró con unos ojos acerados que terminaron por suavizarse.
–Claro que lo entiendes –me apretó la mano–. Josslyn, volveré al palacio en cuanto termine el discurso de esta noche, pero quiero que vengas a visitarme pronto. Siento la necesidad de tener cerca jóvenes como tú, personas llenas de luz y de vida. Considero que es mi deber prestarte más atención, querida.
–Será un honor –declaré con solemnidad.
–Quédate aquí un momento, contempla todo esto y ten presente que incluso la magia más oscura y peligrosa puede ser derrotada por lo que es bueno y justo. Después, ven a oír mi discurso. Es largo pero excelente, aunque esté mal que lo diga yo.
Volví a mirar el retrato del príncipe Elian.
Había algo en sus ojos que me resultaba familiar, pero que no acertaba a identificar, y me desconcertaba su aspecto, tan real como si fuera a salir del cuadro de un momento a otro. Sabía de toda la vida que Lord Banyon era malvado; pero robarle un cuadro con ese valor sentimental a una madre destrozada, justo después de arrebatarle la vida a su hijo, me parecía una crueldad excesiva y gratuita.
Deambulé frente a las demás pinturas, pero ninguna era tan interesante como la del príncipe fallecido. Me giré hacia la cajita dorada que había visto al entrar. Curiosamente, parecía brillar más que el resto de los objetos de la exposición.
Por el rabillo del ojo vi que entraba un guardia real en la estancia.
Era Viktor: alto, delgado, impecable con su uniforme negro y dorado.
Perfecto, pensé. Otra oportunidad de obtener mi trofeo.
Me estaba dando la espalda, así que me acerqué a él mientras hacía un esfuerzo por despojarme de toda la tristeza, las dudas y la inquietud. Tenía que centrarme en mi brillante futuro, no en la oscuridad del pasado.
–Me marcharé justo después del discurso –le dije–. ¿Te apetece acompañarme a tomar una copa?
Viktor tensó la espalda. Su rostro bronceado se volvió ligeramente en mi dirección.
–No es buena idea.
De pronto, me di cuenta: aquel hombre era alto, con el pelo negro y los hombros anchos, pero no tenía nada más en común con Viktor. Sorprendida, observé su nariz ligeramente torcida y la cicatriz blanca que recorría su mandíbula, brillante a la luz de los focos. Tenía un tatuaje en el lado izquierdo del cuello: la silueta de una daga. Sus ojos eran tan oscuros que parecían negros.
Su mirada era tan penetrante que di un paso atrás, cohibida.
–Perdona. Te he confundido con otra persona.
–Claramente –masculló.
La estancia parecía haber empequeñecido desde la entrada de aquel guardia. Me sentí agobiada y extrañamente expuesta, así que me marché sin decir nada más ni volver la vista.
La reina había ocupado su lugar en el estrado de la sala principal, tras un podio. La multitud se hallaba congregada ante ella.
Divisé a Celina, de pie junto a su padre, y me acerqué a ella.
–Buenas noches, Josslyn –me saludó Regis Ambrose, sin dignarse a mirarme.
–Señor –hice un gesto con la cabeza. Parecía haberme librado de la bronca por mi falta de puntualidad. Perfecto.
–¡Joss! –exclamó Celina, agarrándome la mano–. ¿Dónde estabas? Te he buscado por todas partes; quería hablar contigo antes del discurso.
–¿De qué? ¿De lo impresentables que son nuestras amigas? Porque esta noche lo he descubierto. Menos mal que te tengo a ti... –escudriñé la habitación en busca de una copa de vino.
–No... Es otra cosa –murmuró–. Algo que debería haberte contado antes.
Ahí estaba: su secreto más hondo. Me regañé a mí misma mentalmente por no haberme quedado a su lado, por haberme distraído con mis propios problemas. Pero ahora estaba ahí, a su disposición.
–Es un placer veros a todos esta noche –comenzó la reina, y su voz, amplificada por el micrófono, resonó por la cavernosa sala.
Se hizo el silencio entre la multitud.
–Cuéntamelo después, ¿vale? –le dije a Celina, y ella me devolvió una mirada cargada de indecisión.
–Bueno...
Le apreté la mano y me centré en la reina Isadora.
–Esta noche no solo es el trigésimo aniversario de mi gala anual, celebrada desde el primer año de mi reinado, sino también una efeméride mucho más oscura –declaró con solemnidad–. Hace un año, el primer ministro de Puertoferro, Louis Drake, un hombre admirable, inteligente y afectuoso, que dedicó la mitad de su vida al servicio de mi imperio, fue asesinado por Lord Zarek Banyon en un acto de guerra abierta.
Noté cómo Celina me rodeaba la espalda con un brazo. Muchas personas habían vuelto la cabeza y clavaban su mirada en mí. Apreté los labios e intenté concentrarme en el ritmo de mi respiración; eso era lo que me había aconsejado el terapeuta al que acudí después del funeral, antes de decidir que sus recomendaciones no iban a servirme de nada. Bueno, salvo lo de respirar.
Porque eso sí que funcionaba: de hecho, fue lo único que me permitió despejarme y controlar la ansiedad en aquel momento.
–Os prometo que ese brujo acabará ante la justicia –continuó la reina–. La magia, lo poco que queda de ella y los pocos capaces de invocarla desde la oscuridad son un azote constante para la humanidad. Me comprometo a terminar muy pronto la misión que mi familia emprendió hace más de tres siglos: no descansaré hasta que mi imperio esté libre de esa plaga de una vez por todas, hasta que el último brujo y la última bruja dejen de existir, pues toda magia es, en esencia, maligna e incontrolable. Y cualquiera de mi imperio que posea este mal, lo canalice o sea infectado por él de la forma que sea, pagará el precio final. No habrá excepciones.
Todos conocíamos los peligros de la magia: habíamos crecido oyendo las mismas leyendas y los habíamos estudiado en clase de historia.
La magia era una fuente de oscuridad, enfermedades, crueldad y violencia, y los brujos y brujas habían cometido innumerables atrocidades a lo largo de los siglos. La reina Isadora y su ejército trabajaban de forma incansable para mantenernos a salvo de aquella maldad; solo gracias a ellos podíamos permitirnos acudir a galas tan resplandecientes como aquella, escuchar discursos inspiradores, contemplar bellas obras de arte, degustar deliciosos vinos y coquetear con apuestos guardias reales.
Tenía una fe absoluta en su majestad y en sus promesas sobre el futuro.
–Banyon, ese brujo que ha sembrado el terror en los corazones de millones de personas durante años, muy pronto responderá por sus crímenes. De momento, parte de las obras de arte que me robó a mí, a vosotros, a todos nosotros, se exhibe para demostrar que es posible encontrarlo y detenerlo. Al final, la única recompensa que recibirá su maldad será la muerte. Sé que puedo contar con todos vosotros, con los ciudadanos más ricos e influyentes de este poderoso y gran imperio, para que colaboréis generosamente en la financiación de esta lucha que estamos librando: la guerra definitiva del bien contra el mal.
Hizo una pausa para que sus palabras calaran y recorrió con expresión grave la sala silenciosa, buscando los ojos del público.
–Aquí, en la Galería Real, podemos contemplar toda esta grandiosa belleza, estas piezas artísticas de un valor incalculable, que representan a las generaciones pasadas. Son un valioso símbolo de la rica y poderosa historia de nuestro imperio. Desde que mi familia llegó al trono, cada generación ha valorado nuestra historia, nuestra herencia y nuestro legado. Es imposible destruir aquello realmente bueno, y la maldad auténtica no puede vivir para siempre. Por ello, esta noche debemos centrarnos en lo bueno: en el futuro. En el luminoso día en que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estarán a salvo del mal.
La reina hablaba de lo mismo que quería yo: centrarme en el futuro, no en el pasado. Me alegré de haber asistido a la fiesta, aunque al principio hubiera dudado. Claro que había sido difícil, pero esta gala sería el primer día del resto de mi vida.
Y sería una buena vida, feliz y plena, allí, en Puertoferro; estaba segura. Solo tenía que creer que habría un futuro más luminoso, como lo hacía ella. El dolor y las pérdidas que había sufrido la reina habían forjado el carácter de la mujer más fuerte que había conocido en mi vida.
Y yo quería ser exactamente igual que ella.
–Hoy deseo compartir con todos vosotros una maravillosa noticia –continuó la reina, con una sonrisa que mitigó la gravedad anterior–. Una noticia relacionada con el luminoso futuro. Me complace anunciar esta noche el compromiso de dos jóvenes muy especiales: Celina Ambrose, la hija del primer ministro Regis Ambrose, y el actual campeón de los Juegos de la Reina, un joven miembro de la Guardia Real que se ha forjado muy rápido una reputación de héroe: el comandante Viktor Raden.
Parpadeé y miré a Celina.
–Oh, Dios... –murmuró ella justo antes de esbozar una sonrisa y asentir, mientras la sala entera aplaudía la sorprendente revelación.
No sé en qué momento se había acercado Viktor por detrás, pero ahora estaba ahí, agarrándola de la mano. Comenzaron a lloverles las felicitaciones.
–Hacéis una pareja fantástica –comentó una mujer cercana.
Los aplausos terminaron por apagarse y la reina reanudó su discurso, pero yo no era capaz de entender ni una sola palabra. Estaba congelada en el sitio.
Necesitaba otra copa.
–Disculpa –mascullé, mientras me giraba y me alejaba de la muchedumbre.
Cambié de opinión: mejor no beber vino, al menos de momento. Lo que necesitaba desesperadamente era aire fresco.
Salí al patio y aspiré con avidez.
Celina apareció corriendo detrás de mí.
–¡Joss, lo siento! ¡Pensé que te vería antes del discurso! Hubiera querido tener la oportunidad de contártelo... Yo... Ni siquiera sabía si hoy se anunciaría formalmente...
–Prácticamente le pedí salir hace un rato –murmuré–. Y me dijo que no. Supongo que ya sé por qué.
–Tenía que habértelo dicho –susurró ella retorciéndose las manos, como hacía cuando era pequeña y mucho más tímida y nerviosa que ahora.
La miré fijamente, negando con la cabeza.
–¿Y por qué no lo hiciste? ¿Cuánto tiempo hace que estáis juntos?
–Un par de meses –admitió–. Esto fue... fue idea de la reina Isadora. Pensó que hacíamos una pareja perfecta.
Desde luego: la preciosa primera hija de Puertoferro y el atractivo campeón de los Juegos de la Reina. Pero yo sentía algo oscuro y desagradable en mi interior. Creo que eran celos.
O envidia.
Siempre los confundía.
Celina llevaba un par de meses saliendo con Viktor Raden. Y ahora estaban comprometidos, sin que yo supiera absolutamente nada.
–¿Por qué no me lo habías contado? –pregunté, con la voz estrangulada–. Somos amigas, ¿no? Vivimos juntas. Nos lo contamos todo.
–La reina quería anunciarlo en persona y que fuera una sorpresa. Y yo sabía que, si te lo decía... –se mordió el labio inferior, como si le faltaran las palabras.
–Si me lo hubieras contado, yo se lo habría dicho a todo el mundo –concluí con rotundidad.
No hizo falta que ella lo confirmara; yo sabía que era la verdad.
Una lágrima rodó por la mejilla de Celina, y sentí que mi corazón se rompía en mil pedazos. No era culpa suya que yo envidiara lo fácil y perfecta que era su vida, lo mucho que la apreciaban los demás y el futuro maravilloso que se le presentaba sin hacer ningún esfuerzo.
La abracé.
–Lo entiendo. De verdad. Y me alegro por ti, ¿vale? Si tú eres feliz, yo también.
–Creo que soy feliz –balbuceó.
–Bien, pues eso es lo importante. Ahora, entra ahí y haz lo que te dije antes, eso de sonreír a todo el mundo. Todo saldrá bien, ya lo verás.
Celina asintió y se limpió la cara.
–¿Vienes conmigo?
–Dentro de un rato; se está muy bien al aire libre. Además, quiero encontrar la copa de vino perfecta. Cinco no son demasiadas, ¿no?
Ella se rio un poco y regresó a la sala a oír el discurso, que todavía continuaba.
Yo agarré una copa y me la bebí, mientras me repetía mentalmente los comentarios que había oído.
No sé cómo la aguanta Celina. De hecho, hasta la defiende, por escandalosa que se ponga Joss o por mucho que la deje en ridículo. Imaginaos lo que debe de ser aguantarla todo el tiempo... ¡Es que vive en su casa, siempre está ahí! ¡No hay escapatoria!
Me escocía comprobar cómo me veían realmente los demás; era como una bofetada en plena cara.
¿Celina también pensaría así? ¿Me vería como a una amiga escandalosa que la dejaba en ridículo, en la que no se podía confiar por miedo a que contara a todo el mundo sus secretos más profundos y oscuros? Me sentí más que molesta, porque esa no era la imagen que yo tenía de mí misma. Yo me consideraba una buena amiga que solo deseaba que Celina fuera feliz. Pero... si eso fuera verdad, no habría debido albergar tantos sentimientos desagradables en ese momento, desde la duda hasta la envidia, sin olvidar la daga indudablemente afilada de la traición.
No me lo quitaba de la cabeza: Celina podía habérmelo contado. Era algo muy grande, algo que le cambiaba la vida. Y me dolía que no lo hubiera hecho.
Deambulé por el pasillo desierto, sintiendo cómo me invadía el agradable sopor del vino, y contemplé sin gran interés los cuadros: hombres y mujeres que habían sido importantes para el imperio durante los últimos siglos, posando con rigidez.
Habría debido conocer sus nombres. Tenía ante mí un pedazo de historia dispuesta de forma ordenada y artística, pero no me importaba quiénes eran ni qué habían hecho aquellas personas.
La historia era tan inútil...
Necesitaba recomponerme. No era el fin del mundo. Sí, mi mejor amiga me había ocultado un secreto enorme; pero Celina siempre había respetado las normas, y la norma era no contárselo a nadie. Especialmente a Joss, una chismosa con la boca demasiado grande.
No podía decir que se equivocara... La verdad era que, si me hubiera enterado antes de que estaba comprometida con Viktor, o saliendo con él, se lo habría contado a todos mis conocidos, empezando por Bella, Olivia y Helen. Ellas se lo habrían dicho a sus conocidos y, a esas alturas, no lo sabría todo Puertoferro, sino el Imperio Regariano entero, mucho antes de que la reina pudiera anunciarlo oficialmente. Y, por mucho que yo admirase a la reina, sabía que no le habría hecho gracia llevarse esa decepción.
Pero, aunque entendiera lo que había pasado y por qué, no dejaba de dolerme.
Examiné el retrato de una mujer de expresión severa que aparentaba unos cincuenta años y seguramente tuviera veinte menos. Lucía un peinado anticuado, con una pluma de pavo real pinchada en lo alto, y un vestido con gorguera.
No parecía muy contenta de posar.
No la culpaba.
El retrato más reciente de todos –el de mi padre– también estaba allí, en otro pasillo. Recordaba muy bien la inauguración, en la Gala de la Reina de hacía cinco años. Mi padre estaba muy nervioso; no le gustaba nada ser el centro de atención. Y siempre le había acomplejado su papada; a menudo contaba que mi madre le decía una y otra vez lo guapo que era, con la esperanza de que se lo creyera.
Pero a él nunca le había importado ser guapo o feo. Le importaba ser un buen primer ministro y servir a la reina Isadora, aunque eso significara dedicar la mayor parte de su tiempo a reuniones aburridísimas, que a él no se lo parecían tanto. Le gustaba su trabajo, pero prefería no ser el centro de atención.
A mí me encantaba estar bajo la luz de los focos. Me gustaba que me fotografiaran y que todas las miradas se fijaran en mí, aunque traslucieran más celos que afecto. Mientras tuviera buenos amigos que me quisieran, no necesitaba más para ser feliz.
Pero, cuanto más lo pensaba, más consciente era de que no tenía muchos buenos amigos.
Celina, por supuesto. Y la reina.
Sabía que a ellas les importaba, pero ¿y a los demás? No se me ocurría nadie más que me quisiera de veras, que realmente me entendiera, sin importar mi clase social ni mi pasado. Entre los millones de personas que residían en Puertoferro, no se me ocurría ninguna en quien pudiera confiar, nadie que pudiera estar a mi lado tanto en los buenos momentos como en los malos.
Pensar aquello hizo que me sintiera extrañamente sola.
Me regañé a mí misma por haber ido a la fiesta aquella noche. Si había acudido era para aparentar que lo tenía todo bajo control. Pero no era verdad; tal vez nunca lo sería.
De pronto, me llamó la atención un ruido seco que había sonado algo más allá. Avancé por el pasillo, intrigada. Estaba deseando que pasara algo que alejara mi mente –cada vez menos sobria– de aquellas ideas obsesivas.
El ruido había salido de la sala en la que se exhibían los trofeos arrebatados a Lord Banyon. Cuando entré, tardé unos segundos en entender lo que estaba pasando.
Había tres guardias en el suelo. Un cuarto estaba de rodillas y se agarraba la garganta. De pronto, se derrumbó pesadamente junto a los otros.
El quinto guardia se encontraba de pie detrás de él: era el mismo de antes, aquel con el que había hecho el ridículo al confundirlo con Viktor. Sus ojos negros me fulminaron y su expresión se endureció.
–Tú otra vez –dijo.
Aunque la cantidad de vino que llevaba en el cuerpo no me ayudaba a procesar lo que estaba pasando, tardé poco en llegar a la conclusión de que aquel hombre no era un auténtico guardia real.
Embotada, paseé la mirada por la habitación, observando a los hombres caídos. No veía sangre, pero tampoco movimiento, respiración ni señales de vida.
–¿Qué estás haciendo? –barboté arrastrando las palabras–. ¿Qué ha pasado?
Su rostro se ensombreció.
–Escúchame con atención: si haces un movimiento en falso o emites un solo sonido, te juro que te arrepentirás.
No supe qué decir; nada tenía sentido.
Se giró y volví a fijarme en el tatuaje con forma de daga que tenía en el cuello.
–No te preocupes –murmuró–. Me largaré de aquí antes de que te des cuenta.
En Puertoferro apenas había crímenes, así que no tenía ni la menor idea de qué se suponía que debía hacer. Jamás me había sucedido nada parecido. Mi instinto me empujaba a abrir la boca para pedir ayuda a gritos, pero su amenaza me había dejado paralizada.
Se acercó a la vitrina donde estaba la cajita dorada en la que me había fijado antes, empujó el cristal con suavidad y se apoderó de ella con un movimiento preciso. No sonó ninguna alarma ni apareció un pelotón de guardias.
El ladrón contempló la cajita unos instantes y después me echó una mirada somera.
–Esto es todo lo que necesito. Me largo.
Con la caja en la mano, avanzó hacia la salida a grandes zancadas. Pero, antes de que pudiera salir, una mano se estiró repentinamente y le agarró el tobillo. Era el último guardia que había caído; todavía estaba consciente.
El ladrón tropezó y cayo de bruces. La caja salió disparada.
Aterrizó justo delante de mí; pero, antes de que yo reaccionase cogiéndola –o huyendo a la carrera–, su tapa se abrió de golpe y dejó escapar algo. Parecía humo dorado. Sin resuello, vi cómo ese vapor de oro brillante se arremolinaba, venía derecho hacia mí y me golpeaba con fuerza suficiente para derribarme.
No recuerdo el choque contra el suelo.
Solo la oscuridad.
TRES
Fuego.
Fuego a mi alrededor, iluminando la noche sin luna.
La gente grita. Adultos y niños intentan huir de las llamas.
Arden. Todos arden.
* * *
–Joss... Joss, despierta. ¡Por favor, despierta!
Di un respingo y me incorporé, jadeante y con el corazón desbocado. Había conseguido salir de aquella pesadilla llameante.
–¿Dónde estoy? –pregunté con voz entrecortada.
–En casa. Estás a salvo. ¡Estaba preocupadísima por ti!
Celina... Oír su voz me tranquilizó un poco. Parpadeé y la vi sentada al borde de mi cama. Ahogué un gemido: tenía una resaca impresionante.
–¿Cómo he llegado hasta aquí? No recuerdo haber vuelto a casa –bajé la vista y descubrí que llevaba puesto mi camisón favorito, el de color turquesa–. Ay, por Dios... Dime que no me habéis tenido que cambiar de ropa como si fuera un bebé.
–Estabas fatal –respondió ella con una mueca–. Tuvimos que llamar a una enfermera para que te vigilase durante la noche.
Parpadeé. Tenía los ojos hinchados.
–¿Cuánto he dormido?
–Casi un día entero –murmuró ella con timidez.
La miré fijamente.
–¿En serio?
–Sí. Pero estás bien, lo ha dicho el médico.
Me dejé caer en la blandura familiar de mi cama.
–¿Qué ha pasado?
–Pues que fuiste testigo de un robo –dijo con un hilo de voz–. Tienes suerte de seguir viva...
Ahogué una exclamación al empezar a recordar. La exposición de obras arrebatadas a Lord Banyon, los guardias caídos...
Y aquel ladrón que llevaba el uniforme de la Guardia Real.
–¿Están muertos? –pregunté con miedo, notando que se me encogía el estómago–. Los guardias...
Celina negó con la cabeza, y se me quitó un peso de encima.
–El ladrón escapó –explicó–. Pero mi padre dice que lo podrán identificar gracias a las cámaras de seguridad.
–Bien –susurré–. Porque, la verdad, no creo que yo pueda serles de gran ayuda... Apenas me acuerdo de nada.
–Los guardias tampoco. Al parecer, el ladrón llevaba algún tipo de droga para dejar a todo el mundo inconsciente. Por suerte, solo se llevó un objeto de la exposición y nadie salió herido –me abrazó de pronto–. Cuánto me alegro de que no te haya pasado nada...
¿El ladrón me había drogado? Hice un rápido recorrido mental por mi cuerpo y respiré con alivio al no notar nada más que el dolor de cabeza.
–Tranquila, me encuentro bien.
–Estaba preocupadísima...
–Si hubiera estado más consciente, creo que yo también me habría preocupado. Recuérdame que no vuelva a beberme una botella de vino en menos de una hora, especialmente si luego va a drogarme un delincuente.
Me esforcé por sonreír, como si ya hubiera superado lo sucedido. No quería que Celina se angustiase más de la cuenta.
–No tiene gracia, Joss –frunció el ceño, se puso de pie y cruzó los brazos, severa–. No deberías beber tanto.
–Genial, un sermón. Gracias; es justo lo que necesito.
–No es ningún sermón. Es una observación.
–No, si será culpa mía que la reina sirva en su gala el vino más fuerte y exquisito del imperio... –comenté con una sonrisa forzada–. Vale, tienes razón. Se acabaron las borracheras; la verdad es que creo que la cabeza me va a explotar.
–Joss, podías haber muerto –murmuró ella, negando con la cabeza–. Y habría sido culpa mía...
–Alto ahí –le agarré la mano y la obligué a sentarse a mi lado, luchando por conservar la calma–. Ya te he dicho que me encuentro bien, y tú me has dicho que el médico está de acuerdo conmigo. Así que no quiero volver a pensar en ello. He decidido oficialmente reprimir todos los recuerdos de la otra noche –hice una pausa–. Bueno, salvo uno: la parte en que la reina me invitó a ir al palacio. Estoy deseándolo; han pasado años desde la última vez que estuve allí. Evidentemente, vendrás conmigo. Ah, y otra cosa: tenemos que empezar a preparar tu boda.
Celina se mordió el labio inferior.
–La noticia sale en todas partes... Ahora todo el mundo conoce mi secreto.
–Y todo el mundo desearía estar en tu lugar. Bueno, la mitad desearía estar en el lugar de Viktor. Tú, Celina Ambrose, vas a ser una novia preciosa. Aunque eres demasiado joven para casarte, en mi opinión... Pero vas a estar preciosa –me senté más derecha entre los almohadones–. Tenemos que ir de compras. Ahora mismo.
Celina se echó a reír, y yo me felicité por haber conseguido arrancarle al fin una carcajada auténtica.
–¿De compras? No, Joss. Tienes que descansar.