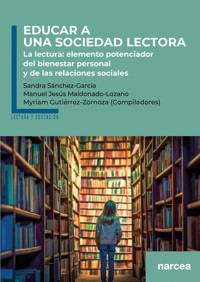
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Lectura y educación
- Sprache: Spanisch
Los autores de este libro creen, firmemente, en el poder educativo de la lectura, Saben que sin lectura no hay educación; porque el verdadero aprendizaje necesita de la comprensión, de esas interpretaciones que hacemos de todo cuanto forma parte de lo que nos educa. La lectura es parte integral del entorno donde se lleva a cabo y del propio contexto donde se ha construido su contenido. Sin olvidar que leer contenidos en una sola dirección y con una finalidad adiestradora, ni es sano, ni es constructivo, más bien suele ser destructivo para la formación de las personas que lo hacen y para el entorno donde se desarrollan. No podemos dudar de que la lectura es un recurso educativo excelente para ampliar nuestra visión del mundo, aumentando nuestra capacidad de pensar, de conocer y de vivir; porque leer nos enseña también a aprender a vivir. Hemos de aceptar el poder socializador de la lectura por sí misma, para ampliar nuestra comprensión del mundo, el espíritu para mejorar y reforzar nuestra capacidad de cooperación y el valor de lo social. Esta es la idea que ha de movernos para educar una sociedad que lea, que así crezca en conciencia social y en bienestar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARCEA, S. A. DE EDICIONES
Índice
PRESENTACIÓN. Lectura, didáctica y conciencia social
Referencias
1. Había una vez… un canon
Luisa Santamaría Ramírez
Hábitos lectores
Lectura canónica
Fuera del canon
Microrrelato
Álbum sin palabras
Epistolar
Metaficción
No ficción
Otras propuestas
¿Tenemos respuestas?
El papel de la biblioteca escolar
Referencias
2. La desmitificación del dragón en álbumes ilustrados actuales para la infancia
Carmen Ferreira-Boo, Rocío García-Pedreira y Marta Neira-Rodríguez
Introducción
El arquetipo del dragón
Dragones desmitificados en álbumes ilustrados infantiles
A modo de conclusión
Referencias
3. Reduccionismos y representacionesdistorsionadas de la lij desde la perspectiva cultural y racial en Estados Unidos
Marianela Fernández
Introducción
La importancia de la representación en el canon literario: ventanas, espejos y mapas
Reduccionismos, representación distorsionada y diversidad superficial
Racismo y literatura antiRracista
A modo de conclusión
Referencias
4. Llenar un vacío púrpura. Leer poesía a niños prematuros en situación hospitalaria
Nadia Altamirano López
El vínculo afectivo en el recién nacido a término
El prematuro y el vacío púrpura
La poesía para llenar el vacío purpura
La poesía como derecho cultural del prematuro
En los lapsos de separación, ¿cómo llenar el vacío púrpura?
A modo de conclusión
Referencias
5. Literatura e intervención socioeducativa. Perspectiva dialógica para la igualdad de género
Isabel Jerez Martínez, Lourdes Hernández Delgado, Marina Maestre Espinosa y Eduardo Encabo Fernández
Introducción
Palabras, mímesis y panóptica en los usos literario-culturales
Objetivos de Desarrollo Sostenibley uso de la literatura
Propuestas educativas para el desarrollo del ODS número cinco: igualdad de género
A modo de conclusión
Referencias
6. Relaciones intergeneracionales y envejecimiento activo. Una propuesta de intervención socioeducativa desde la lectura
María Elche, Santiago Yubero y Elisa Larrañaga
Introducción
Una propuesta de intervención socioeducativa desde la lectura
A modo de conclusión
Referencias
7. Intervención con adolescentes en Acogimiento Residencial a través de los cómics. El enfoque narrativo en un Club de Lectura
Manuel Jesús Maldonado y Myriam Gutiérrez-Zornoza
El cómic como un objeto cultural no identificado
Los cómics como herramienta de intervención socioeducativa
Adolescentes en Acogimiento Residencial:narraciones dañadas
Club juvenil de lectura de cómic con jóvenes en Acogimiento Residencial
A modo de conclusión
Referencias
8. Intervención socioeducativa y acción social desde la lectura:en educación primaria y educación infantil
Julia Feijóo y Ana María Guadalupe Sanisidro
Introducción
Intervención socioeducativa, ecocrítica y lectura
A modo de conclusión
Referencias
PRESENTACIÓNLectura, didáctica y conciencia social
El hábito de leer no nos hace mejores personas. Si alguien lo cree, solo debe refrescar, por ejemplo, esa parte de la historia que describe a algunos guardianes del Campo de Auschwitz, uno de los episodios más oscuros de la Humanidad, como amantes de la lectura. Y es que la lectura también puede ser capaz de sofisticar la crueldad de los malvados. Sabemos que eso es posible. Uno de los ejemplos más significativos es el de cómo la lectura de textos sagrados, desde una interpretación sesgada y malintencionada, puede fomentar la crueldad y justificarla.
Leer, por el simple hecho de leer, sin hacerlo con libertad, desde la diversidad y el pensamiento crítico, con una lectura instrumentalizada hacia el adoctrinamiento, también ha servido a lo largo de la historia para crear y mantener desigualdades y fomentar actitudes y conductas discriminatorias.
Sin embargo, esta solo es la cruz de la moneda. La otra cara son las posibilidades de cultura democrática, de actitudes igualitarias, de conductas de apoyo mutuo, de cooperación y colaboración y, cómo no reseñarlo, de la búsqueda de la libertad y el rechazo a las situaciones autoritarias y de represión. Esto último es algo que los gobiernos autocráticos y dictatoriales han tenido mucho en cuenta, de manera pública mediante la quema de libros y, de manera más sutil, a través de la censura y la prohibición de determinadas lecturas.
Así es. Nosotros creemos firmemente en el poder positivo de la lectura, tanto en el ámbito personal como social. Resaltamos el poder educativo de la lectura, porque no hay educación sin lectura; ya que la lectura forma parte integral del entorno en el que se lleva a cabo, y del propio contexto en el que se ha imaginado y construido su contenido. Sin olvidar que leer solo en una dirección y con una finalidad adiestradora, ni es sano, ni es constructivo; más bien puede ser destructivo para las personas que lo hacen y para su entorno.
¿Qué hace entonces que la lectura sea un elemento potenciador del bienestar personal y de las relaciones sociales? Sin duda, el que las lecturas sean tan variadas y enriquecedoras en su contenido, que la interpretación de lo narrado nos permita observar con nuestra mente la amplitud del mundo y la enorme variedad de situaciones y seres que lo pueblan (Vallejo, 2020). Si es así, nuestras ideas se harán más ágiles y nuestra imaginación podrá proyectarse en personajes reales o inventados, deslizándonos en los problemas, los éxitos, las vivencias placenteras y los terrores o ambiciones de otros. En estos mundos descritos desde la ficción es posible llegar a entendernos mejor y aprender a colaborar con los demás.
A través de la lectura podemos vernos a nosotros mismos y es que, como afirma Blanco (2013, p. 21): “Todo acto de creación literaria no es más que un trasunto de nuestra propia biografía”.
Los textos literarios de calidad no aportan solamente estética narrativa; además, también son capaces de ampliar y orientar nuestra formación. No podemos dudar de que la lectura es un recurso educativo excelente para ampliar nuestra visión del mundo, aumentando nuestra capacidad de pensar, de conocer y de vivir. Porque leer nos enseña también a aprender a vivir. De este modo, los textos literarios se pueden convertir en un agente cultural, que nos transmite creencias, valores, roles y conductas vinculadas a distintos contextos sociales.
Lejos de caer en el didactismo en el que algunos están tentados de instrumentalizar la lectura con fines adoctrinadores, que rechazamos totalmente; hemos de aceptar el poder socializador de la lectura por sí misma, para ampliar nuestra comprensión del mundo, el espíritu para mejorar y reforzar nuestra capacidad de cooperación y el valor de lo social. Esta es la idea que ha de movernos para educar una sociedad que lea, que así crezca en conciencia social y en bienestar.
Este libro contiene diversos estudios y experiencias que vinculan el desarrollo social a la educación y a la lectura. Se trata de experiencias lectoras, que desde la intervención educativa plantean propuestas en ámbitos clave para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, donde el bienestar de todos es el objetivo primordial a conseguir.
Sandra Sánchez-García Santiago Yubero
Referencias
Blanco, A. (2013). ¡Zu Befehl!: Un viaje al corazón de las tinieblas. Ocnos, 9, 21-52, https://doi.org/10.18239/ocnos_2013.09.02
Vallejo, I. (2020). Manifiesto por la lectura. Siruela.
Yubero, S., Caride, J.A., Larrañaga, E. y Pose, H. (coords.) (2016). Educación social y alfabetización lectora. Síntesis.
1
Había una vez… un canon
Luisa Santamaría Ramírez
Hábitos lectores
Según los datos del Informe de resultados de Hábitos de lectura y compra de libros en España (2018)1, de la Federación de Gremios de Editores, el 99,3% de los niños y niñas entre 10 y 14 años y el 91,6 % de los jóvenes entre 15 y 18 años lee libros. Además de libros, estos jóvenes son el segmento de población con mayor número de lectores de páginas web o de artículos o textos largos en redes sociales. De todos los datos nos interesan especialmente los de lectura en tiempo libre, por lo que eso significa en la adquisición de hábito lector.
Del total de lectores de 10 a 14 años, el 70,8% lo hace frecuentemente; es decir, leen al menos una vez a la semana; mientras que el 15,2% lo hace de manera ocasional.
Estas cifras descienden a partir de los 15 años hasta el 67,4%, de los cuales el 44,7% es lector frecuente y el 22,7% es lector ocasional, llegando hasta el 32,6% el porcentaje de los que se declaran no lectores. Este dato es preocupante y nos da indicios de que la lectura, cada vez más, se va convirtiendo en algo obligado por cuestiones meramente prácticas, olvidando la fuerte relación existente entre el rendimiento académico y el índice de disfrute con la lectura.
En relación con el Informe PISA, España se sitúa 12 puntos por debajo (477) de la media europea (489), en lo que respecta a la comprensión lectora. Además, preguntados sobre su forma de leer, se aprecia un aumento de la lectura superficial y práctica en detrimento de la lectura profunda y por placer.
El informe mide la competencia lectora entendida como la capacidad de los estudiantes de comprender, emplear, valorar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar unos objetivos, desarrollar el conocimiento propio y poder participar en la sociedad.
En la actualidad la competencia lectora no puede quedarse anclada en la comprensión de textos individuales y continuos; sino que debe ampliarse con la lectura y manejo de textos múltiples, de manera que se adquieran estrategias complejas para el procesamiento de la información, así como el análisis, integración e interpretación de los textos. En este marco conceptual los textos se han clasificado atendiendo a estas cuatro dimensiones:
▶ Fuente: la unidad está compuesta por un texto (fuente simple) o por varios (fuente múltiple).
▶ Estructura y navegación: textos estáticos (lineales) o dinámicos (interactivos).
▶ Formato del texto: continuo, discontinuo o mixto.
▶ Tipo de texto: descriptivo, narrativo, expositivo, instructivo, argumentativo o transaccional. Según el propósito para el que se escribe el texto.
La competencia lectora en el siglo XXI no se limita a la competencia literaria, ya que las personas necesitaremos información procedente de diversos ámbitos de conocimiento, tanto científicos como matemáticos, a la vez que tendremos que utilizar tecnologías de búsqueda, almacenamiento y organización de la información. La competencia lectora incluye, necesariamente, la competencia enciclopédica, ya que ese lector genera significado en respuesta al texto a partir de sus conocimientos previos; tanto de otros textos como de los adquiridos en su contexto social y cultural, estableciendo un tejido y una red intertextual.
A tenor de los resultados obtenidos en ambos informes vemos, por tanto, la necesidad de la mejora de los hábitos de lectura y de la comprensión lectora. La escuela debe hacer un esfuerzo extra, tal vez extraordinario, para la consecución de estos objetivos. Chartier señala sobre su infancia lectora: “En relación con mis recuerdos debería elegir el modelo de la conquista lenta y difícil de la lectura en un mundo social en el cual los libros eran raros o estaban ausentes. En tal caso, libros y escuela se confunden. Sea porque los libros poseídos son los que la escuela procura o exige y que su lector debe traer en una pesada cartera, o bien porque los libros de la lectura de entretenimiento son los del programa escolar”.
Lectura canónica
En palabras de Silva-Díaz (2006, p. 140), “la narración canónica es aquella en la que, con mayor o menor grado de complejidad, se construye un mundo ficcional incuestionable de acuerdo a modelos literarios existentes muy codificados donde no se violentan las fronteras entre la historia y el discurso, ni las barreras entre el texto y la comunicación fuera de este”. La narración canónica busca la competencia literaria a través de la lectura de textos continuos, simples en cuanto a estructuras narrativas, personajes y temas, enmarcados en unos valores que se identifican con la ideología dominante y en los que se presta más importancia a la trama que a los aspectos más literarios. En ellos se sigue el esquema tradicional de planteamiento, nudo y desenlace de la lógica causal y/o cronológica.
Otra característica de lo canónico es su adecuación al currículo y su intención pedagógica e instrumental. Este hecho lleva suscitando debate desde que en el siglo XVIII se genera el concepto de “infancia”, vinculado a los inicios de la industrialización, del nuevo sistema capitalista y de los Estados modernos. Martín Garzo, refiriéndose a este tema, afirma que:
“Los verdaderos cuentos no tienen moraleja, o si la tienen, no importa demasiado cuál pueda ser, ya que estas siempre se relacionan con las modas y usos de la época en la que fueron escritos. El sentido último de los cuentos siempre tiene que ver con las aspiraciones y los anhelos más hondos del existir humano”.
Los cuentos no solo se han utilizado y todavía se utilizan para inculcar ideas moralizantes. En la actualidad es más que evidente la utilización de textos literarios para la transmisión de contenidos curriculares, que nada tienen que ver con la lectura. Parece imposible que la realidad se ofrezca de manera aséptica a los lectores, ya que los mediadores y educadores, desde la selección de las obras hasta la comunicación de conocimientos, están involucrando su propia percepción de esa realidad y su concepción de la infancia. En cualquier caso, suponer que la lectura de un libro implique directamente la asunción por parte del lector de los valores morales que contenga, es olvidar que cada lector interpreta la lectura en función de sus experiencias, sus conocimientos o su propia ideología.
Tejerina (2005) afirma que no existe hoy por hoy un canon literario infantil y juvenil plenamente aceptado; pero sí son muchos y variados algunos de los acercamientos oportunos y controvertidos. Entre ellos, podemos considerar las diversas selecciones y guías realizadas de forma individual o colectiva que se proponen por parte de especialistas y profesionales que, aunque nunca se erigen como canon, se presentan como una tarea crítica destinada a la orientación de los diversos agentes mediadores entre la literatura y los niños.
No es hasta la Enseñanza Secundaria cuando los planes lectores institucionales detallan un canon literario, fundamentalmente, la obligatoriedad de la lectura de los clásicos. No hay, por tanto, un canon oficial; sin embargo, Cerrillo (2013) vislumbraba la existencia de un canon oculto. Romero (2007) nos da indicios de las dificultades del profesorado para la selección de obra literaria y la facilidad con que las grandes editoriales ofrecen planes de lectura para todos los ciclos educativos. Se editan cantidad de títulos anualmente que son indicadores de este canon oculto del que forman parte una treintena de autores de literatura juvenil, que se prescriben curso tras curso en la mayoría de los centros educativos.
Entonces, ¿puede la lectura canónica motivar el fomento el hábito lector en los estudiantes? ¿La lectura canónica, con sus características estructurales y su lógica interna, puede mejorar la competencia lectora que se mide en el Informe PISA?
En la investigación llevada a cabo por Giménez-Fernández (2019) sobre los libros de texto en el fomento de la comprensión lectora, el 86,5% de los textos que incluyen estos libros son narrativos y se ajustan a estas características canónicas. ¿Son eficaces, por tanto, para la nueva medición de la comprensión lectora en el siglo XXI? ¿Es eficaz un plan de lectura que no tenga en cuenta el marco teórico en el que se inscribe la medición del Informe PISA?
Fuera del canon
Si nos salimos de lo canónico encontramos narrativas más complejas, que no siguen una disposición lineal y que incorporan influencia de lo audiovisual, de las tecnologías de la comunicación, de los videojuegos y, en definitiva, de las narrativas fragmentadas. La lectura de estos textos conlleva, sin duda, una mayor dificultad.
A partir de mediados de siglo XX surge el movimiento posmodernista; para algunos, como Lyotard, después de Auschwitz; para otros, después de mayo del 68. A partir de entonces se inicia un periodo que continúa hasta hoy en día, en el que se cuestiona el pasado y también los grandes relatos que explicaban la realidad y la existencia de una verdad universal. Se da paso a corrientes artísticas, sociales y filosóficas que critican el dualismo y abogan por la hibridación, por las formas flexibles, la heterogeneidad y la reivindicación de la cotidianidad. Se imponen lo fragmentario, lo rizomático, las pequeñas narrativas que surgen de culturas diferentes y minoritarias. Asimismo, se valora más la forma que el contenido de las expresiones artísticas.
En la Literatura infantil, según Teresa Colomer (2018), consideramos rasgos posmodernos la ambigüedad entre la fantasía y la realidad, el aumento de las alusiones intertextuales, el elevado grado de fragmentación y la importancia de la imagen, el juego con las formas escritas (mezcla de textos, tipografías, géneros, personajes) que dejan al descubierto las reglas de la comunicación escrita. También son rasgos de la posmodernidad el uso de la parodia, la ironía y el humor, así como la utilización de recursos gráficos.
Las estructuras narrativas se hacen más complejas, superando el planteamiento de inicio, nudo y desenlace. Aparecen formas como los inventarios, las historias circulares o los cuentos encadenados. Además, la influencia de lo audiovisual y las tecnologías de la comunicación, como las películas o los videojuegos, favorecen la narración fragmentada. Se incorporan también elementos de otros formatos, como el cómic y las tiras cómicas.
Esta literatura conlleva, necesariamente, la participación activa del lector, aumentando su comprensión literaria hasta los niveles cuarto y quinto de la clasificación de Hunt (1988); es decir, se conseguiría el reconocimiento de otros textos y hechos culturales, la capacidad para relacionarlos entre sí y la comprensión de cómo funcionan los propios textos y las convenciones literarias. El lector será capaz de leer cada vez textos más complejos, consiguiendo autonomía en la reconstrucción del relato. Esto implica una lectura exigente y como afirma Delia Lerner (2001, p. 108):
“Leer textos completamente accesibles no prepara para afrontar la lectura de textos más difíciles, porque al leer textos que revisten mayor complejidad se presentan dificultades que la lectura de los más simples no plantea. Es indudable, entonces, que la única manera de aprender a leer textos difíciles es atreverse a emprender la lectura de esos textos”.
La introducción del microrrelato, del álbum de no ficción, el álbum sin palabras, el género epistolar o la metaficción, por supuesto, necesita de un trabajo de mediación importante; pero, sin embargo, se produce un diálogo entre el texto y el lector y también una mayor implicación en la lectura que conlleva una mejora de los resultados.
Microrrelato
En el microrrelato el texto rompe con la línea argumental clásica (inicio-desarrollo-desenlace), utilizando la elipsis como recurso literario; así como la brevedad y la concisión para llevar al lector a una propuesta sorprendente, en la que no suele faltar el elemento metaficcional.
Otras características del microrrelato son: humor, ambigüedad y un final abierto que requiere la participación activa del lector; de tal modo que sea este quién descubra aquello que es esencial para la historia, pero que no ha sido dicho de manera explícita. Para Lauro Zavala (2004), en este tipo de creaciones, tanto los personajes como los ambientes y los escenarios, son rasgos en los que apenas se marca la atención y son a menudo poco aludidos, por lo que su significación recae, en la mayoría de los casos, en el rasgo intertextual.
En palabras de Valls (2012), “se educa a un lector paciente, que sea amante de la relectura, conocedor de los entresijos de la realidad y crítico con las historias y la cultura; además de hallarse familiarizado con los mecanismos internos del lenguaje literario” (citado por Álvarez Ramos, 2020, p. 85).
Álbum sin palabras
El álbum sin palabras participa de las características del género álbum, entendido por Van der Linden (2015, p. 29) como: “un soporte de expresión cuya unidad primordial es la doble página, sobre la que se inscriben, de manera interactiva, imágenes y texto que siguen una concatenación articulada de página a página”. Sin embargo, la ausencia de texto o un texto residual lo hace especial en el sentido de que la lectura de imágenes ahora es ya fundamental para la comprensión de la secuencia de la narración.
La imagen, que comenzó acompañando al texto en los libros infantiles con una función meramente didáctica, ahora toma el protagonismo provocando una emoción estética que la aleja del propósito moralizante o instrumental. El uso de recursos como el juego, la intertextualidad con otros lenguajes artísticos, o estilos no considerados apropiados hasta ahora para la infancia, hacen que este género se mantenga apartado del canon.
En el estudio realizado por Colón y Tabernero-Sala (2018, p. 39):
“Los fundamentos de construcción del álbum sin palabras favorecen una lectura oral, creativa y espontánea, en la que el receptor se convierte en actor (…) El álbum sin palabras se descubre como un instrumento favorable para el aprendizaje de habilidades de lectura literaria, desde la descripción, la interpretación y el análisis crítico”.
Epistolar
Victoria Sotomayor, en su artículo El género epistolar (2005), lo define como un procedimiento narrativo que ayuda en la construcción de las historias y las hace más creíbles, favorece la comprensión del relato, la participación del lector en la reconstrucción del texto o el contacto con realidades subjetivas y objetivas. La introducción de cartas en la narración propicia la creación de un sentimiento de realidad dentro del mundo ficcional, a la vez que establece un diálogo entre el lector, el autor de las cartas y el receptor, generando un marco de complicidad. Según esta autora se pueden diferenciar tres modalidades: la carta como tema de la narración; la carta como recurso narrativo intercalado con la historia y las obras completamente epistolares. Las tres modalidades funcionan igual de bien a la hora de despertar el interés de los lectores.
Metaficción
Para Silva-Díaz (2006), a través de la utilización de recursos metaficcionales, los autores e ilustradores cuestionan las convenciones acerca de cómo se narran las historias y cómo llaman la atención del lector, dentro de las mismas obras, sobre su condición de artificio. La metaficción tiene una función puramente lúdica, buscando el juego con las convenciones del texto y mostrando cómo funciona en el libro. El uso de estos recursos implica una concepción de “lector familiarizado con los medios de comunicación, la publicidad, la utilización de formas paródicas y el zapping, que es eficiente en múltiples medios” (p. 16). El texto metaficcional se caracteriza por el uso de la intertextualidad y la discontinuidad narrativa, así como la ruptura en la narración a través del cambio de nivel de los personajes o la interpelación directa del narrador al lector, la parodia o la mezcla de textos no literarios. Se trata de un proceso mental que sigue la dinámica de ver, a comprender y saber. Este lector, por tanto, está más cerca de la lectura eferente que de la estética, a la vez que necesita un amplio bagaje como lector previo.
Es relevante también en este tipo de libros la utilización de los paratextos, eliminándose en muchas ocasiones las fronteras entre estos y los textos. El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos de Jon Scieszka y Lane Smith reúnen gran parte de las características que hemos anotado sobre el texto metaficcional.
No ficción
Se trata de un género relativamente reciente. Una hibridación entre los libros de conocimientos clásicos y la experimentación arriesgada del álbum ilustrado. Son libros eminentemente visuales, donde lo estético prima sobre el contenido; otorgando protagonismo a las características de la LIJ posmoderna, que ya hemos comentado, como son: el humor, el juego o la intertextualidad. El objetivo ya no es solo la transmisión de un conocimiento, sino la búsqueda de una manera más autónoma de adquirirlo. Ejemplos de este género son: El viaje de las palabras de Andrea Marcalongo; Gallinario de Bárbara Sandrei y otros, o La avellana de Anne-Florence Lemasson.
Otras propuestas
Podemos añadir propuestas de lectura aún más arriesgadas, en las que no hay frontera entre la creación literaria y el juego: las obras creadas a partir de técnicas oulipianas. El planteamiento del programa Oulipo2





























