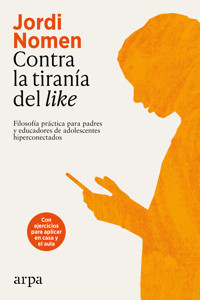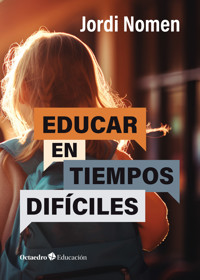
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Octaedro Educación
- Sprache: Spanisch
El libro que tenéis en las manos, Educar en tiempos difíciles, es un conjunto de conversaciones en torno a la máquina de café de la escuela, en las pausas que tenemos los docentes en nuestra jornada. Va dirigido en particular a los maestros y maestras, y, en general, a todas las personas a las que les preocupa la educación, ese auténtico puente entre la interioridad y la exterioridad, la propia personalidad y una ciudadanía justa y sostenible, que quiera superar la indigencia de una democracia hoy en asedio por la mentira y la desvergüenza. Los docentes debemos comprometernos a que nuestros alumnos consigan ser resistentes a las lecturas simples de una realidad dominada por noticias falsas y mentiras interesadas, que pretenden manipular y desinformar. Debemos activar el pensamiento crítico de nuestros alumnos, porque educar debe ser una forma de resistencia a la manipulación, al olvido, a la injusticia y a la prohibición de soñar. Todo proyecto educativo debe empoderar la trayectoria vital individual y, al mismo tiempo, asegurar una ciudadanía crítica, creativa e inclusiva. La escuela ha de aportar igualdad en la diversidad para potenciar la libertad del alumnado, la capacidad de crear deseos inteligentes, su sensibilidad y la gestión de sus fracasos. Aspiramos a formar a alumnos resistentes a la adversidad, que sepan hacer del fracaso un aprendizaje y una oportunidad de guiar, con buen juicio, sus vidas, de forma autónoma, con el afán de perseguir el bien común.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jordi Nomen Recio
Educar entiempos difíciles
Traducción al castellano de:Manuel León Urrutia
Colección Octaedro Educación
Título: Educar en tiempos difíciles
Asesor editorial: Jaume Carbonell Sebarroja
Traducción al castellano: Manuel León Urrutia
Primera edición (papel): febrero de 2024
Primera edición (epub): febrero de 2025
© del texto: Jordi Nomen Recio
© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02
www.octaedro.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-19900-82-1
ISBN (epub): 978-84-19900-85-2
Realización y producción: Editorial Octaedro
Dedicado a todos los docentes que toman café en las pausas escolares y piensan en mejorar la escuela. ¡También a los demás, claro!
La educación en veinticuatro cafés… Los docentes y las docentes solemos conversar durante las pausas del desayuno y el almuerzo, cerca de las máquinas de café, donde seguimos procurando estrategias para educar en tiempos difíciles. He aquí una muestra de lo que podríamos llegar a decir si las pausas fueran un poco mayores. Los temas podrían ser, sin duda, muchos más.
Introducción
Educar es resistir, fomentar el pensamiento crítico
En esta vida hay que morir varias veces para despuésrenacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirvenpara cancelar una época e inaugurar otra.
EurípidesdeSalamina
«Agarra un café y hablemos. Te voy a explicar una historia».
Una rata inicia una carrera desesperada. A ella se unen cientos, miles, de otras ratas corriendo. Todas buscan algo con apremio. Van a entrar en un metro atestado. Todas buscan una felicidad que se encuentra en los anuncios de neón que abarrotan la ciudad en la que viven. Incluso los espectáculos teatrales se refieren a la ansiada felicidad. Y al final, después de seguir todas las señales que imaginarse puedan, llegan a un centro comercial que justo abre sus puertas en avalancha de ratas compradoras. Se inicia una guerra sin cuartel para conseguir los mejores descuentos. La triste y magullada rata consigue el último producto de la venta, que abandona sin pensarlo cuando aparece, milagrosamente, un coche de alta gama ante sus ojos. Se monta en él, en este símbolo de la ansiada felicidad, rindiéndose a la brisa y al poder que acarician sus bigotes, hasta que se detiene por un monumental atasco. Tras ser multada, no sabemos demasiado bien por qué, es desvalijada. El coche queda bajo la lluvia como un triste cadáver despiezado. La rata «feliz» ve un anuncio de cerveza que lleva la marca de la felicidad y, sin pensarlo más, se lanza tras él. Se refugia en el alcohol, hasta que queda desvanecida, sin que nadie la ayude en el tránsito de multitudes. Al fin, despierta del sopor etílico y cae en sus manos un prospecto médico que promete la felicidad. Con él en la mano, llega a un bote de pastillas milagrosas que le trasladan a un mundo y de colores, donde todo es armonía. Puede volar, acompañada por lindos pájaros, hasta que el efecto se acaba y vuelve a caer en la gris ciudad en que vive, en medio de la acera. Noqueada por la caída, solo despierta cuando un billete se posa a su lado. El viento se lo lleva y ella lo persigue hasta el interior de un edificio llamado «Felicidad». Cuando consigue atraparlo, en una mesa, un cepo se cierne sobre ella y la esclaviza en un trabajo rutinario. El ángulo se ensancha y vemos que, junto a ella, hay cientos, miles de otras ratas atrapadas por el cepo. El cartel de neón donde se mostraba la palabra felicidad se apaga.
Este es el contenido de un corto firmado por Steve Cutts en 2017, en el que retrata descarnadamente la idea de felicidad que se promueve de forma sistémica. Todos buscamos la felicidad, corriendo tras su promesa, pero en esta búsqueda podemos encontrar algo parecido a la esclavitud.
Por eso debemos construir una escuela que sea resistente al deseo desaforado, que oriente la búsqueda de la felicidad a otros senderos más pensados, más acordes con las necesidades humanas, una escuela capaz de pensar los deseos para que sean más racionales, más razonables, más sensibles, más sostenibles. Una escuela que sea capaz de resistir los condicionamientos sociales que pretenden imponernos cuando estos se convierten en irrazonables o insensibles.
Como todos sabemos, en marzo de 2020 empezó una pandemia mundial en la que un virus puso a prueba nuestras instituciones, nuestra economía y nuestra responsabilidad personal y social. Más que nunca nos encontramos en una situación en la que se mostró lo mejor y lo peor del ser humano, un contexto que supuso, al mismo tiempo, peligros y oportunidades.
Y en las redes se habló de educación. Claro que sí. Pasamos por una situación inédita de confinamiento y todo el mundo opinó sobre las dificultades que tenían los padres, los alumnos y los docentes en esta situación para la que no estábamos en absoluto preparados. Y no podíamos estarlo a nivel educativo, porque la presencialidad es verdaderamente esencial en educación. Ello no quiere decir que no se pueda educar a distancia. ¡Por supuesto que sí! Los medios tecnológicos actuales lo permiten y lo hacemos continuamente, porque deberíamos comprender que hoy no solo educan las familias y la escuela –de hecho, nunca lo hicieron–. No obstante, la presencialidad – ahora lo sabemos bien– es insustituible por muchos motivos. El primero es pedagógico (el docente transmite mucho más que con palabras; de ello hablaremos en este libro) y el segundo es claramente socioeconómico (porque la escuela en casa deja una estela de discriminación en contra de niños y jóvenes que tienen una situación socioeconómica familiar más precaria o pocos medios tecnológicos para seguir su formación en línea). Para conseguir sus objetivos, la educación a distancia supone, previamente, mucha autonomía personal y mucha capacidad de razonar por uno mismo, así como un importante soporte familiar y tecnológico.
No obstante, algunas reflexiones centralizaron algunas discusiones apasionadas en las redes esos días, y se formularon muchas preguntas: ¿cómo vamos a acabar el programa en estas circunstancias?, ¿cómo vamos a evaluar al alumnado si no podemos plantearles exámenes y no sabemos si las tareas que les encomendamos las realizan verdaderamente? En mi opinión, las propias preguntas aparecieron viciadas por algunos elementos que deberíamos tener en cuenta y que casan con el objetivo primordial de este libro, que va dedicado sobre todo a los docentes. El mundo ha dado un giro descomunal hacia la incertidumbre y nosotros seguimos preocupados, en algunos casos, por los exámenes, el temario y la copia… Como siempre.
¿Cuál es nuestra función como docentes? Parece una pregunta sencilla pero no lo es. Ha quedado obsoleta la respuesta tradicional que siempre se dio: nuestra función es transmitir conocimientos a los alumnos. En mi opinión, un profesor no transmite conocimientos como si de una radio se tratara. Además, esa definición suponía que los alumnos eran simples receptores de un saber acumulado con el que no debían interactuar demasiado. Así pues, ¿cuál es nuestra función? Yo creo que debemos conseguir que los alumnos crezcan y accedan al mundo de la cultura, de la ciencia, del arte, pero acompañándolos para que piensen por sí mismos, de forma crítica, creativa y cuidadosa, para poder ejercer sus derechos y deberes de ciudadanía junto a los demás, haciendo posible la convivencia. El mundo en el que van a vivir les exigirá esta formación, porque ya quedan muy pocas brújulas que marquen los caminos.
La cultura, que es una construcción temporal y tiene, por tanto, una historia, ensancha el mundo interior y el mundo exterior de quien se la apropia. Además, debemos ayudarles a que encuentren su propio modelo de vida buena y la puedan construir armoniosamente con sus propias cualidades y emociones, y teniendo en cuenta las de los demás. Cada uno de nuestros alumnos y alumnas es singular, pero va a tener que convivir en la pluralidad, con otras singularidades, en un mundo que es plural. Y todo ello considerando –lo sabemos hoy más que nunca– la fragilidad que tenemos como individuos, como especie, como sistema político-económico-social y como seres vivos en un planeta que no puede aguantar indefinidamente un uso depredador y poco sostenible. Queda claro que debemos preparar a nuestro alumnado a sostener la adversidad y presentar soluciones para los problemas en los que se comprometan como personas. Tenemos que proponerles ser parte de la solución, nunca del problema. Y que comprendan que hemos de vivir juntos, siendo distintos. Eso supone conflictos y problemas; y a eso se debe dedicar la escuela, a demostrar que es posible la convivencia en la diversidad, la negociación ante el problema, el compromiso ante las soluciones que podemos diseñar. La escuela debe fomentar la emancipación y la libertad de pensamiento para hacer posible todo lo demás que se ha dicho.
Aparece aquí la pregunta clave que enlaza con las anteriores sobre el programa y la evaluación. ¿Qué es más importante: los alumnos o la materia? Se podría fácilmente sostener que ambos los son, que los conocimientos permiten la apertura mental al mundo y los alumnos son los destinatarios de nuestros esfuerzos, de nuestro servicio, de nuestra razón de ser. Pero con ello solo estaremos evidenciando algo que no deberíamos perder de vista: la función fundamental de un docente es hacer llegar ese algo que es y debe ser valioso para él (la cultura, su disciplina…) a quien se debe, al alumno. Preguntarse solo por el currículum o la evaluación, entendida como puntuación y baremo, significa borrar al alumno del centro mental en el que debe estar. Solo cabe, bajo mi punto de vista, valorar lo que se ofrece y a quién se ofrece. Sin conocimiento, sin cultura, solo se proporciona al alumno vaguedad, simplicidad, banalidad; sin centrar al alumno como prioridad, pierde sentido el propio vocablo de docente, que etimológicamente quiere decir «el que hace a alguien decente, apropiado, conveniente». He ahí un juego de etimologías que puede ir bien para expresar lo que quiero decir. Si maestro significa etimológicamente «el mejor» y profesor, «el que habla ante los demás», docente centra mejor la acción de lo que quiero expresar. Cuando, por el motivo que sea, un docente pierde de vista a los alumnos, deja de ser docente para convertirse en otra cosa, no peor, sino diferente (sea experto, investigador…; nómbrenlo como quieran).
Son funciones que conllevan mucho trabajo e implican un perfil docente que deberá diseñarse a lo largo de las páginas de este libro. Nadie espere un conjunto de recetas que aplicar siguiendo las instrucciones como si de un prospecto se tratara. La educación va dirigida a todos nuestros alumnos y alumnas, y eso implica un conocimiento exhaustivo de cada uno de ellos, puesto que no a todos conviene lo mismo ni en la misma medida, ni con los mismos medios. Nuestra capacidad –siendo como es limitada– de influir en sus vidas nos obliga a buscar lo mejor para ellos y ellas desde su propia libertad, que debemos ir fortaleciendo para que algún día no necesiten nuestras referencias.
La tesis fundamental que preside estas conversaciones es la siguiente: los docentes debemos comprometernos para que nuestros alumnos consigan ser resistentes. Resistentes a las lecturas simples de una realidad dominada en muchos casos por noticias falsas y bulos interesados, que pretenden manipular y desinformar. Debemos potenciar el pensamiento crítico de nuestros alumnos, y a lo largo de estas páginas propondremos cómo. Por otro lado, educar debe ser una forma de resistencia a la manipulación, al olvido, a la injusticia, a la prohibición de soñar. Todo proyecto educativo debe pensar en la persona y en la sociedad, empoderar la trayectoria vital individual y, a la vez, asegurar una ciudadanía crítica, creativa e inclusiva. No podemos –y esa es mi opinión– formar a los niños y niñas simplemente para que se adapten a lo que encontrarán al salir de la escuela, porque ahí fuera está, por ejemplo, el poder que genera, en muchos casos, asimetrías e injusticias que deberemos denunciar y cambiar. No quiero decir con ello que debemos educar –no solo enseñar…– a inadaptados. No se lea semejante despropósito –por el que, a tardar bien poco, se me acusará de manipulación ideológica o de otra índole–. No, no va por ahí. Quiero decir que la escuela debe aportar igualdad en la diversidad. Igualdad por su propósito emancipador de todas las singularidades que la conforman y diversidad por el hecho de que precisamente todas las personas somos distintas. También debemos potenciar su libertad, la capacidad de crear deseos inteligentes y sensatos, su sensibilidad y la vivencia de sus fracasos para que puedan distinguir, en palabras de Epicteto, lo que pueden controlar, lo que no pueden controlar y la distinción entre ambas categorías. Aspiramos a tener alumnos también resistentes a la adversidad, que sepan convertir el fracaso en un aprendizaje y en una oportunidad, la oportunidad de guiar sus vidas con buen juicio y de manera autónoma.
En un libro muy recomendable del profesor estadounidense Henry Giroux, Pedagogía crítica para tiempos difíciles,1 encontramos la siguiente reflexión de su prologuista Marifé Santiago, profesora de Estética y Teoría de las Artes en Madrid:
El contrato social verdadero instituye la paz como orden común, nunca puede ser totalitario. Necesita la palabra que dialoga, el parlamento; o lo que es lo mismo, esa colaboración que brota de la confianza en la diversidad, que necesita matices, que necesita plantear lo que cambia, lo que cambiamos. Sin confianza en los demás, como punto de partida de cualquier relación, la democracia es un término indigente. Y la indigencia siempre arrastra injusticia.
Santiago da en el clavo sobre lo que representa la educación en tiempos difíciles. Una educación de resistencia a la adversidad, a los conflictos que invaden nuestro mundo debe favorecer como valor la diversidad, la convivencia, la confianza en los demás.
La educación debe promover la libertad, no la felicidad. Para eso ya existe la vida. Debe hacerlo desde las ciencias, las artes, la cultura en general, que permiten a las personas pensar por sí mismas, autónomamente, y tomar decisiones razonables y sensibles, decisiones críticas, creativas, cuidadosas del medio y de los demás. Si algo nos ha enseñado la pandemia del coronavirus es que siendo cierto que nuestras vidas están en manos de la ciencia y la sanidad, no lo es menos que nuestra salud mental depende más que nunca del arte y la cultura. Se demuestra una vez más que conservar la humanidad en estos tiempos difíciles pasa también por las humanidades, además de la ciencia, qué duda cabe. La historia nos sirve de ayuda al mostrarnos cómo afrontaron nuestros antepasados situaciones similares; la filosofía nos permitió encontrar en nuestro pensamiento una libertad que físicamente nos fue recortada. La literatura nos permitió volar fuera de las paredes que nos retenían en casa. Bueno será no olvidar cómo resistimos el confinamiento para dar valor a lo que en verdad lo tiene. Alguien educado en la libertad sabe que la reflexión antecede a la acción, que lo nuevo suele surgir de una síntesis con lo anterior y que nunca, en ningún caso, debe abandonarse a su suerte a un semejante en apuros.
En el mismo libro, el profesor Giroux añade:
El guion ideológico ya nos resulta familiar: no existe el bien común. Los valores de mercado se convierten en el modelo que conforma todos los aspectos de la sociedad. El individuo libre ya no tiene obligaciones más allá de sus propios intereses. El fundamentalismo del mercado triunfa sobre los valores democráticos [...]. El consumismo es la única obligación de la ciudadanía. El orden público es el nuevo lenguaje para movilizar miedos compartidos, en lugar de responsabilidades, y la guerra se convierte en el principio de organización universal de la sociedad y la economía.
La cita pone en perspectiva lo que intento en este libro: ir a contracorriente, resistir a esos valores que predican egoísmo, intolerancia, arrogancia, indiferencia ante la injusticia y abandono social de las personas desfavorecidas y marginadas. Ante esa realidad, educar es hoy más que nunca resistirse a ella y proclamar que hay alternativas, que se puede cambiar el mundo a mejor, que el bien común existe y que la educación puede ayudar a distinguirlo y construirlo. Ello sin perder de vista la visión de Foucault,2 que considera la educación «como forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que implican».
La tesis de este libro es que reflexionar sobre la profesión docente y la escuela que queremos construir ayudará a lograrlo. No se puede pedir objetividad a la escuela ante los desafíos medioambientales, políticos, sociales y económicos que vamos a tener que afrontar. Necesitamos que las nuevas generaciones sean críticas, creativas, éticas; si no, tal vez no habrá nuevas oportunidades para rectificar.
He dividido el libro en diversas circunstancias y aspectos con los que solemos encontrarnos en la práctica docente; la idea es abrir la reflexión pedagógica a la respuesta a la pregunta: ¿para qué debe servir la escuela? Esa cuestión clave nos lleva a estas otras: ¿cómo debe ejercer su profesión el docente actual, tanto en competencias como en metodologías?, ¿cómo es el alumnado?, ¿cómo debe ser la escuela? Al final de los capítulos sintetizo cuáles son algunas de las indicaciones, más o menos prácticas, con las que conseguir los objetivos que propongo.
Pretendo que estas reflexiones sean de utilidad a quienes os negáis también a aceptar que la democracia sea inevitablemente indigente y pensáis, a pesar de todos los obstáculos, que la escuela es un lugar de construcción de pasado, de presente y, sobre todo, de futuro. En estas reflexiones he procurado minimizar las referencias a textos para centrarme en mi propia visión de cómo debería ser la educación. Por ello, se hallarán pocas referencias bibliográficas.
1. Giroux, H. (2018). Pedagogía crítica para tiempos difíciles. Madrid: Mapas Colectivos.
2. Foucault, M. (1999). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets.
Capítulo 1
La sobreprotección, una mala práctica
No les evitéis a vuestros hijos las dificultadesde la vida, enseñadles más bien a superarlas.
LouisPasteur
«Coge un café, y vamos al lío».
Todo docente que entra en un aula se pregunta por el contenido de su propio papel. Le sacuden preguntas diversas a las que deberá dar respuesta con su reflexión y su praxis docente: ¿debo ser permisivo con los alumnos para fortalecer el vínculo que pueda trenzar con ellos?, ¿debo ser exigente para favorecer que se sientan exigidos? El problema de tales preguntas es que suponen, en muchas ocasiones, una disyuntiva. El docente debe ser permisivo y exigente en función de las circunstancias, de las consecuencias y de los medios. No existe una posición ideal para todos sus alumnos ni para todos los momentos.
Un docente debe saber ayudar y saber retirarse a tiempo si quiere conseguir la autonomía del educando. No podemos dar todo hecho a los niños o a los jóvenes. Las manos del docente han de ser una ayuda y, al mismo tiempo, un estímulo para la libertad. Existe un difuso límite entre lo necesario y lo conveniente. ¿Cómo podemos actuar? De entrada, ellos y ellas piden ayuda inmediata porque eso es lo más cómodo («que me resuelvan el problema que tengo»). Ahí debemos resistirnos a dar la respuesta, sin brusquedad, pero con autoridad. Partimos de la ventaja que nosotros ya sabemos a dónde quiere llegar ese reto y cómo alcanzar fácilmente ese punto. Esa ventaja debemos sustituirla por la empatía de ponernos en su situación y empezar de nuevo: ¿cómo podríamos averiguarlo?, ¿cuáles son las dificultades que tenemos?, ¿qué creéis que deberíamos hacer en primer lugar? Solo si les damos el tiempo para pensar y la posibilidad de aprender de sus pares, podremos garantizar que no siempre dependan de lo más cómodo.