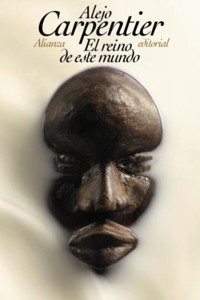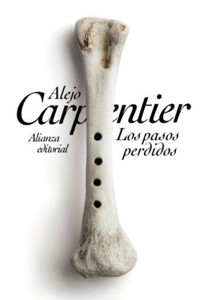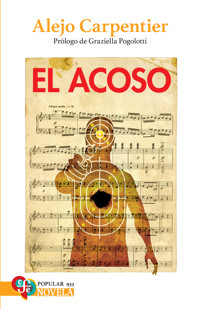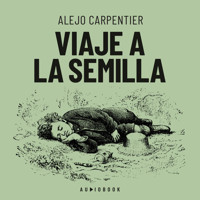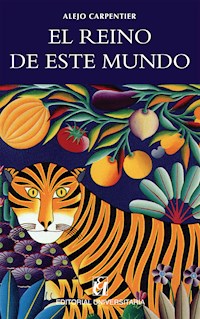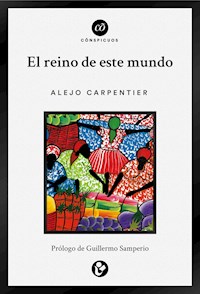Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Carpentier
- Sprache: Spanisch
La acción de El acoso (1956) transcurre durante los 46 minutos que dura la ejecución de la Sinfonía Heroica de Beethoven en un teatro de La Habana donde se ha refugiado un joven que ha pasado del combate político a la acción terrorista y, tras pasar por la tortura, a la traición. Sus antiguos camaradas, convertidos ahora en sus perseguidores, lo aguardan en las filas de atrás. Sirviéndose de su portentoso dominio del lenguaje y de la técnica narrativa, Alejo Carpentier (1904-1980) recrea en esta novela a través de una pluralidad de voces -el narrador, el acosado, el taquillero del teatro- tanto el clima político que se vivió en Cuba durante los turbulentos años de la dictadura de Gerardo Machado, como los aspectos que nos dan la clave para entender la vida del protagonista (su militancia política, sus relaciones amorosas y familiares, sus inquietudes religiosas y el desgarramiento de su conciencia).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alejo Carpentier
El acoso
Índice
Uno
Dos
Tres
Créditos
Uno
Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il souvvenire di un grand’Uomo, e dedicata a Sua Alteza Serenissima il Principe di Lobkowitz, da Luigi Van Beethoven, op. 53, No III delle Sinfonie... Y fue el portazo que le quebró, en un sobresalto, el pueril orgullo de haber entendido aquel texto. Luego de barrerle la cabeza, los flecos de la cortina roja volvieron a su lugar, doblando varias páginas al libro. Sacado de su lectura, asoció ideas de sordera –el Sordo, las inútiles cornetas acústicas...– a la sensación de percibir nuevamente el alboroto que lo rodeaba. Sorprendidos por el turbión, los espectadores dispersos en la gran escalinata regresaban al vestíbulo, riendo y empujando a los hacinados que se llamaban a voces por entre los hombros desnudos, rodeados de una lluvia que demoraba en el acunado de los toldos para volcarse, como a baldazos, sobre peldaños de granito. A pesar de que estuviese sonando la segunda llamada, permanecían todos allí, enracimados, por respirar el olor a mojado, a verde de álamos, a gramas regadas, que refrescaba los rostros sudorosos, mezclándose con alientos de tierra y de cortezas cuyas resquebrajaduras se cerraban al cabo de larga sequía. Después del sofocante anochecer, los cuerpos estaban como relajados, compartiendo el alivio de las plantas abiertas entre las pérgolas del parque. Las platabandas, orladas de bojes, despedían vahos de campo recién arado. «El tiempo está bueno para lo que yo sé» –murmuró alguno, mirando a la mujer que se adosaba a la reja de la contaduría, de perfil oculto por el pelaje de un zorro, y que no parecía considerar como hombre a quien estaba detrás, ya que acababa de desceñirse de la molestia de una prenda muy íntima –no le importaba, evidentemente, que él lo viera– con gesto preciso y desenfadado. «Detrás de una reja como los monos» –decían los acomodadores en burla de aquel taquillero distinto a todos los demás taquilleros, que permanecía hasta el final de los conciertos cuando le estaba permitido marcharse después del arqueo de las diez– aunque el Reglamento especificara: «Media hora antes de la terminación del espectáculo». Quiso humillar a la del zorro, haciéndole comprender que la había visto, y, con mañas de contador, hizo correr un puñado de monedas sobre el angosto mármol del despacho. La otra, asomando el perfil, le miró las manos suspendidas sobre dineros –nunca le miraban sino las manos– y volvió a hacer el gesto. Tal impudor era prueba de su inexistencia para las mujeres que llenaban aquel vestíbulo tratando de permanecer donde un espejo les devolviera la imagen de sus peinados y atuendos. Las pieles, llevadas por tal calor, ponían alguna humedad en los cuellos y los escotes, y, para aliviarse de su peso, las dejaban resbalar, colgándoselas de codo a codo como espesos festones de venatería. La mirada huyó de lo cercano inalcanzable. Más allá de las carnes, era el parque de columnas abandonadas al chaparrón, y, más allá del parque, detrás de los portales en sombras, la casona del Mirador –antaño casa-quinta rodeada de pinos y cipreses, ahora flanqueada por el feo edificio moderno donde él vivía, debajo de las últimas chimeneas, en el cuarto de criadas cuyo tragaluz se pintaba, como una geometría más, entre los rombos, círculos y triángulos de una decoración abstracta. En la mansión, cuya materia vieja, desconchada sobre vasos y balaustres, conservaba al menos el prestigio de un estilo, debía estarse velando a un muerto, pues la azotea, siempre desierta por demasiado sol o demasiada noche, se había visto abejeada de sombras hasta el retumbo del primer trueno. Contemplaba con ternura, desde abajo, aquel piso destartalado, caído en descuido de pobres, tan semejante a las mal alumbradas viviendas de su pueblo, donde el encenderse de las velas por una muerte, entre paredes descascaradas y jaulas envueltas en manteles, equivalía a una suntuaria iluminación de tabernáculo, en medio de muebles cuya pobreza se acrecía, junto al relumbrante enchapado de los candelabros. Por una velada se tenían pompas, bajo el tejado de los goterones, con presencias de la plata y el bronce, solemnidad de dignatarios enlutados, y altas luces que demasiado mostraban, a veces, las telarañas tejidas entre las vigas o las pardas arenas de la carcoma. (Luego, los que, como él, estaban estudiando algún instrumento, tenían que explicar al vecindario que el repaso de los ejercicios no significaba una transgresión del luto, y que el aprendizaje de la «música clásica» era compatible con el dolor sentido por la muerte de un pariente...). En aquellos días oculta a los hombres su enfermedad; vive a solas con sus demonios: el amor herido, la esperanza y el dolor. Si estaba ahí, trepado en el taburete, adosado a la cortina de damasco raído, en aquella contaduría del ancho de una gaveta, era por alcanzar el entendimiento de lo grande, por admirar lo que otros cercaban con puertas negadas a su pobreza. Esa conciencia le devolvía su orgullo frente a las espaldas muelles, como presionadas por pulgares en los omóplatos, que la mujer apoyaba, bajado el zorro, en los delgados barrotes, tan al alcance de su mano. «El valor que me poseía a menudo, en los días del estío, ha desaparecido» –escribe en el Testamento. Y es el frío de la fosa y el olor de la Nada. En la casa perdida de Heiligenstadt, en esos días sin luz, Beethoven aúlla a muerte... Había vuelto a la lectura del libro, sin pensar más en los que rebrillaban por sus joyas y almidones, yendo de los espejos a las columnas, de la escalinata a las liras y sistros del grupo escultórico, en aquel intermedio demasiado prolongado por el Maestro, que todavía hacía repasar a los cornos el trío del «Scherzo», levantando sonatas de montería en los trasfondos del escenario. «Detrás de una reja como los monos». Pero él, al menos, sabía cómo el Sordo, un día, luego de romper el busto de un Poderoso, le había clamado a la cara: «¡Príncipe: lo que sois, lo sois por la casualidad del nacimiento; pero lo que soy, lo soy por mí!». Si hacía tal oficio, en las noches, era por llegar a donde jamás llegarían los alhajados, los adornados, que nunca le miraban sino las manos movidas sobre el mármol del despacho. La mujer se apartó de la reja, de pronto, volviendo a subirse la piel. Alzando el vocerío de los últimos diálogos, todos se apresuraban, ahora, en volver a la sala cuyas luces se iban apagando desde arriba. Los músicos entraban en la escena, levantando sus instrumentos dejados en las sillas; iban a sus altos sitiales los trombones, erguíanse los fagotes en el centro de las afinaciones dominadas por un trino agudo; los oboes, probadas sus lengüetas con mohínes golosos, demoraban en pastoriles calderones. Se cerraban las puertas, menos la que quedaría entornada hasta el primer gesto del director, para que los morosos pudieran entrar de puntillas. En aquel instante, una ambulancia que llegaba a todo rodar pasó frente al edificio, ladeándose en un frenazo brutal. «Una localidad» –dijo una voz presurosa. «Cualquiera» –añadió impaciente, mientras los dedos deslizaban un billete por entre los barrotes de la taquilla. Viendo que los talonarios estaban guardados y que se buscaban llaves para sacarlos, el hombre se hundió en la oscuridad del teatro, sin esperar más. Pero ahora llegaban otros dos, que ni siquiera se acercaron a la contaduría. Y como se cerraba la última puerta, corrieron adentro, perdiéndose entre los espectadores que buscaban sus asientos en la platea. «¡Eh!» –gritó el de las rejas: «¡Eh!». Pero su voz fue ahogada por un ruido de aplausos. Frente a él quedaba un billete nuevo, arrojado por el impaciente. Debía tratarse de un gran aficionado, aunque no tuviera cara de extranjero, ya que la audición de una Sinfonía, ejecutada en fin de concierto, le había merecido un precio que era cinco veces el de la butaca más cara. De ropas muy arrugadas, sin embargo: como de gente que piensa; un intelectual, un compositor, tal vez. Pero el hombre que agoniza oye, de repente, una respuesta a su imploración. Desde el fondo de los bosques que lo rodean, donde duerme, bajo la lluvia de octubre, la futura Pastoral, responde a la llamada del Testamento, el sonido de las trompas de la Eroica... Aquel dinero, con su consistencia de papel secante, apretado y tibio, parecía hincharse en la mano que le latía. Un puente apartaba las rejas, atravesaba las paredes, se alargaba hacia la que esperaba –no podía pensarla sino esperando– en la penumbra de su comedor adornado de platos, con aquel perezoso gesto, muy suyo, que le llevaba de las sienes a los pechos, de las corvas a la nuca –y lo dejaba descansar luego en el regazo– el abanico que tenía alientos de sándalo en la armadura de los calados. La mujer del entreacto, con su gesto; el pelaje fosco sobre la piel sudorosa; los hombros que se repartían, a tanteos, el frescor de los barrotes de metal, lo habían enervado. Pero aún podía volver el espectador presuroso a reclamar su parte de lo arrojado al mármol con largueza de gran señor –la Biografía, de páginas abiertas, le había enseñado, por lo demás, a desconfiar de Príncipes y Grandes Señores. Un gesto resignado, muy distinto del que debió ser gesto de júbilo al cabo de la larga preparación, de la ansiosa espera, apartó la cortina de damasco que lo separaba de la sala, donde el silencio había inmovilizado a los músicos en posición de ataque. Sinfonia Eroica composta per festeggiare il souvvenire di un grand’Uomo. Sonaron dos acordes secos y cantaron los violoncellos un tema de trompa, bajo el estremecimiento de los trémolos. Hay tres estados de este principio en los apuntes coleccionados por Nottebohm –decía el libro. Pero el libro quedó cerrado de un manotazo. El lector husmeaba el olor a tierra, a hojas, a humus, que entraba en el desierto vestíbulo, recordándole los traspatios de su pueblo, después de la lluvia, cuando las bateas apretaban las duelas bajo el regodeo de los patos que se holgaban en el agua turbia. Así también olía –luego de los chubascos del verano– el cobertizo de los trastos, donde, subido en una incubadora inservible, mirando por el hoyo de un ladrillo caído, había contemplado tantas veces el baño de la Viuda, endurecida en lutos de nunca acabar, cuyo cuerpo era tan liso aún, bajo la enjabonadura que le demoraba en el vientre y se le escurría lentamente, en espumas, a lo largo de los muslos, hacia piernas que se le tornaban de vieja, repentinamente, al bajar de las rodillas. Él había conocido el secreto de ese pecho terso, de ese talle arqueado, como hecho todavía para brazos de hombre, entre una voz regañona y ácida, cansada de dar clases a los niños del vecindario, y unos tobillos descarnados por el siempre andar en lo mismo. Ahora, el recuerdo de quien le hubiera enseñado el solfeo no hacía tanto tiempo, mientras él, midiendo el compás, le detallaba lo oculto bajo telas vueltas a ser teñidas de negro, se añadía a las incitaciones de la noche, acabando de vencer sus escrúpulos. Nadie, aquí, podría jactarse de haberse acercado a la Sinfonía con mayor devoción que él, al cabo de semanas de estudio, partitura en mano, ante los discos viejos que todavía sonaban bien. Aquel director de reciente celebridad no podía dirigirla mejor que el insigne especialista de sus placas –el mismo que había conocido, entonces, estudiante, ella nonagenaria, a una corista del estreno de la Novena. Podía arrogarse la facultad de no escuchar lo que sonaba en aquel concierto, sin faltar a la memoria del Genio. «Letra E» –dijo, al advertir que se alzaba una tenue frase de flautas y primeros violines. Y bajó la escalinata a todo correr, salpicado por una lluvia que rebotaba en el pesado herraje de los faroles. Hasta el lanudo hedor de su ropa mojada se le hacía deleitoso, íntimo, cómplice, de pronto, por sentirse poseedor de aquel billete que lo haría dueño de la casa sin relojes –de puertas cerradas, aunque tocaran y llamaran– por una noche entera. Y luego del despertar juntos, oyendo el alboroto de los canarios, sería el último retozo en la cocina; la lumbre prendida bajo los jarros del desayuno con el abanico oloroso a sándalo, y el sabor de las galletas que deslizaban al alba por la boca del buzón –donde las guardaba calientes el sol que daba a la casa de enfrente, por sobre la India empenachada de la panadería.
(...