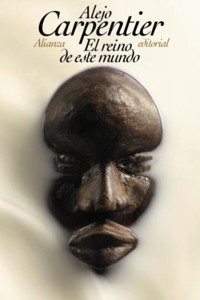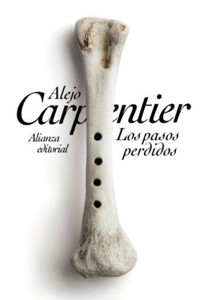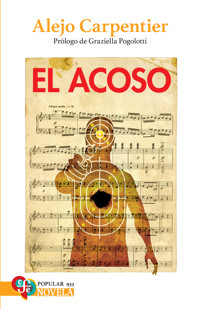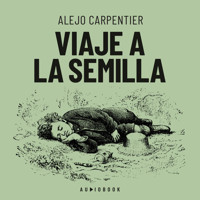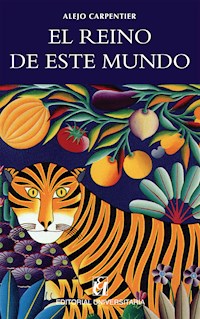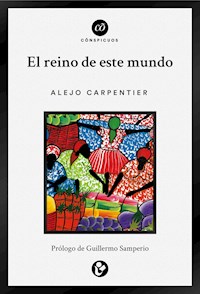Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Carpentier
- Sprache: Spanisch
El conocido ballet de Stravinski La consagración de la primavera, con sus motivos de muerte y renacimiento como ritos de la naturaleza, da título a una de las más ambiciosas novelas de Alejo Carpentier (1904-1980), cuya trama gira en torno a dos personajes: Vera, bailarina rusa huida de su país tras los acontecimientos de 1917, que actúa en la compañía de Diaghilev, y Enrique, miembro de una familia cubana adinerada, que, por su militancia contra la dictadura de Gerardo Machado, se ve obligado a exiliarse en el París bohemio de los años treinta. Obra en la que el autor se adentra en algunos de los más destacados acontecimientos sociales y políticos del siglo XX desde la guerra civil española hasta la revolución cubana, en ella se refleja el proceso de iniciación artística de Carpentier y se exalta el vigor colosal de las fuerzas del arte y de la revolución para renovarse y rejuvenecer los procesos históricos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1009
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alejo Carpentier
La consagraciónde la primavera
Índice
I
II
III
IV
V
VI
Interludio
VII
VIII
IX
Apéndice
Créditos
–¿Quisiera usted decirme qué camino debo tomar para irme de aquí?
–Eso depende, en mucho, del lugar adonde quiera ir –respondió el Gato.
–No me preocupa mayormente el lugar... –dijo Alicia.
–En tal caso, poco importa el camino –declaró el Gato.
–... con tal de llegar a alguna parte –añadió Alicia, a modo de explicación.
–¡Oh! –dijo el Gato–: puede usted estar segura de llegar, con tal de que camine durante un tiempo bastante largo.
Lewis Carroll(Alicia en el país de las maravillas)
I
Igor Stravinsky (La consagración de la primavera)
1
El suelo. A ras del suelo. Hasta ahora sólo he vivido a ras del suelo, mirando al suelo –1...2...3...–, atenta al suelo –1 yyý 2 yyý 3...–, midiendo el suelo que va de mi impulso, de la volición de mi ser, de la rotación, del girar sobre mí misma (y sin poder pasar nunca de diez y seis, diez y siete, diez y ocho fouettés, soñando con los Grandes Cisnes Negros que alcanzan a redondear treinta y dos...) hacia la luz aquella, cabo de candilejas –faro y meta– que, prendida a la orilla del abismo negro poblado de cabezas, marcará mi regreso a una efímera inmovilidad de estatua que busca la inmovilidad de la estatua en el inseguro equilibrio –aquietamiento aparente– de músculos que se fatigaron en la lanzada, sosteniendo un pecho que mal contiene sus apresurados respiros, sus pálpitos subidos a la garganta, con los brazos repentinamente alzados sobre la cabeza en ojiva temblorosa y endeble. El suelo. Medida del suelo. Tranco, salto, levitación, anhelada ingravidez sobre el suelo. La danza. La danza siempre, oficio de alción. Y, por destino, haber vivido en llano, en inmensidades planas, entre horizontes de arena, de helechos, de nieves; a ras de tierra, a ras de las aguas marinas, inquietas, revueltas, o, de súbito, arrojadas al asalto de sus linderos la alevosa energía del embate de fondo... Pero ahora, tras de una noche en tinieblas y llano, el suelo, por vez primera, se me levanta, se para, se detiene, me cierra un paisaje de albas, mostrándoseme en Alta Presencia de Montañas. Un sol, que aún no veo, les delimita las cimas, define sus arquitecturas, por encima de una estremecida piel de árboles, asentándose en estribos abiertos, en nervaduras cerradas, con grandes lomos dormidos en las escarpas de sus haldas. En mis viajes fuera del ámbito natal, que hasta ahora fueron éxodos, migraciones de pequeña tribu, fugas ante clamores, himnos y arremetidas, sólo había conocido los cielos que bajan sobre los estanques de glaucos silencios, la infinita repetición del pino y del abedul siempre semejante a sí mismo, nacido del musgo y del humus, vecino del hongo y la aradura. Y es, en este despertar, la luz sobre lo alzado, lo circunscrito, lo dividido; el paisaje vertical, decoración y tramoya del Gran Teatro del Mundo, con viejas torres dibujadas sobre nubes recién llegadas a las cumbres, con casa entre higueras empinadas, puesta así, sobre un espolón de roca, donde pareciera que nada de lo construido por el hombre pudiera sostenerse. Y crecen las montañas; y crecen más, jugando con las perspectivas, pareciendo que ya vamos a alcanzarlas, cuando, como dando un salto atrás, vuelven a colocarse en la distancia, o bien, repentinamente traídas a nuestra derecha, se nos revelan en nuevos apeldañamientos, en nuevos volúmenes, en nuevas imbricaciones de formas, derrames y verdores. Ésta, se asoma sobre el hombro de la otra; aquélla se oculta, retrocede y desaparece; la que ahora me viene al encuentro está estriada de trazos claros –senderos acaso: caminos, pero sin presencia humana que me permita medirles el ancho ni entender las peripecias de su itinerario debido, tal vez, a remotas costumbres de recuas milenarias... Una viejísima leyenda, sacada acaso de aquella Epopeya de los Nartas que, entre masculladas de pipa, me contaba el jardinero de mi padre, decía que cuando los hombres del Caballo y de la Rueda, cansados de errancias de sol a sol, de luna a luna, en praderas de nunca acabar, vieron erguirse una cordillera enorme, al cabo de un andar de muchos años entre horizontes idénticos, del solsticio del trébol al solsticio del cierzo –y vuelta al trébol y vuelta al cierzo–, prorrumpieron en sollozos y se prosternaron, atónitos y maravillados, ante lo que sólo podía ser morada de los Amos de todo lo Visible y lo Invisible, creadores del Yo y del Todo. Y detuvieron los mil carros de un viaje de siglos al pie de los breñales cargados de nubes, y, sintiendo en sus venas el pálpito de los augurios primaverales, procedieron a la invocación ritual de los ancestros, pasearon en hombros al Sabio que ya sólo hablaba por la oquedad de sus huesos, y, teniendo que ungir la tierra con la sangre de una doncella, lloraron todos al inmolar a la Virgen Electa –lloraron todos, clamando su compasión, lacerando sus vestidos, cerrando con lágrimas las secuencias de sus danzas de fecundidad, al pagar el cruento precio exigido para que hubiese un nuevo júbilo de retoños y de espigas. Lloraron todos... Y yo también tengo ganas de llorar, en este momento, rodeada ya de viajeros que despiertan, de gente que empieza a salir, despeinada y soñolienta, a los pasillos del vagón: ganas de llorar, pues pienso, de momento, que esas montañas son la última barrera, el cipo, la frontera, que me separan de lo que pronto, tras del próximo túnel –último de este viaje– recorriendo un largo pozo en tinieblas clavado bajo las cimas que se acrecen legua tras legua, me acercará a la cabecera de Aquel a quien podría decir, resquemada por su absurda partida, trampeada por un secreto harto guardado, pero apiadada –entrañablemente apiadada– por un dolor suyo cuya hondura e intensidad aún no puedo medir, aquello que él me enseñara a leer alguna vez, en el libro de pasta obscura –«color de noche», decía– que siempre tenía en su mesa de trabajo:
¿Adónde te escondiste,
amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti, clamando, y eras ido.
Pero ahora, a la izquierda, es el mar –el mar, opuesto a la majestuosa fijación de la montaña. El mar, danza ante el arca; danza de siempre ante el decorado por siempre inamovible. El mar que me habla con palabras conocidas desde la infancia, desde la cuna –aunque el mar de allá era acaso más obscuro, más lento en sus desperezos, más tardío en alisar las playas, en hacer rodar guijarros con ruido de granizo apretado. Y sin embargo, aquí como allá, o cuando me tocara contemplar el océano de voces abisales, las olas grises que se rompían al pie de las terrazas de Elsinor, las mareas turbias y solemnes del alga y del varec, las aguas en paz o en turbamulta, me volvía a la mente el sencillo verso que todo lo decía: «La mer, la mer, toujours recommencée!». Y en este momento, ante la interrogación del largo pozo negro, horizontal, que me esperaba, otros versos del poema se asociaban al primero, en pregunta que era la mía, íntima, profunda: «¿Amor, acaso; odio a mí misma? / Tan próxima siento su mordedura secreta / Que todos los nombres se ajustan a su realidad». Y es, por fin, el Cabo de Cervera, término del viaje comenzado entre ruidosas despedidas y puños alzados en la vasta Estación de los Dos Relojes, donde habremos de pasar de un tren a otro tras del examen de papeles y visas que se hace –y es indignante observarlo– en presencia de agentes del gobierno de Burgos que, apostados junto a las ventanillas de los cuños, así, indolentemente, como gente ociosa, venida a curiosear, toman nota, para sus ficheros policiales, de nuestros nombres y señas. Estamos en alegre pueblo de veraneantes –camisetas listadas, zapatos de lona, sandalias, sombreros pajizos, falsas gorras marineras– que, en las terrazas de los cafés, sorben sus aperitivos anisados, vinos de Bañuls, limonadas y horchatas, leyendo periódicos cuyos crucigramas, sucesos pasionales, cuentos de detectives y ladrones, interesan más –aquí se viene para olvidar las preocupaciones– que el horror de lo que ocurre, tras de las cimas, a pocos kilómetros de vacaciones que para nada habrán de ser turbadas por goyescos aguafiestas de los que hoy –hace una hora, acaso– alternaron las técnicas del altímetro y del colimador con las pedestres y rutinarias acciones de quienes disparan a contrapared, asegurando la mira, a la sombra del tricornio charolado, desde la ungida investidura de sus túnicas cotorrones. En plazoleta cercana bailan unas cabras amaestradas, luciendo cintas en los cuernos, a compás del caramillo que tañe un feriante disfrazado de pastor navideño, con zurrón, cayado y abarcas catalanas, ante un público de niños traídos de lejos, para quienes es maravillosa novedad el espectáculo medioeval ofrecido bajo los olmos. Hay quien carga, para regocijo de pescadores, con criaturas neptunianas, hipocampos y delfines de caucho, de las que en La Samaritana del norte –todo lo de arriba me parece del norte ahora– se exhiben en vitrinas adornadas de alegorías marinas y áncoras de cartón dorado. Y hay mujeres de blusas claras que se arriman a las tranqueras de la vía para mirar de cerca la extraña humanidad que parece menospreciar esta paz, esta dicha de quienes confían en el día de hoy y en el amanecer de mañana para permanecer en lo mismo, para seguir viviendo en luz y antojos –segura la cuenta de ahorros, segura la sombra del árbol, seguras la anchoa, y la oliva, y la hogaza tibia, y las gambas enjoyadas de perejil, y la carne marcada por la parrilla, y el hojaldre que se rompe bajo el diente, y la crema que se desborda...– al pie de laderas donde ya se hinchan las uvas violadas, gruesas de fuerte zumo, de los viñedos crecidos en las resubidas de vientos salobres... Y, la obsesión del poema harto sabido: «Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre!»... Y la locomotora vieja, chirriante, renqueante, que penetra en la noche del túnel. Los vagones están a obscuras. Se borraron las caras que se alineaban, frente a frente, en el compartimento. Se prende una cerilla, mostrando un rostro sudoroso cuyos ojos fijan, bizcamente, la lumbre que mal se pasa al cigarro. –«Ahorre el pitillo» –dice uno: «Porque allá...» –«Ya es colilla» –dice el fumador, con tono de quien se siente culpable de algo. En esta obscuridad me agarro de mi memoria, me prendo de recuerdos, para no sentirme tan sola. Ahora pienso en Novalis, en sus himnos, que tantas veces leímos juntos, lado a lado, antes de apagar la lámpara del velador: «El mundo yace a lo lejos / Con el tornasol de sus gozos». Yamargos me resultan, en el tránsito de angustia y desconcierto en que me hallo, los versos de la meditación final: «Los tiempos antiguos son despreciados. / Pero... ¿qué nos van a traer los tiempos nuevos?»... La locomotora se detiene, como insegura, vacilante –ciego que, desconfiado, se acogiera a los avisos del tiento en la lobreguez de su ceguera: es máquina renqueante y como harapienta, ya que, desde luego, están usando la más vieja para arrastrar vagones viejos en esta catacumba ferroviaria que se ahonda bajo los Pirineos, viajando de luz a luz, yendo y viniendo, regresando aquí para regresar allá, fuera de tiempo en la tremenda temporalidad de un año terrible. Vuelve a avanzar. Y es, otra vez, la inmovilidad. Larga, demasiado larga inmovilidad. El humo de la chimenea se nos mete por las ventanillas, las portezuelas, los pasillos, los ojos, la boca, la garganta –con ese aliento azufrado que nos baja hasta medio pecho. –«¿Qué pasa?» –pregunta uno, entre toses y estornudos. –«Más vale esto que lo otro» –responde alguien, en resignado diapasón. –«Cuando el tren para, por algo será» –dice una mínima voz, con el tono sentencioso de las niñas campesinas españolas, de ánimo tempranamente maduro, ya mujeres aunque todavía carguen con muñecas que más parecen haberles salido de las entrañas que de la juguetería... Y fue, de repente, en el silencio recobrado, como el rayo que cayó sobre la casa: seca y pavorosa percusión, estruendo en las sienes y en las vísceras, pánico de oídos, garrotazo en la nuca, seguidos de un galope de fragores, de ráfagas, de conmociones, en las tinieblas de la galería atravesada, de boca a boca, por ondas llevadas, de eco en eco, por el eco de sí mismas, en las honduras de la tierra. Luego, el ruido se fue alejando, como el de una caballería en fuga, dejándonos a solas con la pesadilla del carbón cuyo olor parecía una materia palpable que ciñera nuestras formas. –«Están bombardeando» –dijo la niña, con voz apacible. –«Menos mal que nos cogió acá abajo» –dijo el hombre del cigarrillo. –«Se acabó» –dijo otro: «Ésos, de las Baleares, sólo vienen una vez en un día». Hubo otra espera. Y el tren se puso nuevamente en marcha. Y, de pronto, fue la luz, la recuperación de la claridad, donde volvieron los relojes a hablar en cifras. Estamos bajo una enorme bóveda de cristales rotos, rompecabezas al que faltaran muchas piezas por ensamblar, o, por el contrario, que, juntadas ya las piezas, se hubiese desarmado, revuelto, en el repentino vuelco de una mesa. Un alud de vidrios ha caído sobre los andenes y el balasto de las carrileras. Los faroles rojos y verdes del lamparero rodaron, largando el kerosén, hasta los postes negros que sostienen el letrero de:
En una pared –lo recuerdo– había un olvidado cartel del turismo internacional donde un kanguro se perfilaba, como presto a saltar, en una vasta pradera ornada de flores amarillas: Pase sus vacaciones en Australia. Otro, con presencia de máscaras, gigantes y cabezudos: Le Carnaval de Nice. Brujas: quietos canales de aguas dormidas en silencio y paz de beguinajes... Y aquí, afuera, mujeres vestidas de negro, hombres vestidos de negro, varios enfermeros, soldados –o milicianos, no sé...–, que corren, gritan, se afanan, en torno a un cráter abierto en roca gris, entre casas destruidas, de paredes rajadas, humeantes aún –ignoro si de cales o de fuegos– largando una teja, todavía, por los aleros medio desplomados. Hay heridos –o muertos– ya que varias camillas levantan cuerpos cubiertos de sábanas, de frazadas, de manteles. Y, detrás de las camillas, los que sacan cosas del hoyo: una silla de mimbre, un retrato en marco dorado, un santo descabezado, un caballito de balancín, una cómoda que llegó, casi intacta, al fondo... –«No volverán hoy» –dice la niña, mirando al cielo. –«Cada día son mayores las cargas» –dice un entendido. Varios franceses que venían en el tren contemplan el destrozo –acaso pelearon en la guerra pasada– con mirada de gente entendida. –«Un entonnoir» –dice uno. Y observo que, en la obscuridad del túnel, todos se quitaron las corbatas que aún lucían en Cerbère. Y debo decir que me irrita ese tipo de hipocresía vestimentaria. Es la misma del poeta del Boeuf-sur-le-toit que vende ediciones de lujo a banqueros y bibliófilos de altura, pero estrena un pantalón de pana la noche en que habrá de recitar sus versos en una velada obrera de Belleville. Es la misma de los profesores de la Sorbona que se disfrazan de proletarios cuando asisten a un mitin de izquierda en el Palais de la Mutualité, olvidándose que Robespierre era de una elegancia casi maniática y que nadie vio nunca despechugado a Saint-Just salvo el día en que lo guillotinaron... No veo que haya relación alguna entre las ideas y las corbatas, entre la revolución y el atuendo... Miro nuevamente hacia el cráter donde empiezan a vomitar sus aguas turbias los rotos caños del alcantarillado. Detrás: «La mer, la mer, toujours recommencée»... Y no sé por qué me parece ahora que el mar no es ya, aquí, el que dejamos atrás en Cerbère: «La muerte, tan fácil y tan difícil», creo que dijo alguna vez Paul Éluard. Al borde de la hoya, de la herida hundida en el suelo, un caballo despatarrado, de vientre abierto, saca una cabeza agónica, relinchante en vagidos, mostrando una enorme dentadura que parece pedir ayuda –desesperada ayuda– a quienes por tanto tiempo lo domaron, montaron y espolearon. Al fin muere, braceando en sus tripas derramadas. Es el caballo de Guernica. El caballo de Picasso que acabo de ver en París, junto a la Fuente de Mercurio de Calder, en un Pabellón de España impresionante, lo reconozco, por su desnudez, su altiva pobreza, junto a los declamatorios alardes de un Pabellón de Italia, rastacuero, fanfarrón y operático, centrado en una estatua ecuestre de Mussolini, vestido de clámide, con ceño de Julio César y gesto de tenor que en La Scala rematara, en do de pecho, un final de acto con coro de centuriones y gran despliegue de figuración... Aquí empiezo a entender mejor el caballo de Picasso, ahora que me hallo donde se vive en su contexto de Apocalipsis. Aquí se vive bajo su signo. Lo que dejamos atrás, atrás de las montañas impasibles, de las montañas que se encogen de hombros ante lo que ahora miro, de las montañas que se nos presentan de cara o cruz, me doy cuenta de ello, es el Girasol de Van Gogh. Pero aquí se acabaron los girasoles, las pinceladas de sol en sol mayor, los trigales apresados en el instante de su estremecimiento, la casi alegre luz de cementerios marinos y la tragedia menor de quien se corta la oreja de un navajazo. Aquí entramos en Los horrores de la guerra –en albores de espanto, aunque ya es mediodía.
2
Así, pues, mañana iré a Benicassim –lo cual, a pesar de la impaciencia, trae gran alivio a mi angustia, ya que Benicassim es lugar de descanso y recuperación para convalecientes. Así me dijeron en el Hospital Provincial de donde salió el herido –«y de muy buen humor» añadieron, «y fumando un cigarrillo antes de ser subido a la ambulancia»– el martes pasado. Y no hay duda: se trata de él. He visto su ficha de ingreso y la notificación de su traslado con nombre y apellido, y, por si duda hubiese, con el apellido materno (ese segundo apellido que los españoles se empeñan en acoplar al primero, como para asegurar ante el mundo que fueron concebidos en vientre conocido y honorable), que, en este caso, se eriza de consonantes polacas nunca correctamente puestas en su sitio por quienes, aquí, tenían que trasladarlas a tarjetas y papeles, para mejor identificación de un extranjero sumado a los tantísimos extranjeros alistados en las Brigadas... Me he sentado en un banco municipal en espera de que caiga la noche, comer algo, e ir a dormir a la Calle del Trinquete de Caballeros, donde dejé mi flaca maleta, de bailarina acostumbrada a viajar con dos vestidos y catorce zapatillas, en un cuarto de paredes encaladas, sin más muebles que una angosta cama de hierro, un reclinatorio que hace las veces de silla –silla demasiado baja para sentarse en ella–, y palanganero con jofaina de peltre. Pero la noche está cayendo ya y observo que me voy quedando sola en la plaza cada vez más desierta, cuyas luces no acaban de encenderse. Y la noche se hace más noche en ciudad entregada a las tinieblas. Y buscando en mi bolso la minúscula linternilla que me fue entregada al salir, recuerdo –harto tarde– la advertencia del apagón que me hizo el mozo del albergue a donde fui a dar esta mañana, con aquel «y no hay luna, señorita», que no acabé de entender. Pero ahora sí que entiendo. Porque, si no se encienden ni se encenderán los focos municipales, tampoco habrá luna que me ayude a encontrar mi camino –ni ventanas, siquiera, que pongan alguna claridad en las aceras, pues todos los postigos están cerrados, corridas están todas las cortinas, y donde no hay postigos ni cortinas, los cristales han sido cegados con papeles opacos. Y quienes, por esperar frescores improbables –pues el calor es agobiante– dejaron batientes abiertos, se cuidaron de no prender luces visibles del exterior... Nunca, nunca, había visto una ciudad así, en tinieblas, en noche total, absoluta, como debieron ser aquellas inverosímiles noches de las novelas de capa y espada donde dos amigos, dos hermanos, se acuchillaban en duelo feroz por no haberse conocido las caras. Noche de edificios sin caras, sin edad, sin estilo, con inesperados salientes, borrosos adornos, una que otra reja; noche de esquinas confundidas en sus negruras, de calles que no son calles porque no salen de nada visible para conducir a nada visible. Las casas pequeñas –o acaso más antiguas– parecen achatarse sobre el suelo, acercando repentinamente a mis ojos extraviados el perfil de un alero, de un sobradillo, de una cornisa; las construcciones mayores se pierden en lo alto, sin fronteras, sin deslinde, sin contornos –sin más realidad que su realidad de mole, de pisos sobre pisos, muchos pisos, no sé cuántos pisos. Alzo, a veces, a lo largo de una pared, la luz de mi linternilla en busca de un letrero orientador, de un nombre: Calle Tal, o Tal, o Tal –conozco dos o tres. Pero, nada. Al encuentro me viene el más absurdo cartel pacifista que he visto desde mi llegada: un cartel que muestra soldaditos de plomo, pistolas de fulminantes, cañoncitos de madera, sables de hojalata: MADRE: NO REGALES ESTOS JUGUETES A TUS NIÑOS... ¡Esto en un país –en una fracción de país– donde puede repetirse un 3 de Mayo, con hombres abiertos de brazos, crucificados sin enclavación, ante fusiladores de tan implacable apostura, como los que, con sus terribles lomos doblados sobre las culatas de sus armas, ensombrecen el cuadro de Goya!... Otro cartel, sucio y un poco lacerado, donde aparecen dos rameras miserables, tan tristes como embadurnadas por el colorete en fondo de cascarilla: LIBERATORIO DE PROSTITUTAS: «MUJERES LIBRES: OS HA NACIDO UNA VIDA QUE OS CAPACITARÁ PARA UN TRABAJO DIGNO Y UNA EXISTENCIA HUMANA». Nuevo parpadeo de la linternilla: «LA MASONERÍA CONTRA EL FASCISMO: POR UN MUNDO NUEVO Y SIN CLASES»... Crece mi sensación de extravío, de desamparo en esta ciudad desierta, como abandonada, donde no se puede hablar ya de sombras porque todo, aquí, es sombra –una sola, plena y única sombra. Miro al cielo como nauchero desnortado que pide su rumbo a las constelaciones. Pero la ausencia de estrellas proclama que, para colmo, hay techo de nubes. Una linternilla, semejante a la mía, hermana de la mía, abre un ojo claro, allá, hacia donde ando, no sé si cerca o lejos –si va o viene. –«¡Señor!» –grito: «¡Señor! ¡Señor!». La luz se mueve, girando, como indecisa: –«¡Monsieur! ¡Monsieur!». La luz se apaga: –«¡Camarada! ¡Camarada!» –grito ahora, pensando que, aquí, eso de «Señor», «Monsieur», puede tener resonancia anacrónica (algo así como el ci-devant de la Revolución Francesa). –«Camarade... Camarade...». Nada. Otra vez estoy en noche cerrada. Si al menos hubiese un banco municipal, como los de la plaza que dejé atrás, para esperar a que pase alguien –o, acaso, a que asome el alba, aunque largas, demasiado largas, se me hicieran las horas. Y no sé qué hacer. Es el desaliento –el desaliento que rinde el ánimo y ablanda las corvas, con una repentina sensación de cansancio irrebasable. Impresión de que seguir andando es inútil. Y, sin embargo, un último resabio de la voluntad: tal vez, un poco más adelante, encuentre una ventana providencialmente abierta, a nivel de mis pasos, donde alguien –un enfermo, acaso un asmático necesitado de aire...– muestre la palidez de su semblante... Y, de repente, suenan sirenas, muchas sirenas, enormes sirenas. Las nubes –ahora bien visibles– son traspasadas por luces de reflectores que se entrecruzan en ángulos, giratorias intersecciones, juegos geométricos, sobre los techos, los campanarios, los escalonamientos cimeros de la urbe. Y ahora, a lo lejos, motores de avión. Varios motores de avión que crecen, crecen, crecen. (Para mí son docenas y docenas de aviones...). Y se abre, en seca y apretada percusión, el fuego de la defensa antiaérea: estampidos en serie, separados por brevísimas pausas que recogen el eco de lo que antes se oyó. Y hay una fuerte y retumbante explosión, lejos, bastante lejos, al parecer. Y otra más. Y otra, que parece más próxima. Y un vuelo ensordecedor que parece pasar sobre la calle. Tengo miedo. Un miedo atroz. El miedo que lleva a correr sin saber a dónde se corre. Corriendo voy de una a otra esquina. Y corriendo llego a un vasto edificio, de entradas abiertas, aunque sin luces visibles, que me acoge, sofocada, sin resuello, en busca de resguardo: impresión de que aquí hay bóvedas, galerías, escaleras, sótano, techo sólido, hecho de materia conocida, cemento, piedra, hierro, que defienda mi carne del fuego que pueda caer de lo alto, fulminarme, desmembrarme, dejarme al pie de un muro hecha sangrante e informe cosa de rotas piernas y destrozado semblante... Corriendo siempre doy de cabeza en una pesada cortina que se aparta ante el empuje de mis hombros, y me veo en un teatro repleto de espectadores atentos a lo que ocurre en el escenario, todo en luz anaranjada. Afuera siguen sonando las sirenas. Pero nadie hace caso. Nadie se mueve. Una explosión. Otra explosión. Sigue disparando furiosamente –como reforzada por nuevas piezas– la artillería antiaérea. Y una actriz, allá en las tablas que, como si nada ocurriera (forzando el tono, sin embargo, para imponerlo a los estruendos de afuera) grita más que dice:
Pedro, coge tu caballo
o ven montado en el día.
¡Pero pronto! ¡Que ya vienen
para quitarme la vida!
Clava las duras espuelas...
Y continúa la actriz, tras de un sollozo demasiado largo –alargado como para ganar tiempo– con acentos harto marcados, que rebasan las intenciones del texto:
¡Ay, qué fragatita,
real corsaria! ¿Dónde está
tu valentía?
Que un famoso bergantín
te ha puesto la puntería...
Hay una pausa, y las voces, ahora contenidas, sobrepuestas al propio miedo, vuelven a una intensidad normal, a una escansión exacta para quien, tras de la sorpresa primera, deja de escucharlas... Tan desconcertada y medrosa debo parecer a un espectador que, agarrándome del brazo, me hace sentar en una butaca desocupada que le queda al lado. –«Aviones» –digo, señalando a lo alto: «Aviones... Bombas» –«Ya se fueron» –dice el hombre, plácido: «Oiga»... (Ahora las sirenas, en vez de concertarse en largo y desgarrado ulular, suenan rítmicamente, como un telégrafo que espaciara sus señales, hasta cerrarse con un calderón final, seguido de silencio. Varios segundos de silencio. Larguísimo silencio...) –«Terminó la alarma»... –«Pero»... –«Ellos no vuelven esta noche.» El espectador, tal como podía verlo en la penumbra, era un hombre joven, vestido de miliciano. Llevaba un grueso bastón en el que se apoyaba cada vez que, cambiando el acomodo en su asiento, tenía que mover la pierna izquierda. Y, de pronto, como quien sale de tremenda prueba, de un descenso al infierno, cesa el terror que aquí me trajo. (El «ya se fueron»... «ellos no vuelven esta noche» me tranquilizaron como palabras dichas por el Dios de los Ejércitos, por un infalible conocedor de los propósitos del enemigo...) Me dejo descansar en el terciopelo de la butaca –butaca de teatro viejo, seguramente, por este olor a madera muy trajinada, a polilla y carcoma, que ahora se me mete en el olfato, dándome una casi deleitosa sensación de regreso a una seguridad perdida, lejana, remota, ahora recobrada... (Creo que así olía el desván de los muebles inservibles en la casa de allá... tan lejos... tan atrás... cuando yo llevaba el uniforme de colegialas de Santa Nina...) Y sobre todo –¡sobre todo!– no estoy sola. Me veo rodeada, muy rodeada, magníficamente rodeada. No sólo está repleta la platea, sino que hay gente en los palcos, en las galerías, y hasta en la cazuela –como dicen en España–; gente que no parece temer eso de los aviones y de las bombas. Y pronto terminará la representación y podré preguntar por la Calle del Trinquete de Caballeros, y habrá quien me diga por dónde debo ir; acaso alguien vaya por ese rumbo y me ayude a volver a mi albergue... Libre ya de zozobra, miro por fin hacia el escenario donde, en decoración que parece la de un refectorio conventual, bajo luces amarillas que se van aclarando, una actriz –pero... ¿no será la famosa Margarita Xirgu?–, ataviada a la romántica, llevando flores en las manos, remata una escena, que debe ser la última del drama, a juzgar por la hora, con el énfasis heroico –y una miaja de latiguillo– por el texto mismo:
¡Yo soy la Libertad porque el amor lo quiso!
¡Pedro! La Libertad, por la cual me dejaste.
¡Yo soy la Libertad herida por los hombres!
¡Amor, amor, amor y eternas soledades!
Y ahora, mientras sale lentamente la heroína del escenario, hay un coro lejano, de niños:
¡Oh, qué día triste en Granada,
que a las piedras hacía llorar,
al ver que Marianita se muere
en cadalso por no declarar!
Y cae el telón y, con el telón bajado me vuelven los pies a la tierra. Esto, que ocurrió en el bombardeo, ante un público más atento a la ilusión escénica que a la tremebunda realidad posible de una muerte bajo un alud de escombros, es la historia de Mariana Pineda la que, hace un siglo, fue condenada a muerte por haber bordado una bandera republicana bajo las narices del Rey Fernando y del ministro Calomarde. Y recuerdo que esa historia, narrada hace un momento, era la única historia narrada por Federico (bastaba con decir «Federico», pues Federico era, por antonomasia, Federico el Único, el Federico asesinado en Granada, y no había otro igual...), cuyo estilo dramático no agradaba del todo al herido a quien veré mañana en el alborozo del perdón aunque no del entendimiento –en el júbilo de besar una boca que, pronunciando mi nombre, vuelta a mí tras de las nieblas de una anestesia, huyera meses antes de mi cuerpo, en amanecer de cuya fecha no quiero acordarme, como engañador que escapa a hurtadillas, dejándome dormida, rendida, sobre almohadas revueltas, tibias de deleitosos abrazos. Y no agradaba al herido esta obra primeriza de Federico por la presencia de versos que demasiado subrayaban, por anticipado, el horror de un desenlace –real, histórico– que hubo de cerrarse en goyesca estampa de garrote. No agradaba al herido que una Novicia del acto final exclamara: «¡Su cuello es maravilloso!», ni que otro personaje del drama dijese: «Sobre tu cuello blando, que tiene luz de luna»... («Aquí la poesía se nos mancha de retórica» –opinaba el harto exigente hispanista, siempre enamorado de la esencial desnudez poética de San Juan de la Cruz...) Pero ya nos levantamos todos, tras de aplaudir, y salimos del teatro, pasando de la luz amarillo-naranja –«granluz extrañísima de crepúsculo granadino», la llamaba Federico– a las penumbras de pasillos que conducen a la noche demorada por la espera de un amanecer todavía lejano. Viendo que, poco acostumbrada a entendérmelas con un alumbrado puesto en sordina, tropiezo con peldaños, rellanos y alfombras, el espectador de hace un momento, que anda a mi lado cojeando aunque se afinque en su bastón, me pregunta que a dónde voy. Se lo digo. –«Es a dos pasos de aquí» –me dice: «La acompaño». Y, de repente, con forzado y pésimo acento en el idioma que repentinamente adopta: «Mais... avant on pourrait peut-être prendre un verre?». Mucho me agradaría lo de la copa, después del miedo pasado, pero la oferta me huele a apetencia de soldado falto de mujer: me dirá, desde luego, que vayamos a su casa; que tiene una botella guardada; y, cuando hayamos bebido un poco... –«No hay cafés abiertos» –digo secamente. –«¡Buêêêêêêêno!» –responde irónicamente: «Eso es a según». Y me señala una calleja próxima, cuya realidad advierten mis ojos, pues el cielo ha clareado un poco, con estrella aquí, estrella allá, entre nube y nube, y ciertos aleros, ciertos relieves, ciertos espolones de ladrillo o de cemento, empiezan a definírseme en cabalidad de formas. Andamos un poco. Y, de repente, mi acompañante empuja una media puerta cochera con el bastón, y es un pasillo que huele a aceite rancio, y es, al fondo de un patio adoquinado, otra puerta –pero ésta es como de yute, de tela de saco montada en bastidor– que nos conduce a una trastienda de bodega –acaso almacén de ultramarinos– donde unos pocos militares, despechugados y sudorosos por el calor que reina en tal encierro, beben vino o aguardiente de Chinchón en tazas, cuencos y vasos desemparejados, cuando no empinan una bota con maña aragonesa, filtrándose el resinado por entre los dientes. –«¡Hembras aquí, no!» –exclama, perentorio, un tabernero de zarzuela que, bajo ristras de ajos colgadas de las vigas del techo, se afana entre garrafones y embudos, acabando de ordeñar un odre manchego alzado en tarima. –«¡Hembras aquí, no!» –repite, secándose las manos en delantal tan enrojecido de tintazo que parece mandil de matarife. –«Ella no es de aquí» –dice mi acompañante: «Personal técnico de las Brigadas». Ante tal muestra de extranjería y técnica, el tabernero, balbuceando excusas, nos trae una botella y dos pomos de mermelada, vacíos: –«Ustedes dispensarán. Pero las copas se van rompiendo y como parece que ya no las fabricamos». –«No importa, Paco» (y señalándome): «Acá es de las enfermeras nuevas que llegaron». –«¿Y no es negra?» –dice el otro, como asombrado. –«Pues, ya lo ves...» –«Lo digo porque están llegando muchas negras norteamericanas.» –«Y que son magníficas». –«La color» –dice el otro– «nada tiene que ver con la ciencia». –«Hoy la ciencia adelanta que es una barbaridad» –dice mi acompañante, citando, con una ironía que cree inoperante para mí, una frase antológica de La verbena de la Paloma que a menudo citaba, en chunga, el hombre a quien amo. –«Así es» –dice el tabernero, admitiendo la apodíctica verdad: «Están en su casa. Y si quieren otra de Valdepeñas, todavía me quedan». Y vuelve el hombre a su rincón sin ocuparse más de nosotros. –«¿Por qué le dijo usted que yo era enfermera?» –«Mire: ya con lo de tener un bar abierto a estas horas está infringiendo las ordenanzas militares al amparo, acaso, de alguna indulgencia superior. Pero, si encima de eso, va a permitir que aquí vengan... mujeres...» –«Yaentiendo.» Miro a las paredes. Hay viejos carteles de toros. Un almanaque de 1935; anuncios del «Petróleo Gal» y del «Jabón Heno de Pravia». Y otro cartel, avalado por la sigla FAI:
EL BAILE ES LA ANTESALA DEL PROSTÍBULO: CERRÉMOSLO. LA TABERNA DEBILITA EL CARÁCTER: CERRÉMOSLA. EL BAR DEGENERA EL ESPÍRITU: CERRÉMOSLO.
–«¿El dueño de esto será enemigo de los anarquistas?» –digo, riendo. –«Por el contrario: es anarquista y de los duros.» –«¿Y cómo tiene abierto el bar?» –«Por lo mismo de que la prohibición, aquí, emana del gobierno. Es su modo de demostrarse que a él nadie le pone el pie encima. Al principio los anarquistas quisieron hacer la guerra sin marchar al paso, sin formar filas y sin saludar a sus oficiales. En Cataluña emitieron monedas locales que sólo valían en el área de un pueblo.» (¡Si lo sabré yo que en Figueras cambié cinco dólares por unos florecientes billetes que me fueron rechazados en Gerona!...) –«¡Los anarquistas!» –dice el otro, cansando intencionadamente el tono de la voz: «Ya mi compatriota Lafargue tuvo que luchar, aquí, con los discípulos de Bakunin, hace más de sesenta años... ¡Los anarquistas!... ¡Medio siglo tratando de hacer una revolución sin lograrlo, pero entorpeciendo, por sistema, cuanta revolución verdadera trata de hacer alguien!»... Ante la amenaza de una exposición doctrinaria, erizada de apellidos y términos que desconozco, cambio el rumbo de la conversación: –«¿Es usted español?» –«Cubano.» –«Es decir: español en cierto modo.» –«En cierto modo, sí. Pero, más que nada, porque estoy de este lado de la barrera.» –«¡Ah!» –«¿Y usted?» –«Rusa.» –«¿Camarada, entonces?» No me atrevo a decirle que nada me irrita tanto como verme tratada de «camarada». Sin embargo, por cobardía: «Bueno... Camarada... si se quiere». –«Se es o no se es.» Opto por una explicación ambigua: «Es que el tratamiento de camarada se ha vuelto una moda, una novelería, entre ciertos intelectuales que mucho he frecuentado últimamente... Aquí la palabra camarada tiene otro peso, otra dimensión... No es la misma que se oye en el Café des Deux-Magots... Ahí se es camarada como podría serse abstraccionista o atonalista. La palabra gusta por nueva –nueva en ciertos círculos, al menos. Parece que la hubiesen inventado ayer»... –«Le advierto que podría usted hallarla en Los sueños de un Quevedo que no estaba afiliado, que yo sepa, a la Tercera Internacional.» –«¿Ah?» –«Me dijo usted que era rusa. Rusa... ¿de París?» –«Vivo allí.» –«¿Trotskista, acaso?» –«¿Y yo qué sé de eso? ¿Por qué quiere usted afiliarme a nada?» –«Pero... ¿qué hace usted aquí, entonces?» Le explico el objeto de mi viaje a esta España en guerra. –«¡Ah, claro! Comprendo. Sí: comprendo.» Y ahora me sale de la boca una pregunta que al punto me avergüenza por su tontería: «¿Y usted? ¿Qué hace aquí?». El otro se echa a reír, soltándose a hablar con unas inflexiones y unas palabras distintas de las que venía escuchando desde el paso de la frontera: –«¿Me has visto con flux de dril blanco y jipijapa? ¿O es que no te parezco bastante militar?» (¿Por qué me tutea tan pronto?) «Batallón Lincoln.» (Se toca la pierna lastimada): –«En Brunete. Y he salido bien, porque aquel día, en lo de Villanueva de la Cañada, cayeron cubanos... ¡cantidad! Íbamos avanzando bien, pero... ¡carajo! (y con perdón) la metralla... A medio muslo». (Cambia de tono) –«Al lado mío cayó un negro valiente como demonio, Oliver Law. ¿No has oído hablar de él? Lo enterraron bajo un montón de piedras con un letrero: Aquí yace el primer negro que ha mandado un batallón de norteamericanos blancos.» –«¿Yqué tiene eso de particular?» –«¡Ay, hija! ¿En qué mundo vives?» Callo, algo cortada, por no confesar que el mundo –mi mundo– cerrado, sin periódicos, de oídos indiferentes, ajeno a ciertas realidades de donde me había sacado brutalmente una herida recibida por otro, pero sentida en carne propia, era un mundo donde prefería ignorarse lo inaceptable, disponiéndose siempre, cuando se sabía de iniquidades o de atropellos, de un cómodo repertorio de atenuantes. Sí. Sabía que los negros, en los Estados Unidos... (Pero, en fin, Paul Robeson, Duke Ellington, Louis Armstrong, eran famosos. Allelujah, de King Vidor, había tenido mucho éxito. Porgy and Bess era ópera de negros... No sería tanto como decían los amigos de Jean-Claude). –«¿Así que Batallón Lincoln?» –digo, por decir algo. –«Sí. Ahí hay muchos cubanos, bastantes mexicanos, varios puertorriqueños, dos o tres brasileños, un venezolano, un argentino –pero, el día que entramos en acción, había mayoría de cubanos.» –«¿Venidos de tan lejos?» –«¿Y por qué no? Se defiende una idea donde hay que defenderla.» (¿Así que la bendita Idea, allá también, en esos mundos tan remotos, ignorados por la prensa francesa?) Por ejercer una suerte de mayéutica, adoptando un tono de suficiencia mundana, me hago la tonta: «Yo creía que en la América de ustedes, tierra de emprendedores y de pioneros, no se pensaba sino en ganar plata. Y que poco penetraban, allá, ciertas doctrinas políticas». El otro rio, mirándome como se mira a una interlocutora exótica, necesitada de información: «Bueno. Eso es cosa de folklore. Como cuando se dice que todos los hindúes son yogas o que todos los escoceses tocan la cornamusa... La cosa viene de atrás. El Dorado. El Potosí... Esto vale un Potosí... Esto vale un Perú... El indiano que volvía de allá, en otros tiempos, con los bolsillos llenos de esmeraldas. El Tío de América. El que murió en América, dejando millones». –«¿Y hoy?» –«Sigue la leyenda: el Rey de esto, el Emperador de aquello, el Magnate de lo de más allá. Julio Lobo, con su Azúcar. Los Anchorena, con sus Pampas. Los Patiño, con su estaño. Un Dupont de Nemours...» (Y aquí el sonoro apellido engendra toda una mitología en boca de quien me dice que Dupont de Nemours posee en Cuba –en un lugar llamado Varadero– un coto cerrado, vedado al público, cultivado por jardineros japoneses, donde, en residencia custodiada por herméticos camareros, hay refrigeradores llenos, a todo lo largo del año, de langostas, codornices, viandas exquisitas, que se enfrían, aguardan, se encartonan, se revenden, se reemplazan, en espera de que el gran señor feudal, una vez al año –o dos, o tres, tal vez sí, tal vez no...– se presente sin aviso y tenga apetito. Entonces, se prenden las luces, se iluminan las cocinas, se calientan los hornos, se descorchan los vinos, y todo es fiesta y alboroto en la casa donde un ascensor, dotado de un mecanismo secreto, se detiene entre dos pisos, como accidentado, cuando el Amo sube en compañía de una guapa hembra –pues parece que la banqueta de los ascensores de lujo ejerce una poderosa acción sobre su libido). –«Pero se da el caso de que pase meses y meses sin venir a su feudo. Entonces la langosta de ayer es reemplazada por la de mañana, la de mañana por la de pasado mañana, para que, al cabo de un desfile de trescientas sesenta y dos langostas, el heredero de mil polvorines hinque el diente en la langosta número trescientos sesenta y tres, o cuatro, o cinco, o seis, si se está en año bisiesto.» (Marcó una pausa.) «Por suerte, hay otra América: la que tú ignoras, como buena europea. Porque, después de pasar varios años en Europa, me he convencido de que, para la gente de acá, América Latina es algo que escapa a toda una escala de cómodas nociones. Es un mundo que rompe con sus viejos cálculos. Por ello, prefiere ignorarlo.» –«No me dirá usted que los españoles...» –«Es distinto. Son los parientes que se quedaron en casa. Pero aun así, demasiado insisten algunos en hacernos reverenciar una “Madre Patria” que, como tal, tiene sus altibajos. Porque, como madre puede quererse, si se llama Mariana Pineda; no, si se trata de Doña Perfecta. Madre, si se me casa con Don Quijote o con Pedro Crespo; no, si se me abre de piernas a cualquier General Centellas... Pero tú, seguramente, nunca has oído hablar de Pedro Crespo ni de Doña Perfecta»... Protesto, recordándole que en Benicassim me espera un hombre que a fondo conoce la literatura española y me enseñó a amarla. –«Cierto. Perdón. Pero lo que no te dijeron es que, hoy, el chileno, el venezolano, el mexicano, el argentino, muy poco se acuerdan de que fueron españoles en épocas pasadas.» –«¿Y por qué está usted aquí, entonces?» –«¡Ay, divina inocencia! Estoy aquí porque hay españoles que pelean por algo que me liga, a mí, habanero de dos generaciones, más cubano que nadie, con los hombres del Quinto Regimiento –esos que tienen detenidos a los moros de Franco en las puertas de Madrid; un algo, que me liga con los polacos y húngaros del Batallón Dombrowsky, con los franceses del Commune de Paris, con la gente del Edgar André, del Garibaldi, del Dimitrov– que llaman “el de las diez lenguas”, aunque en eso se quedaron cortos, porque en el Jarama, se cantó La Internacional en más de doce idiomas...» «(La Internacional: ese himno que oí por vez primera, la noche aquella en que, apenas adolescente, asistí al duro parto de mi prima Capitolina, sabiendo de la sangre que cuestan ciertos engendros...)» –«Quisiera saber algo de América Latina» –digo, por aplacar en mi interlocutor un tipo de entusiasmo al que debo la herida que contemplaré mañana: «Aconséjeme algunos buenos libros. En Benicassim dispondré de tiempo para leer». «Difícil. Muy difícil, porque acerca de América hemos escrito tantos libros malos que nosotros mismos nos extraviamos en un laberinto de falsas nociones, biografías amañadas, panfletos o apologías, mentiras y tabúes, frases hechas, y hasta rescates y panegíricos de granujas y de cabrones (con perdón). Y nuestros grandes hombres –porque los hubo– están tan recocinados en la salsa de cada quien, de acuerdo con el adobo de cada quien, que a menudo acaban por perder su rostro verdadero... Pero subsiste la palabra América... Aunque no creo que puedas entenderla muy bien, porque...» Y el otro, puesto en habla generosa por el Valdepeñas bebido, se enreda en lío de pampas y cordilleras, pirámides y galeones, esclavistas y libertadores, catedrales barrocas, palacios de mármol y rascacielos que se yerguen en la proximidad de míseros bidonvilles, favelas y «barrios de yaguas» (no sé de qué se trata), que se me atropellan en el entendimiento como las imágenes de un documental cinematográfico cuyas secuencias se sucedieran harto brevemente y sin enlace lógico aunque estableciendo repentinas analogías con cosas por mí conocidas.
Quien ahora me habla evoca la ciudad de su infancia, ciudad de muchas columnas, infinidad de columnas, columnas en tal demasía –según él– que pocas ciudades en el mundo podrían aventajarla en eso, sin saber acaso que existen –¡tan ligadas a mi pasado!– otras alineaciones de columnas, innumerables columnas, en fachadas y peristilos clásicos que se tiñen de un amarillo singular, misterioso, incomparable, en las «noches blancas» –más ocres que blancas– de Petrogrado. –«Donde me ves» –dice, riendo, el soldado: «procedo de la burguesía más hedionda que pueda imaginarse». Y, medio cerrando los ojos, me cuenta de su casa natal, vestida de guirnaldas, forrada de mármoles, donde, más arriba de los capiteles, retozan niños montados en delfines; hay largos salones con paisajes de Hubert Robert en las paredes y donde, encerradas en marcos dorados, se abanican dos damas de Madrazo –vestida de encaje malva la recién casada, de encaje negro la garrida viuda de desdeñoso empaque–, entre paravanes chinos, habitados por centenares de personajes que se afanan entre pagodas rojas y puentecillos arqueados, cabezas hindúes con ojos dormidos sobre sus zócalos de pórfido verde, y allá, camino del invernadero, un alboroto de cacatúas y micos bailadores en gran tornasol de porcelanas rococó. Y, detrás, alrededor de la mansión guardada por obradas rejas y mastines de bronce, son otros palacios, alcázares –así los ven mis ojos–, residencias, donde, entre palmeras y buganvillas, se conjugan todos los órdenes de la arquitectura tradicional. Y se pueblan las galerías, los pórticos, las rosaledas, de una humanidad que, si elimináramos los árboles, las plantas, que sólo conozco de nombre, se me vendrían a parecer, sorprendentemente, por el lujo de los atuendos, el relumbre de las joyas, la gracia de los peinados y la superficialidad de lo conversado por despreocupadas voces, a la humanidad, idéntica en gustos, afanes o inapetencias, que tanto he frecuentado, leyendo y releyendo las páginas de una famosísima novela nuestra: esas imponentes señoras, árbitros de modales, casamenteras de altura, pesadoras de títulos y fortunas, memorialistas y archivos de toda una sociedad barajada con magistral y pérfida mano izquierda –siempre atentas a las más nimias peripecias de una vida mundana llena de trampas, ascensiones, glorias y desplomes, guerrillas de salones e intermitentes escándalos debidos a adulterios llevados sin la prudencia y decoro requeridos por el caso; esa perpetua sucesión de saraos y besamanos, de recepciones y bailes, de comidas suntuarias, dispuestas, proyectadas, planificadas, con semanas de antelación; ese ir y venir de lacayos, porteros, cameristas, institutrices francesas; esos ricachos octogenarios, de añejos blasones, que morían dejando fabulosas fortunas y más de un hijo ilegítimo; esos jóvenes ociosos, seductores, bebedores, tarambanas, ocurrentes, que bien podían llamarse Dolokhov... Sí. Conozco ese mundo magistralmente movido en la novela genial. Es el mundo de los Rostov, de los Bolkonsky. Una tía suya, de quien me habla el cubano –condesa de no sé qué y de no sé cuántos– se me parece sorprendentemente a un personaje central de la misma novela. Las doncellas en flor de un Trópico que tempranamente les hincha los escotes y redondea las caderas, bien podrían llamarse Natacha o Helena; el Country Club de allá es trasunto del Club Inglés de Moscú, donde se ofreciera el memorable banquete a Bagration durante el cual tuvo Pedro Bezukoff la revelación de la infidelidad de su mujer. El mundo que me pinta el cubano viene a prolongar en otra latitud –con más de un siglo de retraso– el de La guerra y la paz. –«No tanto, no tanto» –dice el otro, riendo. Y afirma que hago mucho favor a la humanidad que él evoca, al compararla con la de los príncipes y duques de Tolstoi... –...«Porque si bien tenemos algunos marqueses y condes que ostentan auténticos títulos de abolengo colonial, otros muchos se compraron blasones y papeles con los cuales pretenden hacer creer que salieron del vientre de la Beltraneja o de Doña Urraca, o de la bragueta (y perdone) de Sancho el Bravo»... De repente, en súbito regreso a la hora de ahora, al minuto que transcurre, me asombro ante la realidad de que quien tengo delante y que me viene de un ambiente semejante al que, en mi patria, ha desaparecido para siempre, es un combatiente de las Brigadas Internacionales. Tiene manos finas. Sus modales responden a una urbanidad natural, nada forzada ni estudiada, y aun cuando suelta una palabreja la coloca donde suena bien, con previo gesto de excusa que autoriza su inesperada irrupción en un monólogo tejido de remembranzas –monólogo donde se mofa de despilfarros y alardes, de sobrepujas y remedos, con palabras que sólo me dejan entrever una ínfima parte de las imágenes y escenas que, de seguro, le acuden a la memoria en la penumbra, oliente a odres con muñones negros, hinchados de vino resinado, de esta taberna, aún viva en las muertas luces de la ciudad temerosa de mostrarse a los arteros cielos de la guerra.
3
... Con el vino y la charla se me ha amansado el dolor de la pierna operada que, a veces, cuando cambia el tiempo (y es el caso en esta noche de agosto en que pareció que iría a llover) me recuerda a punzadas que la herida es reciente. Y después de enredarme en lío de pampas y cordilleras, de pirámides y galeones, de esclavistas y hacendados que a la rusa esta deben parecérseles a sus boyardos de otros tiempos (y la verdad es que ambos blandían la misma tralla, aunque los míos usaran sombreros de Panamá en tanto que los suyos lucían bonetes de armiño, astrakán o piel de nutria); después de extraviarme en los recovecos de una Historia mal sabida, por no perderme en un laberinto de siglos y ser devorado por Serpientes Emplumadas, salgo por la Puerta Solar de Tiahuanaco, me brinco milenios de un tranco, y vengo a caer –de fly, como dicen los jugadores de baseball– en casa de los míos, el día aquel... Día preparador de una absurda noche que trato de evocar con frases que sean inteligibles para quien desconoce los lugares, las caras, las cosas –gentes, topografía, moradas, vegetaciones, de una ciudad...–, aunque al pormenorizar ciertos episodios que a ella acaso parezcan nimios y hasta burlescos, me doy cuenta ahora, al verlos de pupilas para dentro, que a pesar del aspecto tragicómico de algunos hechos, todos fueron decisivos para determinar el quebrado itinerario de una existencia –la mía– cuyos despreocupados inicios no tardaron en tomar un rumbo dramático, apenas hubiese salido yo de adolescentes cavilaciones, al verme confrontado con las más imprevisibles y apremiantes contingencias... Y pensando, repensando, en el día aquel, situándome en el comienzo de los Grandes Cambios, no sabría decir por qué calles había rodado el auto de alquiler que me trajo de la Estación Terminal de Ferrocarriles a la Calle 17 –era una tarde de mayo–, metido como lo estaba, de narices, en un cuaderno donde quedaban mis mejores apuntes (mejores porque eran de factura rápida, briosa, de trazo muy suelto, con sombras conseguidas a yema de pulgar...) de viejas casas coloniales santiagueras, más toscas y provincianas, más añejas, por así decirlo, que sus contemporáneas de La Habana, por una cierta holgura dieciochesca, y que, por lo mismo, venían a completar útilmente mi documentación acerca de la arquitectura criolla, en vistas a un futuro ensayo o estudio, aún apenas esbozado, cuya laboriosa elaboración (nunca me fue fácil escribir) llenaba los tiempos muertos de constantes clausuras universitarias debidas a las repentinas y alternadas furias del dictador Machado. Después de un larguísimo viaje en tren –¡nunca me había dado cuenta, como esta vez, de lo larga que era mi estrecha isla!– había tomado notas que ahora metía presurosamente en una cartera de cuero, después de releerlas, pues el auto paraba frente a mi casa. Pagada la carrera, iba a llamar a la verja principal, cuando observé que sobre sus barrotes en forma de partesanas, se ostentaba una rara banderola tricolor: PLACE PIGALLE. ¡Ah, sí! ¡La tan anunciada fiesta! Y ahora, el smoking; la baraúnda hasta el alba; hablar con éste, con aquél, con el otro... Pero, al menos, esta noche, me emborracharía a domicilio, con la grata posibilidad de hallar mi cama a veinte peldaños del suelo, cuando el alcohol empezara a entorpecerme la lengua. Y como, tras de la reja de honor, se alzaban construcciones de madera y cartón-piedra, destinadas a ser demolidas mañana, pasé por el portillo del conserje siguiendo el camino de los garajes, para entrar por el vestíbulo del servicio. Las cocinas estaban llenas de cocineros, de pinches, de marmitones, con altos gorros, afanados entre cazuelas, sartenes humeantes, mesas de trinchar, enormes bandejas, y que –desconocidos por mí– ni siquiera repararon en mi presencia. Era éste, desde luego, el personal supernumerario de las grandes ocasiones... Pero ya Venancio venía a mi encuentro, tomando mi maleta: –«La Señora Condesa quiere hablarle. Con toda urgencia. Suba a su cuarto ahora mismo». Y, bajando la voz: «Debo advertirle, caballero, que la Señora Condesa está encabronada. En día de gran despetronque. Los joder ylos puñeta le salen por arrobas... y al estilo madrileño». (Mi tía, en efecto, de tanto codearse con la nobleza española, había adquirido el hábito, tenido por gracioso entre gente de título y blasón, de usar, en momentos de buen humor o de ira, un vocabulario de arrieros que, aun cuando se aplicara a remedar un dejo castizo, seguía teniendo, en su boca, un inauténtico sonido de cosa importada... Faltaba percusión a las «jotas» de sus carajos, como falsa le resultaba la «zeta», demasiado «ese», de cabeza de la polla. –Yeso que mucho se ejercitaba, desde que hubiese adquirido un segundo título condal para añadirlo al primero, en hacer claros distingos fonéticos entre las «ces», «eses» y «zetas» de su castellano de la Cibeles un tanto amulatado por una inevitable ecología de pregones callejeros que se le colaban a todas horas, quieras que no, por los altos ventanales de su palacio...) Subí presurosamente. Cristina y Leonarda, de cofia y delantal blanco, ayudadas por dos costureras, acababan de retocar un suntuoso vestido de encaje fucsia puesto sobre un diván. La Señora estaba terminando su toilette –como había de decirse–, pero sonreí pensando que no estaba en su baño sino en la cripta octogonal de mármol verde –templo de Astarté, santuario de la Diosa Siria, lugar de arcanas abluciones– cuyo centro era ocupado, solemnemente, por un monumental bidet de porcelana negra, con juego de llaves, potenciómetros, guías de aguas verticales, laterales, de fondo, con regulación de intensidades, control de temperatura y estabilizador general, de tan complejo mecanismo como el que requiere el pilotaje de un avión. Y, envuelta en una bata de un rojo cardenalicio, guarnecida de plumón de ave, entre pontifical y Eugenia de Montijo, apareció mi tía con la cara de euménide que enarbolaba en momentos de grandes cóleras. –«¡Buena la has hecho, conspirador de mierda, carbonario, agitador, petardista, laborante, renegado, enemigo del orden, ácrata, traidor a tu casta!... ¡Ay!... ¡Bien hizo tu santa madre en morir antes que ver esto!»... Yo estaba acostumbrado a esos estallidos trágicos, por motivos tan nimios, a veces, que resultaban cómicos cuando se trataba del drama de un peinado fallido, de un refajo mal planchado, la omisión, por un periódico, de algún donativo hecho por ella a los leprosos del Rincón, o un error de nombres, en crónica mundana, al enumerarse los invitados a una comida suya. Pero la de hoy parecía caso de mayor gravedad, ya que su voz, pasada a grandes registros, se le subía al diapasón altisonante de Doña María Guerrero magnificando un gran final de acto. En este día en que toda la Sociedad de La Habana (y mayusculaba, con impostaciones vocales, esta palabra de Sociedad como si se refiriese a las gentes que hubiesen asistido a los esponsales de Fernando de Médicis con Cristina de Lorena, a la Entrevista del Áureo Paño, a la inauguración del Val-de-Grâce, al bautizo de algún delfín de Francia...); en este día en que toda la Sociedad de La Habana se iba a reunir en sus jardines, se había presentado la policía en esta casa. Sí. La Policía. (Aquí, mayúscula de Averno, de Torquemada, de Vidocq...) Y –aunque con todo respeto y excusándose mucho– los de la Judicial habían registrado mi habitación, hallando algunas proclamas subversivas, injurias para la persona del Primer Magistrado de la Nación, engendros de la cochina Universidad que nos gastábamos, universidad mulata, merienda lucumí, abierta a toda la morralla, incubadora de revolucionarios, semillero de comunistas, donde me había yo empeñado en estudiar, cuando me hubiese sido posible hacerlo en Yale, en Harvard, en Oxford, en Campbell («Cambridge» –rectifiqué: «Campbell es una sopa».) –«¡Y todavía se atreve a hacer chistes!» Y era Clitemnestra quien ahora me aullaba en la cara que había orden de prisión contra mí; que sólo a la bondad, a la indulgencia, a la caballerosidad del General Machado, hombre admirable, invitado desde hacía días a su fiesta, se debía que los de la Judicial se hubiesen retirado. Pero... (se ahogaba en jadeos). –«Pero... ¿en qué ha quedado la cosa?» –pregunté. –«Tú... Tú te marchaste ayer... huyendo al extranjero.» –«¿Ayer? Ayer estaba yo en Santiago de Cuba... Comí con los Bacardí.»... –«Quiero decir que, para todo el mundo, te has ido ya. Me hice garante de ti ante el Presidente. Y mañana, a las siete, vendrá un policía, de paisano, a buscarte. Y a las ocho sale un buque. Aquí tienes el pasaje.»... –«¿A México?» –«¡Al carajo! ¡A donde sea! No quiero verte más aquí. Se te pasará una mesada. Y ahora te encierras en tu cuarto y no te me asomas por ninguna parte. Estás ausente, fuera, lejos, de viaje, no sé, bogando... Se dirá que son antojos tuyos, de niño rico, que se permite el lujo de perderse la mejor fiesta que se haya dado en este país desde los tiempos de la Colonia... Fiesta que tú me has amargado... ¡Y cómo me la has amargado!» –«¿A mi cuarto, entonces?» –«¡Y bien encerrado! Y que no se te vea la cara.» (Ahora se volvía hacia Leonarda.) –«Que le lleven una botella de wisky. O de lo que quiera. Y de cuanto se coma abajo... Y alégrate de que las cosas no hayan salido peor... Gracias a mí y al especial favor del General Machado, porque ya tus amigos comunistas están todos presos en la Isla de Pinos. Y ahora... ¡vete a hacer puñetas!... De buena te libraste... Un beso, a pesar de todo... Bendición... Leonarda: el vestido.»... Y, sobre el rostro de la Condesa bajó, tal cortina en final de Orestiada, el vestido fucsia que en lo alto sostenían las camareras subidas en sillas, bajo la vigilancia de Madame Labrousse-Tissier, la modista en boga, quien, habiendo entrado quedamente hacía un rato, dirigía la operación: «Elle vous va à ravir» –dijo, volteando a mi tía hacia el espejo de tres lunas: «On va remonter un peu l’épaule, et ce sera parfait».
Pasando de una a otra ventana de mi cuarto (eran, en realidad, dos habitaciones divididas por dos columnitas inútiles y un paraván lacado donde, en rojo y oro, danzaba una Salomé de estilo preciosista-maricón-inglés, que separaba mi dormitorio del lugar donde tenía mis libros y mi mesa de dibujo) se dominaban los jardines y dependencias de la casa –el invernadero de las orquídeas y plantas raras, y el patio grande, del servicio, lleno de bateas donde centenares de botellas de champagne se enfriaban bajo paletadas de hielo molido. Y, mirando hacia el teatro de verdura, delimitado por una ancha herradura de bojes tallados –allí donde mi tía había hecho bailar cierta vez a Antonia Mercé, «La Argentina», cuando ésta sólo era todavía una anónima taconeadora de fandanguillos y bulerías– confieso que no pude contener mi asombro ante lo que, en cuatro días de trabajo, había logrado un hábil decorador, construyendo, con delgadas tablas, gruesas telas, contre-plaqué y