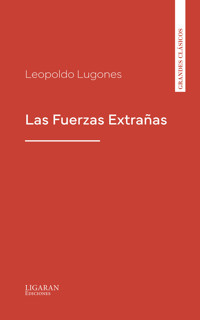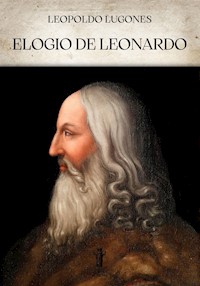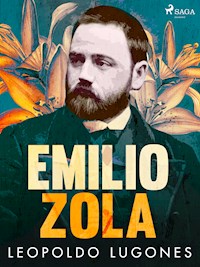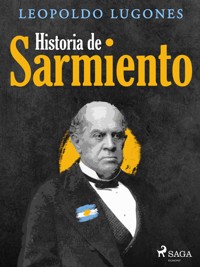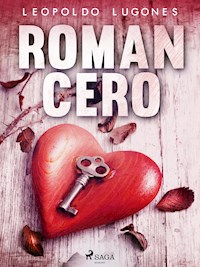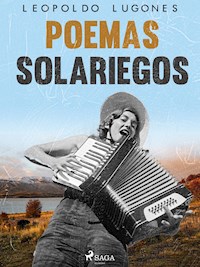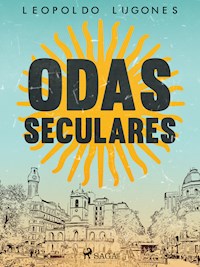Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Luisa, hija de una familia acomodada, trata de ocultar su romance con Suárez Vallejo, profesor de Francés de origen incierto, mientras su salud se deteriora. Esta es una historia de amor y drama, de origen autobiográfico, rodeada de hechos extraordinarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leopoldo Lugones
El ángel de la sombra
(NOVELA)
Saga
El ángel de la sombra
Copyright © 1916, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726641905
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL ANGEL DE LA SOMBRA I
Entre los asuntos de sobremesa que podíamos tocar sin desentono a los postres de una comida elegante: la política, el salón de otoño y la inmortalidad del alma, habíamos preferido el último, bajo la impresión, muy viva en ese momento, de un suicidio sentimental.
Muchas personas deben recordar todavía aquel episodio que truncó una de nuestras más gloriosas carreras artísticas: el caso del malogrado D. F., que al pie del nicho donde habían sepultado por la mañana una muchacha con la cual no se le conocía relaciones, se mató al anochecer de un balazo en el parietal. Lo que más interesaba a las señoras de nuestro grupo, era la singularidad de haber conservado D. F. en su mano izquierda, seguramente a modo de ofrenda póstuma, dos tulipanes rojos: extraño recuerdo cuyo sentido debía quedar para siempre incomprensible.
—Los símbolos de amor — había filosofado con sensatez uno de los comensales — no tienen importancia más que para los interesados. Aquellas flores significaban, probablemente, bien poca cosa.
—¡ Poca cosa el misterio de una vida, el secreto de una tragedia. . . — exclamó la más joven de las damas presentes.
—Misterio y secreto vulgarísimos, quizá. . .
—¡Vulgar D. F., un artista de tanto espíritu! — intervino a su vez la dueña de casa.
Y dirigiéndose a mí con encantadora vivacidad:
—Defienda usted, Lugones, que como poeta lo hará mejor, el honor de su gremio ante este monumento de prosa.
El “monumento” era demasiado respetable por su parentesco con la dama y por su ancianidad, para no imponerme la evasiva de una sonrisa silenciosa.
—Cosas de artistas! — añadió, justificándola, con la tranquilidad satisfecha de una excelente digestión.
Entonces otro de los convidados, un caballero que habíanme presentado al entrar y en cuyo nombre no reparé, opinó suavemente:
—Morir de amor nunca es vulgar. . .
Inútil añadir que obtuvo, al acto, el sufragio de las mujeres.
Pero advirtiendo, tal vez, que su afirmación era demasiado romántica, la atenuó con un poco de impertinencia psicológica:
—La gente incapaz de amar, que es la inmensa mayoría, desde luego, se caracteriza por dos creencias falsas: la vulgaridad del amor y el egoísmo de la mujer. Es infalible.
—Cuestión de experiencia — objetó un solterón elegante. — “Cada uno habla de la feria. . .” Y siendo así, me parece muy respetable el pesimismo de la mayoría.
—Es que ahí falta la experiencia, precisamente. Tanto valdría la opinión de un millón de ciegos sobre la luz. En cambio, aquellos grandes videntes, que son los iniciados del mundo oculto, consideran los dos mayores obstáculos para alcanzar las puertas de oro de la inmortalidad, al orgullo en el hombre y al amor en la mujer. Porque la mujer no ama sino en la eternidad: victoriosa de la muerte y del olvido.
Aquellas señoras, inclinadas de seguro al ocultismo cuya literatura empezaba a difundirse en sociedad, concentraron visiblemente sobre el defensor su interés y su simpatía.
—Dolorosamente victoriosa — completó él con la desapasionada seguridad de una enseñanza. — Porque el verdadero amor encierra este imperativo terrible: podrá no hallar correspondencia en la dicha, pero siempre la impondrá en el dolor. Y esto basta para explicarse por qué son tan escasos los seres dignos de amar.
—Y el poder de las lágrimas femeninas — concluyó, irónico, el anciano caballero.
—Y el poder de las lágrimas femeninas en que tantas veces, señor, se desangra un alma asesinada.
El tono de aquel hombre mantenía su perfecta discreción. Y acaso por su misma naturalidad, comunicó a la frase un vigor extraño.
Su rostro de nítida palidez, sus ojos obscuros, no delataban la menor emoción. Pero al fijarme en ellos por primera vez, me sorprendió lo impenetrable de su negrura.
Al propio tiempo, la joven dama exaltada, poniendo en él los suyos, preguntó con el desenfado audaz que autorizaba su belleza:
—¿ Jugaría usted su inmortalidad al amor o al orgullo. . .
El interpelado frunció ligeramente las cejas.
—Carezco de orgullo — dijo — como no sea el nacional que oficialmente debo a la representación de mi país. El orgullo personal es un error. Y si no temiera pasar por jactancioso, lo definiría como un estado de desconfianza en nosotros mismos, que concluye cuando ya no abrigamos ningún temor de morir.
—¿ . . . Entonces. . . — apoyó la interlocutora, insistiendo en su desafío.
— . . . Sólo queda el amor — aceptó el otro con lisura cortés. Pero la inmortalidad a que se refieren los maestros de la sabiduría, prosiguió, no es la bienaventuranza o la condenación de nuestros teólogos, sino el agotamiento de la necesidad que nos obliga a renacer y a morir otras tantas veces, mientras no logremos extinguir toda pasión.
Y para cortar, seguramente, aquel diálogo, generalizando la conversación, añadió con su mismo tono discreto, en el cual insinuábase, no obstante, una gravedad de advertencia:
—Porque en el amor está el secreto del infierno. O para decirlo con lenguaje más feliz, el secreto de Francesca. El infierno es la pasión insatisfecha que a la otra vida nos llevamos. . .
Todos habíamos callado al rededor de aquel original. Entonces, como él lo notara:
—Pero yo no soy — dijo riendo — un propagandista de la Doctrina Secreta. Recuerdo lo que afirman sus afiliados, y nada más. Sin contar, agregó, dirigiéndose a la dueña de casa, aquel Nocturno de Chopin que se nos había prometido. . .
Acabado el Nocturno, la conversación particularizóse en cuatro o cinco grupos.
En el mío, formado de hombres solamente, alguien comentaba, con cierto despecho a mi entender, la provocativa insinuación del dilema de amor y orgullo que Clotilde Molina había planteado poco antes al “ocultista”.
—Quién es? — aproveché para preguntar en voz baja a mi vecino.
—Un diplomático, embajador de no sé dónde.
En ese momento el hombre dirigíase a mí. Conocía algo de mi obra, por transcripción de revistas literarias, e invocaba la amistad común de José Juan Tablada y de Sanin Cano.
La verdad es que no me fué simpático; pero la cortesía mediante, dado su carácter de forastero mal conocedor de la ciudad por la noche, llevóme en su compañía hasta el hotel donde se alojaba.
—Seguramente va usted a extrañar mi pretensión — díjome de pronto, cuando estábamos a pocos pasos de la puerta. Pero le ruego que suba hasta mi aposento. Tengo que hacerle una comunicación de importancia; pues, no obstante mi propósito de permanecer algún tiempo acá, debo partir dentro de dos días.
Mas, ante mi indecisión asaz displicente:
—Un mandato — afirmó con acento apremiante y sordo. Y estrechándome confidencialmente la mano:
—En nombre de Al-Aziz-Bil’lah!
Vacilé como ante un abismo de misterio y de duda. Todo un mundo inmemorial, absurdo y trágico a la vez, pasó ante mí con este recuerdo:
Al-Aziz-Bil’lah, el último Imán de los Asesinos!
II
Con todo, mi interlocutor debía resultar más sorprendente que su mensaje, por otra parte incomunicable hasta hoy; aunque el lector habrá comprendido que se refiere a la famosa secta maldita del Oriente, sobre la cual dije todo cuanto puedo publicar sin felonía, en la narración titulada El Puñal.
Empezaré, pues, a referir lo pertinente de la entrevista, desde que habiéndonos instalado en la habitación de mi interlocutor, éste me dijo:
—Aunque estuve, algunos años ha, designado en el Japón, que fué donde conocí a Tablada, el encargo que acabo de cumplir me lo dieron para usted en Londres. Vengo de allá directamente, acreditado también ante otros dos países limítrofes. Pensaba establecerme acá, pero una amenaza fatal acaba de intervenir en mi destino. Aquella señora de. . . — cómo es? — aquella hermosa mujer que se empeñaba en filosofar conmigo. . .
—Clotilde Molina?
—La misma — recordó con tranquilidad. Y luego, sin variar de tono:
—Esa dama se enamoraría de mí.
No pude reprimir un movimiento de disgusto ante tan cínica impertinencia. Pero él, comprendiéndolo:
—Cuando sepa usted quién soy — repuso — verá que, además de imposible, eso no tiene para mí ninguna importancia. Sólo me propongo evitar una desgracia que puede ser irreparable. Por lo demás, convendrá usted en que mi fuga, decidida así, no resulta un acto de tenorio.
Permanecí, como es de suponer, impasible ante esa afirmación que no me interesaba discutir ni esclarecer.
—El interés de la historia que va a oir — explicó él entonces — hállase para usted en su vinculación con el mensaje que le he traído. No sé si usted llegará a entender por completo, ahora; aunque sabe muy bien que el destino de los seres contemporáneos, principalmente si son del mismo país y del mismo grupo social o profesional, suele hallarse ligado por antecedentes misteriosos que el instinto revela bajo el nombre de simpatía, o que armonizan desde la sombra ciertas entidades llamadas “ángeles de compasión”. Pero lo que usted ignora, quizá, es que dichas criaturas encarnan a veces, o para ser amadas, y entonces truécanse en los “ángeles de adoración” cuyo tipo fué Beatriz, o para amar con amor humano, bajo la noble designación de “ángeles de sacrificio”. Y estos seres vienen siempre a la tierra bajo forma de mujer.
—De suerte — insinué — que los ángeles de la guarda. . .
—Provienen de una confusa generalización teológica. La vinculación humana de aquellos seres, no es común, y su encarnación constituye un caso extraordinario. Asimismo, no todas las mujeres son ángeles. Pero la condición angelical sólo existe en la mujer.
—Con lo que viene a ser exacta la interpretación, teológicamente herética, de Boticelli.
—Sin duda, porque los ángeles no se hacen visibles sino en figura femenina.
—“Angeles o demonios’’, recordé, vulgarizando con desacierto.
—Triste lugar común! — refutó como apenado. Hasta para el teólogo más feroz, todo demonio es, al fin, un ángel caído.
Su palidez habíase aclarado con una especie de lejano trasluz, mientras los ojos ahondábansele, más sombríos que nunca. Sentí que en torno suyo formábase una como depresión aérea, o lento desnivel, que sin ser visible, tendía a atraerme con vaga impresión de vértigo. Y esta sensación fué tan nítida, que resistí, asiéndome instintivamente a los brazos del sillón.
Pero mi interlocutor distrájome a tiempo, agregando sin alterar la mesura de su tono:
—La concepción femenina del ángel, pertenece a la más pura alma de artista que haya existido nunca: es del beato Angélico, quien, seguramente, “vió’’ en un éxtasis, lo que Sandro no haría más que imitar después.
Reaccionando entonces contra aquella situación, tan absurda como el diálogo que la sugería, concluí no sin sarcasmo:
—Fácil era inferirlo por el título popular de “pintor de los ángeles” que daban al dominico.
—Es posible. Pero advierta usted que la creencia en los ángeles es común a todos los pueblos: hecho singular, puesto que no se trata de seres vinculados a ningún interés capital, como la vida y la muerte, la bienaventuranza o la salvación, sino puramente de entidades de belleza. Por lo demás. . .
—Por lo demás, qué? — interrumpí con descortesía, bajo el incontenible sobresalto de una inminencia fatal.
—Yo he visto un ángel, señor, y asistí a su sacrificio.
Fué así, claro, sencillo, sin un ademán, sin un gesto, sin una frase.
En el silencio de la noche pareció que se acercaba la eternidad. . .
Pero aquí, para evitar la monotonía de un relato en primera persona, contaré a usanza corriente lo que el protagonista de la historia me refirió:
III
Carlos Suárez Vallejo debió a la notoriedad de algunos romancillos filosóficos elogiados por la prensa de su ciudad natal, el puesto de ayudante en el archivo de Relaciones Exteriores y la amistad de los Almeidas, familia distinguida, en cuyo salón era tradicional el culto de la buena literatura.
Si el dueño de casa, don Tristán, a quien por su estampa señoril solían llamar don Tristán de Almeida, era mejor letrado de bufete que cultor de las bellas letras, sin perjuicio de estimarlas en su justo valor, doña Irene Larrondo, su esposa, de los Larrondos de Mauleon, como ella advertía siempre, jugueteando con su guardapelo decorado por el blasón alusivo — un león de su color, rampante en oro — amaba la literatura y la aristocracia con verdadera devoción, remachándole al apellido marital aquel de que su propio dueño no usaba, y conservando una enternecida predilección por los nombres románticos que desde luego llevaban sus dos hijos, aun cuando nada satisficiera dicha ocurrencia el gusto ya menos exuberante de ambos jóvenes.
Es así que el primogénito, Efraim, para eludir su afiliación novelesca, firmaba con la inicial de su nombre, a gran despecho de la sensible mamá, quien atribuía esa resolución, por darle en cara, a imitación de la extravagancia pueril con que su hermana hiciera lo propio, desdeñando el nombre de Eulalia que inmortalizaba en ella a la marquesa de Rubén Darío.
Capricho infantil, en efecto, aunque sostenido con genialidad precoz, la chicuela de ocho años salióle un día con que su nombre no le gustaba, por lo cual resolvía llamarse Luisa desde entonces.
Vanas las reflexiones y las órdenes, nunca se consiguió que diera el motivo de aquel cambio.
—Pero, vamos — había concluído cien veces la desconcertada señora — por qué no quieres llevar tu nombre?
—Porque no me gusta, mamá.
Y nunca variaba de respuesta ni de tono.
Don Tristán que, naturalmente, no daba importancia a la nimiedad, intervino una vez por condescendencia con su esposa.
Mas, como sus apelaciones a la obediencia y al cariño, sólo obtuvieran pertinaz silencio, preguntó con ligera incomodidad:
—Por qué diantre quieres llamarte Luisa?
Entonces la criatura afirmó dulcemente, alzando sin pestañear sus ojos serenos:
—Porque ese es mi nombre, papá.
Lo curioso era que ni entre las relaciones, los parientes o la servidumbre, había ninguna Luisa.
Durante algún tiempo, los más allegados de la familia y de la amistad, entretuviéronse en procurar sorprenderla, llamándola de repente Eulalia, cuando se hallaba de espaldas o distraída. Nunca respondió ni dió señal de que oyera.
Cuatro años después, habiendo impuesto ya su nombre adoptivo, Efraim que le llevaba cuatro también, decidía firmarse con la inicial solamente, para disimular así, dijo, la cursilería novelesca del homónimo. Su apodo escolar de Toto generalizóse con ello; y por consentimiento o por ignorancia, viejos y jóvenes olvidaron al fin la realidad nominativa y romántica. . .
Sólo la desolada doña Irene obstinábase en su fiasco literario.
Y precisamente una tarde, a la tercera o cuarta visita de Suárez Vallejo, que no obstante su pobreza y su insignificancia social, entró de confianza, por ser literato, había sacado la conversación con buena maña.
Suárez Vallejo supo así el verdadero nombre de Luisa, que consideró, a su vez, insignificante, fuera de los versos donde correspondía sin duda al “aire suave” de la melodía evocada; y aquel capricho de niña, que le causó cierto interés.
—El nombre adoptado así — concluyó — deja a mi ver de ser vulgar.
—Pero cállese, Suárez — insistió la señora con risita sarcástica — si es la vulgaridad misma. Ni as lavanderas se acuerdan ya de semejante nombre. Lo más ridículo es que esta chica insista en esa tontería de la niñez.
Luisa sonrió vagamente, como alejándose en la larga mirada que atardó sobre la puerta del salón, donde la vislumbre crepuscular encuadraba su estañadura de espejo.
Casi enteramente de espaldas a la gran lámpara familiar puesta sobre el piano, en cuya banqueta había girado al entrar el visitante, la luz vaporizaba con ambarina fluidez su crencha castaña, aclaraba en gota rosa el lóbulo de la oreja, enternecía con transparencia de lirio el largo cuello y la delicada mejilla que una leve enjutez excavaba con lóbrega profundidad en la órbita, palpitada misteriosamente por pestañas larguísimas. Su blusa de seda blanca cobraba un tono de sonrosado marfil; y soslayada así en esa vislumbre que de ella misma parecía emanar, confirmó a Suárez Vallejo la impresión de una hermosa muchacha.
No pudo menos de compararla entre sí a la madre, tan distinta en su belleza criolla, espléndida todavía y de mucha raza también, aunque con ese tipo de ojos aterciopelados y tez morena que parece traslucir el oro rosa de la granada. Sólo se asemejaban por el perfil, particularmente en el corte de la boca.
—Entonces nunca pudieron averiguar por qué no le gustaba su nombre. . . — concluyó él bromeando a Luisa.
Hubo un breve silencio de conversación decaída. . . Desde el inmenso patio solariego, que tenía algo de plaza y de jardín, pareció suspirar la ya entrada noche. . . Oyóse en el zaguán el paso de alguien que volvía.
—Efraim. . . — murmuró la señora.
Cuando, inesperadamente, la joven, dirigiéndose a ella, contestó la pregunta en que se había interrumpido la conversación:
—Por eufonía, mamá: Eulalia Almeida es un verdadero trabalenguas. Parece, añadió con irónica suavidad, el cloqueo de un pavo sorprendido.
—Ahi tiene usted, repuso doña Irene dirigiéndose al visitante; la comparación, la eterna comparación de mal gusto. Pero — añadió por Luisa — si quisieras llevar tu nombre como es, verías qué armonioso resulta: Eulalia de Almeida. . . Si es todo un verso!. . .
Y acto continuo, con ternura orgullosa de madre:
—No es verdad, Suárez, que parece una marquesita?
—Una marquesita de raza y de poema, contestó aquél con cierta extrañeza, al no haberle oído la consabida protesta: Por Dios, mamá!. . . — de todas las muchachas alabadas en tal forma.
Lejos de eso, la joven iba a sorprenderlo, recitando con cierto mimo impertinente en su propia gracia natural:
Mahaud est aujourd’hui marquise de Lusace.
Dame, elle a la couronne, et, femme, elle a la gráce.
—De quién son esos versos? — preguntó Suárez Vallejo, complacido por el acierto de la cita.
—Pero de Víctor Hugo. . . en Eviradnus.
—Es que esta señorita, dijo riendo Efraim que en ese momento entraba, no lee sino poemas formidables.
—Lo que yo admiro es la memoria para retenerlos, afirmó el otro. Eso andará por los mil alejandrinos.
—Pero yo no me lo sé de memoria. No retengo de lo que leo sino algunos versos, que se me quedan como si los hubiera sabido. En ésos habrá sido, tal vez, por lo curioso del nombre, añadió dirigiendo a doña Irene una sonrisa intencionada.
—Cómo se dirá Mahaud en castellano? — preguntó la aludida.
—Creo que Mafalda, dijo Suárez Vallejo. O Matilde, que es lo usual.
—Pero Toto, insistió Luisa, es injusto con eso de los poemas formidables. De leer, claro, me gusta elegir lo mejor. . .
—En el género heroico.
—No, Toto, no exageres. Ayer, no más, me viste entusiasmada con aquellos preciosos versos de Francis Jammes. . .
—Es verdad; pero porque hablaban de la muerte: el otro tema preferido:
. . . la mort aux paleurs d’aube,
Qui dans ses mains de circ a des légers lilas.
Sin saber por qué, Suárez Vallejo notó repentinamente que las manos de Luisa, cruzadas sobre la falda obscura, eran de una palidez extraordinaria. . .
Pero su amigo interpelábalo en eso:
—A propósito: la te de “mort” ¿se liga o no con la palabra que sigue? Ayer discutíamos eso con Luisa.
—Nunca se liga, salvo en la frase mort ou vif, contestó Suárez Vallejo levantándose.
—Pero usted posee admirablemente el francés, comentó la señora.
—Tanto como admirablemente. . . Lo perfeccioné un poco cuando fuí escribiente del jefe de ingenieros en el ferrocarril de la compañía francesa.
—Y estuvo ya en Francia?
—Todavía no, aunque pienso ir, como es natural.
—Pronto? — interrogó Luisa.
—Ni pronto ni tarde. Es un proyecto en postergación permanente, añadió Suárez Vallejo chanceando.
Y se despidió.
IV
Mas, apenas hubo salido, cuando Efraim saltó con brusco reproche:
—Qué tienes tú que interesarte porque un conocido se vaya o no? Qué puede pensar ése de tu pregunta?
—Tienes razón, Toto, acató la joven suavemente.
—Tienes razón. . . tienes razón. . . Ya sabemos tu costumbre de no contrariar jamás de palabra. Pero conviene pensar más lo que se dice. A qué vino ese “pronto”?. . . Te aseguro que me dió una rabia! Porque, veamos: a ti qué te importa?
—Pero nada, por Dios! Lo dije pensando en algo que está a mil leguas de tus escrúpulos. . .
—Pensando en algo?. . . Y en qué?
—En que Suárez Vallejo podría quizás enseñarme, enseñarnos, si te parece, la dicción que nos falta.
—Lo dices porque sabes que suele ocuparse en preparar alumnos reprobados?
—No, no lo sabía; pero tanto mejor, entonces. Así no te mortificará ya mi proyecto.
—Como proyecto, no; aunque el profesor no me gusta. Es demasiado joven.
—Pero qué edad tendrá? — intervino la señora.
—No sé, mamá. . . Veintiocho a treinta años. . .
—Treinta años, no es decir un jovencito, Efraim. Y Suárez Vallejo me parece, además, un mozo serio, instruído.
—Como serio y culto, lo es. Ya te he dicho que pasa francés a varios alumnos libres, para ayudarse. Porque es muy pobre. Y muy altivo.
—Eso se le advierte. Con lo que me parece más oportuna la idea de tu hermana. Siempre le convendrá a ese joven una lección cómoda y bien retribuída.
—No sé si aceptará; porque es muy distinto, siendo amigo de la casa. Además, no me encargaría yo de verlo. Y francamente preferiría a M. Dubard. . .
—Pero si el pobre M. Dubard, compadeció la señora, no tiene ya día sano. Es más que un hombre un catarro de ochenta años cumplidos.
—M. Dubard. . . u otro así.
—Pero qué tiranía con tu hermana!
—Déjalo, mamá, dijo Luisa con jocosa displicencia, echando los brazos atrás para apoyar la cabeza en las manos. Quiere condenarme a vejestorio perpetuo.
—No hagas la víctima, hermanita. Claro que no dudo de ti. Pero a veces eres demasiado franca.
—Sin embargo, nadie hay más dócil para dejarse gobernar.
—De palabra, vuelvo a decirte; y tal vez por evitarte la molestia de discutir; pero acabando siempre por hacer lo que quieres. Mujercita al fin. . .
—Plagio de papá, señor hermano, como siempre que te pones cargoso.
—En suma, interrumpió la señora por avenencia, será mejor consultarlo con tu padre.
Así se hizo, en la mesa que presidían a la antigua, es decir desde ambas las cabeceras, don Tristán y su esposa; si bien por impedimento de esta última, siempre dolorida de su brazo neurálgico, servía su hermana mayor, la tía Marta, una solterona agregada a la familia, aun cuando disfrutaba de renta propia.
Consejera de doña Irene, quien se casó muy joven, y huérfanas ambas, formó desde luego parte del nuevo hogar, donde su prudencia ganóle a poco la estimación del marido, predispuesta por la piedad ante el contraste sentimental que había malogrado su existencia: el vulgar episodio del prometido infiel, que para mayor pena no mereció el sacrificio de su belleza y su juventud.
Porque, hermosa, lo fué realmente, hasta constituir un tipo, como su sobrina, que se le parecía mucho, según era de ver cuando estaban juntas; pues, más que por las facciones, de mayor finura en ella, asemejábanse por la expresión casi fatal, que parecía sombrear la frente y los ojos con una leve cargazón de entrecejo.
Era, al decir de doña Irene, el rasgo característico de los señores de Mauleon, que para grima suya no había ella sacado, aunque legara, por su parte, a Luisa, la nariz casi griega y la boca de palpitante frescura: una boca grande, vívida, en que la juventud reventaba su generosa flor.
Precisamente, la gracia singular de la joven provenía del contraste entre esa boca y los ojos castaños, de claridad tan nítida, que sin ser melancólica, parecía llorada; pues acentuando así la línea mística del rostro un poco largo, definían aquella oposición en que reside el misterioso imperio del encanto, superior muchas veces a la misma belleza.
Tía y sobrina profesábanse gran cariño, al cual no eran, respectivamente, ajenos, el parecido en que revivía para aquélla lo más hermoso de su noble dolor, y la admiración que éste imponía a la otra, con una especie de trágica superioridad.
Fué así la tía, quien al advertir el interés muy natural, aunque quizá indefinido aún, de la joven, por aquella provechosa ocupación, allanó la dificultad que el consultado no resolvía, disimulando según costumbre su indecisión tras la impasibilidad realmente marmórea de su lozano rostro y de su calva tan límpida como sus lentes.
—Lo que pueden hacer, dijo, es organizar una clase de conjunto con Adelita Foncueva que también quiere perfeccionar su dicción, según me parece habérselo oído a Luisa.
Todo quedó así arreglado al instante. Don Tristán se inclinó sobre el plato, dando con el cuchillo en el borde los tres golpecitos que constituían su modo de celebrar cualquier acierto; doña Irene dilató en una sonrisa como jugosa de bondad, su boca siempre bella; y Efraim despojóse de su gravedad un poco hostil al proyecto.
Su frente más bien angosta, de una suave obstinación femenina, pareció iluminársele bajo los cabellos, castaños como los de su hermana, pero abandonados en apolíneo desorden; porque no había rostro más sensible a cualquier emoción, hasta volverse, conforme ella fuera, desagradable y simpático en extremo. Una verdadera claridad juvenil irradió sobre todos su expresión serena; y la fuerte mandíbula, apretada con firmeza casi brusca, desafiló como bajo una caricia su corte seco.
“Los mismos ojos de Luisa”, pensó cariñosamente la tía Marta, al ver abismarse en su fondo aquella líquida claridad.
—Así estudiarán los tres, dijo en alta voz, aludiendo a la amiga de su ocurrencia. Y cuando sea menester, yo haré de rodrigón con el mayor gusto.
Luisa que había permanecido como ajena, bajo aquella abstracción remota que le era peculiar, pareció envolverla en la suavidad silenciosa de sus pestañas.
—Si mandáramos por Adelita. . . para saber. . . — propuso.
Aprobó doña Irene, levantáronse padre e hijo, y en ese momento entró el doctor Sandoval que venía como todas las noches “a invitarse” su consabido café.
V
Ignacio Sandoval, médico de la familia y amigo íntimo de don Tristán con quien se tuteaba, aunque tenía quince años menos, había convertido aquel café de sobremesa en obligado prólogo de la tertulia del club, a la cual ambos acudían con idéntica regularidad, sin perjuicio de considerarla invariablemente aburrida.
Vinculado a doña Irene por cierto lejano parentesco que sólo bromeando mencionaba, viudo sin hijos desde la juventud, contrajo hacia aquella familia un afecto rayano en ternura para los dos jóvenes, aunque jamás excedido de la mesura profesional.