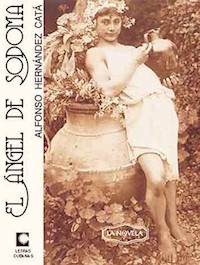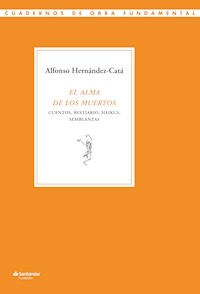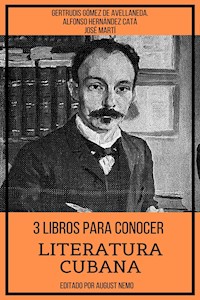Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
En 1926 Alfonso Hernández Catá publicó El ángel de Sodoma. Es considerada la primera gran novela gay de la literatura cubana. Su protagonista descubre sus inclinaciones eróticas en medio de su cerrado ambiente familiar y se debate entre las consecuencias de su condición personal y lo inevitable. El discurso central de El ángel de Sodoma refleja los conflictos internos y sociales de José María, personaje principal de la novela. Durante un proceso de autorreconocimiento de su condición homosexual, esta no constituye el único tema presente en la obra de Hernández Catá. La trama de esta novela no puede comprenderse separada de las realidades socioculturales de la Cuba de la época. «No, no se había fijado en la mujer… Ni siquiera sabía si era rubia o morena. Sus cinco sentidos sumados al de la vista, no habíanle bastado para mirar, con todo anhelo, con todas las potencias sensuales dormidas hasta entonces, sin que su razón se diera cuenta, a otra parte. Desde que las dos crisálidas dejaron en el suelo la envoltura, un instinto imperativo, adueñándosele de la mirada, borró por completo la estatua femenina, las fieras, hasta la multitud. Fue un largo y hondo minuto, turbio, lleno de removidas heces de instinto, en el cual su razón, su moral, su pudor, sus timideces, su dignidad misma, sintieron estallar debajo de ellos una erupción repentina e irresistible. Y ahora, en medio de la calle, dando traspiés que, por fortuna, Jaime atribuyó a su falta de costumbre de beber, confesóse sin medir aún todo el alcance terrible del descubrimiento, que solo el eco del tacto de una de las tres diestras estrechadas persistía en la suya, y que solo una figura perduraba en su retina y en sus nervios: la del hombre… ¡La del hombre joven y fornido nada más!»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfonso Hernández Catá
El ángel de Sodoma
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: El ángel de Sodoma.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN CM: 978-84-9007-629-3.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-605-5.
ISBN ebook: 978-84-9953-075-8.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
* * * 9
Capítulo I 11
Capítulo II 17
Capítulo III 23
Capítulo IV 31
Capítulo V 37
Capítulo VI 47
Capítulo VII 57
Capítulo VIII 65
Capítulo IX 75
Capítulo X 83
Libros a la carta 91
Brevísima presentación
La vida
Alfonso Hernández Catá (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, 24 de junio de 1885-8 de noviembre, Río de Janeiro, 1940). Cuba.
Nacido en España, su padre era el teniente coronel Ildefonso Hernández; y su madre la cubana Emelina Catá.
El padre ocupaba un puesto en la administración militar española en Cuba y Alfonso Hernández Catá vivió en la isla hasta los catorce años en que, tras la muerte de su padre, fue enviado a un colegio de huérfanos de militares en Toledo.
A los veinte años Alfonso fue incluido en la antología La corte de los poetas (Madrid, 1905). Sus primeros libros aparecieron poco después en dicha ciudad: Cuentos pasionales (1907) y Novela erótica (1909). Tras casarse Alfonso regresó a Cuba y fue redactor del Diario de la Marina y de La Discusión.
En 1909 publicó La fábula Pelayo González y en 1911 La juventud de Aurelio Zaldívar. Por esos años escribió también piezas teatrales entre las que cabe citar Amor tardío, En familia, El bandido, y Cabecita loca escritas en colaboración con Alberto Ínsua.
Desde 1909, Alfonso había iniciado su carrera diplomática como cónsul y se desempeñó en El Havre, Birmingham y en varias ciudades españolas. Fue encargado de negocios de la República de Cuba en Lisboa, embajador de Cuba en Madrid, y ministro en Panamá (1935), Chile (1937) y Brasil (1938).
Alfonso Hernández Catá murió en un accidente aéreo el 8 de noviembre de 1940, en la bahía de Río de Janeiro. Su oración fúnebre fue dicha por el escritor austríaco Sthepan Zweig.
* * *
—¿Y va usted a escribir una novela de «eso»? ¡Qué ganas de elegir asuntos ingratos!
—De «eso», sí. Los poetastros han vulgarizado y afeado tantos jardines, tantos amaneceres, tantas puestas de Sol, que ya es preferible inclinarse sobre las ciénagas. Todo depende del ademán con que se revuelva el cieno, amigo mío. Si es cierto que hay en las charcas relentes mefíticos, también lo es que ofrecen grasas irisaciones, y que lirios y nenúfares se esfuerzan patéticamente, a pesar de sus raíces podridas, en sacar de ellas las impolutas hojas. Además, como la química científica, la artística puede obtener de los detritus esencias puras. Más trabajo y menos lucido, dirá usted. ¡No importa!
Y acercóse Abraham y dijo: ¿Destruirás por igual al inocente y al impío? El juez de toda la tierra, ¿será injusto?
Génesis, 18.
Capítulo I
La caída de cualquier construcción material o espiritual mantenida en alto varios siglos, constituye siempre un espectáculo patético. La casa de los Vélez-Gomara era muy antigua y había sido varias veces ilustre por el ímpetu de sus hombres y por la riqueza atesorada bajo su blasón. Pero con el desgaste causado por la lima de los años los ánimos esforzados debilitáronse, y el caudal volvió a pulverizarse en el anónimo, merced a garras de usureros y a manos de mujeres acariciadoras y cautas. La democracia alumbró aquí y allá, sin consagraciones regias, cien cabezas de estirpe, mientras la casa de los Vélez-Gomara languidecía. Y, si su derrumbamiento final no puede ponerse, por ejemplo, junto al romántico de la de Usher, es, sobre todo por las particularidades al par vejaminosas y heroicas del postrero de sus varones, lo bastante rico en rasgos dolorosos para sacar de su egolatría o de su indiferencia, durante un par de horas, a algunos lectores sensibles.
Toda de piedra, enclavada en una ciudad prócer, con ventanas abiertas al mar, la ocupaban, por derecho de herencia, un matrimonio y cuatro hijos. La ciudad, levítica a pesar del paganismo azuliblanco de las olas y del fermento inmoral traído de tiempo en tiempo por los marineros, hartos de oceánicas castidades, a las casucas del suburbio, había estimado muchos años como su timbre óptimo el escudo ahondado en el sillar clave del medio punto de su puerta. Las ventanas con sus cristales rotos, vibraban nerviosas, participando del estremecimiento aventurero de las campanas, de los trenes, de los buques y hasta de los pobres carros urbanos. El matrimonio difería en edad y caracteres: él, ciclópeo, de cabeza chica para su gigantesco cuerpo, lento, soñador de sueños no multiplicadores, sino de resta; ella, menuda, activa, hacendosa, vulgar y práctica. Los cuatro hijos, dos varones, dos hembras: el mayor, José-María, de dieciocho años; después Amparo, luego Isabel-Luisa, al fin Jaime.
Desde tiempos no vistos por sus actuales ocupantes, la casa se nutría de nostalgias, de prestigio y de deudas; y sin la industriosidad de la esposa, que a diario renovaba el milagro de los panes y los peces, más de una vez la palabra privación habría tenido para ellos su sentido enjuto. El actual jefe de la casa de los Vélez, don Santiago, solo activo y alegre cuando la bruma del alcohol lo rodeaba de absurdas perspectivas de oro, se conformaba con despreciar al orbe íntegro, y con ufanarse de sus pergaminos y de su estatura. Y la noche en que la esposa pasó del afanoso trabajo a la muerte, tras pocos días de enfermedad, el alma inválida de don Santiago quedó paralizada de susto. Todos comprendieron entonces que el hombrachón se apoyaba para ir por la vida en el cuerpecillo femenil, inmóvil por primera vez, y más menudo aún entre la estameña de la mortaja, bajo las cuatro gotas doradas y azules de los cirios.
La casa, tan limpia, tan ordenada, perdió el equilibrio y cayó en una suciedad llena de humores hoscos. En vano José-María y sus hermanas —Jaime estudiaba para piloto, interno en la Escuela de Náutica— trataron de cerrar el paréntesis abierto por la catástrofe. Era el padre quien, con su volumen, con su indolencia, con su alma frívola incapaz de Ilenarle por completo el enorme cuerpo, complacíase en prolongar la atmósfera de ansiedad perezosa, de espera de milagro, que saturó aquellos tres días comprendidos entre el primer malestar y el último estertor de la mujercita.
Vinieron las ventas de tierras, las hipotecas, los expedientes, y el mal olvido del alcohol. En verdad los hijos deseaban verlo ebrio, porque su embriaguez sonriente, brumosa, con esperanzas y prodigalidades súbitas, era preferible a las impotencias ceñudas, a las profecías de días nocturnos llenos de frío y hambre, a los golpes. Dos veces el intento de echar a un lado los pergaminos y de doblar la estatura sobre el trabajo, quiso cuajársele en la voluntad. Humillación estéril. Se habló luego de una representación de automóviles; hubo largas pláticas ante las mesas de los cafés, frente a la copita de aguardiente enturbiadora de la copa de agua; y, por último, entre la estupefacción de todos, en vez de dedicarse a vender, don Santiago compró un cochecillo minúsculo, pintado de rojo, tan desproporcionado para su corpachón, que le ajustaba a la cintura trabajosamente, y hacía pensar en el aborto de un centauro: busto de cíclope y patas de pobres caballejos de vapor ocultas bajo vibrantes chapas de metal.
Salía todos los días muy temprano, después de diez horas de sueño y, a pie, marchaba hasta la terraza del café, donde, poco después, iban a llevarle, del garaje, el cochecillo. Al verlo, su entrecejo se desplegaba y, solo entonces, echaba el aguardiente en el agua y, a pequeños sorbos, empezaba a beber su copa de niebla, con los párpados entornados no se sabe si para aguzar la visión externa o para ver mejor dentro de sí. Después subía con trabajo al automóvil, y empuñaba el volante. Los parroquianos de la terraza solían comentar:
—Ya se está calzando su bota de siete leguas don Santiago.
Arrancaba el coche y, hasta los arrabales, iba con marcha moderada. Pero al llegar a la carretera los ojos se encendían cual si quisieran aumentar con sus chispas las del motor, el pie se aplanaba en la palanca de la velocidad, todo el cuerpo, consustancializado con la máquina, vibraba, y, raudo o, allanando las cuestas, despegándose en las curvas, saltando en los baches hasta arrancar hojas de los árboles, rojo proyectil disparado no se sabe si por la desesperación o la embriaguez contra la Muerte, trazaba en la ilusión óptica de cuantos se detenían a mirarlo pasar, un hilo sangriento en el camino.
No decían: «Ahí va el automóvil de don Santiago», sino «Ahí va don Santiago». Y nadie mostró sorpresa el día en que, al mediar aquel nudo de la carretera que, por no haberse detenido a desatarlo despacio, había costado ya la vida a dos automovilistas, el centauro se disoció terriblemente, y su parte de cíclope quedó aplastada contra un tronco mientras los pobres caballejos de vapor, retorcidos, piafaban su postrer aliento humeante sobre el verde jugoso de la campiña.
Toda la ciudad participó del drama. Los forasteros pudieron advertir que el noble gigante constituía uno de los orgullos de la ciudad, y que de haber sido tan baratos de mantener como la leyenda del barrio fenicio o del estandarte secular del Ayuntamiento, el pueblo no habría consentido aquel desenlace. La hipótesis de un suicidio hipócrita consolidóse cuando se supo que don Santiago tenía un seguro de vida contratado poco tiempo antes, a favor de sus hijos, a quienes apartaba siempre del automóvil diciéndoles:
«¡Eso no se toca, ya lo sabéis!», cual si se tratase de un arma.
Su único amigo, el profesor de la Escuela de Náutica don Eligio Bermúdez Gil, jugueteando con la brújula minúscula que pendía de su gruesa cadena de oro, resumió la opinión pública en estas palabras:
—No vamos a decir que se ha disparado con el automóvil, pero que se ha disparado en él, sí. Aquellas tardes en que lo veíamos volver decepcionado, es que le había fallado el tiro. Si la Compañía se echa atrás, tendremos que hacer una suscripción pública para levantar las hipotecas y sacar del hambre a esos chicos. Del que va a ser marino yo me encargo.
A pesar de las aseveraciones populares, la Compañía de Seguros pagó la póliza después de calcular las ventajas de publicidad basada en un suceso y un nombre conocidos en toda la comarca. Y los hijos, hasta entonces coro doloroso e inerme a espaldas de los protagonistas, hubieron de forzar los trámites del tiempo, avanzar hasta el primer plano, mirar cara a cara a la vida, y descubrir cada uno lo que de hombre o mujer esperaba tras de la corteza infantil, rota también en el choque funesto.
José-María presidió el entierro. Vestido de luto, sus dieciocho años, impresionaban más. Pálido, aguileño, de piel marfilina y ojos verdes, destacaba entre el grupo de caras contraídas por una tristeza ocasional su belleza tímida y frágil, de flor. Al volver a la casa y quedarse solos, para resistir la marea del llanto, dijo:
—Lo primero que ha de hacerse es limpiar esto como Dios manda. ¡Da asco!
Jaime se encogió de hombros y, abandonándose a un dolor sombrío enseguida embotado en el sueño, se echó en el cuarto último. Cuando despertó, Amparo, Isabel-Luisa y José-María daban los últimos toques a una limpieza que había durado más de cuatro horas.
—Menudo baldeo le habéis dado, ¡hay que ver! Parece otra la casa —dijo.
Y no solo lo parecía: lo era. Ni siquiera en tiempo de la madre, paredes, suelo y muebles relucieron así. Dijérase que solo don Santiago había muerto, y que, libre de su corpulencia ensuciadora y holgazana, ella, con las arañas de sus manitas tejedoras de orden, dirigía, por primera vez, del todo el hogar.
Capítulo II
Aun cuando el tutor fuera el capitán Bermúdez Gil, puede decirse sin hipérbole que el consejo de familia lo constituyó la ciudad entera. Bastaba que cualquiera hallase en la calle a los huerfanitos, para que, olvidando sus faltas individuales, ensombreciese el semblante y dijese agitando el índice a modo de bastón presto a agrandarse para el castigo:
—Es preciso ser serios y andar más derechos que velas, ¿eh? El nombre de vuestro padre y lo que ha hecho por vosotros, lo exige. ¡Y si no!...
Sin esta amenaza difusa y sin la admiración que el fin del padre y su incomprensible lección heroica añadía a los blasones deslustrados, habrían sido por completo felices. Cuando los pisos de la casa se aislaron y ellos ocuparon el último luego de alquilar los demás, sus vidas adquirieron un ritmo venturoso, de juego continuo; pero de juego regido por una autoridad al par eficaz y suavísima, previsora, atenta a orear los trámites imprescindibles de lo cotidiano con ráfagas de alegría inesperada.