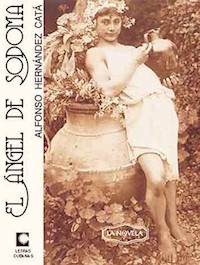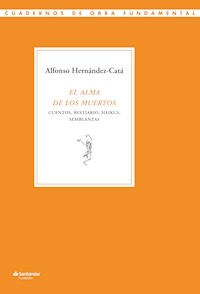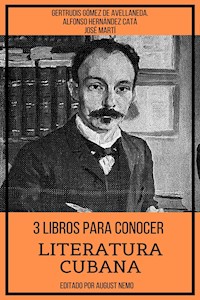Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Los frutos ácidos fue publicado por primera vez en Madrid en 1919. Alfonso Hernández Catá fue considerado en vida uno de los mejores escritores cubanos de todos los tiempos. Redactor del Diario de la Marina, uno de los periódicos más influyentes del país, y con una carrera diplomática desde muy joven, su obra tiene el aliento cosmopolita del viajero ilustrado y, a su vez, la mirada penetrante de quién percibe y narra con hondura las situaciones más disímiles. Este libro contiene tres historias: - El laberinto - La piel - y Los muertos. Sus protagonistas son personajes de distintas razas, sexos y grupos sociales retratados con intensidad, llenos de conflictos y aspiraciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfonso Hernández Catá
Los frutos ácidos
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Los frutos ácidos.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica: 978-84-9007-863-1.
ISBN ebook: 978-84-9007-875-4.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
Lector 9
El laberinto 13
I 13
II 16
III 21
IV 27
V 33
VI 40
VII 45
VIII 51
IX 56
La piel 62
I. La partida 62
II. La tempestad 73
III. El puerto 86
Los muertos 98
I 98
II 101
III 107
IV 115
V 123
Libros a la carta 135
Brevísima presentación
La vida
Alfonso Hernández Catá (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, 24 de junio de 1885-8 de noviembre, Río de Janeiro, 1940). Cuba.
Nacido en España, su padre era el teniente coronel Ildefonso Hernández; y su madre la cubana Emelina Catá.
El padre ocupaba un puesto en la administración militar española en Cuba y Alfonso Hernández Catá vivió en la isla hasta los catorce años en que, tras la muerte de su padre, fue enviado a un colegio de huérfanos de militares en Toledo.
A los veinte años Alfonso fue incluido en la antología La corte de los poetas (Madrid, 1905). Sus primeros libros aparecieron poco después en dicha ciudad: Cuentos pasionales (1907) y Novela erótica (1909). Tras casarse Alfonso regresó a Cuba y fue redactor del Diario de la Marina y de La Discusión.
En 1909 publicó la fábula Pelayo González y en 1911 La juventud de Aurelio Zaldívar. Por esos años escribió también piezas teatrales entre las que cabe citar Amor tardío, En familia, El bandido, y Cabecita loca escritas en colaboración con Alberto Ínsua.
Desde 1909, Alfonso había iniciado su carrera diplomática como cónsul y se desempeñó en El Havre, Birmingham y en varias ciudades españolas. Fue encargado de negocios de la República de Cuba en Lisboa, embajador de Cuba en Madrid, y ministro en Panamá (1935), Chile (1937) y Brasil (1938).
Alfonso Hernández Catá murió en un accidente aéreo el 8 de noviembre de 1940, en la bahía de Río de Janeiro. Su oración fúnebre fue dicha por el escritor austríaco Sthepan Zweig.
Lector
Se escriben estas líneas por ese inevitable impulso que lleva al dueño de una casa a decirle al huésped que lo visita por primera vez: «Perdonad si la casa es sombría y si sus comodidades y ornato no corresponden a mi deseo». Tal advertencia casi nunca es eficaz, pues quien no halla bienestar en una mansión o en un libro, censura o, si es muy bondadoso, calla. El dueño de la casa, lo mismo que el autor, saben al pronunciar la fórmula que ha de ser inútil, y sin embargo...
A pesar de la prosapia ilustre que en la literatura castellana tienen las novelas de corta extensión, el género cayó un largo lapso en desuso, y de no haberse fundado varias revistas semanales que, dejando a otras el comentario de la actualidad, dan al lector una novela de pocas páginas, no se habría restaurado aún. Ejemplo es este que patentiza la trascendencia que la iniciativa editorial puede tener en el curso de una literatura; y aunque, tal vez, las obras maestras de este género se hubieran escrito en la misma forma sin incentivo alguno, muchos autores necesitaron el tanteo de una primera prueba para lograr luego la justeza feliz. Porque una novela corta no es ni un cuento largo ni una novela acelerada; y si el lector no logra en su lectura sentimiento de totalidad, es que abortó la tentativa. Trasponiendo el ejemplo, puede decirse que una novela corta debe ser cual uno de esos pequeños bocetos escultóricos donde, a despecho de las dimensiones, ya existen las magnitudes monumentales.
Si los nuevos cauces en donde la vida moderna se moldea acentúan en vez de atrofiar en los lectores el gusto por la novelesca ficción, ninguna de sus formas se pliega tan bien como ésta de la novela corta a la exigencia de rapidez, que es característica del progreso actual. Los hombres creen hoy no tener tiempo para leer obras voluminosas; las solicitaciones de la vida son múltiples y aspiramos a pasar raudos de una a otra para prestar veracidad a la ilusión de que vivimos más. Y acaso haya en ello razón: ¿qué dolor, qué alegría, qué pensamiento no caben en un puñado de cuartillas? Hay en muchas de las novelas de 300 páginas —extensión obligada más por la necesidad de formar un tomo que por la del asunto en total desenvolvimiento— pasajes suplementarios o digresiones inoportunas que merman virtud a la fuerza, a la emoción y a la gracia, que serán siempre la médula del arte. En la novela corta no sucede así; género es este que dicta de modo imperativo al escritor el buen consejo de la sobriedad. En una obra estética no debe existir nada de relleno; la belleza, diosa tutelar, preside tan intensamente los parajes capitales del libro como los rincones; y si hay descuido en un detalle que creímos baladí, toda la euritmia del edificio se compromete.
Las novelas que vas a conocer, lector, fueron escritas en tan pocas páginas, porque su autor pensaba ya cuanto viene de decirte y prefirió dar tres aspectos de la vida a llenar con uno solo el libro, exacerbándolo, distendiéndolo.
Gran parte de las novelas cortas producidas para las publicaciones semanales antedichas tienen un tono, ya desenfadado, ya frívolo, sin duda porque sus autores quisieron imprimirles el carácter efímero que conviene a los trabajos de semanario: muchas son anécdotas narradas en forma ligera; muchas son picarescas y regocijadas; algunas tienen el hilván flojo de la prosa escrita deprisa. Al contrario, estas tres novelas fueron escritas con esmero, son adoloridas, quieren ser armoniosamente ásperas, y no pertenecen, desde luego, a la literatura para divertir, siquiera sea porque, como lector, prefiere quien las compuso, los libros que preocupan a los que distraen. No se trata de matar el tiempo, que a la larga nos mata; y si un libro no es un arca incorruptible donde preserve el alma durante algún tiempo —y aun durante la eternidad si Dios otorga ese don— sus anhelos y sus experiencias, es papel vano.
A pesar de la diversidad material, tiene este libro un nexo profundo: no son tres novelas reunidas al azar; y aunque los personajes humanos cambian de una a otra, los dos protagonistas ideales —el Dolor y la Muerte— te acompañarán desde la primera página hasta la última.
La cosecha de hoy es ácida, tal vez porque los frutos fueron cogidos en agraz. Si te dejan en los labios un sabor astringente, no pienses que el mismo árbol ha de producirlos siempre iguales. Hoy hay pena, desilusiones, amargura, y parece que el pesimismo fue la savia que abrevaron las raíces en la tierra; otra vez serán risas, halagos, tranquilidad, y los frutos tendrán el claro color de la esperanza; otra vez, los pájaros se habrán posado sobre el ramaje. ¿Serán esos frutos mejores? ¡Ojalá! Sin embargo, un insigne escritor francés muy poco conocido o muy poco citado al menos —M. Elémir Bourges— escribió como lema a sus obras: Apre et bon fruit.
Y luego de tan largo preámbulo, lector, te abro la puerta del huerto que cultivé para ti —y para mí también, no creas— amorosamente. Como es mi huerto no puedo decirte si la sombra te será grata, ni si podrás hacer un alto en tus preocupaciones para entristecerte con las de seres fingidos que fueron hechos de pasiones y de facciones de seres reales. Ya está abierta la puerta: mira las tapias blancas, el suelo por donde arrastra la brisa otoñal hojas de oro crujientes; aquel es el árbol de los frutos ácidos, lector; puedes tender la mano y coger los que gustes: te doy lo que tengo. Cuando los frutos sean más acendrados y dulces, también te daré.
El laberinto
I
El cerebro de don Santiago Guevara, ex subsecretario de Instrucción Pública, pesaba, el día 4 de julio de 1913, 197 gramos y 15 centigramos; el día 18 del mismo mes, 197 gramos y 94 centigramos, y el día 4 del mes siguiente, fecha en que comienza esta narración, 199 gramos justos. Don Manuel Ruiz, mal llamado El Huesos al alicarle el aparato a la vez rudimentario y misterioso con que determinaba estos datos, quedose un instante perplejo, oprimió en vano un tornillo, trató de comprimir la cabeza de don Santiago para ver si estaba en ella el error y, al fin, dijo convencido de la exactitud de sus cálculos:
—Nada, no hay que darles vueltas: 3 gramos más que el mes pasado. Ha llegado usted al máximo de su desarrollo mental. Le felicito.
—¿Cree usted? ¿No se tratará de una equivocación?
—Eso he pensado yo también. Francamente, a simple vista no me ha parecido usted más inteligente que todos los días; pero no puede haber error. Recuerde que es la misma cantidad de masa encefálica de Ampére.
—En ese caso...
A pesar de la sonrisa irónica que surgió entre sus labios, don Santiago se llevó las manos a la cabeza para palparla recelosamente, lo mismo que se palpa un melón de cuya calidad se duda. Se oyó el ruido de una puerta al abrirse y pasos que se aproximaban.
—Guarde usted ese chisme deprisa; ya sabe que don Emilio no cree en el talentómetro. Además, le ruego que no olvide nuestro convenio: si usted no me secunda, buscaré otra persona. Ya ve que no solo cumplo lo ofrecido, sino hasta me presto a servirle para que pruebe en mi cabeza esas chifladuras.
—Hombre, me parece que yo... Francamente...
—Nada, se va usted de la lengua y si don Emilio llega a sospechar de su sinceridad de médium...
Don Manuel mal llamado El Huesos, a causa de su figura terriblemente descarnada, guardó con precipitación el aparato en un bolsillo, y con gran humildad susurró:
—¿Puede usted darme ahora las 5 pesetas? Luego es difícil.
Don Santiago iba a dárselas cuando don Emilio entró: era casi tan delgado como El Huesos, pero su indumentaria era más descuidada, a pesar de no ser la de aquel digna de un Brumell. Don Emilio saludó ceremoniosamente: una reverencia para don Manuel y dos para don Santiago. Mediaba la tarde; sombras pesadas comenzaban a derrotar poco a poco la escasa luz que entraba por una lucerna abierta en el techo. El techo, paralelo a la vertiente del tejado, formaba un ángulo que sugería la idea de un ataúd; una mancha negra de contornos irregulares indicaba el lugar habitual del quinqué. Sin marco, sujeta a la pared por cuatro alfileres, una oleografía de sir William Crookes se destacaba violentamente del blanco de la cal. En un estante destacábanse, entre varios números polvorientos de una revista de Boston, varios folletos de Russel Wallace, de Oxon, de León Denis y de Schuré, y una obra en varios tomos sobre el espiritismo y el fakirismo occidental. La estancia, aunque pequeña, estaba dividida en dos: el lugar donde estaban los visitantes y otro espacio más chico, velado por negros cortinones que bajaban desde el plafón hasta tocar los ladrillos desunidos del suelo. Don Emilio se dirigió a sus amigos en voz baja, velada y misteriosa:
—Hola, señores... ¿Ha encontrado usted la lente, don Santiago?
—Ha habido que encargarla; la tendremos aquí el lunes próximo.
—Y usted, don Manuel, haga que el Todopoderoso se halle en forma para ese día. Es preciso tener pruebas irrefutables de la materialización. El movimiento de las mesas, las sensaciones táctiles y auditivas, pueden dimanar de sugestiones y hasta fingirse; pero si un espíritu logra impresionar una placa fotográfica...
Junto a don Manuel y a don Emilio, la obesa complexión de don Santiago con su cuello, muy corto. Hundido en las pieles del gabán, producía un extraño contraste. En un momento que se acercó a descorrer los cortinajes, el brillante de uno de sus anillos fulgió sobre la negrura de la tela, semejante a una estrella sola en el cielo oscuro. El Huesos lo contemplaba de soslayo, con admiración, e, involuntariamente, un ruidito constante y lejano salía de su garganta de viejo ventrílocuo. Detrás de las cortinas, suelo, muros y techo estaban tapizados de negro; y allí, atraídos por el fluido misterioso del hombre descarnado, habían de recobrar los espíritus algo de las apariencias materiales que tuvieron un día sobre la tierra.
Cogiendo de sobre el velador de tres pies un libro, don Emilio se lo ofreció a don Santiago:
—Lea usted. Son las predicciones del Evangelio desentrañadas por nuestro Denizart Revail. Ahora voy todas las mañanas a la biblioteca, y pronto podré probar que Revail no inventó, sino continuó lo que ya Aristóteles, Pitágoras, Platón, Lucano, Floro y Orígenes, entre otros muchos...
—Sí, sí, claro.
Don Santiago se había quedado serio, solitario sin duda por un pensamiento pertinaz; y, de súbito, preguntó a don Emilio:
—¿Es verdad que la chica está decidida a cometer esa locura? Hay que evitarlo. Debe usted poner en juego toda su autoridad de padre.
El golpe que descargó sobre el velador, más que sus palabras, atrajo la distante atención de don Emilio.
—¿Decía usted?... No tiene importancia.
—¿Cómo que no tiene importancia?
—¡Bah!
Poniéndole las dos manos sobre los hombros, encogidos en un ademán de indiferencia, don Santiago insistió con vivacidad:
—No debe usted dejarla, no debe usted.
Don Emilio puso entonces en él aquella mirada mate que solo parecía considerar las cosas ausentes o interiores; su barba, recogida un momento por una caricia de la diestra, volvió a dispersarse sobre el pecho, y:
—Quién sabe lo que Luisa haya sido en otras encarnaciones —le dijo—; hoy es mi hija, tengo autoridad sobre ella; pero usted, que sabe lo que sabe, ¿puede aconsejarme ir contra las normas del destino? Nada en esta vida es casual... y esto no es lo mismo que el fatalismo, conste. Luisa hará lo que quiera... es decir, lo que la dejen ellos. Sus espíritus protectores la guían; de su periespíritu se escapan fuerzas que yo no puedo contrarrestar, y si ha de dedicarse al teatro, es porque su esencia, purificada ya por muchas transmigraciones, lo exige así.
Don Santiago iba a insistir aún, pero El Huesos le tiró del abrigo para aconsejarle prudencia. Aun hablaron unos minutos más; la conversación no lograba seguir el cauce fácil del interés y se cortaba, se bifurcaba entorpecida por preocupaciones inoportunas. Se despidieron al fin. Antes de salir, don Santiago, so pretexto de los gastos de la instalación de las cortinas negras, sacó de su cartera un billete de banco y quiso entregárselo a don Emilio; y como este se negara a aceptarlo, lo dejó sobre el velador. Ya era de noche. Desde la puerta de la buhardilla, don Emilio alumbró con el quinqué los primeros tramos de la escalera.
—Hasta el lunes, pues.
—Hasta el lunes.
Bajaron a grandes trancos, en el rellano del piso principal se detuvieron, y don Santiago tendió a su acólito una moneda de 5 pesetas. Cuando ya la moneda había tocado el fondo del bolsillo, El Huesos se atrevió a decir:
—Francamente, el talentómetro debe de haberse equivocado: si no le llego a tirar del abrigo, mete usted la pata... Creí que el viejo lo iba a notar todo.
Para no soportar la justa reconvención, don Santiago, ejercitando sus artimañas de político ducho, cambió de tema e inició un ataque:
—En la puerta nos separamos, ya sabe usted que no quiero que nos vean juntos. Si por casualidad me encuentra en la calle, hace como si no me conociera; ya le mandaré instrucciones por correo.
—Bien.
Siguieron bajando. La portera, que subía a encender las luces, se empotró contra la pared para dejarles paso y se santiguó dos veces al verlos salir.
II
Luisa tenía veintidós años. A veces, cuando la tarea del bordado no corría mucha prisa, y le consentía poner un intervalo de una a otra puntada y llenar esos intervalos de recuerdos, recordaba confusamente una casa familiar, no sabía en qué sitio; recordaba el aparador, las bandejas de plata de donde el Sol arrancaba manchas luminosas que iban a caer, temblando, sobre las paredes; recordaba una vitrina con miniaturas, armarios llenos de ropa blanca que, al abrirse, exhalaban fragancias de membrillo; y recordaba, sobre todo, una figura de facciones borrosas, pero de ademanes inconfundibles: los ademanes materiales que hacía mucho tiempo, en un lugar desconocido, habían dirigido y minado sus primeros pasos por el mundo.
De tiempo en tiempo, su padre se mezclaba también con las figuras de la evocación, mas era don Emilio mucho más joven, con la mirada menos vaga, con la barba muy crespa, recortada en punta, y con las facciones, ahora angulosas, envueltas en las carnes del bienestar. Eran siempre remembranzas dispersas, ya amortiguadas, ya precisas en su integridad de hechos o de sensaciones parciales; y Luisa sentía la impresión de que el nexo que les faltaba, iba a surgir de súbito del fondo de su cerebro, para unirlas y revelarle ordenadamente todo su pasado. Entonces le parecía que una gran dicha estaba próxima; hacía un esfuerzo para recordar, un esfuerzo tan violento, que la obligaba a inclinarse hacia delante; pero las ideas tocaban no más que el dintel de la conciencia, parecía que iban a transponerlo..., y de pronto, acaso temerosas, volvían a desvanecerse en lo oscuro del olvido. Así había ocurrido muchas veces; a cada decepción, Luisa suspiraba, dejando desmayar sobre la cintura el busto que había erguido el anhelo; y con un doloroso ademán de fracaso, reanudaba las puntadas sobre el bastidor, aquellas puntadas monótonas e interminables, como su vida...
Y era inútil acometer cien veces la prueba; las cien veces el mismo vacío extendíase tras de los quince o dieciséis años recordados. Al igual que en su imaginación, en la estancia, donde los reflejos del Sol ponían pinceladas luminosas, la puerta entreabríase cual si la figura borrada y querida de la madre fuera a entrar... y, después de una espera henchida de angustias, volvía a quedar desierta. No, no le era posible reconstituir su infancia.
En los días mejores, cuando los horizontes de su memoria eran menos brumosos, se veía siendo casi una niña junto a su padre, también arrebatado, como ella, a una vida ignorada pero mejor; y luego, al remontar hacia el presente el curso de su existencia, era un desfile de sotabancos, de buhardillas; de sórdidos zaquizamis en ciudades distintas, trocando siempre por unas pocas monedas la labor de sus manos... Y miraba entonces con melancolía el bastidor que aguardaba sobre su falda, con esa mansedumbre irónica de los objetos imprescindibles. Era un bastidor chico en el cual, muy tersa, había siempre una tela fina; parecía como un juguete, y era un yugo. Dijérase que su vida había comenzado sobre aquel bastidor de bordadora, acicalando iniciales, festones y grecas que excitaban insuficientemente los recuerdos jamás concretados. Bordar, bordar, bordar, he aquí su vida. «¿Cuántos estantes, cuántas tiendas, cuántos almacenes podrían llenarse con lo que he bordado?», se preguntaba con cándida hipérbole; y para mortificarse más, imaginaba inmensos rimeros de ropa y se veía: a ella misma, minúscula, microscópica, como una mosca junto a una montaña de nieve, perdida bajo tanta albura.
Don Emilio apenas si parecía darse cuenta del milagro, cada día, renovado, de sortear las miserias sin perecer. Despreocupado de todo cuanto no fuera su ideal, vivía con sobriedad máxima, cual si en fuerza de frecuentar espíritus y seres de otros mundos, la materia hubiera renunciado en él a casi todas sus exigencias. Una vez, Luisa quiso saber por él la verdad, y la respuesta vaga y dolorosa que obtuvo le hizo comprender que no debía volver a pronunciar aquella interrogación, siempre abierta en su mente: ¿De dónde eran? ¿Cómo se llamaba su madre? ¿En qué tempestad había naufragado aquella holgura tranquila y burguesa que ella tan neblinosamente recordaba? Estaba segura de que ninguno de los amigos de don Emilio lo conocían a fondo; en cada población era la misma gente de ademanes vagarosos; los mismos convencidos de la posibilidad de prolongar las relaciones humanas, después de la muerte; pobres, por lo común, que prestaban a todo cuanto no fuera el espiritismo una atención perezosa, y que aparecían y desaparecían sin dejar rastros ni casi recuerdo material, como otros fantasmas... Y cuando la maravillosa flor de la esperanza habríase en su espíritu, en esas mañanas en que, sin saber por qué, se levantaba saturada de júbilo, pensaba Luisa que algún día, como si le restituyeran un tesoro largo tiempo usurpado, alguien vendría a restituirle todos los recuerdos de su niñez.
Sabía que no contaba con familiares directos a quienes dirigirse, y aquel continuo peregrinar dificultaba más cualquier pesquisa. Por otra parte, sentía miedo de atraer hacia su padre la atención; sin confesárselo nunca, presintió desde niña que don Emilio no era un hombre normal. «Acaso si mi deseo de saber no hubiera sido siempre discreto, mudo —pensaba—, hubiese atraído curiosidades hostiles hacia la monomanía del anciano, y tenía miedo de que se lo arrancaran para llevarlo a un sanatorio, a un manicomio o sabe Dios a dónde. Él no hacía mal a nadie: era paciente, dócil, apenas si se le sentía vivir; pero... ¡Qué sabía ella!» El temor de verse abandonada a los peligros esbozados tantas veces en forma de miradas, de insinuaciones; de crudas palabras dichas al oído en sus salidas a buscar o a entregar labores, era más fuerte que su ansia de conocer su historia. Prefería la ternura vaga del viejo, el constante terror de oírle decir que su madre muerta vivía con ellos, y compartía su mesa y tomaba puesto junto al brasero, en las veladas invernales; prefería, a verse sola en el mundo, las noches pavorosas de insomnio en que escuchaba a su padre hablar con acento suave o airado, respondiendo a voces que no se oían, preguntando a la muerta cosas que quedaban sin responder, en la sombra, y que él contestaba en su corazón... La Muerta: este era el triste nombre con que Luisa conoció desde niña a su madre. Ni un retrato, ni un nombre dicho en un instante de lucidez... La Muerta, siempre aquella compañera invisible evocada por el viejo con tal intensidad, que los nervios de la muchacha, distendidos, experimentaban una sensación de «presencia», a la cual quitaba el miedo toda dulzura maternal. En ocasiones, sin que nada material las motivase, veía en los ojos del anciano cuajarse dos lágrimas; le interrogaba, y él, pasando su diestra por la cara contraída de ansiedad, guardaba silencio; nuevas lágrimas sucedían, y Luisa lloraba también aquella pena ignota; lloraba, lloraba esas lágrimas que dejan huellas en la piel y en el alma, igual que si sufriese el dolor de una herida cicatrizada en apariencia, sin recordar el arma y la mano que la habían abierto.
Un temor de todo la había hecho insociable. En las tiendas para donde bordaba, hablaba poco; al principio otras muchachas dicharacheras o ligeras eran preferidas, y entonces era preciso recurrir a los viajes, a las casas de préstamos, a las privaciones... pero lentamente aquellas preferencias se iban trocando, y los bordados más finos, los más productivos, los más fatigosos también, habían de esperar a que Luisa terminase otros ya encargados. Era trabajo seguro para un mes, para dos. ¡Sesenta días más, ganado a la enemiga miseria! Y volvía a su casa gozosa, impelida por una ráfaga de optimismo; eran aquellos los días de horizontes diáfanos y perspectiva rosada; y al llegar a su buhardilla y contemplar el bastidor donde se agostaba su juventud, Luisa no sabía si mirarlo con gratitud o con rencor.
Los muchos libros leídos daban a sus anhelos de un cambio venturoso, ese ritmo de verosimilitud que tienen los sofismas. No esperaba la llegada del caballero que había de redimirla de la adversidad, pero sí oía gustosa una voz secreta prometerle: «No desmayes, Luisa; tus veintidós años no deben poner, como hace tu padre, única atención en lo que ya fue; cree en la vida, mira hacia adelante, no te sientes en los linderos del camino, espera días floridos y próvidos, que ellos vendrán... Esperar firmemente es forzar un poco el futuro». Al oír la voz de su fantasía, Luisa olvidaba el desamparo, las zozobras, los efímeros amigos de su padre —ya claudicantes, ya burlones, ya inquietadores como aquel don Santiago que la miraba turbiamente, a hurtadillas—; se olvidaba de sus sinsabores, y el alentar precipitado de su seno, el brillo de sus ojos, toda aquella fuerza de ilusiones animando su juventud, la habría hecho parecer casi bonita a quien la hubiera visto... Solo que nadie la podía ver, porque cualquier persona extraña era obstáculo entre ella y sus ensueños. Para todos, acaso también para su mismo padre, Luisa era esa muchacha pálida, delgada, ojerosa, a quien torturan por igual el gusano de la reflexión y la horma dura del trabajo.
Y aquella anhelada posibilidad de redención de la miseria vino al fin, y llegó, según complacencia frecuente del destino, por senderos inesperados, casi milagrosos. En todas las casas adquirían, al poco tiempo de habitarlas, fama de bajos, que los incomunicaba de los vecinos; jamás existieron entre ellos y los demás, relaciones amistosas; pero en aquella casa, donde habían ido a vivir hacía muy poco antes de que la fama hubiera salido del alambique de chismes de la portería, se casó una muchacha hija de los vecinos del piso principal, y Luisa bordó melancólicamente las ropas íntimas de la novia. Eran artesanas enriquecidas, de esas que en días solemnes olvidan las categorías y gustan exhibir su alegría y su lujo, e invitaron a la bordadora. Un poco turbada por los licores y la luz, Luisa asistió a la boda. Acaso la dueña de la casa, una mujer obesa con cara de pájara, se mostraba intranquila al ver la rapidez con que desaparecían de sobre las mesas las viandas y los licores; acaso el novio estuviera un poco impaciente; mas, sin embargo, la fiesta se prolongó hasta muy tarde. En un rosario monótono, las amigas de la desposada lucieron dudosas habilidades. Incansable, un muchacho de pelo rizado iba llevando junto al piano, o al centro de la sala, a las señoritas que primero se resistían y después querían repetir. Como descubriera a Luisa en un rincón, le instó:
—Usted no se puede escapar. ¿No sabe usted tocar piano? Entonces recite. Usted tiene cara de saber algún verso de memoria.
Y lo sabía. ¿Cómo no? El dolor siempre ha buscado la noble consolación del arte, que lo aumenta deliciosamente o lo adormece. Luisa sabía no uno, como dijo el hortera, sino muchos de esos versos en que hermanos gemelos desconocidos han llorado nuestro dolor con los sollozos y las frases que hubiéramos querido nosotros encontrar. De pie, en el centro de la sala, vestida de negro, con los ojos cerrados para no tener miedo, comenzó a recitar; y poco a poco los murmullos fueron cesando. Evocábase en la poesía un cuadro de dolor y de pobreza. La voz de Luisa era grave, temblorosa; sin el movimiento de los labios, su rostro hubiera parecido el de una estatua. La emoción, desbordándose en su alma, se comunicó lentamente a aquellas almas híbridas y oscuras, y algo del ambiente frío de su buhardilla, algo de su miseria y de sus dolores pasó un momento por la sala llena de luz y de alegrías nupciales. Recitaba con ese tono férvido que, saliendo del corazón, va derecho a los corazones, y lágrimas furtivas asomaban a muchos ojos al finalizar la poesía. Después de un silencio, al que sucedieron muchos aplausos, un viejecito se acercó a ella para felicitarla.
—Es un pecado que usted no se dedique a la escena, señorita, ganaría usted millones.
Luisa sonrió sorprendida, y al estrechar la mano del viejecito la retuvo entre la suya largo tiempo. Sí, tenía razón aquel viejecito tan simpático; sería actriz, dejaría el bastidor maldito... Aún oprimía la mano, ya casi infantil del anciano, y ya estaba decidida a seguir el consejo... Sin duda el pobre señor no sabrá nunca que aquel apretón de manos un poco convulso, quería decirle: «Muchas gracias, señor, muchas gracias. ¿Ve usted? Usted creía venir a presenciar solamente el hecho consumado de una boda, y ha venido a determinar un destino: con esa sola frase que acaba de decirme ha abierto la puerta de mi porvenir, que estuvo hasta hoy cerrada a pesar de mis llamamientos. Quiero ganar en la escena esos millones que usted dice, y no por mí, créame, sino por mi padre... Muchas gracias, señor, muchas gracias. Estoy contenta, contenta, contenta. ¡Siento campanillas en el corazón!».
III
Cuando el criado le entregó, encima de una bandeja de plata la esquela sin sobre, don Santiago tuvo un presentimiento, y para disimular su turbación quiso, antes de desplegarla, añadir al trabajo empezado unos renglones, que resultaron temblorosos; después leyó: «Tengo que hablarle con urgencia», y ordenó brevemente:
—Pase usted a ese caballero.
Poco después, por la puerta, que había quedado entornada, entró, sin necesidad de abrirla del todo para pasar, un hombre: era El Huesos. Don Santiago lo recibió de pie.
—¿Por qué ha venido usted aquí? ¿Quién le ha enterado de mis señas? ¿Es que quiere obligarme a prescindir de sus servicios?
—Francamente, si yo...
—Si se obstina en comprometerme y abusa de la situación, le advierto que tengo medios de concluir de una vez. ¡Yo no tolero imposiciones!
La cara de don Santiago se había congestionado de pronto, y las palabras, dichas en tono bajo y seco, brotaban entrecortadas de su boca, como si los dientes las mordieran antes de salir. Un gesto consternado de El Huesos demostró que, al menos por el momento, no pensaba imponerse. «Él era el primero en lamentar que su aflictiva situación le impidiese tener tarjetas, obligándole a escribir su nombre en un papel; pero... La vida era difícil, y rara vez tropieza un inventor con un mecenas; además, francamente... Traía noticias trascendentales, de esas que no admiten demora y por eso había osado; de otro modo... En cuanto a explicar cómo había descubierto la verdadera identidad de don Santiago —que hasta entonces habíale ocultado su apellido y condición—, El Huesos