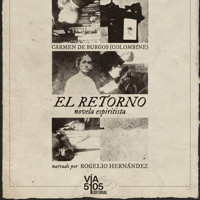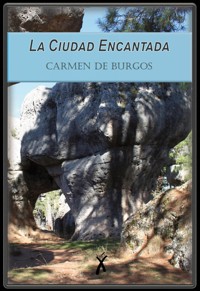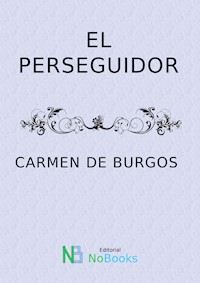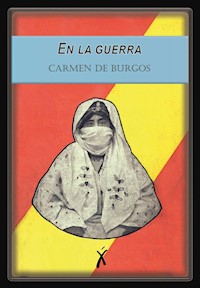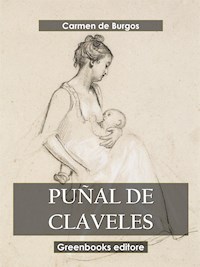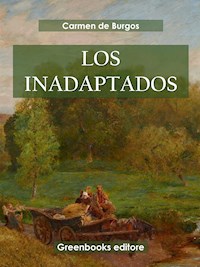0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xingú
- Sprache: Spanisch
Dentro de la línea a la que nos tiene acostumbrada Colombine, varias historias de amor se entrelazan con el telón de fondo del caserío y la joven que es educada y deja de encajar en su entorno... hasta que el señor se enamora de ella.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
El anhelo
por
Carmen de Burgos, Colombine
Edición basada en las siguientes ediciones:
La Novela Semanal 106, Madrid, 1923.
Imagen de portada: Prensa Gráfica.
De esta edición: Licencia CC BY-NC-SA 4.0 2023 Xingú
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
Índice
I
II
III
IV
V
VI
VII
I
Se podía decir que don Felipe era un hombre feliz. No solo era rico, la primera fortuna de la provincia, sino que había sabido hacerse una vida cómoda, plácida, algo egoísta y frailuna, pero envidiable para los que la contemplaban.
Tenía una salud excelente don Felipe, a pesar de sus sesenta y cinco años. Alto, robusto sin obesidad, tenía un semblante rosado, de color moreno, y conservaba la vivacidad de los ojos, la carnosidad de los labios, toda la cabellera y la barba corrida, las cuales, aunque tenían ese desagradable tono, sal y pimienta de la canicie, le daban más juventud de la que presta la calva.
Estaba viudo ya hacía muchos años, desde los treinta, y jamás se le habían conocido noviazgos, devaneos ni coqueterías de viudo rico, a pesar de que su gran fortuna y su aspecto arrogante atraían hacia él la atención de las mujeres.
Recién viudo, se lo disputaron las señoritas más bellas de la ciudad. Sí entraba en un baile lo rodeaban, lo mimaban, se le ofrecían de una manera escandalosa, Lo buscaban para obras benéficas, lo invitaban a todas partes; pero él no hacía caso de nadie, absorto en el cuidado y la educación de su hija, Santita, el vástago único, que tenía cinco años al morir la madre.
Santita era una niña picuda, blanducha, débil, con la piel lechosa y el cabello, los ojos y los labios descoloridos. Vivía gracias al continuo cuidado, casi artificial, de que la rodeaba el padre, que ya no solo le tenía cariño de tal sino también cierto empeño de agricultor o de artífice, que se apasiona por cultivar una planta o terminar un objeto difícil. Siempre enferma la niña, le costaba, según su expresión, más oro que pesaba. Hacía venir médicos de la Corte y de las ciudades vecinas, pagándoles precios fabulosos por el viaje y la consulta.
—Si yo no tuviera dinero —decía con orgullo—, Santita ya se hubiera muerto.
¡Le recomendaban unos regímenes tan raros! Hubo temporadas en que se alimentó con leche de perra y carne cruda, picada con las tijeras, y otras de sesos de pescado; en una cantidad que obligaba a comprarlos porr arrobas.
Por eso sin duda fue el padre tan celoso do los noviazgos así que se desarrolló. La tenía siempre a su lado, dedicado completamente a ella, que le bastaba para llenar su corazón, y sin comprender que era imposible la reciprocidad. La gente criticaba su egoísmo.
—Parece que la cría para monja.
Se buscaba la amistad de la muchacha como medio de tratar al padre, que, por no dejarla sola y evitar la influencia de las amiguitas, estaba siempre presente en sus visitas y reuniones, en las que tratando de hacerse agradable, les preparaba sorpresas, regalos de joyas, meriendas, excursiones y juegos.
No la había dejado ir al colegio, ni tratarse con nadie en intimidad. Por eso Santita se conformaba de buen grado a su vida, enamorada del cariño de su padre, que le parecía incomparable con todos los, noviazgos de sus amigas. Bien es verdad que don Felipe tenía buen cuidado de que no se hablase de eso delante de ella; y en cuanto en una reunión aparecían muchachos, ya no volvían más. Se escandalizaban las comadres. Ya no solo él había desdeñado una nueva unión, sino que parecía querer que la hija se quedase solterona. Lo achacaban a avaricia.
—Está podrido de dinero y no quiere que la hija se case por no soltar la dote.
Las comadres con hijos casaderos estaban furiosas e intrigaban para conseguir la alianza con don Felipe.
Y al fin Santita se enamoró. Se enamoró del modo fulminante con que se enamoran las mujeres andaluzas. Vio a Leovigildo en una reunión en casa de una de sus amigas. ¡Leovigildo! Le llamó la atención aquel nombre de rey godo que tenía el joven dependiente de comercio, acabado de llegar de Barcelona.
Era hijo de una familia modesta de un pueblecillo cercano; pero a ella le pareció un hombre distinguido, excepcional, como su nombre.
Aquel Leovigildo hacía versos y tenía aspecto de enfermo. ¡Qué interesante! Recitaba poniendo en blanco los ojos negros, rodeados de un círculo morado, y accionando con una mano larga, pálida, afinada, en la que llevaba un ópalo. A Santita le parecía el colmo de la distinción.
Aquel mes subió la cuenta de sus gastos en la tienda. Todos los días necesitaba algún pedazo de tela o algún metro de encaje.
Su criada iba y venía para buscar el color, o la calidad, trayendo y llevando muestras y recados.
—¿Qué te ha dicho? —interrogaba ella.
—«Saludas de mi parte a tu linda señorita», y mientras me lo decía liaba la media vara de seda en el papel y suspiraba, poniendo los ojos en blanco, con ese aquel que él tiene.
—¿Crees que le gusto?
—¿Que le gusta usted? Diga que la adora.
—¿Cómo no me dice nada?
—La señorita está demasiado alta para él. Ya se le ve que sufre. Se está quedando en el pábilo.
No. Ella no quería que su Leovigildo se consumiese. Se lo declaró ella misma. Entablaron correspondencia. ¡Qué encanto era amar y además engañar a su padre! Santita gozaba recibiendo furtivamente sonetos, romances y madrigales con la gradación de títulos: A ella, A ti, A Santita, que el pollo le escribía cuando le dejaba tiempo la vara de medir. ¡Qué cosas tan bonitas le decía de sus ojos, de su boca, de su talle y de su alma! Seguramente se moría si no le hiciera caso.
Lo mismo que ella. Se decidió a casarse. Tenía celos de todas aquellas señoritas que iban a matar los ocios a las tiendas hablando con los dependientes y provocando su galantería. Ella ya era vieja. Pocas chicas en su situación llegaban allí a los veinte años sin casarse. Tenía edad de demostrar su voluntad.
Fue inútil cuanto el padre hizo por oponerse.
—Leovigildo, o la muerte en el claustro —declaraba Santita.
La oposición del padre y la chacota de la ciudad la empeñaban más en su amor. Creía que era por despecho por lo que se burlaban las comadres y las amiguitas, por no haber sido las elegidas del hombre excepcional. La pobreza y la enfermedad que invocaban para combatir su amor le acrecentaban.
Se veía revestida de la hermosa misión de hacer la felicidad de aquel hombre noble, extraordinario, con su dinero. Le cuidaría y le salvaría de la enfermedad, como le habían salvado a ella. Indudablemente su dolencia era la consecuencia de una vida de trabajo y de privaciones. Le tocaba el papel de la buena Hada que recompensa al virtuoso, porque para ella Leovigildo era el gran virtuoso entre todos los hombres. ¡Alma de poeta!
Él, por su parte, deseoso de la mujer y la fortuna, luchaba con su familia también. Los médicos habían dicho que su tuberculosis contenida lo mataría al casarse. La amenaza hacía dudar a sus padres, dándose el caso raro de que pareciesen rechazar, por orgullo, a la hija del millonario. Pero al fin venció la codicia de los padres de él y el amor del padre de ella; Santita y Leovigildo se casaron.
Fue una dicha breve. El poeta se consumió como una vela cerca del ardor apasionado de la esposa. Murió a los ocho meses de casado, dejando a Santita encinta.
Los malévolos se vengaban dándose el placer de compadecerla.
—Después de tanto escoger vino a dar en eso —decían.
Pero Santita no atendía a nada. Tuvo un duelo interminable de viuda romántica, dedicada por completo a su padre y a su hijo hacía ya cerca de veinticinco años.
El nieto inspiraba pocos celos a don Felipe. Había recobrado para sí a su Santita. El niño estuvo primero con nodriza en el campo. Había que prevenirse contra la tuberculosis del padre. Luego, como la criatura se desarrolló bien y quería ser militar, lo enviaron a estudiar fuera. Primero a un convento de jesuitas, y luego ingresó, en Guadalajara, en la Academia.
Cuando venía se encantaban con él la madre y el abuelo.
—Es mi Leovigildo —decía Santita contemplándole—. ¡Tan elegante, tan distinguido!... Y hace también versos como el padre... Tiene su talento.
En ocasiones, le miraba con admiración, oyéndole contar su vida de estudiante, y se decía:
—¡Sabe Dios lo que llegará a ser con el tiempo este hijo mío!
Lo creía predestinado para los más altos puestos.
I
II
III
IV
V
VI
VII
Hitos
Página de copyright
Portada