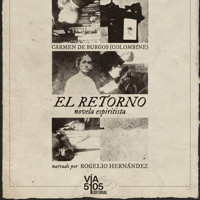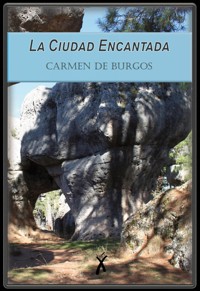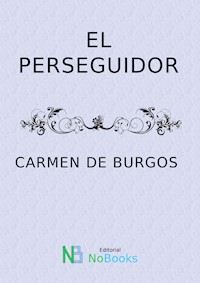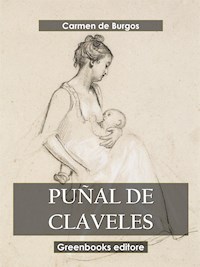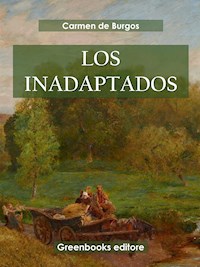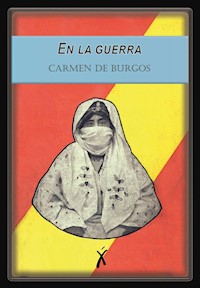
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xingú
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con la excusa del traslado de Alina y su marido militar a Melilla para tomar parte en la guerra de Melilla, Carmen de Burgos nos ofrece un cuadro de la situación vivida en la ciudad y las relaciones entre cabileños y españoles, así como de la vida de los soldados entre ataque y ataque.
Este episodio se basa en su estancia en Melilla como corresponsal de guerra en 1909.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
En la guerra
Episodios de Melilla
por
Carmen de Burgos, Colombine
Edición basada en las siguientes ediciones:
El Cuento Semanal, Madrid, 1909.
Ilustraciones de:
Agustín, 1909.
Imagen de portada:
De esta edición: Licencia CC BY-NC-SA 4.0 2022 Xingú
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
Índice
Nota preliminar
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Nota preliminar
Lector: he escrito esta novela en el campamento, con el mismo brazo que acababa de curar heridas de verdad. Por eso hay un raro temblor en ella.
Impresionada por las desgarraduras y crudezas de la guerra vista frente a frente, sin telégrafo ni censura por medio, necesitaba una sangría que me aliviara de todo el exceso de sangre que bebieron mis ojos y de cuya carga deplorable no sabia cómo aligerarme… A esa necesidad urgente se deben estas cuartillas atormentadas y cruentas.
Melilla, Chaaban, año 1287 de la Egira,
I
El comedor del hotel Victoria presentaba un aspecto animadísimo. Una multitud de militares, con trajes de rayadillo, iban de un lado para otro formando pintorescos grupos, en los que jefes y oficiales se confundían con voluntarios aristócratas; de modo que no era raro ver la banda roja de un general entre los sencillos uniformes de elegantes soldados.
Se hablaba en voz alta, mezclándose todas las conversaciones; se discutían con calor las más contradictorias noticias, sin lograr ponerse de acuerdo acerca de las versiones de hechos ocurridos allí mismo. En la larga mesa, que ocupaba un ala del comedor, disputaban acaloradamente periodistas, fotógrafos y representantes de agencias telegráficas acerca del resultado de la campaña. De todos los ámbitos de la estancia salían palabras en idiomas extranjeros; había allí súbditos de todas las naciones; corresponsales de los periódicos más importantes de Europa y América; curiosos y desocupados, que acudían a Melilla con el ansia de contemplar el espectáculo de una de las pocas se encuentra la tradición salvaje del odio de razas, y gran número de turistas, caprichosos, ávidos de emociones, algunos de los cuales matizaban el conjunto con una extraña nota cómica. Un joven sueco, de gustos femeninos y aspecto de pastor evangélico, se había refugiado en el estruendo de la guerra de África para escribir una novela de costumbres rusas; un norteamericano, desconocedor de nuestro idioma, reunía datos, a fin de documentar una Historia yankee de la colonización española, y un doctor italiano, enamorado de nuestra patria, con el amor de los latinos a las antiguas glorias, ofrecía sus servicios, lo mismo para curar heridos que para combatir contra los sectarios del Profeta. Muchos ingleses y franceses llevaban el uniforme de soldados del ejército español. Habían sentado plaza, deseosos de combatir por la vieja Iberia a impulsos del amor romántico que llevó a lord Byron a morir en la Hélade, o por esa expansión del espíritu aventurero, propio de todos los pueblos fuertes, merced a cuyo influjo los tercios españoles se alistaron, en los tiempos ya remotos de nuestras glorias, bajo todas las banderas que simbolizaban alguna grande empresa.
Faltaba sitio en el comedor del hotel para tantas personas; los criados iban de un lado a otro sin saber a quien atender, mientras en el patio y en el salón esperaban impacientes muchos comensales a que se desocupasen las mesas; obligados a hablar muy alto para hacerse oír, el ruido de las voces formaba una batahola, entre la que era imposible entenderse.
De pronto cesaron todas las conversaciones. Un comandante alto, moreno, de aspecto distinguido y luenga barba gris, cruzaba el salón, dando el brazo a una dama. El espectáculo era inusitado. Parecía que en Melilla cristianos, moros y judíos rivalizaban en ocultar a sus hembras. No se veían mujeres por las calles. Las señoras, retiradas en sus casas, apenas se atrevían a asomar el rostro curioso por las entreabiertas persianas. En el mismo hotel, familias de escritores y de oficiales permanecían encerradas en sus habitaciones, sin presentarse en el comedor. Tal vez el retraimiento de las mujeres no era voluntario: las sujetaba la costumbre tradicional que dejaron los musulmanes en España, imperante aun entre los mismos que combatían a los moros en nombre del progreso. Un espíritu atávico que indica los siglos de nuestro atraso, en relación a la cultura mundial, privaba al ejército de los consuelos y del aliento vivificante con que el alma de las mujeres dignas sabe envolver la misión del combatiente, rimando la hermosa poesía de la epopeya.
El comandante Ramírez y su esposa avanzaron tranquilos e indiferentes entre la curiosidad inquieta de los españoles y la fría corrección de los extranjeros, para ir a sentarse cerca de la pequeña mesa que se les había reservado. La señora de Ramírez era digna de la atención que despertaba. Alta, delicada, de facciones correctas, cuello, labios finamente dibujados y grandes ojos azul obscuro; dormidos y soñadores bajo la sombra de unas pestañas de oro. El cabello rubio, de reflejos rojizos y metálicos, envolvía en una aureola de luz aquella cabeza de santa bizantina.
Muchos oficiales y periodistas se levantaron para saludar al matrimonio, y bien pronto se formó un rolde de personas en torno de la mesa. El comandante Ramírez, que había hecho toda la campaña de Cuba, era generalmente estimado por su valor y su cultura en todo el ejército. Después de pasados algunos años en la reserva, viajando por el extranjero, volvía al servicio activo, cuando la patria lo necesitaba de nuevo. Su figura elegante, noble y ruda, formaba un conjunto seductor con la frágil belleza de su esposa. Alina, veinte años más joven que él, apenas frisaba en los veinticuatro; parecía envolverlo en esa dulce ternura admirativa, que ofrenda la mujer al valor y a la fuerza.
Índice de contenido
Portada
Nota preliminar
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Hitos
Página de copyright
Página de título
Portada