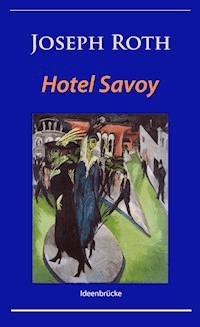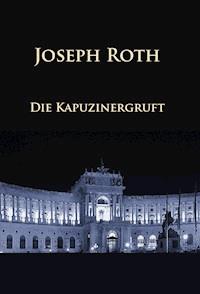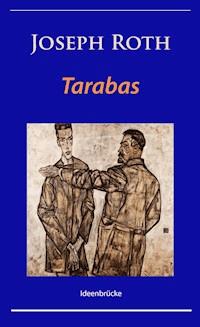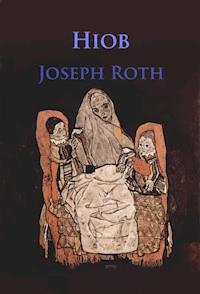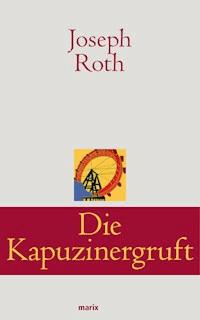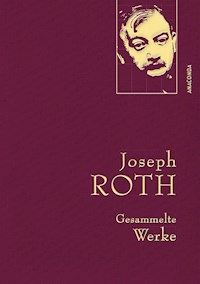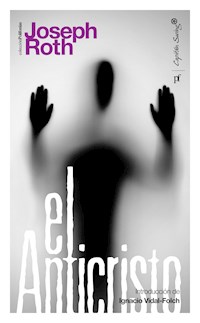
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Sin duda la más extraña y misteriosa de las obras de Joseph Roth, El Anticristo ha desconcertado durante mucho tiempo, incluso a sus más fieles devotos. Un híbrido vertiginoso entre la novela, el ensayo y la memoria, escrito mientras Roth estaba en el exilio alemán tras el ascenso del nazismo. JR, un homólogo ficticio de Roth, es un periodista contratado por un magnate de los medios de comunicación, encargado de informar sobre las emanaciones del Anticristo en todo el mundo, en sus diversas caracterizaciones: la técnica, el nacionalismo, el patriotismo, el comunismo y, curiosamente, el cinematógrafo, al que veía como un truco de magia negra para sustituir la vida real por un limbo hipnótico e ilusorio. El Anticristo no tiene tanto que ver con la religión como con la desintegración moral del mundo moderno. Es, ante todo, un alegato moral contra la barbarie de una modernidad industrial y deshumanizante escrito desde la desesperación de quien, ante la ignominia pretende abogar por la causa del humanismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL ANTICRISTO
Joseph Roth
Introducción de Ignacio Vidal-Folch
Título original: Der Antichrist (1934)
© Del prólogo: Ignacio Vidal-Folch
© de la traducción: José Luis Gil Aristu
Edición en ebook: julio de 2014
© De esta edición:
Capitán Swing Libros, S.L.
Rafael Finat 58, 2º4 - 28044 Madrid
Tlf: 630 022 531
www.capitanswinglibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-942878-7-9
© Diseño gráfico:
Filo Estudio www.filoestudio.com
Corrección ortotipográfica: Viviana Paletta
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico www.caurina.com
Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Contenido
Portadilla
Créditos
Vigencia de Joseph Roth
El Anticristo
Ha llegado el Anticristo
Entre nosotros y la gracia de la razón se ha interpuesto un poder
Hollywood, el Hades del hombre moderno
Así fue como los inventos, bendición del Espíritu, se convirtieron en elementos del Anticristo
El objetivo del Anticristo es profanar un milagro por medio de otro
También yo fui soldado
Los cañones y las campanas
El señor de las mil lenguas
La sedes de la paz
La tierra roja
La patria de las sombras
Bajo la tierra
El hombre en la jaula
La bendición de la tierra: Petróleo, potasa y veneno
Los gases tóxicos son solo nubecillas
Suya es la venganza
El Dios de hierro
El hombre teme al hombre
El tentador
Vigencia de Joseph Roth
Ignacio Vidal-Folch
Sería largo enumerar cuántas cosas fue perdiendo Joseph Roth a lo largo de su vida, tan fructífera, agitada, dolorosa y relativamente breve (nació en Brody, en 1894, y murió en París en 1939). Quiero pensar que la parte de su prosa más irreductible a toda explicación no hubiera podido cristalizar en encantadoras palabras si él hubiera vivido mejor. De su pérdida y dolor constantes manan los párrafos de fraseo maravillosamente lírico, las escenas de un romanticismo delicado, el humor burbujeante de picardía e inteligencia, el reprimido sentimentalismo sadomasoquista... que puede culminar en una frase lapidaria, una muestra del prosaísmo que rige el mundo, el movimiento de un manotazo indiferente que derriba un castillo de naipes. Vida también pintoresca: como pincelada bastaría la dirección de su domicilio que le dio a su amigo Von Cziffra: «París: Hotel Foyot; Marsella: hotel Beaurau; Viena: hotel Bristol; Amsterdam: hotel Eden; Salzburgo: hotel Stein; Ostende: hotel Couronne; Zúrich: hotel Schwanen...». Salvo en los primeros meses inmediatamente siguientes a su matrimonio, cuando alquiló un piso en Viena y trató de vivir con su joven esposa con arreglo a las formalidades propias de una vida convencional para la que no estaba hecho —paseaba de arriba abajo mirando con incredulidad la disposición de las habitaciones, la cocina, el baño, hasta rendirse: y entonces bajaba corriendo las escaleras para instalarse en la mesa de cafetería donde tenía la costumbre de vivir y de escribir—, fue siempre huésped de hoteles, un hombre en tránsito, un desplazado, como muchos de sus personajes. Recorrió Europa una y otra vez, acumuló impresiones de viaje, y a partir de ellas construyó una docena de novelas, entre ellas por lo menos tres obras maestras indiscutibles: en 1930 Job o la novela judía, la historia de Mendel Singer, pobre hombre ordinario, abrumado por las desgracias, y primer gran éxito del autor; en 1932, La marcha Radetzky, la crónica, en tres generaciones, del encumbramiento, declive y fin de un imperio y una familia, que empieza con un gesto castrense afortunado y concluye con un desgraciado episodio militar; y en 1939, La leyenda del santo bebedor, que escribió sabiendo que sería su último libro, su «testamento», dictado como quien dice in articulo mortis: los desesperados, reiterados intentos del clochard alcoholizado Andreas por pagar lo que debe a la capilla de Sainte-Marie-des-Baignolles y así redimir su vida con un gesto.
«Roth es un caso único en Alemania; hay escritores con su visión de las cosas; hay escritores que poseen su lucidez y su independencia maravillosa, pero ni uno tiene su espíritu de observación, su juicio equilibrado y singular que oscila entre la sensualidad y la reflexión, formulado en frases que reflejan la exactitud, subrayan los pensamientos ocultos, llenas de melodía, claras como la razón y oscuras como el misterio.» Este juicio de su amigo Ludwig Marcuse es más elocuente si se tiene en cuenta la época en que vivía Roth, en la que en el ámbito germánico lucía una nutrida y brillante constelación de talentos literarios.
Su biografía se puede resumir en unas pocas frases, y cada una de ellas da cuenta de una desgracia impeorable. Nació en un pueblo de la Galizia, región que hoy pertenece a Ucrania pero que a principios del siglo xx, con sus ocho millones de habitantes, era la más extensa de las once naciones que conformaban el imperio austrohúngaro. En esa nación convivían polacos, ucranios y judíos. Mientras estuvieron protegidos por los Habsburgo los judíos de Galizia se libraron de los pogromos, no infrecuentes en la vecina Rusia zarista o en Polonia. (Esos pogromos empezaron, de todas maneras, al día siguiente de la guerra y del reparto del imperio, cuando las potencias victoriosas entregaron la región a Polonia.) Claro está que la benevolencia «administrativa» no impedía que el antisemitismo se difundiese entre determinadas fuerzas políticas y amplias capas de la población no sólo austrohúngaras, también, por ejemplo, alemanas y francesas. Pues bien, de todas las comunidades de judíos, las del Este europeo eran las más denostadas, las peor consideradas no sólo por los gentiles antisemitas sino también por las demás comunidades judías. En su edición de El Anticristo de Nietzsche, comentando una expresión antisemita del filósofo (quien, por cierto, reprochaba a su hermana su matrimonio con un antisemita, lo cual era para él el colmo de la vulgaridad), Andrés Sánchez Pascual refiere que varios «casticismos» del idioma alemán presentan al judío polaco como prototipo del mal olor. Si pertenecer al pueblo elegido implicaba ser considerado, en muchos círculos, ciudadano de segunda clase, ser judío del Este era pertenecer a una segunda clase dentro de esa segunda clase. Roth, niño sensible y estudiante aventajado, de familia humilde, en aquel pueblo en tierra de nadie, en el confín del mundo, donde «cuando llueve, todo nada, y cuando hace sol, todo apesta», era muy consciente de su inferioridad en la consideración del mundo.
Era, además, hijo de un padre que al poco de concebirlo se volvió loco, un baldón en su comunidad, para la que la demencia era un castigo de Dios, y un secreto vergonzante y causa de temor para el hijo, que durante toda su vida temió que la locura fuese una tara hereditaria. Roth se alistó como voluntario en el ejército Imperial y Real en 1916; aunque su participación en la Primera Guerra Mundial no lo llevó a combatir en primera línea de fuego y probablemente se limitó a ser redactor de un periódico militar y censor del correo, la información al respecto no es concluyente. En sus relatos orales sobre esa experiencia, que prodigaba en los cafés de Viena y de otras capitales para deleite de sus numerosísimos amigos periodistas y escritores, la fantasía se enmaraña con la realidad: se distinguía en el combate, alcanzaba la graduación de oficial, caía prisionero de los rusos. Es probable que los horrores a los que asistió le indujesen a un alcoholismo que durante una docena de años mantuvo bajo control, pero que se precipitó en manía autodestructiva desde 1928 cuando su mujer se hundió en la esquizofrenia y hubo de ser internada en un manicomio.
Roth no sintió sólo la derrota en la guerra, perdió también el imperio entero, cada una de las naciones que lo componían y en las que durante años se movió como pez en el agua en cuanto reportero distinguido de los periódicos austríacos, alemanes y suizos más importantes de la época, como si fuera perdiendo miembros de su cuerpo a medida que el antisemitismo, el nazismo, fueron apoderándose de ellos. El hombre que a partir de 1925 emprendió largos viajes por Francia, Alemania, Polonia, Italia, Yugoslavia, Albania, Rusia, que vivió en Berlín, Praga y Amsterdam, acabó atrapado en París en el café de su último hotel, incapaz de caminar unos cientos de metros. Las sucesivas catástrofes, un hombre puede afrontarlas quizá si le ayuda la inconsciencia o la ignorancia, pero él era lúcido: desde el principio, y a diferencia de muchos intelectuales contemporáneos, vio con clarividencia los horrores implícitos en el nacionalismo alemán y el significado de la aparición de la figura fatal de Hitler. Sus reportajes y sus libros le proporcionaron pequeñas fortunas que derramó a manos llenas sobre amigos, conocidos, exiliados y necesitados, y él, que de joven se había apresurado a liberarse de la tutela económica de su tío Heinrich, que ofendía su pundonor, acabó viviendo a costa de Stefan Zweig. Cuenta Bronsen que cuando le incitaban a huir de Francia mientras aún estaba a tiempo, respondía:
—Morir aquí, morir aquí, en este rincón, en esta ventana de café.
En el rosario de desdichas de su vida, quizá su golpe de suerte fue morir en vísperas de que se declarase la Segunda Guerra Mundial, porque esa muerte le ahorró la confirmación de su sospecha sobre el exterminio de los judíos de Europa, entre ellos su esposa, asesinada legalmente en aplicación de la «ley de eutanasia» del Tercer Reich para los enfermos mentales, y toda su familia de la Galizia, que fue exterminada en el campo de Bergen-Belsen. Cuando observamos la vida de aquellos escritores perseguidos por un nazismo que vencía un país tras otro, destruía un refugio tras otro, cerraba una editorial tras otra, nos asombra que en circunstancias tan adversas y angustiosas se pudiera escribir todavía libros excelentes. Libros como La muerte de Virgilio de Broch o como la deliciosa fábula, de apariencia tan ligera y graciosa, pero cargada de una melancolía y de una vibración de vals triste como La noche mil dos de Roth: un juego de máscaras entre el sha de Persia de visita de placer en Viena, el capitán de caballería Taittinger —otro de los muchos militares soñadores, perezosos, egolátricos e inconscientes de la literatura vienesa— y la prostituta Mizzi Schinagl.
Desde hace algunos años, las obras de Roth vienen teniendo un éxito notable en España. Publican sus novelas Seix Barral, Siruela, Edhasa, Anagrama, Sirmio, entre otras editoriales; además, acaban de aparecer dos libros de recuerdos escritos por amigos que le frecuentaron durante sus años de exilio, y en los que se cuenta la fuente de la que mana su poética, por los caños de la tradición judía, el diletantismo vienés y la propia experiencia; la deriva de su ideología política desde una temprana socialdemocracia filocomunista, matizada por un sólido escepticismo, hasta el legitimismo habsbúrguico, hasta el extremo de participar, como otro pintoresco conspirador exiliado en París, en los conciliábulos, más o menos serios, encaminados a la restauración de la monarquía, en aquellos años finales en que su orgullo y gala era ser recibido en audiencia por el heredero del trono imperial y real, Otto de Habsburgo.
Esos dos libros, Fuga y fin de Joseph Roth, de Soma Morgenstern, y El santo bebedor, de Géza von Cziffra, son valiosos también porque nos explican, en la modesta medida en que pueden rastrearse y explicarse la alquimia del arte literario, el decantamiento de su fantasía en su prosa. Si se mantiene el interés por Roth, por su pulso moral sin confusiones en el corazón de un paisaje físico —esa Europa germana, judío-austríaca, multirracial, multilingüe, multiforme, delirante—que inevitablemente nos parece exótica, pronto dispondremos también de una versión de su biografía más completa, la que le dedicó en 1974 David Bronsen, y a la que por ahora tenemos acceso en las ediciones inglesa, francesa y alemana.
Aparte de su exotismo, ¿por qué resulta tan atractivo para los lectores españoles de hoy el universo de Roth? Quizás es que llega hasta nosotros, con el retraso acostumbrado, ese «revival idealizante de la MittelEuropa» del que hablaba hace unos años Claudio Magris en conversación con uno de sus narradores póstumos, Gregor von Rezzori. Porque con la de Roth, regresa la obra de Stefan Zweig, como satélite menor pero en absoluto tan despreciable como había establecido la crítica literaria (y, por cierto, como también creía Roth), de quien recientemente las editoriales Alba, Debate, Acantilado están editando La piedad peligrosa, Novela de ajedrez, La embriaguez de la metamorfosis, veinticuatro horas en la vida de una mujer, entre otras obras de ficción y además de esos ensayos biográficos que unas décadas atrás fueron lecturas selectas para damas beatas; y llega también, como un satélite menor, Sándor Márai, que inesperadamente se está constituyendo en un «éxito de calidad» en su Hungría natal, en Italia, España, Francia y otros países gracias a unas novelas casi contemporáneas a varias de las citadas de Zweig y contemporáneas de Roth, y hermanas de ellas por el clima de decadencia irreversible y de vísperas de catástrofe que respiran.
Menciono a estos dos narradores del intervalo entre las dos guerras mundiales y nostálgicos del perdido «mundo de ayer» austrohúngaro, y no a Musil, a Mann, a Broch, Canetti y otros que tanto por el propósito de su escritura como por las circunstancias vitales de los autores, «juegan en otra división», como suele decirse. Broch era heredero de una familia millonaria, a Musil le mantenía económicamente una sociedad de admiradores en la que no cualquier zafio ricachón era aceptado, Mann era un clásico en vida. Mientras que Márai, Zweig y Roth —que era el que más talento tenía de los tres, por supuesto— escribían en un marco popular, en un espacio literario apenas secante con el de la vanguardia internacional y menos marcado por los grandes temas ontológicos que por las peripecias y los destinos de gente corriente. Roth era un bohemio, un superviviente de oído finísimo, a veces un logorreico que iba publicando sus novelas como folletones en los periódicos (salvo en los años 1930-1932, cuando el salario mensual que le abonaba el editor Kiepenheuer le permitió despreocuparse del día a día para escribir Job y La marcha Radetzky) y que al final de su vida se lamentaba de haber echado a perder su reputación de literato por haber escrito a destajo y movido más a menudo por los imperativos alimenticios que por el imperativo categórico del arte.
Quizá sucede, sencillamente, que los derechos de reimpresión de estos autores están de saldo; también es posible que vivamos un momento crepuscular, de agotamiento de sentido y hedonismo exangüe, que reconocemos parecido al de aquella Viena donde hasta había dejado de circular la jaculatoria humorística de la primera década del siglo xx (los años diez): «La situación es desesperada, pero no necesariamente grave».
O quizá sea que se está reescribiendo la historia de la cultura y de la aventura literaria del siglo. La exposición «Traum und Wirklichkeit. Wien 1870-1930» de 1985, en la capital austríaca, y al año siguiente la gran exposición del parisiense Beaubourg «Vienne. L’ Apocalypse joyeuse. 1880-1938» dieron la señal para volver la mirada a una capital de una modernidad artística y literaria que se rigió por movimientos y experiencias diferentes a los que tuvieron su centro en París. Tres años después, la caída del muro de Berlín y la recuperación para el espacio europeo de tantas naciones culminan ese proceso de acercamiento a Viena que, no cabe duda, en los próximos años se acentuará. La Viena de principios de siglo, aquella a la que Roth llega demasiado tarde, es la ciudad de la crítica del lenguaje por sí mismo en la obra de Wittgenstein o en la Carta de lord Chandos de Hofmannsthal, la de la destrucción de la buena conciencia burguesa a manos del psicoanálisis de Sigmund Freud, la del erotismo problemático en las pinturas de Egon Schiele, pero era también, como cuenta Zweig en sus memorias El mundo de ayer, una metrópoli despreocupada, confiada en la garantía de unas estructuras y perspectivas de una seguridad absoluta, donde cada ciudadano sabía lo que le correspondía y cada cosa tenía su preciso lugar.
A esta capital imperial y hervidero intelectual, llega procedente de Lemberg, una «ciudad de lluvia y desconsuelo», en la negra provincia galiziana, donde había cursado estudios universitarios, el joven Roth. Compartía piso en Leopoldstadt, el distrito judío, con su madre y su tía, gracias a las ayudas estatales a los inmigrantes y a un pariente dadivoso; empezaba una carrera brillante como periodista y alcanzó a atisbar las luces eléctricas de la fiesta del «mundo de ayer» antes de que se fundieran irremediablemente.
Los historiadores de las potencias victoriosas en la Primera Guerra Mundial interpretaron el statu quo de la Austria Feliz de los Habsburgo como la suma imposible de magnitudes demasiado diversas, condenada a la implosión; una «cárcel de pueblos», según el prejuicio consagrado por los nacionalistas de las diferentes naciones que, después de la Segunda Guerra Mundial y medio siglo de comunismo, todavía hoy tienen sobrados motivos para lamentar la quiebra de aquel statu quo; pasarían décadas antes de que se pudiera poner en duda esa versión de las cosas, notablemente en el Réquiem por un imperio difunto de François Fejtö (1988)... que se abre con una cita de La cripta de los capuchinos de Roth:
En nuestra monarquía en el fondo no hay nada extraño. Sin los idiotas que nos gobiernan, ni siquiera en su aspecto externo habría tampoco nada extraño. Lo que quiero decir con eso es que lo que los demás ven de extraño es para nosotros, los austrohún- garos, algo completamente natural; sin embargo debo decir también que, en esta Europa insensata de los Estados-naciones y los nacionalismos, las cosas más naturales aparecen como extravagantes. Por ejemplo, el hecho de que los eslovacos, los polacos y rutenos de Galizia, los judíos encaftanados de Borislan, los tratantes de la Bácska, los musulmanes de Sarajevo, los vendedores de castañas asadas de Mostar se pongan a cantar al unísono el Gott Erhalte [himno del imperio, compuesto por Haydn] de agosto, día del aniversario de Francisco José, en eso, para nosotros, no hay nada de singular.
Contra la idea consagrada de que el imperio fue liquidado para liberar las naciones que lo integraban, Fejto recuerda que «los pueblos no fueron consultados. Se sabe que numerosos diputados serbios, croatas y eslovenos del Reichstag se opusieron a la unión de sus regiones a Serbia, deseosos como estaban de permanecer en el seno de Austria-Hungría. Nada prueba que los habitantes de Moravia, de Bohemia, hayan querido separarse de la monarquía. En cuanto a los húngaros, proclamaron hasta el último momento su voluntad de permanecer en el marco de la monarquía. En esas condiciones, no se puede hablar de democracia ni de libertad de las naciones. Éstas, lo repito, no fueron consultadas».
Al revisionismo de hoy se adelantó el mismo Roth con varios ensayos: Su majestad imperial, real y apostólica, Los veteranos de la corona imperial y real y Discurso sobre el viejo emperador, y con novelas como La cripta de los capuchinos y, sobre todo, con La marcha Radetzky.
Por el derecho de su talento propio, su inventiva, su retentiva para el detalle revelador, su fascinación por las formas, los objetos y los rituales, su sensualidad, su capacidad de compadecer y admirar, de ver «en cada ser humano la imagen de Dios», estaba llamado a participar en la fiesta —cruel, como toda fiesta— de los sentidos y de la inteligencia que fue la Viena imperial; le tocó la tarea de retratar una época de decadencia, de antisemitismo galopante, de nacionalismo pangermánico, de provincianismo, de crisis económica, de catástrofe en ciernes, de nostalgias de un pasado arcádico, de desorientación, pero donde la vida intelectual seguía siendo rica y varia. Sus seis primeras novelas —La tela de araña, Hotel Savoy, Fuga sin fin— cuentan la peripecia de militares que regresan a casa desde los campos de prisioneros en Rusia, donde han estado internados. Peripecia confusa, desnortada, pues se trata de un regreso imposible: en el ínterin tanto los protagonistas de esas novelas como su autor han sufrido experiencias radicalmente transformadoras.
El Anticristo es un alegato moral a la vez extravagante y perogrullesco, ilustrado con relatos en función de parábolas; desprende una sensación de desequilibrio entre el mensaje, de raíz cristiana, católica y humanista, y el tono profético, unas veces arrebatado y visionario, otras llano, descriptivo, periodístico. Claro que en determinadas circunstancias la sensatez es revolucionaria: Roth aspiraba a dialogar, a influir, a convencer a lectores de Ostara, la revista que formó a Hitler y que predicaba la lucha de la raza rubia y heroica contra la de los «simios sodomitas hasta llegar al cuchillo de la castración». Predicar la tolerancia y el amor universal en una sociedad volcada al odio y la guerra es también ser intempestivo, y quizá por eso Roth adoptó el tono solemne de este singular ensayo.
El Anticristo es la más directa, también la más inocente de sus empresas para tapar las numerosas vías de agua por donde su mundo y su vida particular se encaminaban al desastre. En 1934, cuando el libro sale a la luz en una editorial de Ámsterdam en la que se habían refugiado numerosos escritores germánicos perseguidos por el régimen nazi, Roth estaba desesperado y ansiaba contribuir a la causa del humanismo con un arma de persuasión más directa e inmediata que la ficción. Por cierto que los episodios narrativos son los más logrados, como el fragmento sobre la conversión de las campanas en cañones y la posterior reconversión de éstos en campanas. Roth definió así, «á la Nietzsche», su libro: «No es una obra épica, sino una orden de arresto contra el Anticristo»... «Un rapapolvo a la ciega humanidad que cree en el progreso.» Al cabo de un año ya lo consideraba un fracaso.
En lo fundamental, este libro nació para defender la causa de los judíos contra el racismo rampante. Considerando que los nazis se reclamaban herederos de las leyendas, mitos y dioses germánicos, es algo más que una boutade la explicación que Roth le dio a Von Cziffra de quién es el Anticristo: Lutero. «Las tesis de Wittenberg destruyeron un orden unánime, sembraron la desunión, sin dar a cambio algo grande. Lutero redujo la fe, dividió a los creyentes, dio el primer paso hacia el paganismo. Fue el precursor de Hitler.» Esa es una de las claves de la conversión de Roth al catolicismo y de su devoción al sacro imperio. Desde una concepción del sentido de la vida netamente cristiana, tomando la fe en Dios como clave de interpretación para un mundo aparentemente absurdo, y como consagración del ser humano, el ensayo critica «los espectros del presente» o las caracterizaciones del Anticristo, que expone y devela, y a cada una de las cuales dedica un capítulo. La primera, y la que engloba a las demás, es el imperio de la técnica, contraria a la naturaleza, a los ritmos y a la posible santidad del ser humano, y por supuesto, a su perfeccionamiento y redención. Otro de los disfraces con que se reviste el espíritu maligno es el nacionalismo, y ligado estrechamente a él, el patriotismo. Roth es judío, y como tal, cosmopolita. En consecuencia, sabe y proclama, contra los adoradores de «la tierra», los dioses raciales y el solar de los ancestros, que «nuestra patria es el cielo, y en esta tierra somos sólo huéspedes». Una tercera forma que adopta el Anticristo es la del comunismo, que cosifica al hombre y aspira a regenerarlo sin pasar por la gracia divina.
Un libro conservador. La paradoja del siglo xx es que ser conservador ha resultado a veces lo progresista. Mención aparte merece la diatriba contra el cine, contra Hollywood como fábrica de sueños; en el cinematógrafo y sus sombras, el escritor critica una perversión social, una operación de magia negra mediante la cual la vida real es sustituida por un limbo hipnótico e ilusorio. Es curioso que otros escritores exiliados dejaron, en aquellos años, testimonio de la «extrañeza» del cine. Las memorias y alguno de los relatos de Nabokov refieren su participación como extra o figurante en las escenas de masas de una película de título olvidado, y se preguntan por el misterioso destino de su «yo» filmado. En un poema de 1927 vuelve al tema de la cámara, aquí fotográfica, que ha captado
My likeness among strangers,
one of my August days,
my shade they never noticed,
my shade they stole in vain
(Mi retrato entre desconocidos
uno de mis días de agosto,
mi sombra, que no apercibieron,
mi sombra, que robaron en vano.)
Y la autobiografía de Nina Berberova consigna la tarde en que, empujada por la nostalgia del idioma y los paisajes de Rusia, asistió a una sesión de cine organizada por el aparato de propaganda soviética en París: para encontrar en la pantalla, caracterizado como pérfido capitalista, a su padre, al que no habían permitido acompañarla en el exilio, al que no veía desde hacía años ni vería nunca más y que la miraba... Pero callemos ahora para escuchar la voz angélica de Joseph Roth.
Ha llegado el Anticristo