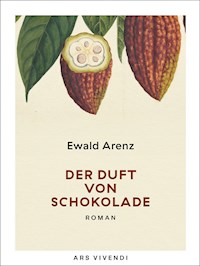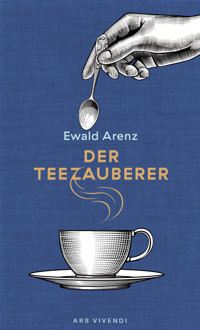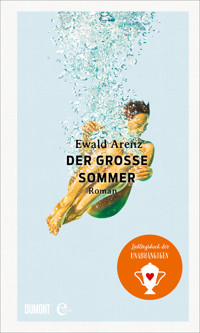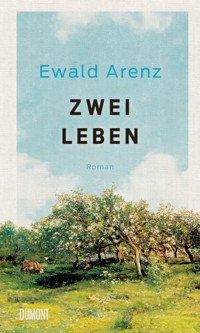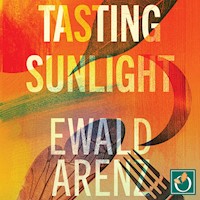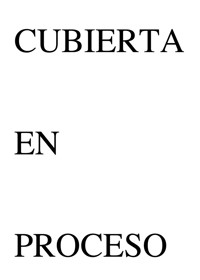
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
En la primavera de 1881, el teniente August Liebeskind se licencia en el ejército austríaco tras diez años de servicio y comienza a trabajar de viajante para la fábrica de chocolate de su tía Josef. Un día, en un café vienés, se encuentra con Elena Palffy y desde ese momento queda encantado por esta misteriosa mujer, especialmente por su olor, dando comienzo el amor más apasionado de su vida. Una apasionada novela sobre el amor sensual y la magia de los aromas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Creditos
I
1
En la primavera de 1881, tras servir durante casi diez años en el ejército del Imperio austrohúngaro, el teniente August Liebeskind se licenció. Era un día lluvioso, pero el cielo estaba límpido y, mientras el teniente cruzaba el patio del cuartel, el aroma a hierba y sol se extendía ya, prometedor, como un hálito difuminado por el aire fresco y gris. Oficialmente había dejado ya de ser un soldado, pero saludó a la guardia tal y como solía. Después salió a la avenida de Mariahilfer Straße, se detuvo y sonrió.
Eso era todo. Podía detenerse o continuar andando a su gusto. Ya no había servicio ni órdenes. Era libre.
¿Había cambiado el aroma del aire? Hizo una inspiración profunda y pensó que realmente olía de otro modo. Olía a libertad. Un olor claro. Se echó la gorra un poco hacia atrás y comenzó a sentirse raro en el uniforme, tal y como se había sentido la primera vez que se lo había puesto.
Lo cierto es que no le había desagradado ser militar, pero en realidad había sido un teniente de mentirijilla, pensó sobre sí mismo divertido, mientras volvía a saludar por última vez, esta vez a una pequeña tropa que salía del cuartel y pasaba junto a él para, después, girar a la derecha. Nunca había sido un soldado de verdad. Un pensador, habían dicho algunos de sus camaradas socarronamente, un soñador; y, sin embargo, siempre había sentido que aquella descripción no era certera. Él no era ni excéntrico ni soñador. Era diferente. Sabía ordenar, pero raramente lo había hecho. A veces incluso podía ser sorpresivamente arrojado, pero jamás temerario como sus camaradas. En todos aquellos años, no se había convertido en un auténtico soldado.
Algunas cosas le habían gustado. Por ejemplo, las maniobras en otoño, cuando el cielo sobre los campos estaba alto y azul y en el monte olía a humo de hojas de patata y a castañas; y las heladas mañanas de invierno, en las que el aliento de caballos y jinetes se escapaba en bocanadas de vapor, la hierba congelada crujía bajo las pezuñas y el sol salía con un rojo intenso desconocido para el verano. También el cuartel, y las horas en que se daba estrategia. Le gustaba aquel juego de posibilidades, cómo cada cosa derivaba de otra y cómo todo se podía calcular. La estrategia era algo claro y exacto, aunque no dejaba de ser un juego. August Liebeskind se alegraba de que en todos aquellos años no hubiera estallado ninguna gran guerra, aunque jamás habría dicho algo así a sus camaradas. No había sentido anhelo por aquella aventura, pues tenía demasiada fantasía y esta, involuntariamente, le hacía imaginar qué se sentía al ser alcanzado por una bala o cómo la bayoneta penetraba en la carne. Vamos, que había sido un teniente de mentirijilla.
En realidad, aquellos diez años de servicio no habían sido sino una continuación del colegio, con reglas grandes y pequeñas, con cosas agradables y cosas desagradables y, de trasfondo, siempre un hálito de bienestar que surgía de la costumbre. En definitiva, una etapa que había que vivir.
Pero ahora, y de ello se daba cuenta con una cierta sorpresa, ahora era libre por completo por primera vez desde su niñez. Ante sí tenía un verano largo y vacío. Sin obligaciones y sin ataduras. Era su propio señor. Libre. Mientras se adentraba en la ciudad a través de aquella mañana gris, le inundaba la felicidad del colegial y, a cada paso que daba, casi se echaba a reír, sin más, liviano como iba, pues era bello tener todo tras de sí y nada por delante.
Había comenzado a llover, pero no importaba. Cuando llovía, los olores se volvían más intensos, y August amaba los olores. Cuando cerraba los ojos, podía incluso verlos. Cada aroma tenía un color para el que no existía la palabra precisa. También lo tenía el olor de la lluvia de primavera, algo así como un verde lima pálido distendidamente alegre. Damas y caballeros a su alrededor apresuraban el paso, y era un placer poder pasear atravesando la lluvia despreocupado, relajado y feliz. Hoy no podía mojarse. Los demás, tal vez, pero él, no. Después de pasar junto a la residencia imperial de Hofburg, se detuvo un instante para decidir hacia dónde dirigirse. En ese momento vio los escaparates de la confitería Demel, cruzó la calle y entró. Le gustaba entrar en los cafés, pues le encantaban los olores que había en ellos. Amaba los olores de fuera, y amaba también los aromas de Demel, velos que flotaban en el aire girando sosegadamente sobre sí, conformando de ese modo la atmósfera del local. El primero que, a modo de saludo, salió a su encuentro aún en la puerta, el más poderoso, fue el aroma del café tostado recién hecho; después, el humo de los cigarrillos, el único olor que también podía verse. Luego, delicadamente, uno tras otro, inconfundibles, todos los pequeños olores. Uno amargo, de chocolate rallado. Otro dulce y fundido, con un suspiro de vainilla, procedente de los chocolates que las damas bebían en días fríos como aquel. Y luego el tragacanto, el olor sencillo y dulce que se desprendía siempre de las figuritas de azúcar. Y la miel: por todas partes, de nuevo colores, colores y los distintos olores de la miel: dulce-rosáceos en la delicia turca; a flores dulces en el halva, la pasta dulce de sémola; a bosque oscuro en las delicias de monja, las Nonnenkrapferln; y finamente transparentes en las pastas de flor de acacia. Maravilloso y peligrosamente bello era el olor a almendras amargas del lomo de corzo, aquella tarta larga y recubierta de brillante chocolate. Un olor había que August no supo reconocer de inmediato. Durante unos instantes se quedó de pie, quieto y mirando a su alrededor, hasta que logró descubrir de dónde procedía. Sí, allí estaba el olor débil pero inconfundible de la leche tibia antes de ser vertida en el café. Todos se mezclaban formando el aroma de la libertad, pues, cuando uno entraba en un café, entraba y estaba allí porque se había liberado. Todo lo demás quedaba fuera. August se sentó junto a una ventana y pidió un café fuerte, que bebió mezclado con nata fría. Sobre la mesa tenía un periódico, pero no lo tocó, y se puso a mirar por la ventana. Era feliz y, como sabía que la felicidad nunca duraba demasiado, se movía con mucha precaución, para no ahuyentarla antes de tiempo.
Fuera, alguna gente se arremolinó delante de su ventana. August se puso a mirar con curiosidad. Todos le daban la espalda y miraban hacia la calle. Por entre unos y otros logró ver cómo repentinamente aparecía una gran rueda, pasaba junto a ellos, aminoraba el paso y terminaba por desaparecer. Un biciclo. August sonrió. Hasta ahora solo había visto algunas imágenes de esos aparatos. Contradiciendo a su curiosidad, había decidido quedarse allí sentado, cuando, de repente, la puerta se abrió y August vio el biciclo apoyado en la pared. Una joven con un gran sombrero entró en Demel sin hacer caso del pequeño revuelo que había provocado entre los transeúntes que, delante del café, aún seguían mirando boquiabiertos el biciclo y a su conductora. August observó cómo, sin pedir mesa al camarero, la chica se sentaba. Sus camaradas se habían burlado a veces de él por frecuentar Demel. ¡Un café al que acudían mujeres, eso es cosa de nuestro chaval!, habían dicho sonriendo maliciosos.
August contempló a la joven y a los demás clientes, que la habían seguido con la mirada, excepto el señor que solo levantaba la vista de su periódico cada hora para pedir puntualmente otro café. El antiguo soldado se debatía entre la irritación que sentía ante la actitud soberbia con que aquella mujer había entrado y la admiración que había despertado en él su valor.
—Un café con coñac, por favor —pidió finalmente.
¡Qué arrogancia! Aquella no era una bebida para antes del mediodía. Ahora sí que se enfadó August. Con la ciclista y con él mismo. Su felicidad de hacía unos instantes había desaparecido, se había dejado arrastrar al mundo por su curiosidad y por aquella mujer. Y, como su arrogancia lo enervaba, dijo como quien no quiere la cosa y casi sin dirigirse a ella:
—Tenía entendido que en Viena está prohibido circular en biciclo.
Ella levantó la vista y lo miró fríamente, pero ni siquiera enarcó las cejas. De pronto, August se sintió idiota. Sin embargo, a un tiempo llegó hasta él el aroma de aquella mujer, un aroma como de especias desconocidas, plenas y coloridas; pero bajo aquel perfume se escondía algo bello y amargo, como heno ardiendo. Aunque su portadora le pareciera insoportable, aquel olor le gustó enseguida.
—¿Será porque los vieneses se caen demasiadas veces cuando lo intentan, señor teniente? —preguntó ella con voz alta y clara logrando que un par de cabezas se giraran para mirarlos a ambos.
Ella le mantuvo la mirada. A August, que por lo general era de respuesta rápida, no se le ocurría qué decir.
—Usted no es de Viena, ¿verdad? —preguntó.
Sin embargo, aquella respuesta, que debía parecer aguda, se quedó en un sonido obtuso.
—No —respondió la joven, quien, manteniendo todavía la mirada, añadió buscando premeditadamente causar impacto—: por suerte, no.
En una de las mesas se oyeron unos tibios refunfuños. August no sabía qué responder, aunque le hubiera gustado tapar la boca a aquella mujer de algún modo. Sin embargo, no se le ocurría nada, imposible. Ambos siguieron mirándose hasta que, casi a un tiempo, giraron la cabeza. August abrió el periódico y ella se bebió su café con coñac. En las demás mesas se reanudaron las conversaciones, la máquina de café volvió a dejar escapar su zumbido y de la cocina llegó el sonido amortiguado del pinche montando la nata.
—¡La cuenta! —gritó August pasados diez minutos, cuando ya no sonaba a derrota o retirada.
Pagó y salió pasando junto a la mesa de ella sin que ninguno de los dos volviera a mirarse. Una vez fuera, vio el biciclo, aún apoyado en la pared, y se preguntó involuntariamente cómo podía aquella mujer subirse a él sin ayuda. Una arrogancia que quitaba el aliento, pensó, pero a continuación no pudo sino reírse de sí mismo y miró hacia el cielo. Había dejado de llover y nubes blancas cruzaban un cielo cada vez más azul. No merecía la pena irritarse. El buen humor de August regresó, tal vez algo más pensativo, pero allí estaba de nuevo, y al teniente le entraron ganas de pasear, de hacer andando todo el camino a casa sin coger un coche de punto.
Por la tarde, junto a la ventana, mientras contemplaba la fría pero serena noche, llegó hasta él el humo de las chimeneas y, de golpe, allí estaba de nuevo el aroma de la ciclista, pleno y colorido, bello y amargo, olor a heno ardiendo. Aguardó un rato, respirando con los ojos entrecerrados, pero los colores dispersos de aquel aroma (colores como los que se mantienen en el horizonte tras la puesta del sol) no se ensamblaban para formar una imagen. August se encogió de hombros, se acostó y durmió profundamente hasta la llegada de una luminosa mañana de primavera.
2
Por supuesto, en aquellos días aún tenía algunas obligaciones. Tenía que recoger su caballo del cuartel y buscarle un establo. También debía firmar en las oficinas los papeles de su licenciamiento. No podía dejar de hacer visitas que había pospuesto y tenía que pasarse por las oficinas de su tío Josef, para cuya fábrica iba a trabajar como viajante a partir del otoño. No obstante, August no se sentía constreñido por aquellas tareas, pues solo eran unas pocas citas acordadas a medias. No había prisas para ninguna y podía hacerlo todo como y cuando quisiera. Aún no había perdido la sensación que siempre había tenido cuando iba al colegio y comenzaban las vacaciones buenas: ante uno se extendía un verano inopinadamente largo, un mar de tiempo. Así que August deambulaba por los días, visitaba los domingos a sus padres, iba a los cafés a encontrarse con sus amigos, e incluso una tarde recogió a su sobrino para llevárselo al gran parque del Prater. Una semana, diez días, uno podía percibir cómo viajaba por aquel gran mar del tiempo, pero no había horizonte, ni otra costa.
El lunes de la semana siguiente, August se presentó en las oficinas de su tío. Este, Josef, era lo que se llamaba un barón de la Ringstraße, el Ring, la gran ronda que rodeaba la Viena imperial. Se había hecho rico cuando empezó el gran baile de las demoliciones, cuando el emperador ordenó derribar los baluartes y fortificaciones que rodeaban la ciudad al objeto de hacer sitio para aquel gran anillo y se creaban sociedades anónimas una tras otra, porque nadie sabía dónde meter el dinero y todos, desde la planchadora hasta el conde, compraban acciones. Lo cierto es que el tío Josef solo había sido un comerciante de mercancías coloniales, pero, siendo niño, su pequeña tienda había sido para August un paraíso: higos secos, pan de azúcar, dátiles… Y su tío siempre había contemplado riéndose cómo los niños se llenaban los bolsillos.
—¡Que os divirtáis en casita! —decía mientras seguía riendo, bondadoso y ya por aquel entonces obeso.
Se hizo rico con el solar que tenía en el Ring, solar que no vendió hasta que le dieron cien veces más de lo que le habían ofrecido en un principio. Josef compraba y vendía acciones, jugaba con el suelo y los precios y ganaba cada vez más y más. Finalmente, la tiendecita de mercancías coloniales se convirtió en la primera fábrica de chocolate de Viena.
—¡Que tome asiento el señor teniente!
De ese modo recibió en su despacho el tío Josef a August, un despacho recargado de cristalería y flores de seda, que parecía más bien un salón.
—Ya no, tío —respondió August mirando a su alrededor. Hacía mucho que no había estado allí. Olía de modo sofocante a violetas y polvo—. Ahora soy un civil —dijo sonriendo mientras se sentaba.
—Uno nunca deja de ser un oficial —afirmó el tío Josef mientras rebuscaba en una cajetilla buscando unos puros. Encontró uno y le ofreció a su sobrino—. Los civiles no son personas como es debido.
—Gracias —dijo August riendo mientras rehusaba el ofrecimiento—, por la mañana, no.
—Yo, fumar —dijo Josef complacido consigo mismo encendiendo su puro—, fumar, beber y comer puedo siempre, en eso no tengo horarios. ¿Es cierto que sabes francés? —continuó sin transiciones—, vendemos mucho a través de El Cairo. Para eso hay que saber francés o, al menos, inglés.
—No tengo ni idea de si sirvo para vender —respondió August—, no entiendo mucho de especias exóticas.
—¡Chorradas! —dijo el tío—, no hace falta ninguna, eso es algo que se aprende solo. Lo único que hace falta es un buen olfato. Nada más. Y que tú lo tienes es algo de lo que ya me di cuenta cuando aún no ibas ni al colegio. ¡Más de una vez tuvimos que echarte de la cocina!
August tuvo que volver a sonreír. Su tío siempre le había caído bien.
—Puede —admitió—, pero al principio tendrás que ser paciente conmigo. En realidad, solo quiero entrar a trabajar para conseguir chocolate gratis. Veremos si no te arruino la fábrica… Bueno, ¿cuándo empiezo?
—¡Cuando estés harto de no hacer nada! —exclamó Josef complacido—. Cuando estés harto de ir por ahí adulando a unos y otros, ¡entonces! ¡Y mi fábrica no hay quien la arruine, por mucho que te equivoques comprando! —exclamó dando unos golpecitos en los hombros a su sobrino—. Vente en otoño, en octubre. Pero antes te pasas por aquí y visitas la fábrica. En la entrada solo tienes que decir quién eres. Puedes venir cuando quieras.
August asintió, pues aquello era todo. El tema negocios ya estaba zanjado, así que Josef preguntó por la familia, hizo que August le contara chismorreos cuartelarios y, por último, lo invitó a comer. Ya estaba entrando la tarde cuando August abandonó la villa de su tío, ubicada en las afueras, y se dispuso a hacer el camino de vuelta a la ciudad.
Parecía que los días lluviosos habían pasado y que la primavera había llegado realmente. El agua del río ya no daba impresión de estar fría y de las ramas de los árboles parecían colgar velos de un color verde luminoso. ¡Qué bien que ya no soy soldado!, pensó August. ¡Velos!, sonrió cavilando sobre sus propias ocurrencias, pero el día era realmente espléndido. Por los caminos pedregosos que había junto al río paseaban ya multitudes de niñeras. Como era el primer día de calor, haciendo alarde de una complacencia inhabitual, estas habían comprado helados o gaseosas de frambuesa a los pequeños. Al ver aquellas escenas, August recordó la cocina de Lenja. Su tío tenía razón, de pequeño siempre le había gustado merodear por allí.
La cocina de la gran casa burguesa había sido un país mágico. Cuando le leían el cuento del enano narigón, no podía imaginarse que la cocina de la vieja bruja, en la que las ardillas patinaban sobre medias cáscaras de nueces, fuera otra que la de su propia casa. Se imaginaba cómo aquellas, de pie sobre las baldosas de blanco viejo, en el centro de cada una de las cuales había pintado un rombo rojo oscuro, llevaban en sus patitas saquitos de especias, rejillas para escurrir los platos, tenedores y barrilitos. La cocina tenía dos bóvedas en cruz, bajo las cuales, sobre el gran hogar, de unas barras de hierro pendían los cacharros de cocina, desde el crisol más pequeño hasta las cacerolas. Siempre que August bajaba, había fuego ardiendo en el hogar, y a veces se veía su resplandor a través de las rendijas de los anillos de hierro fundido. De otra barra colgaban los trapos de cocina. Y de las paredes del hogar y de la campana colgaban cucharas, varillas para batir, cucharones y espumaderas; pero nada de aquello era lo que hacía de la cocina un país mágico para el pequeño August. Eran los aromas, que siempre eran distintos y siempre lo arrastraban a bajar. Como siempre se ponía a dar vueltas cerca de la cocinera, esta había terminado por dejar de intentar espantarlo, con lo cual se quedaba horas por allí. Entonces se imaginaba que Lenja era la bruja y él era el bello chaval que debía llevarle las coles a casa.
—¡Tú eres la bruja, Lenja! —gritaba August a veces para irritarla—. ¡Tienes que enseñarme a cocinar!
Después corría tras de la cocinera con su taburete y rápidamente se ponía a observarla mientras trabajaba.
Lenja no tenía edad y era delgada. A la madre de August no le gustaban las mujeres gordas, le resultaban demasiado tranquilas; así que Lenja no era gorda. Y era una cocinera extraordinaria. Mientras cocinaba, no hablaba con August, sino consigo misma, todo el tiempo. En checo y en alemán. De todos modos, August no prestaba atención. Solo observaba y olía.
Lenja cogía el crisol de cobre sin mirar y lo ponía, seco, sobre el hogar. Sacaba la mantequilla de una tina y cortaba un trozo bien medido. Volvía a guardar la mantequilla restante, mientras el trozo cortado se iba ya derritiendo en el crisol. Después buscaba el azúcar, pesaba sesenta gramos y los mezclaba con la mantequilla. August veía cómo los granitos se iban haciendo transparentes hasta desaparecer. Lenja añadía también dos cucharadas soperas de sirope y, después, removía, removía, removía. Luego balanceaba el crisol unos instantes por encima del fuego y el olor comenzaba a expandirse. A continuación, echaba la harina y el crisol iba a parar, de un salto exacto, del hogar al mármol, para posarse a dos dedos de la tabla donde Lenja ya estaba exprimiendo los limones. La cocinera vertía el jugo en la masa colándolo y murmuraba algo mientras pasaba un dedo por el largo estante de las especias, hasta que encontraba un polvo amarillo claro, que a August le producía en la nariz una sensación tan picantemente dulce como la hierbecilla estornuda-con-gusto, que conocía de los cuentos. Jengibre, llegaría a deletrear mucho más adelante. La fuente de hojalata salía volando del agujero del horno y un pincel siseante la untaba con mantequilla. Diez, doce cucharaditas de aquella masa aterrizaban en la fuente y, en un instante, la puerta del horno volvía a quedar cerrada. August se quedaba de pie allí delante, observando a Lenja, que ya estaba sacando los cucuruchos de hojalata de una gaveta. Después (a Lenja no se le quemaba nunca nada, nunca), la cocinera sacaba la fuente de nuevo y allí yacían, doradas, hinchándose en perezosas burbujillas, doce galletitas redondas. Lenja aguardaba a que las burbujas se deshincharan, iba metiendo, como si fuera una lengua, el largo y flexible cuchillo por debajo de cada una y las iba alzando. Una tras otra las cogía en el aire y, con un único y hábil movimiento, las enrollaba en los cucuruchos metálicos. Un minuto más tarde tiraba de las pequeñas formas de hojalata y los panes de azúcar con jengibre estaban hechos. ¿De dónde salían la nata montada azul y los arándanos machacados con miel? ¿Cuándo los había hecho? August nunca conseguía verlo todo. Siempre había algo que se le pasaba, que iba demasiado rápido para él. Lenja hacía un cucurucho con un papel, le colocaba un pitorro y luego rociaba la nata por encima de los panes dorados, que a veces crujían, pues aún estaban templados. Entonces aparecía el tío Josef por la cocina. Era raro, pues nunca cruzaba el umbral, pero le decía algo a Lenja en checo, cogía uno de los panes de azúcar y se lo tiraba a August.
—¡Toma! —decía riendo—, ¡y sal de la cocina! Los niños tienen que estar en el sótano acarreando carbón.
Por aquel tiempo, August aún no sabía cuándo el tío Josef hablaba en serio y cuándo no. No obstante, los panes siempre se los quedaba.
—¿Tú tienes ardillas, Lenja? —había preguntado August en una ocasión, imaginándose que salían cuando él no estaba en la cocina.
Excepcionalmente, Lenja se había reído.
—¿Ardillas? —preguntó en su pesado dialecto bohemio—. No, August, ni siquiera nosotros, los bohemios, comemos ardillas.
A veces, cuando subía de la cocina, August se imaginaba que su madre no lo reconocería porque se había pasado siete años allí y ahora se asemejaba a un enano horrible; y que en ese tiempo se había convertido en un maestro cocinero…
Mientras giraba para enfilar la avenida que conducía al puente de Rotundenbrücke, August pensó por un momento en qué consistía la infancia y en por qué los sueños de los niños eran tan diferentes de los que asaltan a los adultos. Él no quería ser un maestro cocinero; pero, se preguntó justo un instante más tarde, ¿y vendedor?, ¿quería ser vendedor? Y fue ahí, en medio del camino, rodeado de la clara luz del sol de primavera, cuando August se quedó varado, como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Qué quería él realmente? ¿Qué había sido del niño de su infancia? Recordaba cuán increíblemente llena de aromas había estado aquella cocina, con cuánta emoción recibía cada olor nuevo, hasta qué punto los aromas lo habían colmado, de la cabeza a los pies. ¿A dónde había ido a parar todo aquello? Recordaba cómo, en otra ocasión, le habían preguntado qué quería ser y cómo él, muy seguro de sí mismo, había respondido: príncipe de Oriente.
De repente lo vio todo claro. Era como si durante años no se hubiera fijado. Había sido soldado porque era lo que tocaba, y había seguido siéndolo porque todos hacían el servicio militar todo ese tiempo, y se iba a convertir en viajante para la fábrica de su tío porque la cosa estaba así dispuesta.
A su alrededor, los niños corrían delante de las niñeras, haciendo rodar sus ruedas por el prado. Gritaban y se reían al caerse, era un alboroto feliz. Al contemplarlos, a August le asaltó repentinamente un sentimiento de vergüenza, como si hubiera traicionado por dinero a un amigo. ¿Eso era todo? ¿El alumno de latín Liebeskind, el teniente Liebeskind, el viajante Liebeskind y, algún día, el esposo Liebeskind? La libertad, aquel gran mar de tiempo entre el presente y octubre, se había convertido en un instante en un estanque de carpas en el que uno podía jugar a hacer una gran travesía con la barquita de pescadores. Aún peor: la barquita se impulsaba sola y él estaba sentado en ella, dejándose arrastrar. Su vida era de pronto pequeña como un juguete, salpicada de pequeñas aventuras: en una ocasión había cruzado a nado el Danubio; con el regimiento había estado en Istria y había sufrido un descarrilamiento de tren; había tenido pequeños amoríos, llegados con pesar a su fin, a veces con un par de días melancólicos y esporádicos poemas, insinceros ya al escribirlos y largamente olvidados en el cajón. Las amistades nunca se habían visto puestas a prueba. Una vida pequeña, descoloridamente tranquila.
La fronda del año anterior de los árboles de la avenida Rotundenallee olía a moho otoñal. Cuando prosiguió su camino, la alegría que había conseguido recuperar después de la visita al café había desaparecido.
—Calibrado —se dijo para sí—, calibrado y considerado demasiado leve.
Así era. Su vida no tenía peso alguno.
3
Durante los días posteriores, fue creciendo en August aquel sentimiento de ser cada vez más y más extrañamente insignificante. El sentimiento de ser demasiado leve. El sentimiento de que en su vida no podía existir nada profundo, pues no estaba hecho para ello. Posiblemente no reunía cualidades para nada grande; pero el anhelo de alcanzarlo no desaparecía.
Como por despecho, decidió ir al gran derbi del hipódromo de Freudenau. Otro de aquellos entretenimientos sin significado alguno, pero, al menos, así vivía. Llevaba años sin asistir a la carrera, pues siempre o estaba de servicio, o alguna otra cosa lo impedía. Siendo niño había ido todos los años, le gustaba más que las fiestas populares, tal vez porque duraba solo un día y porque en aquellos años ir a la carrera aún era una aventura.
August cogió el tranvía que recorría el Ring. Al subir, buscó un asiento, pero era domingo a mediodía y el vagón iba lleno por completo. Se abrió paso hasta el centro, donde había un poco más de espacio. Allí, sin embargo, un gran sombrero le daba de lleno en la cara, por lo que se dispuso a pedir a la dama que tuviera cuidado con la aguja del sombrero, cuando reconoció el aroma, aquel olor acre a fuego, que en esta ocasión permanecía oculto bajo otro que parecía azafrán. Era tan inconfundible que August, aun estando la dama de espaldas, dijo:
—¡Ah, vaya, la conductora de biciclos! ¿Es que acaso se ha caído y por eso tiene que ir en tranvía?
Esta vez, la ocurrencia se le había venido a la mente de inmediato. La dama se giró hacia él, de modo que las plumas de su sombrero barrieron los rostros de los circundantes. Ni por un segundo pareció sorprendida, sino más bien tan arrogante como en el café. Se tomó su tiempo para mirarlo con desagrado y entonces lo recordó.
—El teniente amante de las leyes, ¿verdad? —preguntó tranquila—. ¿De civil hoy? ¿No hay excursión a un café de damas buscando prometida?
En ningún momento procuró atenuar su voz y algunos pasajeros hicieron unas muecas un tanto desvergonzadas.
—Ya no estoy en activo, estimada señora —dijo August fríamente y recalcando el «estimada».
Ya estaba lamentando haber cedido a la tentación de intentar devolver la pelota a aquella mujer que no se atenía a las reglas del juego.
—Como oficial quiere decir, supongo —continuó la joven calculadoramente—; pues, en lo que se refiere a lo de buscar prometida, ¿es usual aquí en Viena dirigirse a las damas en el tranvía?
Cada frase suya era un desafío. August sentía cómo iba acalorándose. Todo el mundo lo observaba. Hizo una inspiración profunda y, a continuación, dijo en un volumen de voz tan alto como el de ella:
—No, no es usual dirigirse a las damas.
Esta vez había tenido mucho cuidado en no subrayar la palabra «damas» pero, dado que no se había disculpado, ella entendió muy bien qué había querido decir. Lo miró fijamente, con objetividad, como si estuviera calculando su altura o su peso, y August se alegró de estar de pie.
—Me alegra que los hombres en Viena sean tan galantes —dijo finalmente, también sin recalcar ninguna palabra y de un modo que tampoco dejaba lugar a malentendidos.
Las plumas volvieron a barrer las caras de los circundantes; y, por un momento, August sintió la tentación, a pesar de sus modales, de soltarle un guantazo. Probablemente, pensó a continuación con sorna, los hombres de Viena no son tan galantes.
Se apeó en la parada junto al puente de Kettenbrücke. Ella también. August esperó para dejarla pasar, pero ella atravesó el puente y giró a la derecha en dirección al Prater y a Freudenau. No le quedó más remedio que seguirla a una distancia prudente y, mientras lo hacía, involuntariamente se fijó en sus movimientos al andar. A la mente solo se le venía la palabra «exactitud», pues los movimientos eran armónicos, en la longitud de sus pasos y en su postura. En una bifurcación, ella se detuvo por un momento, como si no supiera bien hacia dónde dirigirse, y August se habría considerado idiota a sí mismo si se hubiera detenido también, de modo que continuó caminando. Sin embargo, cuando estaba llegando a la altura de la joven, esta preguntó sin girarse:
—¿Tiene usted la intención de continuar siguiéndome?
¿Cómo podía saber que estaba detrás de ella?
—No, estimada señora —dijo August medio resignado, medio indignado—, no puedo evitar que llevemos el mismo camino. Si me lo permite, ¡iré yo delante!
Ella continuó de pie imperturbable.
—Podría usted reparar su desfachatez —terminó por decir sin siquiera esbozar una sonrisa— e indicarme el camino para ir al derbi.
—¡Oh, no! —exclamó August, sorprendido y de nuevo enfadado. ¿Su desfachatez? Luego murmuró—: debería habérmelo imaginado.
La joven enarcó las cejas. No mucho.
—Yo también voy de camino hacia Freudenau —aclaró August de mala gana—, aunque es probable que no me crea.
—¡Qué atento! —respondió ella con sarcasmo—. Bueno, ¿cuál es la dirección?
—Por aquí —dijo August.
Durante un rato caminaron en silencio, un silencio que solo a él parecía incomodarle.
—Puede usted presentarse —dijo ella finalmente con tono casual.
August se presentó. Sin formalidades y sin detenerse.
—Ah —dijo ella sin gran interés—, de la antigua aristocracia vienesa, ¿verdad?
—No —contestó August ligeramente satisfecho—, de una antigua familia de la burguesía vienesa.
Ella volvió a quedarse callada; y no parecía el momento de que August le preguntara por su nombre.
—Elena Palffy —dijo finalmente.
—Encantado —respondió August cortés.
Por el tono, las presentaciones podían considerarse un alto el fuego. A él se le vino a la cabeza de nuevo la conversación en el café.
—Pero Palffy es un apellido vienés. ¿No había dicho que… por fortuna no era de aquí? —añadió.
Por un instante, ella esbozó una sonrisa de reconocimiento.
—Lo recuerda usted muy bien. ¿Acaso he herido su orgullo patriótico? —añadió de nuevo con su ya casi habitual ironía—. ¡Qué suerte la mía de no poder dar satisfacciones!
—Sí —respondió August con sequedad—, una suerte. Si no, lo más probable es que muriera en el acto.
August quedó muy sorprendido de oírla reír y la miró. Al reír, se volvía repentinamente bonita.
—Se ha hecho usted muy bien a Viena, si es que la muerte le divierte —observó August.
La risa de ella desapareció de inmediato y su rostro adquirió la expresión más arrogante que él hubiera visto jamás. Continuaron andando juntos en silencio, y August tuvo la impresión de haber ido demasiado lejos.
Alrededor de ambos, el Prater se iba animando cada vez más. Todo el mundo se encaminaba a ver el derbi. Un señor con sombrero de copa vestido a la inglesa los adelantó a caballo, e incluso vieron un grupo de oficiales alemanes cuyos sables iban dibujando trazas en el polvo del suelo con las puntas; pero lo más numeroso eran las muchas familias con chicos excitados, que no podían estarse quietos e iban dando carreras por los prados y jugando a que montaban a caballo. Algo especial flotaba en el aire y, mientras continuaban su camino en aquel incómodo silencio, August se puso a olfatear involuntariamente. No era solo el agradable olor, penetrantemente salino, de los caballos excitados que, tras la carrera preliminar, eran conducidos fuera de la pista, ni el aroma primaveral del parque, ni el perfume de la dama que lo acompañaba, olores todos ellos que parecían atravesar ondeantes aquel día ligeramente ventoso, sino algo más, peculiar y extraño, cuyo origen August no sabía determinar.
Finalmente llegaron al hipódromo y August se dirigió hacia el quiosco del parque. Realmente no sabía cómo despedirse, y por ello dijo cortésmente:
—Si le apetece acompañarme al quiosco, es el mejor sitio para formarse una idea del espectáculo.
—Si no le importa ser visto junto a una no vienesa… —respondió burlona la joven mientras August hacía una inspiración profunda.
—No es necesario que se lo diga a todo el mundo enseguida, por favor —respondió mientras subían las escaleras.
El quiosco, parecido a un castillo con sus grandes ventanas, su bonito suelo de parqué y sus originales techos estucados, daba hoy la impresión de ser simplemente una terraza techada. El bullicio era enorme, y las damas que atendían el bufet apenas si se las arreglaban para atender el servicio. Todo el mundo se apelotonaba delante de unas mesas que no se ponían los domingos normales.
—¿Quiere que le pida algo? —preguntó August—. La carrera comienza dentro de media hora.
La atmósfera del quiosco estaba invadida por variados y dulces olores.
—¡Dos crème du jour! —se oyó gritar mientras aparecían unos helados servidos en unas copas de plata con forma de cuerno.
—¡Una delicia turca! ¿Para quién es la delicia turca? —oyó August mientras que servían el dulce y en su nariz penetraba un aroma a esencia de rosas.
Su acompañante se acercó a él para ver qué había. Su mirada al contemplar el chocolate expuesto casi se había vuelto afectuosa. En unos platillos de plata alargados y llanos, colocados sobre un fondo de hielo picado, había unos buñuelos rellenos de nata. Ella se inclinó un poco hacia adelante, aspiró su aroma y susurró algo.
—El chocolate es como una promesa —dijo August comprensivo, pero se sentía inseguro y no quiso decir nada más.
—¿Y eso qué es? —preguntó ella a continuación, de nuevo en voz alta y clara, señalando hacia los buñuelos que, envueltos en papeles de colores, se amontonaban en el expositor.
—Indios —aclaró August—, a los niños es lo que más les gusta. Están rellenos de nata. ¿Le gustan dulces o más bien un poco ácidos? —continuó August para, al instante, interrumpirse y decir, como para sí—: ¿Qué cosas digo? Un poco ácidos, por supuesto.
Ella lo observó, con la cabeza un tanto inclinada, y respondió:
—¿Ah, sí?
August señaló los melle éclairs.
—Coja esos. Están rellenos de crema con sabor a café.
Un chaval se coló entre ambos y gritó a las camareras:
—¡Po’ favo’, do’ Nonnenkrapferln!
August lo asió suavemente por el cuello de la camisa y le dijo plácidamente:
—¿No vas a dejar a la dama pedir primero?
—¡Pero es que la carrera va a empezar enseguida! —gritó el chaval excitado.
De repente, August volvió a percibir aquel extraño olor. Olió el efluvio a clavo y limón procedente de la Nonnenkrapferl que el muchacho estaba mordiendo a toda prisa y, por supuesto, sintió también el olor de los caballos, pero entre ellos se mezclaba, con mucha fuerza ahora, un olor a… ¿hierro? No, nada de hierro. Era un olor similar, desvaído y metálico, que se desprendía con tanta fuerza de aquel chaval que August retrocedió un paso. Conocía aquel olor, pero le ocurría como ocurre con la típica palabra que a nadie se le viene a la mente. ¿Nadie más percibía aquel olor? No, nadie a su alrededor parecía notar nada. August meneó la cabeza mientras el muchacho se alejaba corriendo en dirección al hipódromo. Hacía ya tiempo que no le había ocurrido aquello... percibir el olor de cosas que no para todos eran perceptibles.
—¿Será posible que me pida ahora un melle éclair? —inquirió Elena Palffy.
—¡Por supuesto! —respondió August todavía algo confuso, y pidió un melle éclair, atención que ella agradeció presuntuosamente con una marcada reverencia.
Al salir del quiosco, Elena Palffy se dirigió hacia la torre del depósito de agua.
—¡Oiga, la carrera es por allí! —dijo August.
—Lo sé —respondió ella—, pero es que la carrera no me interesa. Solo me gusta ver los caballos allí donde aún pueden luchar, donde no todo está perdido.
—Bueno, probablemente delante ya no habrá sitio —cedió August mientras la seguía.
Cruzaron la explanada arenosa que se extendía delante del hipódromo y que estaba vaciándose con celeridad. De pronto, Elena Palffy se acercó a un caballo bayo que mantenía la cabeza inclinada hacia abajo como un jamelgo. Si se tenía buen ojo para los caballos, la diferencia solo se notaba al observar los flancos relucientes en los que, bajo un pelaje terso y cepillado cien veces en la misma dirección, unos poderosos músculos aguardaban en un estado de semitensión. La joven puso su mano sobre el cuello del equino con una suavidad sorprendente.
—Este va a ganar —dijo a media voz—. Hoy no, tal vez, pero, si no, lo hará el año que viene o el siguiente. Alguna vez ganará. Es un caballo vencedor.
—Entonces tendrá que hacerlo este año —respondió August lacónicamente—. En esta carrera, los caballos solo pueden correr una vez; una sola vez, a la edad de tres años.
Elena Palffy contempló el caballo. August no lograba interpretar su expresión.
—Una pena que no lo sepa —dijo tras unos instantes—; de otro modo, hoy ganaría sin duda.
—La carrera va a comenzar de inmediato —dijo August tras una pausa sin dejar de mirarla.
¿De qué estaban hablando?, se preguntaba.
Se llevaron al caballo. August y Elena buscaron rápidamente, junto con otros rezagados, una localidad libre y encontraron unos asientos ubicados enfrente del palco imperial, que ese día permanecía vacío. Por doquier sobresalían sombreros blancos que se expandían en todas direcciones, aunque el mayor era probablemente el de su acompañante. Al otro lado, un par de muchachos habían trepado a un árbol para poder ver mejor la carrera. August sonrió. Él también lo había hecho siendo un niño. Señaló en su dirección para que los viera Elena Palffy, quien asintió, igualmente con una ligera sonrisa. Es probable que le gusten más los caballos que las personas, pensó August. Claro, no le llevan la contraria, siguió en sus divagaciones mientras lanzaba una mirada al rostro de ella.
Se oyó el pistoletazo de salida, cuyo brusco eco fue devuelto por el Prater, y todas las cabezas se giraron hacia la derecha. La carrera había comenzado. Los caballos se acercaban envueltos en un trueno. August no lograba divisar aún cuál venía en cabeza.
—¡Mi bayo! —exclamó Elena Palffy cuando este pasó ante ellos ocupando la primera posición.
August se sorprendió enormemente de la agitación de su acompañante, de cómo se había dejado arrastrar por la emoción desde el primer momento. Las briznas de hierba volaban, las patas de los caballos formaban un tremendo remolino y a todo ello se unían los cascos: sesenta y cuatro cascos que golpeaban el suelo con dureza por un instante, haciéndolo temblar antes de desaparecer. Se asemejaban a la tormenta que llega en un segundo y se sitúa sobre la cabeza de uno sin dar tiempo a buscar refugio y que, después, prosigue su marcha.
La emoción se expandía por el público como una ola. August vio cómo los músculos de los caballos se estiraban, cómo temblaban los flancos al rebotar contra el suelo, sintió el aliento entrecortado de los animales… y ya los habían rebasado. Una lluvia de tierra y hierba se abatió sobre los espectadores. Elena rio y August la acompañó en su risa. Los caballos comenzaban a dar la segunda vuelta. En ese momento, a August le asaltó de nuevo aquel olor, ahora con una fuerza mucho mayor. Una mezcla de clavo, limón, caballos y… y… en ese momento supo qué era: el olor ferruginoso de la sangre. Miró a su alrededor escudriñando y, efectivamente, vio al chaval del quiosco trepando con rapidez y agilidad por la reja que cerraba la pista para situarse en lo más alto. ¡Por fin! Ya podía otear prácticamente todo el hipódromo.
Elena lo empujó presa de la excitación. Al fondo se veían venir los caballos de nuevo. Como un solo animal, grande y pesado, se acercaban, aún más estruendosos que antes. August sintió cómo la tierra comenzaba a temblar. Los jockeys iban colgados de los cuellos de sus monturas. La tierra volaba. Los caballos llegaban acompañados del griterío del gentío que, a lo largo de la pista, animaba a sus favoritos igual que una ola recorre el malecón de piedra. En ese instante, ante el ojo interno de August, el olor se convirtió en una imagen, y August gritó.
—¡Bájate, chaval, bájate! —gritó tan alto como pudo abalanzándose hacia adelante.
Pero el muchacho no le escuchaba.
—¡Cuidado! —volvió a gritar August, desesperado, intentando atravesar la multitud de público que solo a regañadientes le permitía el paso.
Sin embargo, ahora el chico se había puesto de pie apoyando las corvas contra la reja y con la Nonnenkrapferl todavía en la mano, manteniendo un equilibrio precario. Los caballos se aproximaban embravecidos, con la espuma saliéndoles por los ollares, y la multitud bramaba salvajemente, arrebatada por el entusiasmo. Brazos y parasoles se elevaron hacia el cielo y un bastón tocó al muchacho, no mucho, de un modo ligero en realidad, y August contempló aterrorizado cómo las corvas ya no hallaban su apoyo, cómo el chico perdía el equilibrio y comenzaba a caer. Intentó tirarse hacia adelante y agarrarlo, pero el muchacho cayó en medio de aquel estrépito de patas y cascos, en medio de aquella desgarradora ola de ruidos y de los cascos, de miles de cascos veloces como rayos. August pudo aún ver cómo el muchacho era impulsado una vez hacia arriba y pudo oír el golpe sordo con el que chocó contra la arena. Entonces, la ola de gritos dejó de perseguir a los caballos y se quedó allí, junto a él y junto al chico. El olor a clavos, limón, caballos y sangre se intensificó de un modo insoportable.
Se formó un tumulto, unos y otros corrían de aquí para allá, gritando en busca de un médico. Trajeron una camilla y pusieron en ella al chico, inconsciente, y durante todo ese tiempo Elena permaneció al margen de la multitud, observándolo todo con una expresión hierática. August había sido quien sacó al niño de la pista; después llegó el médico y lo apartaron. Después de que se llevaran al chico, el olor a sangre fue haciéndose más soportable, pero persistió largo rato en su nariz, tenue y dulzón, como si se hubiera establecido en ella. Rabioso, August se aproximó a Elena Palffy.
—¿Por qué no me ha ayudado? Se ha quedado usted ahí parada, sin más… ¿Demasiado fina para ayudar o qué?
Casi estaba gritando. Ella lo miró impasible.
—No había nada que yo hubiera podido hacer —dijo finalmente en un tono frío—. No sé hacer milagros.
August buscó las palabras precisas para responder pero, finalmente, se dio cuenta de que ella tenía razón. Sin embargo, su rabia no disminuyó.
—Adiós —dijo después de un rato en un tono tan frío como colérico y se marchó.
Solo mucho más tarde se dio cuenta de que el olor a sangre había desaparecido porque, en el último momento, había olido el aroma particular a especias y humo de Elena Palffy, y su ira desapareció. Sin embargo, la imagen del muchacho tendido en una posición inverosímil permaneció hasta bien entrada la noche y hasta que, después de haber bebido lo suficiente, se quedó dormido.
4
A