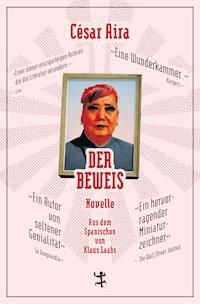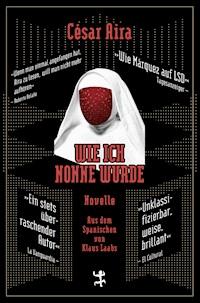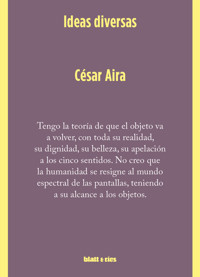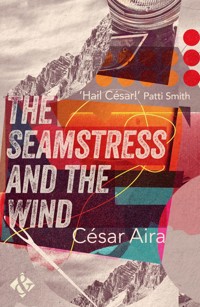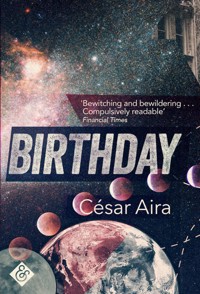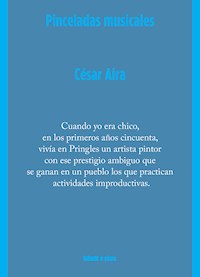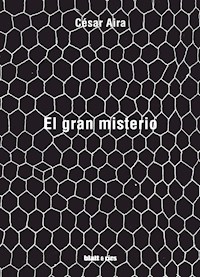Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Y qué pasaría entonces, cuando ya todas las antigüedades del mundo estuvieran a la vista? Prefería no pensarlo. Un mundo sin misterio era un mundo que no valía la pena transitar. Por suerte él no viviría para verlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El arqueólogo
César Aira
Índice
Cubierta
Portada
El arqueólogo
Biblioteca César Aira en Blatt & Ríos
Sobre el autor
Créditos
Hitos
Tabla de contenidos
Ser el arqueólogo más famoso de Moldavia no representó ninguna ventaja para él cuando dejó de trabajar. Al contrario: la celebridad acentuaba por contraste la sordidez de la condición del jubilado, la sola mención del cual traía a la mente los lugares comunes con que se lo invocaba, al eterno postergado del presupuesto nacional, al miembro de la insidiosamente llamada “clase pasiva”. No había hecho los trámites de la jubilación oficial, no necesitaba la miserable pitanza que el Estado les arrojaba a los ávidos viejecillos quejosos, pero eso no impedía que lo tuvieran por uno de ellos, ya que con el ruido que hacían sus reclamos ocupaban toda la escena de su franja etaria, por lo que la palabra Jubilado había llegado a funcionar como sinónimo de Viejo.
Claro que había algo más en su negativa a identificarse con un jubilado, algo más que el poco respeto que le merecían esos viejos inútiles pidiendo aumentos. Lo que había era el abandono de su profesión. Eso sí dolía, por dentro. Dolía donde no había quedado nada, en el vacío. No lo había hecho de buen grado, y daría mucho, o todo, por volver atrás y que no hubiera sucedido. Pero no había nada que hacer, la arqueología lo había abandonado.
Tenía algo de inexplicable, dado que su edad no era tanta, sus capacidades mentales parecían intactas, el campo de su especialidad seguía abierto y acogedor. Y sobre todo, él seguía amando y venerando la arqueología como madre del conocimiento, reina de los saberes y perfecto entretenimiento para las horas, los días y los años. ¿Por qué entonces había abandonado la actividad, si repudiaba ese abandono y no se sentía responsable de él? Por más que se exprimía el cerebro no encontraba la respuesta.
Aunque en el fondo debía de saber, o al menos sospechar, que la respuesta era el secreto de Polichinela: se le habían fundido la inspiración, las ganas, el temple, todo lo necesario para llevar adelante un trabajo como el arqueológico, que exigía los más amplios y afinados recursos de que pudiera disponer el intelecto y el cuerpo. Ya no estaba en condiciones. Ya no podía. Así de simple. Si se avenía a hacer una comparación en la que podía sufrir su orgullo intelectual, era igual que esas actrices que envejecen y se marchitan y no les queda nada porque lo apostaron todo a su belleza juvenil, del mismo modo él lo había apostado todo al fuego que encendía su talento, y cuando el fuego se apagó no le quedó nada.
Debería haberlo esperado. De hecho, cuando ejercía de arqueólogo, en algún campamento de montaña, cargando urnas de piedra, en las playas fugitivas de mares amarillentos, de noche bajo las estrellas de hemisferios lejanos, él mismo se preguntaba de dónde sacaba la energía física y mental para un trabajo tan extenuante. ¿Cómo podía esperar mantener ese nivel de acción con el correr despiadado de las décadas? La edad no perdonaba. Es cierto que no era tanta en su caso, pero de todos modos sí era tanta. No debía engañarse.
El fenómeno podía variar, y lo hacía, de un individuo a otro. Para unos el retiro venía antes, lo cual era una de esas injusticias de la vida, de las que no se puede culpar a nadie pero que igual generan resentimientos y depresiones. Un colega suyo, un lituano al que había conocido en congresos, había cumplido cien años y seguía en carrera. Era algo excepcional, claro está. Había salido en el diario: el festejo de su centésimo cumpleaños en el Valle Perdido de las montañas albanesas donde estaba desenterrando pequeñas basílicas de arenisca. Se lo veía en forma, aunque debido a la mala calidad del papel que empleaban los diarios moldavos la foto era bastante borrosa.
El día en que leyó la noticia se lo pasó rumiándola, por lo que no pudo extrañarlo el sueño que tuvo esa noche. En él, el lituano le hacía abrir la boca y examinaba críticamente su dentadura, constatando con reprobación cuántas piezas faltaban, cuántas raíces sin extraer, sacudía la cabeza como diciendo “no sé cómo puede comer con la dentadura en tan mal estado”. Y él, muerto de vergüenza y humillación, se preguntaba (en el sueño y despierto también) por qué se sometía de tal modo a un extraño, por qué se avenía a revelar tanta intimidad a un virtual extraño cuyo único mérito era haber llegado a los cien años. Ponía en esa figura tan envidiada como despreciada la culpa de haber postergado tanto tiempo la visita al dentista. O más en general la culpa que no tenía, pero sentía igual, por los signos de envejecimiento y decadencia física.
Más allá de estos episodios puntuales, veía alejarse día tras día hacia un pasado en perspectiva el trabajo que había sido la razón de su vida y el centro de sus intereses. Tanto había significado para él que su reflujo dejaba un vacío. La importancia que había tenido en su vida daba la medida del gasto que había operado en su persona. La arqueología practicada con la pasión que él había puesto había arrollado su sensibilidad como una topadora de mil toneladas. Nadie llegaba a los cien años con ese nivel de intensidad. Ese lituano debía de ser uno de esos caracteres superficiales para los que la arqueología era apenas un trabajo como cualquier otro, desprovisto de un compromiso vital, algo que se hacía de nueve a dieciocho y antes y después cedía su lugar a la vida corriente de un ciudadano más. Con ese régimen era posible preservarse, sin poner la sangre, la de las venas tanto como la metafórica, como lo había hecho él.
Aunque… Más allá del lirismo derrotista, estaba la posibilidad de retomar la actividad. ¿Por qué no? No había trabas objetivas, externas. Dependía de él…
Pero le bastaba pensarlo, verse otra vez imaginariamente como arqueólogo en funciones, y su ánimo retrocedía desalentado. Ya no sabría por dónde empezar, una fatiga ontológica le cerraba las puertas de la corteza terrestre ante sus narices, ocultándole sus tesoros. Y el trajín de armar una expedición, contratar porteadores, presentar planes y pruebas para conseguir el financiamiento de gobiernos o instituciones, de la Unesco o del Kremlin, fatigar oficinas, regatear pasajes. No. Imposible. La arqueología entendida como la poesía del pasado estaba muy bien, pero al ponerla en marcha en el presente todas sus rimas se transformaban en los crujidos amenazantes de una pesada maquinaria.
Habría preferido ahorrarse el disgusto que le provocó la noticia del lituano en el diario, pero ese tipo de recordatorio era inescapable. La arqueología estaba siempre en los medios, no sólo en los especializados sino en todos, hasta los más populares, y sobre todo en éstos, alimentando la curiosidad del vulgo por los antecedentes remotos de civilizaciones a las que las costumbres modernas de chabacanería y falta de decoro no le hacían ningún honor. De más está decir que al pasar por el tamiz de las agencias noticiosas y las redacciones de los diarios, la arqueología se simplificaba hasta la infantilización más burda, además de cargarse de truculencias inventadas que iban desde la maldición del faraón hasta los sellos satánicos de esenios de comic.
La arqueología era proveedora ideal de noticias. Siempre lo había sido, y se institucionalizó como tal con la apertura de la tumba de Tutankamón, momento que coincidió con la desarrollo del periodismo de masas. Se daba una doble contradicción, apta para abrir el apetito del público lego: milenios de espera bajo tierra apenas si alcanzaban a aplacar la sed de novedades de un día; el tesoro no bien salía a luz valía tanto como el centavo del tabloid mal impreso.
Sea como fuera, la profesión seguía su marcha sin él. Y seguía de modo arrollador, reclutando adeptos, acumulando logros que hacían titulares en la prensa. El glamour de la arqueología atraía a los jóvenes. Los viajes a tierras lejanas, la vida libre de los campamentos, la emoción de las revelaciones, toda esa mitología que él había contribuido a crear y popularizar hacía que se postularan para arqueólogos muchos que no habían nacido para serlo, y que aun con un entusiasmo sincero no daban la medida del trabajo, que bien podía calificarse como el más exigente del mundo.
Eran tantos, y tan necesitados de adaptar la arqueología a sus carencias de capacidades, que ya le costaba reconocerla cuando leía sobre ella en los diarios. Podía ver, o mejor dicho sentir, la diferencia: cuando él en su primera juventud había entrado a su reino prodigioso, la arqueología era la misma que había sido durante siglos, con el matiz primitivo que le daba el sello de lo genuino. La había respetado como lo que era y siempre había sido: la lotería de las profundidades de la corteza terrestre. En todo caso, le había infundido una poesía que estaba implícita en ella y que él había podido discernir mejor que otros.
Las transformaciones que precedieron y acompañaron su retiro habían tenido como elemento central el despliegue tecnológico. Al pico y la escobilla los habían remplazado los succionadores electrónicos, el trabajo que antes realizaban veinte hombre en un mes hoy lo hacía un robot en diez minutos. Donde antes había que ir a ver, hoy un escáner lo traía a la pantalla, y una impresora 3D proveía un modelo tangible. El trabajo en equipo se había vuelto obsoleto, se había abreviado hasta desaparecer la convivencia en campamentos bajo cielos ecuatoriales, y con ella se evaporó la camaradería generadora de amistades y afinidades. En las presentes condiciones todo podían hacerlo dos o tres técnicos en formato nerd, que sólo tenían que saber qué botones apretar.
Era paradójico: la avalancha de nuevas vocaciones obedecía a la atracción por el mito de la aventura arqueológica tal como se había ido cristalizando en el pasado, pero al no poder oponer resistencia a la tecnificación y digitalización que lo invadía todo, ese mito se desvanecía. El colmo al que se había llegado (y le costó trabajo creerlo cuando se enteró) era la arqueología a distancia, mediante zoom, drones y vehículos teledirigidos. Sonaba como una definitiva renuncia a lo que hasta ahí se había conocido como arqueología, y sin embargo, para su asombro, se lo celebraba como un adelanto. Se publicó en una revista especializada, en términos de un triunfo muy especial, el caso de un neoarqueólogo que había descubierto y sacado a luz, con el solo auxilio de su teléfono móvil, un enclave hitita en la Anatolia, sin moverse de su mesa en un café de Montparnasse.
El aspecto intelectual sufría consiguientemente. Allí donde él había fatigado bibliotecas de tres continentes, buscando pistas en Pausanias o en Heródoto, en descoloridos mapas que se deshacían de sólo tocarlos o en las Memorias de las viudas de Lord Carnarvon, ahora el trabajo lo hacía un software de busca que entregaba resultados en unos pocos segundos sin que la mente tuviera que trabajar en lo más mínimo.
Siendo así de fácil, no podía sorprender que los hallazgos se multiplicaran. Un observador atento y con conocimientos en la materia tenía que notar que los yacimientos que eran noticia cotidiana se iban haciendo menos ricos e interesantes, con alguna llamativa excepción. ¿No irían camino a la extinción? El presente adepto a la estadística había perdido el sentimiento de la Historia, por lo que era muy probable que no se les hubiera ocurrido que la Antigüedad no era una cantera inagotable. Llegaría el día en que ya no habría nada más que desenterrar. Las dificultades que hombres como él habían tenido que enfrentar en la edad heroica de la arqueología habían actuado como salvaguarda, preservando material para el futuro. La sed descontrolada de novedades que motivaba a los nuevos arqueólogos, y las facilidades que les brindaba la tecnología, estaban acabando con lo que podían desenterrar.
¿Y qué pasaría entonces, cuando ya todas las antigüedades del mundo estuvieran a la vista? Prefería no pensarlo. Un mundo sin misterio era un mundo que no valía la pena transitar. Por suerte él no viviría para verlo.