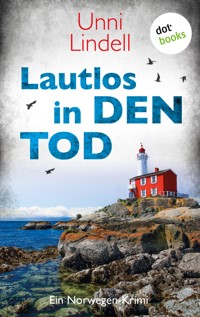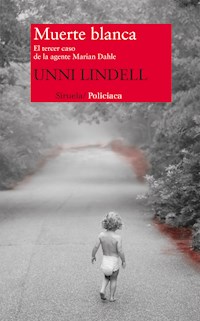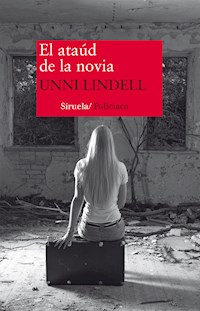Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Tras un extraño incidente de tráfico, Vivian Glenne, una mujer que vive con sus tres hijos y con Roy Hansen, padre de los dos más pequeños, sale esa misma noche a buscar una flor para su hijo Kenneth. A la mañana siguiente, su cadáver aparece brutalmente golpeado. Cato Isaksen y Marian Dahle inician la investigación interrogando a Birgit y Frank, los claustrofóbicos vecinos de enfrente. A su vez Dan, hijo mayor de Vivian, decide indagar por su cuenta con su amigo Jonas. La red de sospechosos que surge los arrastrará por caminos equivocados y Cato Isaksen y la inestable Marian Dahle tendrán muy poco tiempo para resolver este misterioso caso. Si no lo hacen rápido, habrá más muertes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El beso del diablo
Epílogo
Créditos
El beso del diablo
Y no temáis a los que matan el cuerpo.
Evangelio según San Mateo
Bandeja de borradores
Jueves, 14 de julio 18:04
¡Besas como el mismo diablo! ¡Pero te detesto! Porque ahora sé que yo no era el único, éramos muchos. Estoy helado, como si me estuviera pudriendo por dentro. ¡Deseo que todo te salga mal!
He llorado por primera vez desde que era niño. Te quería para mí solo, para siempre. Ahora parece estúpido, pero yo deseaba que fuéramos tú y yo. Te reíste cuando te lo dije, pero yo pensaba que estaríamos juntos tanto tiempo que yo me encogería y me quedaría calvo, y tú tal vez enfermarías. He soñado con eso, porque así estarías atada a mí.
¿Por qué tengo que comer de tu mano como un perro que adora a su amo? Vas muy escotada y llevas zapatos de tacón, o botas altas, y te embadurnas de maquillaje. La diferencia de edad lo hacía aún más emocionante, pero, en realidad, no tengo mucho más que decir. Es evidente que para ti todo esto no significaba nada.
Recuerdo la primera vez. Empujaste el parque del niño hasta pegarlo a la pantalla de la televisión. Estábamos en diciembre. A día 5, para ser exactos. En la programación infantil emitían un nuevo episodio de «El calendario de Adviento». El número 5 brillaba cubierto de purpurina roja. Tu hijo estaba allí plantado, con el chupete puesto, mirando fijamente el televisor. Entonces nos fuimos corriendo al cobertizo. No había nieve, pero la hierba sin cortar estaba amarilla y cubierta de escarcha.
El vaho escapaba de nuestras bocas, y el olor a madera mojada excitaba mi nariz. En una estantería desordenada había una manta de lana verde que extendiste por el suelo. Sobre mi polla deslizaste un aro de goma negro con pinchos. Todos los hombres sueñan con una mujer como tú.
Puedo ver cómo te mueves. Vista por detrás eres un poste, alta y delgada, con las piernas largas y estrechas caderas de chico. Pero, cuando te giras, aparecen tus pechos grandes y tu vientre un poco redondeado. No eres guapa, tus rasgos son demasiado bastos y tu nariz grande, pero eres sexy.
Me utilizaste. No he olvidado lo que me contaste de tu primer novio; dijiste que el sexo no era gran cosa, pero era secreto y estaba prohibido, y encendía en ti una llama que buscas constantemente para volver a prenderla. Las escenas histéricas que montaba tu madre, casi de opereta, le añadían emoción.
Me lo explicaste exactamente así. Tu madre está muerta, y tú perteneces a un taxista. Creo que eres de primera clase, pero las cosas no salieron bien.
Unos conos estrechaban el puente que cruzaba las vías del metro. Al final del muro se abrían paso cardos y cicutas. Mucho más abajo, se divisaban las vías. Por la zona habían construido algunos edificios de oficinas. Solo quedaba espacio para que pasara un coche. Hacia él venía un Ford, gris y abollado. Lo reconoció al instante, era el coche de Vivian. Echó un vistazo al reloj del salpicadero. Eran las 16:52. Aceleró. Había una flecha blanca que señalaba en el sentido de su marcha. Vivian también aceleró. Él se inclinó sobre el volante. Pero si le correspondía a ella ceder el paso, joder. Se encontraron en la mitad del puente. Él frenó de golpe. Ella levantó desafiante el dedo corazón, giró el coche hacia la derecha y le obligó a dejarla pasar. Él pegó un puñetazo al volante y la amenazó. La furia hizo presa en él con su garra, oscura y reconocible. Habían pasado algunos días desde la última vez que hablaron. Fue en el pequeño invernadero que ella tenía junto al huerto del bosquecillo, muy cerca de su casa. Ya no quería estar con él. Se había acabado. Al instante volvió a tener la misma sensación; el olor dulce y cálido del mantillo y el plástico caliente, las sombras de los troncos de los árboles que trazaban oscuras líneas sobre el techo sucio, las manchas de luz que vibraban y centelleaban entre el follaje. Era solo eso; el instante en que todo había terminado, y nada más. Le había dado un beso en la mejilla, como si quisiera dar a entender que, a pesar de todo, le quería. Pero estaba fingiendo. Nunca significaste nada. Ella olía a cigarrillos y a perfume. Él se dejó caer, a cuatro patas, y sus manos hurgaron entre la hojarasca que cubría el suelo de tierra. Ella se marchó, sin más.
Agarró con fuerza el volante con una mano y sacudió la otra, enfurecido, para apartar un insecto peludo que embestía contra su cuello. Metió la marcha atrás, soltó el embrague y pisó el acelerador a tope. El coche retrocedió unos metros. La carrocería se bamboleaba arriba y abajo mientras el coche avanzaba y retrocedía para dar la vuelta.
La noche anterior había contemplado desde la cama el contorno de la puerta del dormitorio. A su lado, Eva respiraba suavemente. Él se dio la vuelta y puso la mano sobre su cadera. Durante unos instantes, ella no se movió, pero luego le apartó. Él la había mirado, había contemplado su rostro pálido, los ojos cerrados y la sangre que latía en una vena azul del cuello. El momento explotó en su interior; su pecho se contrajo, el dolor era insoportable. Enfurecido, se dejó caer de la cama y golpeó la mesilla. Las cosas no dejaban de caer. Agarró a Eva, la levantó de un tirón y la zarandeó hasta que ella gritó pidiendo clemencia. Después se había sentado en el salón, junto al ventanal, pensando en la muerte, en su padre, que se ahorcó cuando él tenía 17 años, en la sensación de pérdida que desde entonces había dominado su vida; oscura, atrayente, una tubería que de pronto tiene una fuga, una rama que el viento parte, una chaqueta que se desliza por la percha y cae al suelo. Había ido a buscar el libro en el que había leído esas palabras exactas, había contemplado esas líneas que le describían una y otra vez. Ardía de humillación. Y por la mañana había ido a la tintorería para hablar con Vivian.
Vivian Glenne se giró y pasó el brazo sobre el asiento del copiloto. Sentía náuseas al verle; el cabello canoso y el jersey rojo. Su coche se balanceó unos segundos al subirse a la acera. Al momento siguiente bajó con una sacudida. Él, y ese BMW suyo tipo Rambo, ¿no se atrevería a dar la vuelta en medio del puente? Pero, en ese mismo momento, se dio cuenta de que eso era precisamente lo que estaba haciendo. Volvió a mirar al frente y pisó el acelerador con tanta fuerza que pareció que el afilado tacón del zapato atravesaría la alfombrilla de goma. Él había vuelto a ir a la tintorería. Ella le había rechazado, no quería hablar con él. Fue Birgit quien le entregó sus camisas. El reloj del salpicadero marcaba las 16:53. Miró alternativamente el espejo del coche y los retrovisores. Llevaba los neumáticos bajos de aire, el cuentakilómetros no funcionaba y el reposacabezas estaba suelto. El viento, entrando por la ventanilla medio abierta, agitaba su cabello. Alguien cruzaba la calle. Redujo la velocidad y volvió a acelerar. Llevaba dos niños hambrientos en el asiento trasero y había intentado colarse por el puente antes que el maldito BMW. Sabía que él era asqueroso. Desde el principio, su ira se agazapaba en su interior como una sombra peligrosa. Por eso había aguantado estar con él tanto tiempo. En el fondo le tenía un poco de miedo.
–Mamá, ¿qué pasa? ¿Alguien viene a por nosotros?
Ella se inclinaba tensa sobre el volante.
–¡Cállate, Kenneth!
Él entrecerró los ojos concentrándose al máximo. El asfalto oscuro estaba cubierto por una fina capa de humedad, consecuencia de un chaparrón repentino. Desalmado, así le había llamado hoy Eva. Ella le sacaba de quicio cuando daba la lata con el agua turbia del bebedero para pájaros; está sucia y además atrae a los pájaros con las semillas de los árboles flotando, y el vecino tiene gato. A él le daba igual si el agua estaba gris, marrón o cristalina. Contenía imágenes reflejadas, también la suya. El objeto gris, con aire de estatua, debía tener agua. Ese bebedero para pájaros era una escultura, algo que distinguía su jardín del resto.
Si no se veía a ningún obrero vestido de color naranja, ¿por qué habían cortado la mitad del puente? Se habrían cogido el día libre, como hacían todos los malditos funcionarios municipales. Las personas eran animales, puede que animales inteligentes en sus mejores momentos, pero las mujeres como Vivian le sobraban. Evocó el aroma dulzón de su perfume barato y pisó el acelerador.
El coche derrapó de lado sobre el asfalto mojado. Ella consiguió enderezarlo y se dio cuenta de que la gente se detenía y que la seguía con la mirada. El viento agitaba el árbol que había junto a la parada del autobús. El corazón le golpeaba el pecho como un guante de boxeo. Hoy, en el trabajo, había tenido problemas para concentrarse. En su cabeza se había formado un batiburrillo de vestidos, trajes, camisas y americanas. Una anciana había traído un manguito de piel. Ahora, en pleno verano. Birgit pegó un grito cuando iba a guardarlo en el cajón de los encargos especiales. Después se rieron. Así se aligeró un poco la tensión que flotaba en el ambiente. Birgit se excusó diciendo que, por un momento, había creído que era un conejo vivo. Y poco después vino él.
Ella condujo el coche por la curva abierta. Había conseguido llevarle un poco la delantera. Las grandes alas de un pájaro negro rozaron el suelo delante de sus faros. Por un momento se aproximó peligrosamente a la cuneta, pero consiguió enderezar el coche mientras escuchaba una molesta voz radiofónica que hablaba de un tiburón. En su estómago había aparecido un perro, el tiburón lo había devorado en un fiordo que estaba a 50 kilómetros de allí. El perro nadaba siguiendo la barca de su amo. Se lo comieron. Apagó la radio. Eso es lo que pasa cuando te aventuras en aguas profundas. A la altura del supermercado tuvo que frenar para dejar paso a un camión que se incorporaba desde una carretera secundaria.
Su corazón latía como si fuera a estallar. Vivian Glenne iba volando por la recta que pasaba frente a la gasolinera Shell, el centro comercial y los cines Symra. En plenas vacaciones de verano había poco tráfico. La carretera se dividía en tres a pocos metros del centro comercial y, justo después de la curva, antes de llegar al cruce, estaba la entrada a una casa con un seto muy tupido. Echó un vistazo al retrovisor. Un Golf se había colado entre su coche y el BMW. Sin pensarlo, frenó de golpe, giró el volante a la derecha y subió por la entrada salpicando gravilla. Apagó el motor. El viento volvía del revés las hojas del seto desconocido mostrando el gris plata de su cara inferior. Sebastian se despertó y empezó a lloriquear. No daba la impresión de que hubiera alguien en la casa. Vio por el retrovisor al BMW pasando a toda velocidad.
–Mamá, Dan es mi hermano mayor. ¿Mañana me llevo una flor a la guardería?
–Sí, Kenneth –dijo ella–, mañana es el día de las flores. Esta noche cogeré una flor en el bosquecillo para ti.
Estaban en el cuarto de Dan. Tenían un ordenador cada uno, auriculares y la mano arqueada sobre el ratón. El escritorio era alargado y cubría toda una pared. Además, había una silla negra con ruedas para cada uno. La habitación estaba desordenada y la cama sin hacer. Dan miró a Jonas. Llevaba el cabello claro, casi blanco, peinado en mechones irregulares que cubrían su frente y sus orejas. Llevaba puesta una camiseta negra con lenguas de fuego estampadas en el pecho. Jonas era más guapo y más listo que él, pero también más delgado. Demasiado delgado, en verdad.
–¡Joder! –Dan rio cuando el coche rojo derrapó antes de salir disparado por la pantalla. El coche amarillo lo persiguió por la pista digital, a velocidad supersónica, hasta adelantarle.
–Disfruta del tiempo que te queda –se burló Jonas cliqueando frenéticamente el ratón.
Su voz sonaba a falsete ronco, como solo puede hacerlo en los chavales que están cambiando la voz. Así la describía su madre con algo de sorna cuando él no estaba presente.
–¡Joder! Mira, Jonas, ahora tendrás que espabilarte –Dan se mordía el labio–. ¡Te odio, tío!
–A ver si llega ya tu madre y comemos algo.
–Sí, estará al caer –se inclinó hacia la pantalla.
Los gráficos eran claros y bien definidos. El sonido atronaba los auriculares. Need for Speed: The Run no era su juego favorito, al contrario. A Jonas le iban más los juegos de guerra, como War in the North y otros por el estilo. Habían estado jugando a World of Warcraft toda la mañana, pero se habían desconectado media hora antes. Era cansado hacer la guerra. Habían creado personajes. Se llamaban Thio y Amadeo, la contraseña era «caza», siempre se conectaban mintiendo sobre su edad y jugaban online. Jonas se transformaba cuando hablaba de los juegos que diseñaría, los nombres de sus protagonistas y cosas así. Cuando entraba en Amadeo era como si se convirtiera en otra persona.
Jonas había mandado un juego al campeonato de Game Play. Lo había hecho todo él mismo: gráficos, banda sonora y programación. Jonas quería dedicarse a desarrollar juegos a tiempo completo, no tenía ganas de estudiar Derecho, como pretendía su padre. A Dan no le daban la lata con eso, en su familia nadie se preocupaba mucho por los estudios. Pero Jonas era listo, tenía un coeficiente intelectual de 140 y sabía un montón de cosas, como que el tiempo se había alargado en 30 segundos desde los años 1970, y cosas así. En una ocasión Dan fue con él a un juego de rol en un bosque de Maridalen. Allí los jóvenes se transformaron en vampiros y monstruos, llevaban capas largas, espadas y máscaras. A Dan no le gustó. Eran muy raros, los otros. Llevaban el cabello largo teñido de negro y su actitud le daba miedo. Pero también era posible adquirir experiencia militar y aprender a usar las armas con los juegos de ordenador. Era como participar en una guerra de verdad. Antes de empezar con los juegos de guerra habían estado entusiasmados con la «Ciudad en red», una ciudad digital en la que los jóvenes podían compartir sus pensamientos, experiencias, fotografías y música. Jonas y él entraron en un sitio dedicado a la protección del ciudadano digital y desenmascararon a varios miembros que eran lobos adultos disfrazados de corderos. Pero ahora la ciudad había sido eliminada de la red. Con frecuencia, Dan soñaba por las noches con los juegos. Con los campos desiertos donde soldados y militares surgían en la oscuridad, detrás de las rocas o saliendo de trincheras. El día anterior había soñado que era uno de los canallas de Gotham. Eran muchos y estaban en fila esperando su turno para pegar al Joker, Mr. Freeze y Two-Face. Jonas y él habían hablado de eso: que sería flipante poder cazar a alguien de verdad alguna vez y hacer la guerra fuera de la pantalla.
Frank Willmann estaba sentado junto a la mesa, en la cocina amarilla, observando el chalet adosado del otro lado de la calle. Tenía delante, sobre el hule, su taza de café. El reloj de la pared marcaba las 17:04. Su tictac se convirtió en un sonido atronador. Hoy era jueves y Birgit había prometido que cerraría a la hora en punto. Sujetó la taza con fuerza y pensó en lo peligroso que podía volverse todo si ella había desvelado el secreto. El cristal de la ventana vibraba. La fila de coches se movía despacio por la cuesta poco empinada. Había bloques de pisos, algunas naves industriales dispersas, casas y carreteras por todas partes. Pero aquí abajo habían conservado el bosquecillo en la parte trasera de los chalets adosados. Vio su rostro reflejado en el termo niquelado. Tenía ojeras y las mejillas descolgadas. Parecía cansado a pesar de estar bronceado. Estaba mirando por encima de la cortina de encaje que Birgit había colgado para que no se les pudiera ver desde la calle. Una mosca muerta colgaba del tejido. La casa estaba tan cerca de la carretera que el barro que levantaban los coches salpicaba la parte inferior de la ventana. Solo un escuálido seto de agracejo se interponía entre la minúscula entrada de la casa y el tráfico. Habían pasado cincuenta años desde la construcción de los adosados, y las sucesivas ampliaciones de la carretera habían ido encogiendo los jardines. Hacía poco que los habían pintado todos de gris, salvo el de Vivian y Roy, que aún era verde claro, con la pintura desconchada y la entrada cubierta de placas de amianto. Se miró las manos. Sus grandes puños de obrero estaban sucios, pero hoy no era a causa del aceite de los coches, sino de la tierra. Se había jubilado anticipadamente, pero aún echaba una mano en la gasolinera de vez en cuando. Acababa de volver del invernadero, donde había estado cavando hasta deshacerse de parte de su ira. Vivian tenía la culpa. Miró irritado hacia el esqueleto de una hamaca, oxidado y rodeado de ortigas, que tenían en el jardín. Nunca había visto un cojín en su asiento. El taxi de Roy, impecable, era lo único de esa casa en lo que se podía descansar la vista. Seguro que estaba tirado en el sofá, solo trabajaba de noche. ¿Por qué no pintaba la casa de una vez?
Podía entrever la coronilla de Dan en una de las ventanas del segundo piso. A través de las nubes que se reflejaban en el cristal se veía su media melena castaña. Dan solo tenía 15 años, pero había algo en él que le recordaba a sí mismo cuando tenía su edad; sus ganas de solucionar enredos y de atravesar pozos oscuros, como las ratas en las alcantarillas. Los niños se volvían así a base de poner orden en los líos que organizaban sus padres. Vivian mantenía a Dan alejado de su padre. Pero Frank y Colin seguían siendo amigos, aunque ya habían pasado cuatro años desde que Colin y Vivian se divorciaron.
El amigo de Dan también estaba allí. Su ciclomotor estaba aparcado en la puerta. Seguro que esos dos estaban concentrados en uno de esos malditos juegos suyos. La lluvia se estaba llevando el verano por delante. Seguramente ellos lo preferían, así no les darían tanto la lata con que salieran. Pero unos chavales no deberían pasarse el verano sentados, mirando la pantalla de un ordenador.
Vivian Glenne, temblorosa, dio marcha atrás para salir de la entrada de una casa que le era desconocida e intentó normalizar el ritmo de su respiración.
–Kenneth, si dejas de dar la lata con la dichosa flor, te daré chuches cuando lleguemos a casa.
El niño de 3 años había untado de yogur el borde del asiento infantil y la tela gris azulada, la más suave, lo había absorbido. También tenía un poco en el pelo. Antes, le había subido al coche levantándole de los brazos. Los chicos siempre estaban cansados cuando los recogía de la guardería. Sebastian se había quedado dormido en su silla, pero ahora, de pronto, empezó a llorar. Alargó el brazo y le acarició la mejilla sucia. Notaba el hedor de su pañal sucio. Metió una marcha y condujo hacia el cruce. Del BMW no había ni rastro. De todas maneras, él no podría hacerle nada, porque había gente por todas partes. Podría insultarla y dar golpes al techo del coche, o algo parecido, pero nada más. Él no querría que su mujer pudiera olérselo todo. Si Roy se enteraba de algo, podía ser el final. Estaba decidida a poner orden, ya era hora.
El hedor de la orina se mezclaba con el olor a goma de los asientos y el humo rancio del tabaco. Los cuidadores de la guardería nunca cambiaban los pañales a última hora. Todo le daba vueltas en la cabeza. Se sentía como si estuviera mirando tres canales de televisión a la vez, como si protagonizara una película de acción de segunda. Recordó lo que Birgit y ella habían hecho en la tintorería el día anterior: beber en horas de trabajo y hacerse confidencias. Ahora se arrepentía, pero necesitaba hablar con alguien. Birgit no tenía remedio. ¡Qué sabría ella de hombres! Todo en ella estaba mal; el rostro ancho, las cejas juntas y los labios apretados. Frank llamó por la tarde, cabreadísimo. Ella le había colgado el teléfono y le había mandado un sms vehemente: Tú, viejo cerdo mirón, no tienes nada que reprocharme. ¡Qué tonta había sido! En ese instante vio los faros en el retrovisor. Parecían los ojos de una fiera salvaje. Mierda, él estaba esperando.
Frank Willmann mantuvo el café un momento en la boca antes de tragárselo. Observaba el cadáver de la mosca que colgaba del encaje, las líneas dibujadas en una de las alas, y las patas minúsculas que parecían hilos negros. El Ford gris de Vivian venía por la cuesta a toda velocidad, seguido muy de cerca por un BMW oscuro. Vivian iba muy tensa, inclinada hacia delante. Giró para pasar entre los postes de la entrada y frenó bruscamente junto al taxi de Roy. El BMW redujo la velocidad, pero siguió avanzando lentamente. El reloj de la cocina hacía tictac. Ya eran las 17:18. En ese momento vio venir a Birgit balanceándose por la acera. Pensó, como siempre, que aparentaba más edad que los 58 años que tenía. Todo lo relativo a Birgit le irritaba, su cuerpo redondo, el rostro ancho y el pelo mustio. Sintió que la oscuridad le invadía. Vivian había hecho una tontería dándole vino ayer. Solo con pensar en ella la noche se hacía más negra en su interior. Las mujeres borrachas hablan demasiado. La tarde anterior, Birgit había asumido su aire-de-sufrir-en-silencio, y a él se lo llevaron los demonios. Porque él la había calado, estaba cambiada. Él se había cabreado. Por fin había conseguido sonsacarle que Vivian la obligó a tomar una copa de vino en horas de trabajo, y que Vivian no había parado de hablar de los hombres con los que se había acostado y tonterías así. Birgit había hablado deprisa. Ella, que nunca hablaba rápido. Él dijo que creía que Birgit le había contado algo a Vivian. La acusación quedó flotando en el aire, como un insecto peligroso con el aguijón preparado. Si Vivian había sospechado algo, en poco tiempo lo sabría todo el pueblo, y se verían obligados a mudarse. Había ido directamente al cobertizo para llamar a Vivian, le había dicho que si volvía a dar de beber a Birgit otra vez, iría a contárselo al jefe. Ella se había puesto furiosa, dijo que era un machista y que no podía mandar sobre ella. Luego le había enviado un sms acusándolo de ser un mirón. Él lo borró inmediatamente. Vivian era tan condenadamente descarada… Era verdad que solía echar un vistazo a la ventana contigua a la de Dan, sobre todo en otoño e invierno, cuando había oscurecido y la luz estaba encendida en el interior de la casa y era hora de que los mayores se fueran a dormir. No era infrecuente ver a Vivian pasearse en sujetador tras las cortinas translúcidas. Algunas veces estaba completamente desnuda. Las ventanas de enfrente casi siempre estaban cerradas a causa del ruido de los coches. Él se alegraba de que su dormitorio no diera a la calle, sino a la zona común donde estaban el parque infantil, el bosquecillo con el huerto para las plantas y el pequeño invernadero.
Dan se levantó bruscamente mientras se quitaba los cascos de la cabeza. El chirrido de las patas de la silla contra el suelo hirió sus oídos. La voz enfurecida de su madre había traspasado los auriculares. Apartó a Jonas, que también se había puesto de pie, y abrió la ventana de par en par. Su madre se inclinaba hacia un BMW que había aparcado junto a la entrada y estaba hablando con el conductor. Él asomaba la cabeza por la ventanilla. Vestía un jersey rojo, tenía el cabello gris y hablaba atropelladamente. Le recordaba al director del colegio. Dan lo odiaba. El hombre llevaba el cabello canoso perfectamente peinado con raya a un lado y no tenía ni rastro de barba. En el asiento trasero se veía equipamiento militar, un petate verde y una chaqueta echada sobre el respaldo.
Dan volvió a sentir el paso de una sombra oscura, como si todo fuera a tirar de él hasta romperle. Mientras intentaba oír lo que decían, estiró nervioso su camiseta y deslizó un dedo sobre la humedad que se acumulaba en la parte inferior de la ventana. Su corazón latía como si hubiera estado corriendo. ¿Esto tenía algo que ver con su padre, o se trataba de otra cosa? El autobús de Ekeberg pasó despacio cambiando de marcha en la pendiente poco inclinada. Una gran vaharada de humo gris se deslizó sobre el asfalto. De pronto vio a Birgit siguiendo la escena desde la acera de enfrente. Las copas de los árboles asomaban contra el cielo, como puntas de lanza, tras los tejados de los chalets adosados. Del cielo volvía a caer un velo de lluvia gris de verano. Frank estaba en la ventana de la cocina, detrás de la cortina de encaje, en camiseta interior.
Jonas se hizo un sitio a su lado. Dan oyó que le sonaban las tripas y se preguntó si el dolor sería contagioso. Jonas miraba a la madre y al hombre enfadado mientras se rascaba una espinilla que tenía a un lado de la barbilla.
–A ese lo he visto antes –murmuró–. ¿Se habrán chocado? –Jonas señaló hacia Birgit con un gesto de la cabeza–: ¿Por qué lleva abrigo en pleno verano y esos horribles zapatos marrones? Parece un insecto.
–No han chocado y Birgit es maja –Dan podía oír los gritos de los pequeños en el asiento trasero del Ford. En sus fantasías había desnudado a Birgit alguna que otra vez. ¿Era tan amorfa como parecía? ¿Cuánto tenía de suave y cuánto de tonta?
Su madre se incorporó, se giró y miró hacia la ventana. Dan sostuvo su mirada. Ella golpeó el techo del coche con la palma de la mano, le dijo un par de palabras al hombre y el coche arrancó de golpe antes de alejarse.
–A lo mejor tenéis una pizza en el congelador, ¿no? Y también necesitamos agua –dijo Jonas–. Supongo que has leído lo que dice del agua el escritor W. C. Fields?
Dan no contestó. Le zumbaban los oídos. El ciclomotor de Jonas estaba medio escondido tras el seto de largos brotes verdes. Su madre volvió al Ford. Dan vio cómo la casa, pintada de verde claro, se reflejaba deformada en la ventanilla.
Birgit Willmann agarraba el asa del bolso con las dos manos. La fina lluvia salpicaba su rostro. Había cerrado la tintorería a las cinco en punto para marcharse a casa. Vivian se había ido un poco antes, como siempre, para recoger a los niños de la guardería. El BMW se alejaba, y Vivian empezó a tirar de los niños para sacarlos del asiento trasero. ¿Cómo podía aguantar los altísimos tacones de sus zapatos rojos? Madre mía, cómo trataba a sus hijos… El llanto de Kenneth le recordaba el sonido que emitía el pequeño motor del distribuidor de perchas de la tintorería. Todo se juntó en su cabeza en un ronquido interminable. Dan y su amigo estaban asomados a la ventana. Birgit sabía, desde los catorce años, que nunca tendría hijos. Era horrible que Vivian prohibiera a Dan ver a su padre. Frank afirmaba que Colin había dejado de beber. Pero podía oír la voz de Vivian en su interior. Colin me quiere quitar la pasta. No sé en qué está pensando Dan. Es un friki. Adolescentes, ya sabes cómo son. Sinceramente, creo que Frank también debería pasar de Colin, si ya ni vive aquí ni nada. Pero Birgit sabía que eso no ocurriría. Frank iba a salir de pesca con Colin dentro de unos días.
Vivian Glenne sentía la furia como una ola que recorría su cuerpo. Aún temblaba. Que él se atreviera a venir aquí. Que la amenazara, que dijera que no se iba a dejar tratar así. Ella suponía que había ofendido su hombría. Esa maldita Birgit ya podía dejar de ser tan cotilla. Con un movimiento brusco se puso a Sebastian sobre la cadera, se agachó y cogió a Kenneth del suelo. Jonas estaba allí. Le había sostenido la mirada un rato antes y frente a ella estaba su ciclomotor. Ese chico estaba pegado a su hijo como una lapa. Dan decía que Jonas era muy educado, ¡qué chorrada! Tenía su propia casa, joder. Encima era una casa elegante, vivía con los pijos de sus padres en la calle Konvall, con un jardín en el que parecía que habían cortado el césped con una tijera para las uñas. Se suponía que era la zona bien, detrás del centro comercial, con las casas alineadas en sus frondosos jardines. Pero Dan no iba nunca. Decía que no le gustaban los padres de Jonas ni su abuela senil, que vivía en el bajo. Pero seguro que la verdad era que no se sentía bienvenido, que no era lo bastante fino. Pensó en el padre de Jonas, el catedrático de Lengua Noruega del instituto, que llevaba gafas con montura de acero. Había recogido a su hijo algunas veces, cuando aún no tenía el ciclomotor. En aquellas ocasiones había marchado impaciente arriba y abajo por la acera, sin entrar ni llamar a la puerta. Cuando Vivian le hizo una señal desde la ventana de la cocina, se limitó a darle la espalda. Ese tipo tieso y frustrado, que se jubilaría al año siguiente. Vivian lo sabía todo de los hombres como él. El día anterior Jonas se había comido cinco palitos de pescado y se sirvió tres patatas grandes. En la pequeña mesa de la cocina no había sitio para él. No se le ocurría pensar que era por eso por lo que Roy tenía que cenar viendo la televisión en el cuarto de estar, con el plato en la mesita baja.
Birgit se dio la vuelta y fue hacia la entrada de su casa. Pensó en la escena que habían montado en la trastienda el día anterior. Vivian estaba fuera de sí a causa de las cartas que Dan había recibido de su padre. Ahora que el jefe está de vacaciones somos solo tú y yo, Birgit. Para cuando recoja a los niños de la guardería ya no tendré alcohol en la sangre. A Birgit le había entrado la risa floja, algo que no le pasaba casi nunca. Habían quitado unos manteles doblados y unos cuantos papeles para despejar la mesa de formica. La limpiaron con un trapo húmedo. Luego echaron el vino en sendas tazas de café y brindaron. Se habían turnado para salir a atender a los clientes. Una señora volvió asegurando que la mancha de su vestido, estampado de flores color turquesa, estaba peor que cuando lo trajo. Le devolvieron 100 coronas. Después casi se habían muerto de risa. Fue entonces cuando Vivian, de repente, miró confiada a Birgit y le contó que había sido infiel en varias ocasiones. Cada historia era peor que la anterior. Se notaba que a Vivian le gustaba que Birgit se escandalizara. Se había quejado de lo aburrido que era Roy y había dejado claro que le gustaba correr riesgos, sobre todo cuando se trataba de sexo.
Roy Hansen se pasó la mano por la cabeza rasurada, echó una mirada a su pareja y se levantó del sofá.
–Hazte cargo de los niños –pidió Vivian Glenne pasándole a Sebastian, tiró de su corta falda negra, se quitó los zapatos de tacón y subió la escalera corriendo. El autocontrol no era su punto fuerte. Su hermana Rita tenía razón. Rita decía que Vivian pasaba de la depresión más profunda a una intensa euforia, que tenía que dejar de regañar tanto a los niños, que la imitaban. Como si eso también fuera culpa suya. Abrió la puerta de la habitación de Dan de un tirón, pero no soltó el picaporte, se limitó a quedarse allí, tensa como un resorte y miró alternativamente a su hijo y al amigo, que estaban sentados frente a sus pantallas.
Vivian se quedó mirando a Jonas Tømte. Sus ojos azul hielo tenían manchas grises en torno al iris. Él le sostuvo la mirada. Tenía la cara cubierta de ronchas rojizas. Sus fuertes pómulos se marcaban intensamente y el hoyuelo de su mentón le irritaba.
–Ya basta –miraba a su hijo mientras hablaba de su amigo en tercera persona–, hoy no tengo cena para Jonas. Son casi las cinco y media. Tendrá que irse a su casa. He tenido un día horrible.
Jonas Tømte levantó la mano, pero ella le hizo callar con un gesto.
–Ya es suficiente, Jonas. Esta casa está hasta arriba de niños. Tienes tu propia familia, ¡joder! Y ¿por qué coño Dan no va nunca a tu casa?
–¡Mamá! –Dan se puso de pie. Jonas y él habían sido amigos desde cuarto de primaria. No tenía otro.
Jonas Tømte detuvo el juego de ordenador presionando una tecla.
–Ahora mismo vas a recoger tu ordenador portátil, a meterlo en la mochila y a marcharte a tu casa. Aquí ya no tienes nada más que rascar –señaló la mochila verde fosforescente que estaba tirada en el suelo.
Dan tragó saliva. ¿Qué diría la gente si ya no estaban juntos?
–¿Quién era el tipo ese del coche?
Su madre se giró y casi salió de la habitación.
–Un cliente de la tintorería, nada más, uno que estaba descontento con algo.
–¿Descontento con qué? ¿Te estaba siguiendo?
Ella volvió a entrar en el cuarto y cerró la puerta, apretó los labios, bajó la voz y dijo:
–Recogió unas camisas esta mañana. Eso es todo. Una de ellas seguía manchada, Dan.
–¡No te creo!
Ella silabeó en voz baja:
–¡Las cosas no son lo que parecen!
Roy Hansen miraba escalera arriba. Unas ligeras pelusas de polvo ocupaban el interior de los primeros escalones. La luz de un sol pálido, de atardecer, se había abierto camino a través de la cortina de lluvia y dibujaba un cuadrado difuso sobre la pared. Había oído el grito de Vivian. Ya es suficiente, Jonas. Esta casa está hasta arriba de niños. Tienes tu propia familia, ¡joder! Y ¿por qué coño Dan no va nunca a tu casa?
Oyó que seguía hablando, pero en voz más baja, tras la puerta cerrada. No se callaba, y algo cayó al suelo. Entonces Dan pegó un berrido.
–¡Joder, mamá! ¡Me cago en la leche! –la puerta se abrió de golpe.
Birgit Willmann sacó un pudin de carne del frigorífico y empezó a cortarlo en lonchas finas. De repente vio al amigo de Dan que salía corriendo de la casa del otro lado de la calle. Bajó la escalera en dos saltos, se echó la mochila sobre el hombro, pasó por encima de la barandilla, cayó sobre la gravilla y se lanzó sobre su ciclomotor. Vivian estaba en la puerta de su casa, descalza. El chico rubio se puso el casco rojo, quitó la pata de cabra y se impulsó deprisa con los pies hacia la calle. Dio unos cuantos giros bruscos por la calle hasta desaparecer acelerando hacia el cruce.
–¡Madre mía! –revolvía en el cajón de cocina buscando un paquete de arroz. Frank surgió de la nada. Cerró el puño y le dio un golpe en el hombro.
–¡Te digo que cortes lonchas más gruesas!
–El amigo ese de Dan parecía que llevaba un cohete en el culo.
–¿Jonas no-sé-qué?
–Sí. Está tan colgado de los ordenadores como Dan y es tan friki como él.
–Deja de clasificar a la gente.
A Frank Willmann no le gustaban esas generalizaciones. Marcaban a la gente. Dan le caía bien. Willmann le había conseguido un trabajo de verano en el pequeño taller de la gasolinera. Estaba ahorrando para comprarse un ciclomotor y juegos para el ordenador. Como era demasiado joven para ayudar en la caja, echaba una mano con lo que hiciera falta; cambiar el aceite a los coches, recoger la basura y barrer la parcela. Frank pasaba de que nadie le clasificara en categoría alguna. En una ocasión su propia madre le había acusado de querer controlar a la gente. Hacía mucho tiempo de eso. Tenía 16 años, pero aún recordaba que, cuando lo dijo, estaba junto al fregadero marrón y que la casa olía a repollo. Era lo bastante listo para comprender a qué se refería su madre. Sabía que había una definición para su manera de ser. Se había reconocido en un artículo que leyó. Lo llamaban narcisismo patológico. Duras palabras. Pensó en su ira, en que la expresaba de muchas maneras, pero la que prevalecía era el afán de venganza. Su madre lo veía, claro, le llamaba introvertido y fúnebre, pero había elegido no hacer nada más.
Vivian Glenne abrió los ojos y miró hacia el espejo ovalado que colgaba sobre la cómoda de Ikea. Se le había corrido el rímel formando surcos grumosos sobre los párpados. La televisión sonaba demasiado alta en el piso de abajo. En la superficie del espejo veía el dormitorio invertido. Las paredes estaban empapeladas en franjas de color rosa, y el suelo estaba cubierto de moqueta lila. La cama de matrimonio con el cabecero acolchado azul claro hacía que la habitación pareciera más pequeña de lo que era. Los edredones estaban arrugados, formaban dos montículos. Kenneth estaba boca arriba con los brazos abiertos. La cuna de barrotes blanca de Sebastian estaba encajada entre la cama y la ventana. Movía el chupete. La luz del anochecer atravesaba las cortinas. Un oso de peluche gastado estaba tirado en el suelo. Un póster con la imagen de una playa con palmeras colgaba de la pared que daba al cuarto de Dan.
Su corazón latía irregularmente, con fuerza. Todo había salido mal. Roy había comprendido que pasaba algo con el tipo del coche. Le había preguntado si estaba con otro, y ella se había reído diciendo:
–¿Y quién demonios iba a ser?
Preparó espaguetis para cenar. Estaban demasiado cocidos y con mirada amenazadora le advirtió que no dijera nada. Los niños estaban cansados y Dan mudo como una tumba. Ahora le oía revolviendo por su cuarto. Cerró los ojos notando el leve peso de las cartas que tenía en la mano. Una oscuridad plana se apoderó de ella. Tendría que contarle a Roy que le exigían dinero. Era un vago consentido. Había salido de casa de su madre para irse a vivir con ella. Debería pagar su parte de la vivienda. No era mucho pedir, la verdad. ¿Por qué le protegía? Tenían hijos en común. Cuando trabajaba iba a ver a su madre todas las noches. Ella vivía en uno de los feos bloques que estaban junto al albergue de Oslo. No se ocupaba de sus nietos. Le parecía que alborotaban mucho. Era una abuela inservible. Vivian no la había visto desde la primavera. No debería haber enviado a Frank ese sms después de su llamada del día anterior. La había amenazado, le dijo que si alguna vez volvía a servir alcohol a Birgit informaría al jefe, y cosas así. Y por si eso no fuera suficiente, se había encontrado con el idiota ese en el puente. Era militar, responsable de los veteranos de Afganistán. Todo parecía frío y calculado, como si ella fuera un planeta que era absorbido por un agujero negro. En su mente surgió una imagen de ella con su hermana: habían recogido pequeños huevos de gaviota, moteados y grises, en una playa. Su hermana llevaba el suyo entre las manos con sumo cuidado, a ella se le cayó sobre una roca. Dentro había un ser minúsculo y pellejudo, sujeto a la yema por un cordón grimoso. Todavía podía evocar el sonido de los grandes pájaros que graznaban sobrevolando la superficie del agua y la manera en que el sol del atardecer caía sobre las olas. Ahora tenía esa misma sensación de angustia.
Colin insistía en que tenían que verse. Quería que hablaran. Ella no. No había nada que no se hubieran dicho ya cientos de veces. Estaba tan harta de las llamadas, las cartas, harta de la angustia que la atenazaba cada vez que escuchaba su voz. Maldito Colin. Cuando vivían juntos se bebía todo el dinero que tenían, así que en realidad él le debía dinero a ella, y no al contrario. Era una pena que Dan quisiera tanto a su padre. ¡A la mierda con los dos! Volvió a guardar las cartas entre las revistas del último cajón, subió a la cama, apartó el edredón de una patada y se acomodó junto al niño de 3 años. Se puso de lado, dejó salir el aire que tensaba su pecho y notó cómo el ritmo de su corazón cambiaba, se hacía más lento.
–Mamá, el diente me hace pupa. ¿Cuándo vas a cogerme la flor?
–Se te pasará Kenneth, no hables tan alto –observó la lluvia de pecas que cubría su nariz–, son más de las ocho, tienes que dormir.
Se dio la vuelta y hundió la nariz en el pelo rojizo del niño, pero al instante intentó deslizarse fuera de la cama sin que se diera cuenta. Roy opinaba que a Kenneth se le estaba poniendo negra una de las palas porque ella le daba demasiadas chucherías, pero solo eran los dientes de leche y, además, era porque se había caído contra las baldosas de la entrada a principios de verano. Kenneth murmuró algo, se puso de lado y apretó su espalda contra ella mientras buscaba su mano para que lo abrazara. Ella se soltó y le dijo:
–Déjame, e iré a buscarte la flor.
Birgit Willmann consiguió ponerse de rodillas jadeando y se agachó para mirar debajo de la cama. Frank no se había llevado las cajas ni la maleta, a pesar de todo. Le había prometido a Frank que lo tiraría, porque a él no le gustaba que atesorara todo aquello. Oyó por la ventana a dos gatos que peleaban salvajemente por su territorio a la entrada del bosque. Tiró de la caja que tenía más cerca, la de la tapa decorada con flores plateadas, consiguió levantarse y se sentó en su lado de la cama. El lado de ella, el de él. Frank estaba en el cobertizo. Unas náuseas intensas se apoderaron de sus entrañas. A nadie se le ocurriría buscar debajo de su cama. Abrió la tapa, pero volvió a encajarla al momento. Abajo, en el salón, estaba encendido el televisor. Echó un vistazo al despertador grande. Eran las 20:31. Frank y ella verían las noticias de las 21:00, como siempre. Vivian y ella no eran amigas, la diferencia de edad era demasiado grande. Había ido dejando escapar confidencias una a una; los conejos y los bebés en los bolsillos. Y lo de Frank. Se dio cuenta de que sonaba a un chiste que da vergüenza ajena, hablar de viejos verdes, como si fuera un tema del que ella supiera algo. Fue una confesión fracasada, un momento de trascendencia forzada. Vivian dijo que las mujeres debían jugar según las reglas de los hombres, ser más apasionadas. Eso no era lo que Birgit quería escuchar. Seguramente Vivian creyó que el brillo de sus ojos se debía al vino. Empezó a balbucear, le habló a Vivian de la agresividad latente de Frank, dijo que ella no era de sangre caliente, que Frank y ella eran como hermanos, y que no quería saber nada más de la vida sexual de Vivian. Y, de repente, le había contado el sueño, esa pesadilla que se repetía constantemente, esa en la que buscaba a su propio hijo en los grandes bolsillos del delantal que llevaba en la tintorería. Entonces, Vivian había puesto su mano con uñas de porcelana sobre la suya, confiada, y empezó a hablar de su propia madre. Finalmente, Birgit también había contado algo de su propia madre. Pero luego se sintió muy incómoda. Frank le había explicado miles de veces que él no tenía ningún problema, que era ella quien lo tenía. Menos mal que Vivian no había hecho más preguntas sobre los bebés en los bolsillos.
Vivian Glenne echó un vistazo al espejo del baño. Su piel tenía impurezas y pecas, y la nariz era algo grande, pero su boca era bonita. Llevaba los labios pintados de un rojo intenso y el contorno dibujado con un lápiz de un tono más oscuro. Su hermana creía que lo sabía todo, solo porque era enfermera pediátrica en el hospital de Ullevål. Le dijo a Vivian que era una carga para Roy y para sí misma. A Vivian no le gustaba complicar las cosas, pero se ponía nerviosa y tenía sentimientos, como todo el mundo.
Las moscas daban vueltas en torno a la pantalla plana de la lámpara. Le parecieron símbolos de maldad. El tono grave de otra cosa que oscilaba tras su frente. El anticuado frasco de pesado perfume amarillo estaba sobre la repisa de cristal. Se echó un poco en el cuello, se deslizó fuera del baño y se quedó escuchando en la puerta del dormitorio. El silencio era total. La puerta del cuarto de Dan estaba entreabierta. Veía su espalda encorvada y oía el ruido sordo del juego de ordenador. Empujó la puerta hasta abrirla.
–Todo se va a arreglar, Dan. Mañana será un día como otro cualquiera. Voy a aclarar las cosas con ese hombre.
Él no contestó. En el piso de abajo Roy se había quedado dormido con el volumen del televisor a tope, como siempre. Fue a la cocina, le dio un par de largos tragos a la botella de vino blanco y volvió a dejarla en la nevera. Su teléfono móvil estaba entre los platos manchados de kétchup que había sobre la mesa. Se bebió lo que quedaba de la botella de Pepsi Max y echó una mirada al reloj del horno. Eran las 20:36. No tenía más remedio que ir al bosquecillo. El pequeño invernadero fue en su día una idea de Colin. Lo había montado en la zona común y había excavado para un huertecillo a su alrededor. Los vecinos de los chalets adosados lo cuidaban por turnos. Era, sobre todo, para los niños, pero Frank era el más entusiasta. Cada mañana pasaba por allí para regar. Salió al recibidor. Los zapatos rojos estaban tirados con los tacones enfrentados, como si estuvieran haciéndose burla.
Frank Willmann estaba en la puerta que daba al jardín. La corriente hacía oscilar las cortinas. Reinaba la tranquilidad propia del verano, la mayoría de los vecinos se había marchado, pero el zumbido del tráfico era constante. Apenas podía entrever el invernadero entre los árboles. También estaba orgulloso de su pequeño jardín. No eran más de cuarenta metros cuadrados de césped, pero había construido su cobertizo lindando con la zona común diez años atrás. No era el único que tenía un cobertizo, pero el suyo era de mejor calidad porque había comprado una puerta de verdad, con cerradura, y no una puerta endeble que se cerraba con un candado, como la mayoría de los vecinos. El cobertizo casi impedía que se viera la casa desde la zona de juegos y el sendero que pasaba frente a ella. El seto de lilas tapaba el resto. Sus parterres con plantas perennes parecían minúsculos jardines japoneses rodeados de piedras redondeadas. Se había comprado libros sobre plantas, se preocupó de aprender técnicas de riego y había descifrado el código de los setos siendo sistemático y concienzudo. Sus herramientas de jardinero estaban alineadas junto a la pared del cobertizo; la pala, el rastrillo y la azada. Iba allí con frecuencia, tenía una silla. Dentro, guardaba sus herramientas; el martillo, el hacha y las llaves inglesas, que colgaban ordenadamente de un soporte que había fabricado. Él mismo había hecho el arcón de madera. La funda de plástico con la que tapaba los muebles de jardín en invierno estaba enrollada detrás del arcón. En la vieja cómoda, de cajones que se cerraban con llave, guardaba revistas con mujeres desnudas en todas las posturas posibles y una botella de whisky barato de la que Birgit no tenía por qué saber nada. Y fuera, junto al seto de escaramujo, metidas debajo de un arbusto de lilas, estaban las jaulas vacías de los conejos.
Alzó la mirada hacia la ventana del dormitorio de Birgit y Frank. En la puerta abierta que daba al jardín las cortinas oscilaban despacio, como un fantasma. No se veía a nadie. Se ajustó la chaqueta y comprobó la hora. Frank era la última persona con la que querría encontrarse ahora. La puerta del cobertizo estaba cerrada. El sonido de la televisión fluía hacia la zona de juegos vacía. Abrió la portezuela y se coló dentro, echó un vistazo a las jaulas de conejos vacías que estaban debajo del arbusto de lilas; anticuadas, hechas con tablas de madera gris y una tela metálica como las que se usan para las gallinas. Agarró la pala de hoja afilada. La flor de Kenneth sería bonita, más que las de los otros niños.
La dosis de vino blanco que se había tragado ayudaba a moderar algo su malestar. Un hombre que hacía footing pasó corriendo por la zona de juegos. Se dio la vuelta y le siguió con la mirada. Pasó junto a los columpios. Las malas hierbas asomaban entre los charcos que se habían formado en cada bache del sendero. Levantaba la pala con las dos manos. Los zapatos de tacón no eran adecuados para el bosque. Además, tenía los pies doloridos después de haberlos llevado todo el día en la tintorería. De pronto se dio cuenta de que la pala estaba marcada con una W. La inicial estaba escrita con rotulador y se había difuminado un poco sobre el asa de madera de la pala. Típico de Frank, siempre temía que alguien fuera a quitarle algo de su propiedad.
Colin le había propuesto en varias ocasiones que se reunieran en el invernadero para hablar. Ella no quería. Era partidaria de ventilar las cosas, pero, ¡joder!, que no se creyera que ella estaba dispuesta a repetir las cosas una y otra vez. El sol forzó su camino a través de la capa de nubes y dibujó manchas doradas sobre el sendero. Hacia el interior del bosque las sombras de los árboles parecían trazos de tinta.
El invernadero no tenía más de tres metros de largo por dos de ancho. Una de las ventanas, cubierta de plástico, estaba rasgada y oscilaba con el viento suave que bajaba murmurando desde las copas de los árboles. La cubierta tenía manchas de humedad aquí y allá. El agua goteaba desde las hojas afiladas y formaba ríos de lluvia sobre el techo transparente. En la parte de atrás se apretaban helechos y ortigas, junto a la pared había algunas latas de cerveza vacías. Algún que otro pájaro emitía un sonido triste. A quince metros de allí, a través de la hojarasca, veía los coches que pasaban lanzados por la carretera principal. Cuando construyeron el invernadero, organizaron una jornada de trabajo voluntario para todos los niños de las dos hileras de chalets adosados. Plantaron a un lado crisantemos, petunias y flores aterciopeladas a las que Kenneth llamaba las grandes de día y de noche. Desde entonces, todos los años dedicaban un día a plantar. El huerto excavado alrededor estaba en gran parte cubierto de malas hierbas. Kenneth se llevaría una flor grande de día y de noche a la guardería al día siguiente, una de color morado oscuro, de corola amarilla. Clavó la pala en la tierra y se acercó al invernadero para abrir la puerta.
Del interior emanaba un pegajoso olor a moho. Insectos minúsculos, del tamaño de la cabeza de un alfiler, se pegaban al marco de plástico, junto al techo. Los bancos de tablones grises estaban vacíos. En un rincón había macetas marrones apiladas, algunas tenían un poco de musgo en el borde. Se agachó para buscar una del tamaño apropiado, en realidad tenía que ser bastante pequeña. Sus tacones se hundían en el suelo. Cuando llegara a casa tendría que limpiarlos.
Una oleada de sucesos pasó por su mente, pero todo estaba bañado de una soledad gris. Tal vez podría acceder a que Dan pudiera volver a ver a Colin. En cualquier caso, ya era tan mayor que no podría controlarle por mucho tiempo. Estaba harta de todo, y por eso iba a cambiar. La reacción de Klaus la había sorprendido. Había gateado por el suelo del invernadero como un niño, había llorado mientras le rogaba que no lo abandonara. ¿Abandonarle? Pero si ella estaba casada. Había creído que él era un tipo duro. Había estado en la guerra. Se había sentido orgullosa de que quisiera estar con ella, pero hacía un rato le había amenazado con llamar a su mujer. Cuando hablaba de Eva, veía la vergüenza en sus ojos. Hería su sensibilidad, como un color pastel cubriendo un lienzo. Pero parecía claro que había tocado su autoestima. Le dijo a Vivian que tuviera cuidado. Ella se había transformado en el Enemigo.
Dan le había contado a Roy el incidente del coche mientras cenaban y vio que Roy se ponía alerta. Dan dijo que Jonas le había visto con anterioridad, no era raro puesto que vivían cada uno en un extremo de la calle Konvall. A ella lo único que realmente le apetecía hacer era acurrucarse en la cama con Roy, algo que pasaba cada vez con menos frecuencia. En lugar de eso, le había reprochado que nunca se fueran de vacaciones, pero él respondió que más adelante alquilarían una caravana y se alejarían de casa. Ella no le escuchó con mucha atención, pero él había murmurado algo de que la previsión del tiempo a largo plazo anunciaba una ola de calor para dentro de un par de semanas. Todo volvería a ser como antes, todo volvería a ser completamente normal, esta vez para siempre.
Jonas Tømte observaba fijamente el grueso tronco del abedul por la ventana de su habitación. Las marcas negras parecían grietas. Franjas blancas de sol se abrían camino entre las hojas. En los haces de luz que caían sobre su escritorio bailaban partículas de polvo. Su cuarto era el doble de grande que el de Dan y tenía su propia entrada en la planta baja. La puerta principal estaba en la parte de atrás. Oyó los pasos de sus padres allá arriba. Le dolía el estómago. Vivian se había comportado como una arpía. Su garganta se cerraba. El llanto presionaba sus párpados. Comprobó la hora. Eran las 20:43. Este jueves se había convertido en un día de mierda. Seguro que Vivian se follaba al hombre del jersey rojo. Por eso había perdido el control. Podía ver los ojos oscuros de Dan. Vivian era una maldita madre de mierda. Las madres, por mucha igualdad que hubiera, cumplían una función distinta a la de los padres. Las madres no iban de aquí para allá como anguilas escurridizas. Llevaban a sus hijos en el cuerpo, en la mente y en el alma. Las madres se definían por sus hijos y los hijos por sus madres. O, por lo menos, debería ser así. Eran los padres quienes se comportaban como insectos errantes. Libélulas de alas azules incapaces de levantar el vuelo de la flor de color intenso sobre la que se habían posado. Giró la silla y agarró un libro negro de la estantería baja que tenía detrás. Lo abrió al azar. Apresúrate a gozar, tú que estás vivo, en tu cálido lecho, antes de que el gélido Leteo acaricie tu pie desnudo. Lo había escrito Goethe. Leteo era la misma muerte. Tu pie desnudo, tu pie que huye, un buen nombre para un juego. Posó sus dedos sobre el teclado y creó un perfil, llamándose Leteo en esta ocasión. Escribió que tenía 21 años, como acostumbraba, puso una contraseña y un nuevo nombre de usuario y empezó a construir un personaje. Creó un hombre que tenía el cabello canoso y vestía un jersey rojo. Dan ya estaba conectado, podía ver que Thio estaba en plena batalla con otros dos. Dan sabía que tanto Leteo como Amadeo eran alias suyos, así que si no dejaba el juego, podía ser una buena señal. Leteo buscó una bomba y la detonó junto a Thio. Retumbó por la ciudad digital hasta el cielo. Allí, dos gaviotas que llegaban planeando desde el mar fueron desplumadas en vida antes de desplomarse, ensangrentadas, sobre el techo de cristal de un edificio y caer en un canalón. Tal vez debería buscarse otros amigos. En todo caso, Dan y él estaban jugando juntos. La red ponía en contacto a los amigos, de la misma manera que las distintas áreas del cerebro cooperaban para generar esperanza y empuje. Había leído que el lóbulo frontal moderaba los sentimientos negativos y ayudaba a trabajar de forma sistemática para alcanzar un sistema de recompensas. Él tenía una memoria fotográfica que hacía que le fuera bien en el colegio, al contrario que a Dan. Recordaba textualmente lo que ponía a continuación de lo del lóbulo frontal, que elementos decisivos de la estructura cerebral como la amígdala, el tálamo y el hipocampo contribuían a crear sentimientos positivos, y que la dopamina transmitía información entre los distintos campos.
El sol creaba un diseño de luz entrelazada sobre el suelo de tierra. El plástico mate hacía de lente de aumento y realzaba parte del dibujo oscilante. El viento tiraba del fragmento de plástico roto con un chasquido, como sábanas tendidas para secar. Una mariquita cruzaba el suelo de tierra, brillante como una gota de sangre que tuviera patas y vida. Se puso de pie. Fue entonces cuando vio movimiento en el exterior. La sombra de una persona. Un hombre.
Vivian Glenne empujó la puerta y salió despacio.
–¿Qué haces aquí? –en la mano llevaba la pequeña maceta. Tuvo una sensación heladora, como si hubiera abierto una ventana en invierno. Arrastró la pala hacia ella, como si la pudiera proteger. Porque pasaba algo con su mirada. La luz del bosque teñía sus ojos de un verde sobrenatural.
Él apartó una mosca y la contempló con asco.
–¿Tú que crees que hago aquí?
Se acercó a él, vio sus labios carnosos y húmedos, notó el olor a hierro que salía de su boca, insinuó una sonrisa, como solía hacer, y quitó una hoja de su hombro.
–Sé lo que vas a decirme, pero ¡basta ya!
Se dio la vuelta, dejó la maceta en el suelo y empezó a cavar para sacar la flor aterciopelada más bonita. Uno de sus tacones se atascó en la tierra mojada y el dolor de su tobillo torcido subió como una descarga eléctrica por su pantorrilla. Se quitó los zapatos de una sacudida, se agachó para coger la planta llena de tierra con la mano, se giró, pero no le miró a la cara, dejó la vista prendida de su cuello. Los trinos dispersos de algunos pájaros se abrieron paso entre la hojarasca. El suelo húmedo traspasaba sus medias y enfriaba sus pies.
–Mantengo unida a mi familia, trabajo y cocino. Acabo de coger una flor para Kenneth.
Se oyó un crujido que debía de proceder de un animalillo escondido bajo unas hojas. Un camión cambió de marcha por la cuesta poco empinada, tras los árboles. Los troncos se agolpaban como barrotes y tapaban la vista.