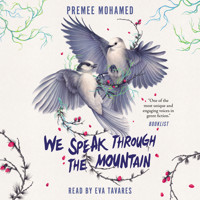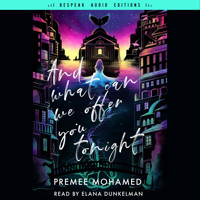Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Duermevela Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Novela galardonada con el premio Aurora y nominada a los premios World Fantasy, Hugo, Nebula, Locus e Ignyte. En la aldea de Veris se cuentan horribles leyendas sobre la Olmeda, un bosque habitado por criaturas crueles que lo convierten todo en retorcidos juegos con sus trampas y engaños. Pero el tirano desconoce todas las historias, ha llegado para gobernar a sangre y fuego y no duda en enviar a Veris a rescatar a sus hijos perdidos bajo la amenaza de destruir toda su aldea si fracasa. Veris, la única que años atrás salió con vida del bosque, se adentrará de nuevo en un terreno de pesadillas con tan solo un día para escapar de la Olmeda antes de que esta la reclame.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The butcher of the forest
© Premee Mohamed, 2024
This edition is published by arrangement with Donald Maass Literary Agency through International Editors and Yañez’ Co.
Todos los derechos reservados
© de la traducción: Carla Bataller Estruch, 2025
© de la corrección: Rebeca Cardeñoso, 2025
© de esta edición: Duermevela Ediciones, 2025
Ilustración de la cubierta: © Amagoia Agirre, 2025
Diseño y maquetación: Almudena Mtnz Viña
Calle Acebal y Rato, 3, 33205, Gijón
www.duermevelaediciones.es
Primera edición: septiembre de 2025
ISBN: 979-13-990521-5-2
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para mi hermano
Cuando vinieron a por ella, aún no había amanecido.
Veris se levantó de la cama a trompicones y se encontró la casita inundada por la luz de la madrugada, de un azul tan oscuro como el mar y sin una pizca de sol; casi pareció nadar hacia la lámpara del pasillo para encenderla con una cerilla medio apagada y un tanto zozobrante. Bajó nadando las escaleras.
La puerta principal traqueteaba en el marco con cada golpe, desprendiéndose de pintura y astillas, como si los desconocidos no se limitaran a llamar sin más, sino que la aporrearan con un ariete. Estaba cerrada por dentro, pero los cerrojos y los barrotes ya empezaban a ceder cuando Veris se acercó. Los descorrió a toda prisa, mientras maldecía y manejaba con torpeza las viejas llaves, y abrió la puerta de par en par.
—¿Es esta la residencia de Veris Espino?
El hombre en el umbral aún mantenía en alto la mano cubierta por un guantelete, como si, tras conquistar la puerta, también fuera a atizarla a ella si daba una respuesta errónea o lenta.
—Soy yo.
—Pues suba.
Veris abrió la boca para pedir aclaraciones, hasta que miró detrás del hombro del desconocido (aturdida, se fijó en que también estaba cubierto por armadura). Un carruaje aguardaba al final del sendero. Saltaba a la vista que había llegado con tanta prisa que, al parar, había arremetido contra el muro de su jardín y las caras recién expuestas de la piedra parecían mirarlo mal, con un pálido resplandor. Otros dos hombres armados flanqueaban la puerta abierta del vehículo y un cuarto se sentaba a las riendas, inclinado hacia delante como si estuviera en movimiento. Lo único que Veris podía discernir era el brillo esquelético de la luz de las estrellas sobre el metal, por lo que, en vez de hombres, casi conformaban posturas.
Tardó un momento, pero una vez lo entendió, no hubo forma de escapar: los había enviado el tirano y podía negarse a acompañarlos del mismo modo que podía negar la salida del sol. Se le cayó el alma a los pies y empezó a perder la sensibilidad en las extremidades. Detrás de ella, su tía agarró con destreza la lámpara antes de que se hiciera añicos en el umbral.
—Esto… —dijo Veris.
—Ahora mismo —gruñó el hombre y la agarró por el brazo para sacarla de la puerta.
—¿Podría vestirme por lo…?
—No.
Veris miró hacia atrás con desesperación mientras la arrastraban, vio a su tía y a su abuelo bajo la luz ambarina de la lámpara, adormilados, confusos por el momento; sus rostros no mostraban terror, todavía no. Se alejaban más y más, hasta que se convirtieron en meras siluetas. El hombre la metió con tanta facilidad en el carruaje que ni sus pantuflas rozaron los tres peldaños de subida y luego se sentó delante de ella.
El carruaje crujió cuando los otros dos hombres saltaron a los estribos y, en silencio, sin ni siquiera azuzar a los caballos con un chasquido de la lengua, el conductor los llevó por el sendero. Veris solo podía pensar en esos hombres que habían ido a su aldea ataviados con armadura pesada, con espadas y dagas, y en lo preparados que estaban para ejercer violencia. ¿Qué habría ocurrido si, por algún motivo inexplicable, no la hubieran encontrado en casa?
No. Lo mejor sería no pensar en eso. Veris no tenía madre ni padre, pero sí una familia que proteger y no los pondría en peligro. Tembló en silencio dentro del carruaje; sabía que sus escoltas no responderían a ninguna de sus preguntas.
Rebotaron por el camino lleno de surcos y pasaron junto a otras casas pequeñas igualitas a la suya, la mayoría a oscuras. Dejaron atrás el resplandor tenue de la panadería, rojo como una manzana, y su decena de hornos; ya había siluetas minúsculas que corrían bajo la luz oscura y azulada con carretillas y barriles. Y luego la carretera empezó a traquetear por culpa de la gravilla, luego sobre los adoquines y luego salieron de la vieja aldea hacia la nueva senda que el tirano había enlosado para trasladar con más facilidad a sus ejércitos. Dejaron atrás a los herreros, los curtidores y las lucecitas doradas de las granjas, y el carruaje aceleró a una velocidad que Veris habría considerado imprudente, pero los vehículos del tirano se movían con unas ruedas de acero que, a diferencia de las ruedas viejas de madera, no se partían ni volcaban en las carreteras. Además, esos caballos tan recios habían sido criados para tamaña tarea.
El sol rebasó las colinas distantes, aunque la oscuridad general solo se aclaró un poco y en vez de azul pasó a ser de un tono berenjena. El sol iluminó el puente de la nariz del hombre sentado frente a Veris y nada más. Los vitrales pequeños del carruaje estaban entreabiertos, supuestamente para comodidad del hombre, pero entre el aire otoñal y la velocidad del automóvil, Veris estaba muerta de frío. Se enrolló la bata raída sobre el pijama, aunque sirviera de poco, y observó cómo la tierra florecía a su alrededor: los campos de trigo, la cebada, la cuadrícula estricta de los huertos, los regimientos de emparrados cargados de uvas.
La mejor época del año. Se podía comer sin culpa. Incluso ese viento, frío, fresco y colmado con el trabajo bien hecho de todo el año, se podía disfrutar. En las próximas tres o cuatro semanas, se celebrarían los Días del Cerdo, con grandes hogueras y calderos que tintinearían a medida que se calentaban… ¿Qué demonios quería el tirano de ella? Nada, nada. Había intentado alejar ese pensamiento de su mente, contener el pánico de la pregunta, pero ya no podía controlarlo más. ¿Qué quería, por todos los cielos? ¿Por qué ella?
Seguro que no buscaba otra esposa. Le gustaban jóvenes y Veris se acercaba a la cuarentena. Y también le gustaban fértiles, porque solo tenía dos hijos, o eso se rumoreaba. Un tirano siempre necesitaba más hijos y, por tanto, más úteros en funcionamiento. No como el suyo.
Tampoco la querría para trabajar en el gran castillo: todos en el valle clamaban por un puesto allí. Los mayordomos e intendentes bajaban a una feria de vez en cuando y reclutaban sirvientes a puñados. Y, de todos modos, Veris sería igual de inútil como doncella, caballeriza, cocinera, criada, sirvienta o lo que fuera, que como concubina.
Tampoco la arrestaría por traición o conspiración… Bueno, eso nunca se sabía, pero no era propio de Veris, que por norma general siempre iba con la cabeza gacha y no se relacionaba, por lo que ella sabía, con ningún alma ignorante que soñara con maquinar contra su conquistador, porque ya no se relacionaba con nadie. Sin embargo, era cierto que seguían arrestando a gente, al parecer por ofensas cada vez menores. Pero, de haber sido el caso, le habrían puesto grilletes nada más abrir la puerta (y no habrían enviado un carruaje).
¿Por qué, por qué ella? ¿Qué había hecho?
A pesar del intento de ventilar el carruaje, el hedor a cuero podrido de la armadura de su escolta empezaba a acumularse. Veris presionó la cara contra el hueco de la ventana e inhaló el aire más limpio del exterior, aunque oliera a sudor de caballo y a polvo del camino. Y, entonces, un estallido de resina, hojas y raíces, tan húmedo y puro como el agua, se estampó contra su cara: la linde del bosque norteño, que se elevaba alto y lóbrego y oscurecía los pastizales aún verdes al otro lado de la carretera.
A esa velocidad, el bosque desapareció en un instante. No se había percatado de lo rápido que se movían hasta que el bosque se desprendió del carruaje como un banderín y, a lo lejos, distinguió los altos muros grises del castillo. Apretó el alféizar hasta que crujió bajo sus dedos. «Todavía ostenta poder sobre nosotros. Un poder que no ha menguado ni un ápice desde el día en que llegó aquí. ¿Por qué yo y por qué esto?».
En los viejos tiempos, o eso le habían contado a Veris, la sala del trono había sido un matadero: con cuerpos claveteados y en descomposición, tanto dentro como fuera; cabezas suspendidas en cadenas enganchadas al techo, como farolillos en el Día de la Siembra, que rezumaban gusanos sobre los príncipes y los poderosos llamados para rendir pleitesía al tirano. En ese momento parecía bastante limpia, aunque la pared de detrás del trono estaba empedrada con calaveras. Dientes, cuernos, cornamentas y algún empaste de oro ocasional empezaban a relucir a medida que el sol naciente llenaba la habitación.
El guardia trajo a Veris a ese lugar casi como la sacó de su casa: con una mano le rodeaba por completo el brazo sin ningún miramiento y sin fijarse en los bordes afilados del guantelete que se le clavaban en la piel erizada. A diez pasos del trono, la lanzó con fuerza hacia abajo y Veris cayó de rodillas. Seguramente tendría que haberse tumbado bocabajo o realizado alguna pose ritual, pero el guardia pareció satisfecho con su genuflexión y se apartó unos pasos.
Veris se fijó con cinismo en que se quedaba lo bastante cerca para agarrarla si intentaba huir.
Se estremeció y le castañearon los dientes, así que cerró con fuerza la mandíbula y alzó la mirada hacia el trono y su ocupante, el tirano, el hombre con mil nombres y mil ciudades bajo el tacón de su bota; el hombre que, sin motivo aparente, se había asentado en su tierra después de hacerla polvo y estampar su nombre en ella; el portador de la muerte, señor de la guerra, asesino de millones.
Lo primero en lo que se fijó fue en que bebía de una copa hecha con una calavera; Veris se contuvo justo a tiempo para contener un rebuzno de lo que, sinceramente, sería una carcajada muy poco sensata. Bueno, ¿y ella qué sabía? A lo mejor el hombre no era un borracho y a lo mejor, cuando el tirano le contara por qué la había traído allí, a ella también le apetecería una copa de vino al amanecer.
Nadie le había advertido que no hablara a menos que el tirano se dirigiera a ella, pero Veris era una mujer prudente y no hacía falta que se lo dijeran. Pese a las prisas, pese a sacarla de casa en plena madrugada oscura y traerla a galope hasta allí a una velocidad perjudicial para la vida y el cuerpo, el tirano no dijo nada. No para ponerla a prueba, comprendió Veris enseguida, sino porque tenía uno de esos nudos en la garganta que ella conocía tan bien: era del tamaño de un albaricoque y con él en medio costaba tragar, y más aún hablar, no fuera que saliera un grito o un sollozo.
Se suponía que el tirano tenía sesenta y pocos años, pero parecía más joven, sobre todo gracias a su cabello largo, brillante y todavía muy negro, que empezaba a encanecerse casi del mismo modo que el de Veris; las canas, en vez de dejarse ver, le concedían a su melena un aspecto como de esquisto dorado. Era un hombre alto, esbelto, fuerte, con la piel de un blanco tan lechoso que incluso tenía ese tonillo azulado que a veces se percibe en la leche al caer en el balde por primera vez. Las múltiples cicatrices pequeñas en su rostro también eran blancas, apenas visibles; había tenido suerte con su curación. Nariz larga y fina, boca ancha y fina, labios blancos que se tornaron invisibles al tocar la copa de hueso.
Sus ojos eran justo como se rumoreaba y congelaron a Veris de terror, como haría una historia de fantasmas aunque una no creyera en fantasmas: de un marrón dorado, incluso rojizo, un tono que debería parecer felino, pero que a ella le recordó de inmediato a una bestia mucho más grande y sedienta de sangre con la que jamás se había encontrado. Y ardían, en parte por el vino, en parte como si detrás de cada ojo hubiera una cerilla encendida. Arrojaban más luz que las gemas de su corona.
¿Cuántas personas habían matado ese hombre con ojos de bestia y sus seguidores hasta la fecha? Miles solo en su valle. Puede que millones en total. Más concretamente: a sus padres en la última guerra que lo había traído hasta allí. Primero su madre, luego su padre. Veris nunca lo olvidaría, ni aunque viviera cien años. Primero madre. Su padre intentó cuidar a Veris durante semanas. Y luego él.
El corazón le martilleaba de un modo irregular en el pecho. La sala se tornó gris a su alrededor. La voz del tirano la atravesó.
—Eres Veris Espino.
—Sí, mi señor —dijo de forma automática. Intentó concentrarse de nuevo en él. Por el rabillo del ojo, advirtió que unos criados se movían agachados y en silencio para encender un fuego en la gran chimenea de la otra pared. Un pequeño alivio: a lo mejor entraría en calor. Todas las ventanas carecían de cristales y dejaban pasar el sol brillante pero frío.
Había un puñado de espectadores a cada lado del trono que también temblaban. El hombre no dio señales de notar el frío.
—Tú eres la que entró en ese maldito bosque y trajo de vuelta a una niña —dijo el tirano.
—Sí —respondió Veris y se le cayó el alma a los pies. «Ay. Ay, no. Ay, no, no, no, no, no…».
—Viva.
—Sí.
«Técnicamente», casi añadió. En cualquier caso, ahora que sabía lo que le iba a pedir, al tirano no le serviría de nada conocer el destino de la criatura. Veris se sentía vacía por dentro, como si un cuchillo hubiera raspado hasta el último trozo de su interior. «No puedo», quiso decir. Y supo que no lo diría.
El tirano se movió por fin y entregó la copa de hueso a una chica de aspecto débil que se marchó sosteniéndola en alto como un carbón ardiente.
—Entrarás en el bosque de nuevo —anunció— y traerás de vuelta a mis hijos.
Veris sabía que lo iba a decir; no se trataba de una petición. Lo que ardía en los ojos del tirano era desesperación, y eso la sorprendió en cierto modo. Creía que, al igual que los reyes anteriores de su tierra, no sentía ningún apego por los niños, excepto porque eran sus posibles futuros herederos. Uno siempre podía tener otro hijo, o ese era el razonamiento. O incluso se podía adoptar a uno con la misma legitimidad. Si el tirano se molestara en seguir las leyes de allí, cosa que no hacía, lo sabría.
Veris respiró hondo. La sala se estaba caldeando y empezaba a recuperar su ingenio, aunque solo fuera un poco.
—Mi señor, ¿cuándo entraron en el bosque? Necesito la hora exacta, si la sabe. Por favor.
—No lo sabemos. —Juntó sus largas manos; los huesos bajo la piel no eran más blancos—. Descubrimos su ausencia esta mañana, cuando su niñera fue a levantarlos. He hecho que la interroguen…
Y ahí Veris se estremeció de nuevo y se raspó las rodillas contra la piedra. Habían torturado a la niñera, por supuesto, por miedo a que hubiera traicionado al trono. O a que quizás hubiera organizado el secuestro de los niños. O incluso sus muertes. Pero la niñera sería una chica de la zona y, presa del dolor más extremo, les había ofrecido el nombre de Veris y un chismorreo local.
—Según dijo, fue a verlos a medianoche y estaban dormidos —explicó despacio el tirano—. Descubrimos su desaparición hace dos horas. Envié a los perros.
—¿El rastro se enfrió en la linde del bosque?
—Sí. En la linde. —Se le enrojeció el rostro con una rabia repentina—. Los perros no quisieron avanzar más. Ni aunque les pegaran ni azotaran. —Su acento en la lengua de Veris tornaba las palabras más ásperas, por culpa de las consonantes cortadas y las vocales engullidas—. Y los guardias que llevaban a los perros… también desaparecieron. Solo regresaron los animales. Ensangrentados, como carne. Asustados.
Veris asintió, con la mente desbocada, aunque intentó tirar de las riendas con todas sus fuerzas. El miedo goteaba por su cuerpo, fino y acre, como un líquido ligeramente venenoso sobre agua clara. Toda la gente del pueblo, toda la gente del valle, incluso quienes vivían a varios días de distancia del bosque del norte, sabían que no debían adentrarse en él.
Pero nadie se lo había dicho al tirano, con lo que quizás nadie se lo había dicho a sus hijos. O, peor aún (mucho peor), alguien lo había hecho y su curiosidad les había impelido hacia la aventura.
En realidad, el bosque del norte ya solo capturaba niños. Y, cuando ocurría, no era cosa del bosque, sino de lo que vivía en su interior. El bosque del sur se usaba, se había usado durante muchas generaciones, y se gestionaban con cuidado temas como la cosecha y la plantación de árboles, la siembra de arbustos con frutos y el cultivo de tubérculos, la apertura de senderos, su señalización y rotulación, la caza de animales y la limpieza de escombros de los arroyos.
El bosque del sur estaba domesticado. El otro, el del norte, era salvaje. Cuando te adentrabas en él y dejabas de ver la luz (a los cinco o seis árboles, en general, por lo antiguos y gruesos que eran), ya no debías avanzar más. En esa pequeña franja se podían recoger hierbas, palos o cazar ardillas o liebres. Pero no se podía entrar más.
Nunca, nunca, nunca. Era algo que les habían inculcado durante toda la vida; habían bebido el miedo al bosque junto con la leche de sus madres. Un paso más y te arriesgabas a caer en la Olmeda. Donde vivía la otra gente del bosque. Y nunca te soltarían.
El tirano bien que lo había averiguado, ¿verdad? Nada más llegar aquí. Envió un destacamento al bosque del norte que jamás regresó…
Con ojos agudizados por el miedo, Veris localizó, y estaba segura de que lo era, a la madre de los niños junto al trono; no se atrevía ni a tocarlo. De una juventud impactante, Veris parecía doblarle la edad, aunque eso no podía ser si los niños eran tan mayores como creía. Sin embargo, el miedo tenía la capacidad de cambiarle el rostro a alguien. La mujer parecía apenas una adolescente, delgada, con el pecho plano y el cabello pardo recogido en unas trenzas intrincadas y adornado con gemas, que contrastaban con el rostro demacrado y ojeroso. El vestido de seda color ciruela se le había deslizado por los hombros de un modo que, en vez de resultar atractivo, le daba un aspecto desaliñado; las clavículas tenían un aspecto lastimero en vez de seductor. Veris pensó que no hablaría para pedir ayuda. Ni a Veris, ni a su marido ni a nadie.
—¿Qué aspecto tienen? —preguntó Veris al fin—. ¿Y cuál es su edad? ¿Cómo se llaman?
El tirano gruñó y unos sirvientes llegaron tambaleándose bajo el peso de un enorme marco dorado con un retrato al óleo casi tan grande como la propia Veris. Representaba a dos niños, con un perro de caza marrón y blanco sentado a sus pies.
—No es reciente —dijo el hombre, señalándolo—. Pero están casi iguales. Eleonor, la niña. Tiene nueve. Mi heredera. Aram, el chico. Tiene siete.
Veris estudió el retrato con la boca seca. Los niños tenían un aspecto exuberante, el artista había gozado de talento; quizás lo habían traído a rastras desde otras tierras, como el tirano acostumbraba a hacer. Se decía que era un hombre sin cultura pero con vanidad, y esa podía ser una combinación peligrosa para los artesanos que conquistaba.
Los niños se parecían mucho entre sí, pensó Veris, o a lo mejor había sido cosa del artista: parecían hermanos de un modo inequívoco y, encima, hermanos que habían copiado las expresiones faciales y los gestos del otro para asemejarse incluso más de lo que era natural. Lucían unos trajes similares de terciopelo granate y azul marino ribeteados con una trenza de oro. Piel muy blanca, como él, y el mismo pelo negro, y los ojos grandes y marrones de su madre.
—¿El perro podría estar con ellos? —preguntó Veris sin muchas esperanzas.
—No. La encontramos atada en su sitio habitual. Los niños no tienen la llave.
Veris asintió. Ay, espíritus, ay, luces, eran tan jóvenes. «Pobrecitos», pensó y casi se abofeteó. Sí, pobrecitos ellos, que estaban allá fuera sin su buena perra, pobrecitos los hijos del monstruo que tenía delante. Y, pese a todo… Veris sabía que estaba siendo injusta. Eran inocentes de la maldad de su padre. Las ancianas de la aldea dirían que esa maldad los había mancillado, pero lo cierto era que la sangre no llevaba ninguna mancha, no de verdad. Veris lo sabía bien por experiencia.
—Al principio pensé —dijo al fin el tirano, con la voz pastosa— que habían sido bandidos del bosque. O algún enemigo de mi reino…
Veris negó despacio con la cabeza.
—Mi señor, le aseguro que no hay… bandidos ni bandoleros que vivan en ese bosque.
—Pero la niñera ha dicho que ahí vive gente. Mucha gente.
—Es complicado… —La voz de Veris se desvaneció. Seguro que la niñera se lo había intentado explicar y no había sido capaz. ¿Cómo podía hacerlo mejor ella? Era consciente, además, de otro dato que el tirano podría saber o no: que tan solo disponía de un día para recuperar a sus hijos, si es que lo conseguía. Y que ese día se iba quemando en la fuerte luz dorada de la mañana—. El bosque del norte en sí es… probablemente sea muy seguro. Como el bosque del sur. Pero en su interior hay… otros bosques. No es el mismo bosque. Y cuando alguien entra no puede distinguir el bosque del norte de ese otro lugar…
Apartó la mirada del rostro gélido del tirano justo a tiempo para captar la expresión de los dos guardias a ambos lados del trono. Muchachos de la zona, pensó. Ojo a sus semblantes: llenos de temor, pero también de comprensión. De niños, ellos supieron que no debían entrar en el bosque.
En general, si sabías que tu hijo se había aventurado en el bosque, celebrabas un funeral sin más: se había ido, nunca volvería. Pero nadie se lo había dicho al tirano. Lo único que le habían contado era que Veris había conseguido en una ocasión obrar lo imposible. «Y cada vez me maldigo más por ello», pensó.
—Ve a por ellos —dijo el tirano—. Te he dicho todo lo que sé. Y hazlo en secreto. No digas nada, no sea que otra persona entre en el bosque a buscarlos por su propio provecho. Ha quedado claro.
—Sí, mi señor.
Veris intentó levantarse y descubrió que no podía. Volvía a temblar, aunque la sala estaba bastante caldeada, y notaba las piernas muertas. El guardia se acercó y la levantó de un tirón; de algún modo, encajó el guantelete sobre los moratones que ya le habían aparecido en el brazo. Veris gruñó por el dolor y se le humedecieron los ojos.
—Disponemos de… de un día —dijo a toda prisa, sin aliento, antes de que la sacaran a rastras—. Ese es el tiempo que nos ofrece el bosque. Pero debo regresar a la aldea con tal de prepararme para la tarea…
—De acuerdo. Devolvedla allí —dijo el tirano y agitó una mano hacia el guardia.
Entonces, Veris cometió su primer gran error. Añadió:
—Y, a cambio, mi ald…
—¿A cambio? —El tirano se movió más rápido de lo que ella había creído posible, como una piedra lanzada al aire, y la hizo gritar e intentar esquivarlo mientras el guardia la retenía con fuerza. El tirano atravesó el espacio que los separaba sin producir ningún sonido, como si sus botas no tocaran el suelo, y la aferró por la garganta con una mano gélida y recia—. ¿A cambio? ¿Cómo te atreves, sucio gusano, a pedirme nada? Si no traes de vuelta a mis hijos, arrasaré y quemaré tu aldea y luego asaremos vivos a tus vecinos y nos los comeremos.