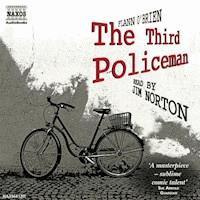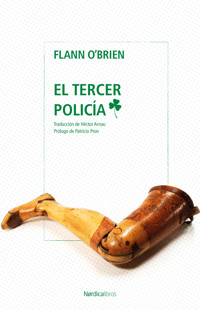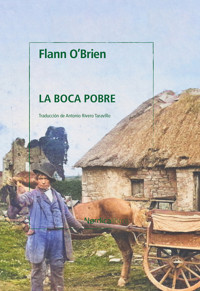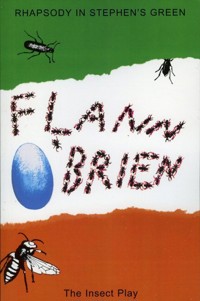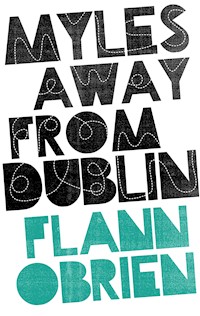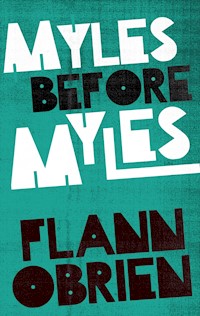Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Pocos autores en la literatura del siglo xx han despertado tantas pasiones como el irlandés Flann O'Brien. Desde Borges y Joyce a Vila-Matas y Sergio Pitol la lista es innumerable. Su calidad literaria y su sentido del humor hacen de sus novelas piezas inolvidables. Reunimos en este volumen sus tres novelas cortas más brillantes: La boca pobre, La vida dura y La saga del sagú. Tres obras que tienen como protagonistas a Irlanda y los irlandeses. Edna O'Brien dijo de él: "Pienso que junto con Joyce y Beckett constituye nuestra trinidad de los grandes escritores irlandeses, pero es más cercano y divertido".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flann O’Brien
El consumo de patata en Irlanda
LA BOCA POBRE
DE CERDOS Y HOMBRES
En plena Segunda Guerra Mundial, época que Irlanda vivió de manera bien diferente al resto de Europa, dados su neutralidad y su ombliguismo por entonces (en doble sentido, ya que acababa de nacer como país independiente tras siglos de dominio británico y aún trataba de cortar definitivamente el cordón umbilical con Inglaterra); en tiempos, digo, que en la isla se denominaron no «The War», sino «The Emergency», como gusta de recalcar cómicamente Ronnie Drew, cantante de The Dubliners, un joven escritor de Strabane, condado de Tyrone, publicó una novela en irlandés, An béal bocht. Era 1941, y ese hombre de treinta años se llamaba Brian O’Nolan. El libro lo firmó no obstante como Myles na gCopaleen, en guiño a un personaje de una obra de teatro de Dion Lardner Boucicault estrenada en Nueva York en 1860, en la que alguien con ese nombre encarnaba a ojos de la era victoriana la imagen estereotipada del palurdo irlandés, tan grata al regocijo de propios y extraños. Como por su condición de funcionario no podía utilizar su propio nombre en las colaboraciones en prensa, este seudónimo lo emplearía también en una columna memorable de TheIrish Times, comenzada en 1940 con el título Cruiskeen Lawn y antologada tras su muerte en varios volúmenes desopilantes y de relativamente exitosa andadura comercial. Ese escritor, sin embargo, alcanzaría cierta fama en todo el mundo bajo otra de sus adscripciones, Flann O’Brien, con la que firmó algunas novelas memorables en inglés, como En Nadar-dos-pájaros, o, más recientemente, El tercer policía y Crónica de Dalkey (estas tres, también publicadas en la editorial Nórdica, a la que hay que felicitar por ello).
O’Brien (convengamos en llamarlo por el nombre que le ha dado más celebridad, aunque sea seudónimo con el que, ya lo hemos dicho, en realidad no firmó el libro que hoy presentamos) quiso hacer una sátira de todo un género que había arraigado recientemente en Irlanda, el de los libros memorialísticos sobre la áspera vida en las zonas de habla gaélica del oeste, con la autobiografía de Tomás Ó Criomthain a la cabeza: la pionera An tOileánach(El isleño, 1929). Robin Flower, un estudioso de Oxford que llegó a trabajar en el Departamento de Manuscritos del Museo Británico, la puso poco después en inglés. Tomás era natural de la Gran Blasket, una inhóspita isla frente a la península de Dingle, en el condado de Kerry, que fue definitivamente abandonada en 1953 dadas las pésimas condiciones de vida que soportaban sus habitantes. Debemos a W. B. Yeats una remembranza de cómo surgió aquella moda: «Hace algunos años, el Gobierno irlandés, a causa de la falta de textos en irlandés moderno que tenían los estudiantes, pidió al señor Robin Flower que persuadiera a uno de sus habitantes de más edad (de la Gran Blasket) para que escribiera su vida. Después de mucho esfuerzo consiguió que los hechos principales de esta quedaran reflejados en la página de un cuaderno, y pensó que con eso había terminado su tarea. Entonces el señor Flower le leyó algunos capítulos de las memorias de Gorki». Y Ó Criomthain, que vio que el libro del ruso estaba escrito sin afectación, como una pieza de narrativa oral, a la que él estaba tan acostumbrado, desgranó los episodios de su vida en un libro que Yeats recuerda que fue muy comentado. Fue el mismo poeta quien presidió aquella comisión del Senado para la publicación de libros en irlandés. Ahora bien, se equivoca en algún dato en este ejercicio propio de memorialismo: no fue Flower quien instó al isleño a narrar su vida, sino otro señor llamado Brian Kelly, que a su vez confió la edición del libro (su corrección de estilo, ordenación de materiales, etc). a un tercero apodado An Seabhac. Hubo además otro libro que Kelly leyó a Ó Criomthain en improvisada traducción gaélica: el célebre Pescador de Islandia de Pierre Loti. Así pues, las memorias de Gorki (Reminiscences of My Youth apareció en 1924) y el libro de Loti (con traducciones inglesas de 1888 y 1924) convencieron al aldeano irlandés (que aprendió a escribir su lengua cuando frisaba los sesenta años) de que merecía la pena contar su propia vida. Fresco y auténtico, a su aparición el libro fue saludado como un «milagro» desde las páginas del Times Literay Supplement.
El isleño tuvo un gran impacto no solo en el resto de Irlanda, sino también en la propia roca pelada de la que surgió, pues como escribió en julio de 1932 Eibhlís Ní Shuilleabáin, nuera de Ó Criomthain, «la isla está ahora llena de visitantes y todos los días tenemos bailes en la playa». Por esas fechas, añade, está allí Flower con el gran celtista Kenneth Jackson, que se encontraba aprendiendo irlandés. Por ella sabemos también que los nativos pusieron a estos y otros visitantes el mote de Lá breághs (por la expresión lá breágh, «bonito día», muestra del magro gaélico que conocerían los entusiastas de la lengua o gaeilgoirí). También tenemos por ella testimonio de que en mayo de 1937 visitó la isla el equipo de rodaje de la película igualmente titulada An tOileánach, estrenada en 1938 y dirigida por Patrick Heale, en la que se cuenta la fascinación por la isla de un estudiante de medicina de Dublín, a partir de la lectura del famoso libro que pronto llenó de turistas de lo gaélico la Gran Blasket.
A este libro germinal siguieron otros como Fiche bliain ag fás (Veinte años creciendo, 1933), de Muiris Ó Suilleabáin, que en su traducción inglesa (con prólogo de E. M. Forster, autor de Regreso a Howards End) llegó a ser reseñado elogiosamente por Yeats aquel mismo año en las páginas del Spectator (el poeta además encareció su lectura a Dorothy Shakespear en una carta); o Peig (1936), de Peig Sayers, una narradora tradicional analfabeta que tres años después, dictando sus experiencias, publicaría otro libro, Meachtnamh seana-mhná, Reflexiones de una anciana, traducido en 1962 al inglés. Pero no fueron los libros sobre las Blasket los únicos que inspiraron a O’Brien: así, la obra de Séamus Ó Grianna, autor de Donegal que utilizó el seudónimo «Máire», está igualmente presente en el germen de esta novela. De su novela Mo dhá Róisín (Mis dos Rositas, 1921) toma algún motivo, como hace con Séadna (1904), del padre Peadar Ó Laoghaire, autor de la traducción del Quijote al irlandés y al que se cita en el capítulo cuarto. No extraña por ello, dada la diversidad de fuentes, que al colegio de La boca pobre concurran niños de todas las zonas de habla gaélica del país, ni que desde la casa del protagonista se puedan ver regiones muy alejadas en la geografía de la atribulada Irlanda. También amolda a su novela un relato cuyo protagonista es Máel Dúin, el navegante medieval cuya leyenda retomó asimismo Tennyson. En la máquina del tiempo que es el capítulo ocho de La boca pobre, O’Brien hace hablar al otrora héroe con un lenguaje arcaico, estilo paródico que por cierto es recurso que aparece de un modo u otro en capítulos del Ulises de Joyce, especialmente en el de «Los bueyes del sol», donde se juega con la prosa inglesa de otros períodos.
Lector voraz, ávido de textos en gaélico él mismo, hablante nativo de la lengua y estudioso de su literatura en el UCD (University College Dublin), O’Brien tomó algo de cada uno de estos libros en la novela que hoy presentamos. Del libro pionero de Ó Criomthain adopta esa frase que declara un fin de raza (Ní bheidh ár leithéidí arís ann, «Nunca habrá nadie como nosotros»), pero la aplica nada menos que a un cerdo, cuando dice: «No creo que nunca haya ninguno como él»: ní dóigh liom go mbeadh a leithéid arís ann. Es solo esta una de las irreverencias que inundan la novela; siempre pensó su autor, como Jonathan Swift, que la ironía es una poderosa arma contra el fanatismo.
En el periódico, O’Brien criticó el mismo año de 1941 la traducción de Flower, tan literal a veces, y en sus columnas tuvo como tema constante el cliché, las fórmulas huecas. En La boca pobre este es también uno de los motivos recurrentes, y en la novela se hace un repaso de diferentes tópicos adheridos a la imagen del campesinado irlandés, depositario de las tradiciones patrias sobre las que se vuelve un Estado (aún Estado Libre, pronto República) que comienza su andadura. No podía ignorar O’Brien, y menos él, que había visitado el país en varias ocasiones, que el nacionalsocialismo en Alemania también reivindicó por estos años, y ya se sabe cuán peligrosamente, la pureza de una raza y de su hábitat incontaminado bajo el lema «sangre y suelo». Hay una tremenda distancia entre ambos casos, pero Himmler y Rosenberg pusieron sus ojos en las nebulosas estepas rusas y los Urales; los gaeilgoirí o amantes del gaélico, entre los que no faltaron una generación antes muchos profesores germanos como Rudolf Thurneysen o Kuno Meyer, hicieron lo mismo con el litoral atlántico y brumoso de la verde Erín.
En 1938, Niall Sheridan, buen amigo de O’Brien, escribió que el movimiento por la revitalización del idioma se caracterizaba por un fanatismo carente de humor, algo que, en rigor, era completamente ajeno al alma irlandesa. No le faltaba razón. Por su parte, nuestro novelista se mofó de la «relación mística» que parecía haber entre «el baile de la giga, la lengua irlandesa, el ser abstemio, la moral y la salvación». Y es que la pureza lingüística se pretendía también pureza de las buenas costumbres y religiosa.
En algún otro lugar ya he escrito que, salvando las distancias, La boca pobre es a esos relatos de la Gaeltacht o Irlanda quintaesenciada, hipergaélica, lo que el Quijote a las novelas de caballerías. Quería O’Brien, empleando el mismo idioma que sus fuentes, denunciar lo huero no ya de las vidas de sus narradores, sino de la idealización iluminada de esa forma de vida «pura» y primigenia. Y a fe que lo consiguió, logrando una novela que supera con creces en intención literaria, en humor, en complejidad, a sus modelos, que serán excelentes documentos antropológicos, pero no literatura de creación.
Libro este sobre la identidad, real o impostada, el título de La boca pobre alude a una expresión gaélica que hace referencia a cargar las tintas sobre la pobreza y las penurias que se padecen, con objeto de obtener compasión y lástima, y los beneficios que estas reportan. Aquí todos buscan ser lo que no son. Los genuinos hablantes de gaélico aparecen aquí revestidos de nombres rimbombantes (Bonaparte, Maximiliano, etc)., testimonio del deseo de disimular el origen campesino y atrasado, a la par que los caballeros de la Liga Gaélica, con Douglas Hyde a la cabeza, adoptan nombres ridículos (An Craoibhín Aoibhinn o An Tuiseal Tabharthach, «la Ramita Deliciosa» o «el Caso Dativo») que actúan, en un no declarado ataque de culpabilidad, como disfraces de los verdaderos, de ascendencia inglesa. Y ya se sabe cómo entienden la fe los conversos… Como ha escrito Declan Kiberd, el autor era completamente consciente de que muchas personas insulsas y pusilánimes se adhirieron al movimiento por la revitalización del gaélico como medio para ocultar su grisura y la incapacidad de forjarse una auténtica personalidad propia, lo que llegó al extremo de la adopción del kilt o falda escocesa, algo ajeno a la tradición de Irlanda.
O’Brien amaba su lengua y su literatura (si no, cómo habría integrado de modo tan magistral a Fionn Mac Cumhaill o al loco Suibhne en su magistral En Nadar-dos-pájaros, también a su modo un fenomenal pastiche como este que hoy nos ocupa); lo que detestaba, como desde posiciones bien distintas Patrick Kavanagh, era la visión recalcitrantemente estereotipada de lo irlandés, que llegó a suplantar a la realidad. Por eso tres años después de publicar La boca pobre escribió en su columna lo siguiente: «Me alegra ver por fin que uno de los periódicos de provincias hace algo por la revitalización del irlandés. Un periódico de Galway está publicando una serie de diálogos bilingües titulados “Irlandés todos los días”. No se trata de la basura habitual acerca de llevar cerdos al mercado o sacar papas. Son conversaciones realistas, que se asientan en la vida diaria del pueblo irlandés».
En un par de ocasiones, O’Brien se refirió al poco tiempo que dedicó a la redacción de La boca pobre (entre una semana y un mes, según las versiones). Pero lo cierto es que, a instancias de la editorial, hubo de revisar la obra y quitar cierto número de referencias sexuales y dejarla «más aséptica». Como escribió el gran narrador Máirtín Ó Cadhain refiriéndose a la editora nacional para textos gaélicos, «bajo esta organización literaria soviética, operaban dos censuras distintas: la censura normal del Estado y una censura especial de An Gúm que suponía que todo lo que había de escribirse en irlandés era o bien para niños o monjas». Finalmente, la obra la publicó otra casa editorial, pero ya sin ese contenido indecoroso que tampoco hay que pensar que fuera especialmente escandaloso, dada la mojigatería de la época. El anuncio en prensa afirmaba que se trataba «del primer libro, y el mejor sobre la Gaeltacht de Corca Dorcha». Ni que decir tiene que el nombre de la región es espurio y se basa en el real de Corca Dhuibhne, con un matiz más sombrío (dorcha significa «oscuro»). En carta en que acusó recibo de la novela, Sean O’Casey habló no solo del parentesco del libro con Swift, sino también con Mark Twain, apreciando su vis cómica. La comparación con el autor de Las aventuras de Tom Sawyer no es irrelevante, pues este fue también un excelente escritor en periódicos.
El libro se agotó en tan solo unas pocas semanas, y volvió a editarse en 1942, algo de lo que no se conocía precedente en la historia de la edición en irlandés (aunque luego transcurrieron veinte años sin ser reeditado). O’Brien admiró An tOileánach y detestó The Islandamn de Flower. «A miserably botched translation», una traducción lamentablemente chapucera, la calificó. Pero no fue tanto esto resultado de la impericia como fruto de una deliberada labor de pulido y esa plaga que se ha cernido sobre tantos traductores en todo lugar y lengua: el propósito de «embellecimiento». Resulta que cuando se compara el original de El isleño con la versión de Flower uno se da cuenta de la inquina que este demuestra tener a los cerdos, de los que (quizá teniendo en mente a la intellegentsia judía de Gran Bretaña) prescinde draconianamente. Así, por ejemplo, donde en irlandés se habla de dos cochinillos que habitaban bajo la cama de una cabaña, la mención a los guarros se omite, por poco elegante. Choca este velo de silencio sobre la cohabitación con nuestros hermanos los cerdos, que sucede en varias ocasiones en el libro. No sorprende por ello que O’Brien, por contra, llene de puercos su novela, algo no comprensible al lector de O’Criomthain en la traducción inglesa del pulcro Flower. Ahora bien, ni siquiera la edición en irlandés que realizó An Seabhac era totalmente fiel. Un segundo editor del original le devolvió al texto algunos pasajes también expurgados, como alguna canción llena de significado amoroso (esta enmienda no la pudo conocer O’Brien, que murió en 1966, catorce años antes de que viera la luz esta edición a la que me refiero).
En 1965, a punto de morir, escribió O’Brien: «Apenas había terminado de leer este libro cuando me vi inmerso en la producción de un volumen que lo acompañara como parodia y mofa. Ahí está la prueba de la gran literatura: que una obra considerable provoque otra; así se considera que la Eneida provocó la Comedia». Breandán Ó Conaire se ha tomado la molestia de comparar las dos obras, y el resultado es sorprendente: la gran deuda del lenguaje y del estilo. Pero también ha analizado la huella de Caisleáin Óir de Máire, donde aparece el motivo del primer día de colegio del protagonista.
Posmoderna en su intertextualidad, y enormemente divertida, La boca pobre es una novela deliciosa. Su comprensión y disfrute aumentan desde el conocimiento de obras anteriores como Peig, El isleño y toda la narrativa de las desoladas islas Blasket, pero la familiaridad con ellas no es indispensable para el goce, pues como obra artística es autónoma, del mismo modo que leemos con fruición las aventuras de Alonso Quijano sin tener que habernos embarcado antes en las de Amadís de Gaula o Esplandián. Otra comparación no del todo improcedente con nuestras letras: La boca pobre es un genuino esperpento irlandés, correlato del que el gallego Valle-Inclán (Gleann Inclán, naturalizándolo gaélico) escribió entre nosotros. La sátira fue siempre un elemento muy presente en la tradición gaélica, desde la poesía medieval al espléndido y dieciochesco Tribunal de la medianoche. Flann O’Brien lo sabía y contribuyó al género con esta estupenda novela.
He traducido La boca pobre directamente del irlandés o gaélico, cotejando mi propia versión con la inglesa de Patrick C. Power. Más que de justicia, es obligado que aquí exprese mi agradecimiento a Teresa Merino, que me ayudó a poner en buen español esta novela; sin ella, sin sus sugerencias, La boca pobre sonaría hoy en un lenguaje asilvestrado, lleno de hibernicismos. Como los que inundan la sintaxis gaélica con palabras inglesas que puso en práctica Douglas Hyde en sus Love Songs of Connaught y Lady Gregory en su Cuchulain de Muirtheimne, así como Synge en sus obras teatrales. No he podido mantener la mayoría de juegos de palabras y retruécanos, y desde luego me ha sido imposible mantener las diferencias dialectales (el irlandés planteaba diferencias en las provincias de Munster, Connacht y Ulster, que se manifiestan en el texto, muy especialmente en su capítulo cinco).
Desde que Ó Conaire publicara su ensayo Myles na Gaeilge, los pasajes podados de La boca pobre han salido a la luz (o más bien penumbra) del estudioso especializado. Podría haber añadido a esta traducción esos párrafos, pero he preferido no hacerlo. Al fin y al cabo, más ácidamente cómico es saber, o imaginar, que había pecadillos de infidelidad y partes y funciones del cuerpo que no se podían referir en la pacata Irlanda de los años cuarenta del pasado siglo, cuando era presidente del país An Craoibhín Aoibhinn, seudónimo de Douglas Hyde, el único de los alias ridículos de los gaelicistas ausente de la lista con la que nos hace reír O’Brien.
ANTONIO RIVERO TARAVILLO
Sevilla, enero de 2008
A mi amigo
T. M. Smyllie
dedico este libro.
Si se tira una piedra
no se sabe con antelación
dónde caerá.
PRÓLOGO
Creo que este es el primer libro que se publica sobre Corca Dorcha. Me parece que es pertinente y oportuno. Es de gran conveniencia tanto para la lengua como para aquellos que la aprenden el que haya una crónica de las gentes que habitan esa remota zona de habla gaélica cuando ya ellas no estén, y también que pueda haber en algún sitio una breve referencia sobre el gaélico pulcro y cultivado que utilizaban.
Este escrito es exactamente igual al que recibí de manos del autor, con la salvedad de que una parte considerable ha sido omitida por razones de espacio y debido a que en ella había ideas indecorosas. Sin embargo, hay material disponible, con una extensión diez veces mayor, si el público de este libro lo demanda.
Obviamente, se debe entender que es solo a Corca Dorcha a lo que aquí se alude, no debiéndose suponer que haya referencias generales a las demás áreas de habla gaélica; Corca Dorcha es un lugar muy especial y las personas que allí viven escapan a cualquier comparación.
Es motivo de alegría que el autor, Bonaparte Ó Cúnasa, esté aún hoy con vida, a salvo en la cárcel y libre de las miserias del mundo.
EL EDITOR
Día de la Penuria, 1941
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN
Me entristece afirmar que ni alabanza ni elogio merece el pueblo irlandés —al menos las personas de alcurnia adineradas, o peces gordos (como ellos se consideran)— por haber dejado que una parábola como La boca pobre permanezca agotada durante años, sin que hayan podido verla pequeños ni mayores y, lo que es más, sin posibilidad de que hayan adquirido sabiduría, prudencia y coraje de las andanzas de esas gentes peculiares que viven al oeste en Corca Dorcha, raza de fuertes y flor y nata de los pobres.
Allí viven todavía hoy, pero no aumenta su número, y no progresa sino que se va apagando como enmohecido el dulce idioma gaélico, que está con más frecuencia en sus bocas que un poco de comida. Además, la emigración está dejando vacíos los distritos más apartados: la gente joven pone la vista en Siberia esperando de ella un clima más benigno que los libre del frío y las tempestades que siempre han conocido.
Propongo que este libro esté en cuantas viviendas y casas se aman las tradiciones de nuestra patria en esta hora en la que (como dice Standish Hayes O’Grady) «el día se acerca a su fin y casi ha declinado la pequeña y dulce lengua materna».
EL EDITOR
Día del Juicio, 1964
CAPÍTULO I
EL MOTIVO DE MI RELATO T MI NACIMIENTO T MI MADRE Y EL VIEJO CANOSO T NUESTRA CASA T EL VALLE EN EL QUE ME CRIE T LAS PENALIDADES DE LOS GAÉLICOS DE ANTAÑO
Estoy refiriendo cuanto hay en este documento porque la otra vida se me acerca rápidamente —que esté bien lejos de nosotros el mal y que el diablo no me tome por su hermano—, y también porque nunca habrá nadie como nosotros.[1] Es beneficioso y útil que pueda llegar a los que vengan detrás nuestro alguna información sobre las diversiones y las aventuras de nuestro tiempo, puesto que nunca más habrá nadie igual a nosotros ni habrá otra forma de vida en Irlanda comparable a aquella vida nuestra de la que ya nada queda.
Ó Cúnasa es mi apellido gaélico. Bonaparte es mi nombre y la mismísima Irlanda es mi patria. La verdad es que no recuerdo el día en que nací ni nada de los seis primeros meses que pasé aquí en este mundo, pero a buen seguro ya estaba vivo en esa época aunque no tenga un solo recuerdo de ella, pues yo no existiría ahora si no hubiera existido ya en aquel entonces, y es que a las personas, como a todas las demás criaturas, el entendimiento les llega poco a poco.
La noche anterior a mi nacimiento, sucedió que mi padre y Máirtín Ó Bánasa estaban sentados en lo alto del gallinero examinando el cielo, tratando de prever el tiempo y hablando honesta y decentemente de las dificultades de la vida.
—Bueno Máirtín, dijo mi padre, hay viento del norte y las Montañas Blancas tienen muy mal aspecto; habrá lluvia antes de que amanezca y tendremos una maldita noche de tormenta que nos hará temblar aunque estemos metidos en nuestras camas. Y mira, ¿no es mala señal que estén los patos entre las ortigas? Horrores y desgracias caerán sobre el mundo esta noche, el Gato de Mar[2] rondará en la oscuridad y, si no ando errado, ninguno de los dos volverá a tener buena estrella.
—Vaya, Miguel Ángel, dijo Máirtín Ó Bánasa, no es poca cosa lo que dices, y si estás en lo cierto no es mentira lo que has dicho, sino la pura verdad.
En medio de esa noche fue cuando yo nací en el fondo de la casa. Mi padre no me esperaba en absoluto, pues era una persona decente poco familiarizada con las reglas de la vida. Mi pequeña cabeza calva le causó tal sorpresa que por poco no abandonó la vida justo en el mismo instante en que yo hacía mi entrada en ella y, aun así, fue desastroso y perjudicial para él no haberse marchado, pues no tuvo desde aquella noche más que siempre pesares, roto y desgarrado por la vida y sin un resto de salud en tanto que duró su existencia. También decía la gente que mi madre no me esperaba, y la verdad es que hasta se murmuraba que no había sido mi madre la que me había tenido, sino alguna otra mujer. Pero, hasta cierto punto, todo eso no eran más que habladurías de los vecinos, que no pueden darse por ciertas porque ya todos los vecinos han dejado este mundo y porque nunca habrá nadie como ellos. No puse la vista sobre mi padre hasta que fui bastante mayor, pero eso ya es otra historia que contaré más adelante en este escrito.
Fue en el oeste de Irlanda donde nací esa terrible noche de invierno —estemos todos sanos y salvos—, en el lugar que se llama Corca Dorcha y en el distrito llamado Lios na bPráiscín. Nací con muy poca edad —ni siquiera había cumplido un día—; hasta pasado medio año no comprendí nada de mi entorno ni pude distinguir a unas personas de otras. Pero la inteligencia y el entendimiento llegan a su paso, lenta e imperceptiblemente, a cada criatura; y ese año lo pasé tumbado sobre mis espaldas, posando la vista aquí y allá, en todo lo que tenía a mi alrededor. Sentía a mi madre ante mí en la casa, una mujer ancha, afable y huesuda, una mujer taciturna, arisca y de voluminosos pechos. Rara vez me hablaba y a menudo me pegaba con dureza cuando yo berreaba en el fondo de la casa, aunque pegarme era un mal remedio contra el alboroto, pues el segundo alboroto era bastante peor que el primero y, si recibía otra azotaina más, el tercer alboroto era aún peor que los anteriores. Con todo, mi madre era sensata y juiciosa y estaba bien alimentada, y es seguro que nunca habrá nadie como ella. Se pasaba la vida limpiando la casa, barriendo el estiércol de vacas y cerdos de delante de la puerta, batiendo mantequilla y ordeñando a las vacas, hilando y cardando la lana y haciendo girar la rueca, rezando, maldiciendo y encendiendo grandes fuegos en los que cocer montones de patatas para los días de escasez.
Había otra persona ante mí en la casa, un viejo encorvado que se inclinaba sobre un bastón, invisibles la mitad de su cara y su pecho al completo porque una barba descuidada y de color gris lana los cubría; la pequeña parte de su cara que estaba libre de esa pelambre era morena, recia y arrugada como el cuero, y tenía dos ojos sagaces y sinceros que observaban el mundo exterior con la agudeza de una aguja. Siempre lo conocí por el nombre de Viejo Canoso. Habitaba en nuestra casa y a menudo él y mi madre no eran de la misma opinión y, caramba, era increíble las muchas patatas que devoraba, la mucha conversación que de él salía y lo poco que hacía en la casa. Al principio, siendo yo pequeño, pensaba que era mi padre. Recuerdo una noche que estaba sentado en su compañía, los dos mirando apaciblemente la masa roja del fuego, sobre el cual mi madre había puesto una olla grande como un barril con patatas para los cerdos; ella por su parte estaba tranquilamente en el fondo de la casa. Y resulta que el calor del fuego me estaba asando, pero aún no sabía andar en aquel tiempo y no tenía forma de escapar del calor por mí mismo. El Viejo me guiñó un ojo y exclamó:
—Hace calor, hijo.
—La verdad es que este fuego achicharra —le respondí—, pero fíjese, caballero: es la primera vez que me llama hijo. No hay peligro en afirmar que es usted mi padre y que yo soy su hijo, que Dios nos libre del mal y esté lejos de nosotros el demonio.
—Estás equivocado, Bonaparte —dijo él— porque lo que yo soy es tu abuelo. Tu padre está lejos de casa en este momento, pero estos son su nombre y su apellido en el sitio en el que está: Miguel Ángel Ó Cúnasa.
—¿Y dónde está?
—Está a la sombra —respondió el Viejo.
A la sazón no contaba más que diez meses de vida y no dije entonces ni pío, pero tan pronto como tuve ocasión salí a la sombra a buscarlo. Allí no había ni sombra de mi padre. Pasó largo tiempo hasta que comprendí lo que había dicho el Viejo Canoso; pero eso ya es otra historia que contaré más adelante en este escrito.
Hay otro día de mi niñez que permanece nítido en mi memoria que se presta a ser narrado. Estaba yo sentado en el suelo sin poder todavía andar ni tenerme en pie, contemplando cómo mi madre barría la casa y se esmeraba en componer el fuego del hogar con las tenazas. El Viejo llegó del campo y se la quedó mirando hasta que ella hubo terminado su labor.
—Mujer —dijo él—, ten en cuenta que esa faena que estás realizando es perjudicial e impropia, y puedes estar segura de que ni provecho ni buenas enseñanzas obtendrá de ella la persona que tiene su trasero en el suelo de nuestra casa.
—Dulces me son cada palabra y casi cada sonido tuyos —contestó mi madre sardónicamente—, pero la verdad es que no entiendo lo que dices.
—Pues bien —replicó el Viejo—, siendo yo un simple mocoso, era (como es manifiesto para quien haya leído los buenos libros gaélicos) un niño entre cenizas. Has devuelto todas las cenizas de la casa al fuego o las has barrido a la calle, y no queda ni pizca para que el pobre crío que está en el suelo —me señaló con el dedo— pueda estar entre ellas, y su formación y crianza serán anormales y antinaturales si no tiene experiencia alguna de las cenizas. Es por eso, mujer, que es una vergüenza que no dejes la chimenea toda llena de cenizas y suciedad, tal y como la deja el fuego.
—Muy bien —dijo mi madre—, es cierto lo que dices, aunque rara vez te acompaña la razón, y con gusto volveré a poner en la chimenea todo cuanto he barrido.
Y lo hizo. Cogió del camino un cubo lleno de lodo, estiércol, cenizas y excrementos de gallina y lo llevó adentro, arrojándolo alegremente frente a mí junto al hogar. Cuando todo estuvo dispuesto, me acerqué al fuego y durante cinco horas fui un niño entre cenizas, un mocoso criado según la antigua tradición gaélica. Finalmente a media noche me levantaron y me llevaron a la cama, pero de aquella chimenea me quedó una pestilencia que duró una semana; era un olor rancio y putrefacto, y confío en que nunca haya otro como él.
Vivíamos en una casa pequeña, encalada y poco saludable, situada en un rincón del valle a mano derecha según se va al este por el camino. No cabe duda de que ni mi padre ni ningún antepasado suyo habían construido y emplazado allí la casa, y no se sabe por tanto si fue dios, demonio u hombre el que primero levantó los toscos muros de adobe medio derruidos; si hubiera cien rincones en el valle, habría una pequeña cabaña encalada en cada uno de ellos, sin que tampoco se supiera quién la había levantado. Siempre fue el perpetuo destino de los verdaderos irlandeses habitar (si han de ser creídos los libros) en una pequeña casa encalada metida en un rincón del valle según se va al este por el camino, y hay que decir que esa es la explicación de por qué no tuve una bonita morada cuando llegué a este mundo, sino en honor a la verdad más bien lo contrario. Y por si no fuera bastante lo pobre de la casa, esta estaba pegada a una mole de roca sobre un peligroso desnivel (aunque había un excelente paraje sin ocupar un poco más abajo en el mismo valle), y si cruzabas la puerta sin prestar mucha atención a dónde ponías los pies, inmediatamente te encontrabas en trance de muerte debido a lo abrupto del terreno.
Nuestra casa consistía en una sola habitación, manojos de juncos por tejado arriba sobre nosotros, y juncos también haciendo las veces de camas en el fondo de la casa. A la puesta de sol se extendían los lechos de juncos por todo elsuelo, y la familia en pleno se echaba a descansar encima. Allí un lecho con cerdos. Aquí otro con personas. Otro lecho mayor, con una vaca entrada en años y flaca, durmiendo despatarrada sobre su flanco izquierdo y tal vendaval de respiración saliendo de ella que levantaba una tempestad en el centro de la casa; gallinas y gatitos acurrucados al socaire de su barriga. Otro lecho, junto al fuego, en el que estaba yo.
Sí, la gente vivía pobremente en la época de mi niñez, y aquel que tenía muchos bienes y ganado, por la noche no tenía espacio para sí mismo en su propia casa. Ay, así ha sido siempre. A menudo oía referir al Viejo Canoso las penalidades y miserias de la vida de antaño.
—Hubo un tiempo —decía— en el que yo tenía dos vacas, un caballo de tiro y otro de carreras, ovejas, cerdos y otras bestias menores. La casa era estrecha, y por vida mía que nos veíamos todos en un buen aprieto cuando llegaba la noche. Mi abuela dormía con las vacas, y yo dormía solo con el caballo, que se llamaba Charlie y era manso y dócil. Con mucha frecuencia estallaba una lucha entre las ovejas, y apenas me dejaban pegar ojo los balidos y bramidos que soltaban. Una noche mi abuela resultó lastimada y herida, y no se supo si las culpables eran las ovejas o las vacas, o si había sido mi abuela la que había empezado la pelea. Otra noche vino un caballero, un inspector de enseñanza que se había extraviado con la bruma del pantano y que había ido a parar a la entrada delvalle.
Debía de estar buscando ayuda y hospedaje para la noche, y cuando vio lo que había que ver a la luz mortecina del fuego dejó escapar un largo grito de asombro y se quedó mirando fijamente a lo que había de puertas para adentro. Entonces preguntó:
—¿No es vergonzoso para su decoro yacer ahí en compañía de las bestias salvajes, todos ustedes en un mismo lecho? ¿No es vergonzoso, impropio y deplorable el estado en el que se encuentran todos esta noche?
—Es verdad lo que dice —respondí al caballero—, pero tenga usted en cuenta que nada podemos hacer para evitar esa indigna circunstancia que ha mencionado. Hace un tiempo desapacible, y conviene que cada uno de nosotros esté a resguardo, ya sean dos o cuatro las patas que lo sostengan.
—Si es así —dijo el caballero—, ¿no les resultaría fácil construir un pequeño cobertizo al lado del redil, separado un buen trecho de la casa?
—Sí que sería fácil —dije yo. Sus palabras me llenaron de sorpresa, pues nunca antes había pensado en nada igual ni en ningún otro plan destinado a remediar la lamentable situación en la que estábamos, todos apelotonados en el fondo de la casa. A la mañana siguiente reuní a los vecinos y les expliqué en qué consistía exactamente la sugerencia del caballero. Alabaron la sugerencia, y antes de una semana habíamos construido un hermoso cobertizo en las proximidades de mi casa. Pero, ay, las cosas no son siempre como uno imagina. Cuando mi abuela, dos hermanos míos y yo mismo llevábamos dos noches en el cobertizo, estábamos tan helados y profundamente empapados que fue un milagro que no desapareciéramos para siempre; y no encontramos alivio hasta que regresamos a nuestra propia casa y estuvimos de nuevo confortablemente instalados entre el ganado. Así hemos estado desde entonces, de la misma forma que cualquier pobrecito irlandés a este lado del país. El Viejo Canoso contaba muchas historias como esa sobre los viejos tiempos, y de él recibí mucho del sentido común y la sabiduría que ahora poseo. Sin embargo, por lo que se refiere a la casa en la que nací al principio de mi existencia, tenía una vista magnífica. Había en la casa dos ventanas, con una puerta en medio. Mirando por la ventana que estaba a la derecha, se podía ver el paisaje desnudo y hambriento de los Rosses y Gaoth Dobhair, Cnoc Fola más allá y Oileán Thoraigh al fondo flotando como un gran barco en lontananza allí donde se juntan el cielo y el mar. Desde la puerta podía verse el oeste del condado de Galway, una buena parte de las rocas de Connemara, y lejos en el mar la Gran Áran y las pequeñas casas blancas de Cill Rónáin, nítidas y claras si se tenía buena vista y era un día de verano. Desde la ventana de laizquierda podía verse la Gran Blasket desnuda e inhóspita como si fuera una terrible anguila sobrenatural mecida suavemente sobre la cresta de las olas. Más allá estaba Dingle, con sus casas todas apiñadas. Siempre se ha dicho que ninguna otra casa en Irlanda tiene una vista que pueda comparársele, y no hay ningún mal en reconocer como cierta tal afirmación. Nunca oí que hubiera otra casa tan bien situada en ningún otro sitio sobre la faz de la tierra. Era maravillosa, por tanto, aquella casa, y creo que nunca habrá otra como ella. Allí es, en cualquier caso, donde nací, y eso es algo que, para bien o para mal, no puede decirse de ninguna otra casa.[3]
[1] Porque nunca habrá nadie como nosotros es una frase que aparece muy a menudo a lo largo de la obra, y está tomada de la autobiografía de T. Ó Criomthain El isleño, piedra fundacional de la narrativa irlandesa del siglo xx. O’Brien la emplea con intención de satirizar la visión estereotipada de Irlanda que aparece en ese y otros libros. Lo mismo sucede con otrosclichés que se repiten en la novela, como «en el fondo de la casa», «un niño entre cenizas», etc. (Todas las notas de la presente edición pertenecen al traductor, salvo que se especifique lo contrario).
[2] Gato de Mar (en irlandés, cat mara): expresión que significa calamidad y desgracia. Aquí toma forma de monstruo.
[3] Son estas, Donegal, Connemara y Kerry, las tres zonas de Irlanda donde mejor se han conservado las tradiciones gaélicas. Basta coger un mapa para comprobar que no es posible ver esas costas desde un mismo punto.
CAPÍTULO II
UN MAL OLOR EN NUESTRA CASA T LOS CERDOS T LA LLEGADA DE AMBROSIO T LA VIDA DURA T MI MADRE EN PELIGRO DE MUERTE T EL PLAN DE MÁIRTÍN T SANOS Y SALVOS T MUERTE DE AMBROSIO
En tiempos de mi niñez, siempre olía mal en nuestra casa. A veces olía tan mal que le pedía a mi madre, aunque aún no sabía dar un paso detrás de otro, que me mandara al colegio. Quienes pasaban por allí no se paraban ni seguían andando normalmente, sino que corrían como locos hasta dejar atrás nuestra puerta, y no paraban de correr hasta que estaban a media milla de distancia del hedor. Siguiendo el camino, había otra casa a unos doscientos metros, y un día que nuestro olor era demasiado terrible, aquella gente se largó, todos se marcharon a América y nunca más regresaron. Se dijo que le habían contado a la gente de aquel lugar que Irlanda era un hermoso país, pero que el aire era allí demasiado fuerte. Ay, nunca hubo aire en nuestra casa.
Un habitante de nuestra casa era el culpable de ese hedor. Se llamaba Ambrosio. El Viejo le tenía un gran cariño. Ambrosio era hijo de Sorcha. Sorcha era nuestra cerda, y cuando le era dada descendencia, la descendencia era abundante. Aunque eran numerosas sus mamas, no había ninguna para Ambrosio si estaban los otros lechones tomando de ella su alimento. Ambrosio era tímido, y cada vez que el hambre asaltaba a los lechones (siempre asalta a los de su especie de repente a todos al mismo tiempo), el pobre Ambrosio terminaba quedándose sin mamar. Cuando el Viejo se dio cuenta de que este lechón se iba quedando raquítico e iba disminuyendo su vigor, lo metió con él dentro de la casa, le puso un lecho de juncos al lado del fuego y empezó a alimentarlo de vez en cuando con leche de una vieja botella. Ambrosio salió adelante en muy poco tiempo, creció robusto y se puso hermoso y gordo. Pero, ay, quiso Dios que cada criatura poseyera su propio olor, y el olor que es natural a los cerdos no es precisamente agradable. Cuando Ambrosio era pequeño, despedía un pequeño olor. Cuando creció su tamaño, su olor aumentó en consonancia. Cuando fue grande, su olor fue igualmente grande. Al principio la situación no era demasiado desesperada durante el día, pues teníamos las ventanas abiertas de par en par, la puerta sin cerrar y grandes ráfagas de viento soplando por toda la casa. Pero cuando caía la noche y venían Sorcha y los demás cochinillos para dormir, entonces empezaba lo que en verdad escapa a toda descripción oral o escrita. Hubo veces en medio de la noche que creímos que no llegaríamos vivos a la mañana. Frecuentemente se levantaban mi madre y el Viejo y salían a caminar diez millas bajo el aguacero para escapar de la pestilencia. Después de un mes o así de tener a Ambrosio en casa, Charlie, el caballo, se negó a entrar por la noche, y todas las mañanas lo encontrábamos calado hasta los huesos (no había noche que no nos cayera encima un chaparrón), y sin embargo de muy buen humor pese a haber soportado las inclemencias del temporal. En realidad, yo fui quien más padeció aquel rigor, pues aún no sabía andar ni tenía ninguna otra forma de moverme.
Así siguieron las cosas una temporada. Ambrosio engordaba rápidamente, y dijo el Viejo que pronto estaría lo suficientemente fuerte como para salir al aire libre con los demás cerdos. Era el animal favorito del Viejo, y por eso mi madre no podía echar a palos al apestoso cerdo por más que su salud iba empeorando a consecuencia del pútrido mal olor. De repente, descubrimos que Ambrosio —en el transcurso de una sola noche— había adquirido un enorme tamaño. Estaba tan alto como su madre, pero mucho más grueso. Le llegaba la panza al suelo, y sus dos ijadas le sobresalían tanto que daba miedo. Ese día estaba el Viejo preparando una gran olla de patatas para la cena del cerdo cuando comprendió que la cosa no era muy natural.
—Válgame Dios —exclamó—, este está a punto de estallar.
Cuando examinamos con atención a Ambrosio, vimos claro que la pobre criatura estaba casi completamente esférica. No sé si por sobrealimentación o porque lo había atacado la hidropesía o alguna otra horrible enfermedad. Pero aún no he contado todo. Ahora el olor nos resultaba casi insoportable, y mi madre cayó desmayada en el fondo de la casa, perdida la salud gracias a este nuevo hedor.
—Si este cerdo no sale de aquí inmediatamente —dijo desde el lecho en que estaba postrada en el fondo de la casa—, prenderé fuego a estos juncos y ese será el fin de las penurias con que vivimos en esta casa. Y aunque después vayamos todos al Infierno, nunca he oído que haya cerdos allí.
—Mujer, la pobre criatura está enferma, y no estoy dispuesto a ponerla de patitas en la calle estando como está, sin salud. Es verdad que este hedor rebasa todo lo tolerable, pero ¿no ves que el propio cerdo no suelta ni una sola queja aunque tiene hocico lo mismo que tú?
—Lo ha dejado mudo la peste —dije yo.
—Si es así —le dijo mi madre al Viejo—, incendiaré los juncos.
Estuvieron un rato disputando el uno con el otro, y finalmente el Canoso hizo caso a la mujer y consintió en expulsar a Ambrosio. Comenzó a engatusar al cerdo para que fuera a la puerta por medio de silbidos, cháchara sin sentido y lisonjas, pero el animal se quedó como estaba sin moverse.
Seguramente el cerdo tenía embotados los sentidos por el olor y no oía lo que decía el Viejo. Sea como fuere, el Viejo agarró un palo y condujo al cerdo desde el fuego hasta la puerta, levantándolo, empujándolo y moliéndolo a palos. Cuando llegó al umbral nos pareció que su cuerpo era demasiado gordo para dejarlo pasar. Se le soltó otra vez y regresó a su lecho junto al fuego, quedándose allí dormido.
—¡Válgame Dios! —exclamó el Viejo—. El pobre está demasiado cebado, y la puerta es demasiado estrecha aunque hay suficiente espacio para que pase por ella el caballo.
—Si es así —dijo mi madre desde la cama—, no hay que darle más vueltas, que es difícil escapar a lo que nos depara la suerte.
Su voz era débil y apagada, y yo sabía que ahora estaba deseosa de rendirse ante el destino y la putrefacción del cerdo, y dispuesta a entregar su alma al Altísimo. Mas de repente, se elevó un fuego asfixiante en el fondo de la casa: mi madre la había incendiado. El Viejo se volvió de un salto, arrojó un par de sacos viejos sobre el humo y los golpeó con un grueso bastón hasta que se apagó el fuego. Entonces golpeó a mi madre, dándole buenos consejos mientras lo hacía.
Dios nos libre, nunca hubo un malvivir peor que el que nos dio Ambrosio a lo largo de las dos semanas siguientes: no se puede describir el olor que había en nuestra casa. Sin duda el cerdo estaba enfermo, y de él se alzaba un vapor que recordaba a un cadáver que llevara sin enterrar todo un mes. Por su culpa, la casa estaba podrida y descompuesta de arriba abajo. Durante ese tiempo, mi madre estuvo detrás, en el fondo de la casa, sin poder sostenerse ni hablar. Al cabo de los quince días nos dio su bendición y su adiós, lánguida y suavemente, y volvió su rostro hacia la Eternidad. El Viejo estaba en la cama, dándole toda la noche fuertes chupadas a su pipa como defensa contra el hedor. Entonces se lanzó sobre mi madre y la arrastró junto al camino, salvándola de la muerte aquella noche, aunque los dos quedaron calados hasta los huesos. Al día siguiente sacamos las camas al camino, y el Viejo afirmó que a partir de entonces nos quedaríamos allí, «pues es preferible estar sin casa a estar sin vida, y si nos mata la lluvia esta noche, mejor es esa muerte fuera que no la otra dentro».
Aquel día pasaba Máirtín Ó Bánasa por el camino, y cuando vio las fétidas camas al aire libre y nuestra casa vacía, se detuvo y entabló conversación con el Viejo.
—La verdad es que no comprendo la vida, y no sé la razón por la que están las camas de juncos fuera, pero mira: la casa está ardiendo.
El Viejo contempló la casa y meneó la cabeza.
—Eso no es fuego —dijo— sino un cerdo podrido que tenemos. No es humo lo que sale de la casa como tú crees, Máirtín, sino vapores de cerdo.
—No me agradan esos vapores —dijo Máirtín.
—No hay nada saludable en ellos —repuso el Viejo.
Máirtín reflexionó un rato sobre el asunto.
—¿No será que estás encariñado con ese cerdo, y no quieres cortarle el pescuezo y enterrarlo?
—Sí, esa es la verdad, Máirtín.
—En tal caso —dijo Máirtín— os prestaré ayuda.
Se subió a lo alto del tejado de la casa y puso varios tepes sobre la boca de la chimenea. Entonces cerró la puerta y bloqueó con barro y con trapos los dos ventanas para que no pudiera entrar ni salir aire.
—Ahora —dijo— no tenemos más que esperar tranquilamente una hora.
—¡Válgame Dios! —exclamó el Viejo—, no entiendo esa acción tuya, pero ocurren cosas sorprendentes hoy día, y si estás contento con lo que has hecho no seré yo quien te lleve la contraria.
Transcurrida una hora, Máirtín Ó Bánasa abrió la puerta y entramos todos menos mi madre, que estaba aún postrada sobre el húmedo lecho de juncos. Ambrosio estaba extendido, frío y muerto, sobre el hogar. Su propia pestilencia había acabado con él, y una nube de negro humo casi nos asfixió. El Viejo estaba muy triste, pero dio a Máirtín las gracias de todo corazón y por primera vez en tres meses dejó de fumar su pipa.
Ambrosio fue enterrado de forma digna y honorable, y todos nosotros volvimos a estar muy bien en la casa. Mi madre se recobró rápidamente de su maltrecho estado de salud, y empezó a cocer, con renovado ímpetu, grandes ollas de patatas para los otros cerdos.
Fue Ambrosio un cerdo muy especial, y espero que nunca haya otro como él. Le deseo lo mejor si es que hoy está vivo en algún otro mundo.
CAPÍTULO III
VOY AL COLEGIO T «JAMS O’DONNELL» T EL PREMIO DE DOS LIBRAS T DE NUEVO LOS CERDOS EN NUESTRA CASA T EL PLAN DEL VIEJO T NOS FALTA UN CERDO T EL VIEJO NARRADOR Y EL GRAMÓFONO
Tenía siete años de edad cuando me llevaron al colegio. Yo era un niño rudo, pequeño y delgado y llevaba unos calzones grises de lana, pero sin ninguna otra prenda por arriba o por abajo.[4] Aparte de mí, había muchos otros niños camino del colegio aquella mañana, la mayoría con restos de cenizas todavía en los calzones. Algunos de ellos iban gateando por el camino, pues aún no habían aprendido a andar. Muchos eran de Dingle, otros de Gaoth Dobhair; un tercer grupo venía a nado desde Áran. Todos éramos chicos sanos y robustos en nuestro primer día de colegio. Cada uno llevaba un trozo de turba bajo el brazo. Sí, éramos sanos y robustos.
El maestro se llamaba Aimeirgean Ó Lúnasa. Era un hombre moreno, enjuto y alto; su semblante tenía un aspecto severo y agrio, y sus huesos asomaban protuberantes sobre la piel cetrina; no parecía gozar de buena salud. Presidía siempre su rostro una expresión furiosa, tan firmemente arraigada como su cabello. No sentía respeto por nadie.
Nos congregamos todos en el interior de la escuela, una choza pequeña y fea en la que la lluvia bajaba por las paredes y todo estaba reblandecido y húmedo. Nos sentamos en las bancas sin decir nadie ni pío por temor al maestro. Sus ojos malévolos pasaron sobrevolando por toda la clase hasta que descendieron sobre mí y así permanecieron fijos. ¡Por todos los santos! No me gustó nada sentir su mirada, aquellos dos ojos escrutándome. Luego me señaló con un dedo largo y amarillento, y dijo:
—Phwat is yer nam? [5]
Yo no podía comprender esa forma de hablar suya ni ninguna otra de las que se usan en el extranjero, pues el gaélico era mi único medio de expresión y mi defensa contra las dificultades de la vida. Solo supe quedarme mirándolo fijamente, enmudecido de miedo. Entonces vi que le venía un grave acceso de cólera que crecía y crecía como si fuera una nube cargada de lluvia. Miré alrededor, preso del pánico, a los otros chicos. Oí un susurro a mi espalda:
—Que le digas tu nombre.
Mi corazón saltó de alegría por esas palabras de ayuda, y quedó agradecido a quien me las había soplado. Miré cortésmente al maestro, y le respondí:
—Bonaparte, hijo de Miguel Ángel, hijo de Peadar, hijo de Eoghan, hijo de Sorcha, hija de Tomás, hijo de Máire, hija de Seán, hijo de Séamas, hijo de Diarmaid…
Antes de haber pronunciado siquiera la mitad de mi nombre, un ladrido rabioso brotó del maestro, quien con un movimiento de su dedo me ordenó que me acercara. Cuando llegué a su lado, él empuñaba un remo. Ya entonces lo había inundado una ola de ira, y agarraba diestramente el palo con las dos manos. Lo levantó por encima del hombro y lo soltó fuertemente sobre mí con un chasquido, propinándome un golpe demoledor en la cabeza. Caí desvanecido por el golpe, pero antes de perder del todo el conocimiento le oí gritar:
—Yer nam is Jams O’Donnell! [6]
¿Jams O’Donnell? Esas dos palabras resonaban en mis oídos cuando recuperé el sentido. Me encontré tirado en el suelo, con mis calzones, mi pelo y toda mi persona empapados por los ríos de sangre que manaban de la brecha que el remo me había abierto en el cráneo. En el momento en que mis ojos volvieron a funcionar correctamente, otro chico estaba de pie y era preguntado por su nombre. Está claro que el pobrecito no era muy sagaz y no había asimilado la provechosa lección del estacazo que yo había recibido, pues respondió al maestro dando su nombre simple y llano como yo había hecho. Otra vez el maestro blandió el remo que tenía agarrado, y no paró hasta que el chico vertió abundante sangre y quedó ya sin conocimiento, pero con un buen vapuleo, hecho un amasijo sangriento sobre el suelo, y mientras lo golpeaba, volvió a chillar el maestro:
—Yer nam is Jams O’Donnell!
Así continuó hasta que hubo golpeado a cuantas criaturas había en la clase y dado a todo el mundo el nombre de Jams O’Donnell. Ninguna joven cabeza en toda la comarca se libró de quedar rota aquel día. Por supuesto, había muchos que no podían dar ni un paso cuando llegó la tarde, y fueron llevados a casa por otros muchachos parientes suyos. Fue una circunstancia penosa para aquellos que tuvieron que regresar nadando a Áran sin haber probado bocado ni gota de leche desde la mañana.
Cuando llegué a casa, allí estaba mi madre cociendo patatas para los cerdos, y le pedí un par de ellas para comer. Me las dio y las devoré sin otro condimento que una pizca de sal. La mala experiencia que había tenido en el colegio no dejaba de preocuparme, y finalmente decidí preguntar a mi madre:
—Mujer —le dije—, he oído que todo el mundo se llama Jams O’Donnell en estas tierras. Si es así, son cosas sorprendentes las que ocurren en el mundo, y, oye, debe de ser un hombre constante ese O’Donnell con el número de hijos que tiene.
—Tienes razón —dijo ella.
—Si tengo razón —le repuse—, no comprendo qué razón es esa.
—Pues mira —dijo—, ¿no comprendes que son los gaélicos quienes ocupan esta parte del país y no pueden escapar a su destino? Siempre se ha dicho y escrito que a todos los pobres niños gaélicos se los pega en su primer día de colegio porque no entienden inglés ni las formas extranjeras de sus nombres, y que nadie los respeta por ser gaélicos hasta la médula. No hay otra actividad ese día en el colegio que castigos cargados de venganza y siempre la misma tontería de Jams O’Donnell. Ay de mí, no creo que jamás lleguen a alcanzar los gaélicos una buena situación, sino penalidades sin fin. Ay, al Viejo Canoso también le pegaron un día y le llamaron Jams O’Donnell.
—Mujer —le contesté—, es sorprendente eso que dices, y no creo que vuelva nunca más a ese colegio, sino que ahora mismo pongo fin a mi educación.
—Eres muy listo —dijo mi madre— para ser tan pequeño.
A partir de aquel día no tuve ningún otro contacto con la enseñanza, y por eso nadie ha vuelto a partir mi cabeza gaélica. Pero siete años después (cuando yo tenía siete años más), sucedió algo sorprendente en nuestro vecindario, algo relacionado con el tema de la educación, y es por eso que debo ofrecer aquí un breve relato de ello.
Un día, el Viejo estaba en Dingle comprando tabaco y degustando licores cuando oyó una noticia que lo maravilló. No la creyó sin embargo, pues nunca confió en la gente de ese lugar. Pero al día siguiente estaba en los Rosses vendiendo arenques y volvió a recibir la misma noticia de la gente de allí; entonces la creyó a medias, pero no se la tragó del todo. Al tercer día estuvo en Galway, y también en aquella ciudad oyóla noticia. Finalmente la creyó a pies juntillas, y cuando aquella noche regresó calado hasta los huesos (todas las noches sin falta nos caía encima un chaparrón), informó de ella a mi madre (y también me informó a mí, que estaba escuchando a escondidas en el fondo de la casa).
—Válgame Dios —dijo—, me he enterado de que el Gobierno británico va a hacer una gran labor por el bien de los pobres de este lugar —¡estemos todos sanos y salvos en esta casa!—, y se dice que pagará dos libras al año por cada niño nuestro que hable la lengua inglesa en vez de este gaélico de ladrones. Quieren que abandonemos el gaélico, ¡loados sean sempiternally![7]