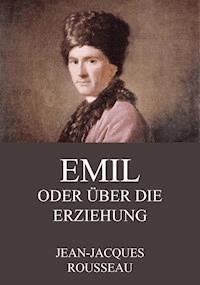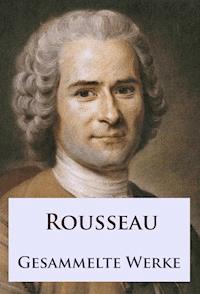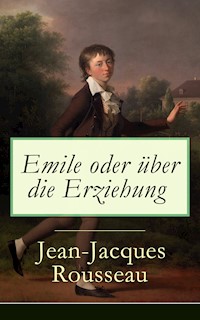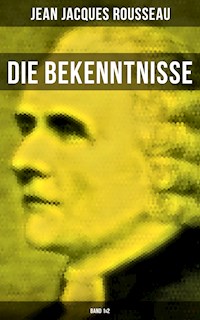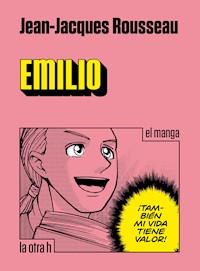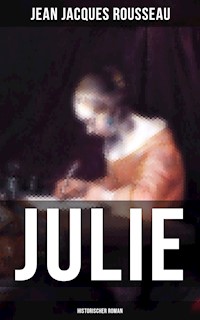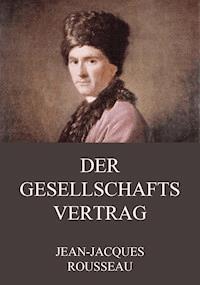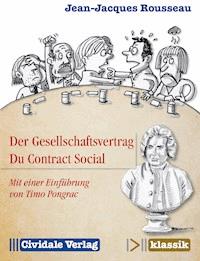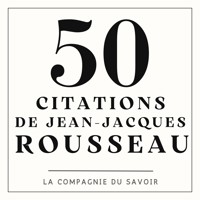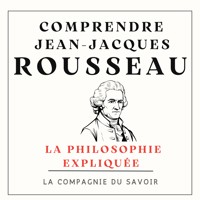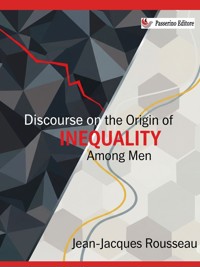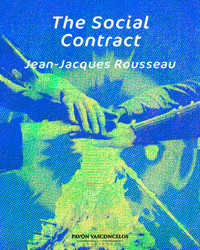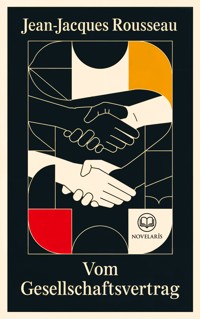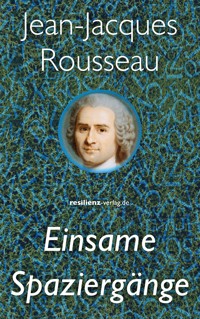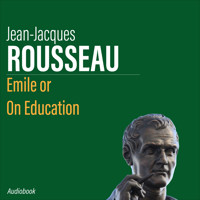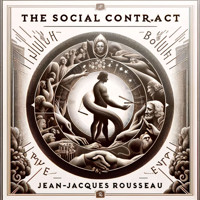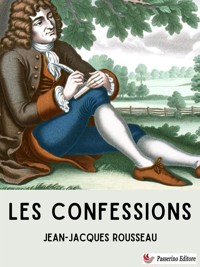Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué hace que un Gobierno sea legítimo? En El contrato social, Jean-Jacques Rousseau se atreve a hacer esta pregunta osada y la responde con una visión revolucionaria de libertad, igualdad y voluntad colectiva. Escrito durante el clímax del fervor de la Ilustración, este tratado político pone en duda el derecho divino de los reyes y se imagina una sociedad en la que los pueblos no están gobernados por la fuerza, sino por acuerdos mutuos. Con mucha sabiduría, Rousseau explora la idea de que la libertad real no proviene de hacer lo que uno quiera, sino de participar en las leyes que uno se impone. Este libro provocativo invita a los estudiantes de filosofía, a los amantes de la política o a los defensores de la justicia a que se inspiren y piensen profundamente sobre el poder, la responsabilidad y lo que en realidad significa ser libre. Esta es una obra que ayudó a crear revoluciones y que aún influye en el mundo actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL CONTRATO SOCIAL
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
EL CONTRATO SOCIAL
Título original: Du contrat social
Primera edición en esta colección: junio del 2025
Jean-Jacques Rousseau
© 2025, Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-628-7820-07-4
Traducción y edición:
Isabela Cantos Vallecilla
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Impreso en Colombia, junio del 2025
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (impresión, fotocopia, etc.), sin el permiso previo de la editorial.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño ePub:
Hipertexto – Netizen https://hipertexto.com.co/
Contenido
LIBRO I
CAPÍTULO I:
DEL TEMA DE ESTE PRIMER LIBRO
CAPÍTULO II:
DE LAS PRIMERAS SOCIEDADES
CAPÍTULO III:
DEL DERECHO DEL MÁS FUERTE
CAPÍTULO IV:
DE LA ESCLAVITUD
CAPÍTULO V:
DE CÓMO SIEMPRE DEBEMOS VOLVER AL PRIMER ACUERDO
CAPÍTULO VI:
DEL PACTO SOCIAL
CAPÍTULO VII:
DEL SOBERANO
CAPÍTULO VIII:
DEL ESTADO CIVIL
CAPÍTULO IX:
DEL DOMINIO REAL
LIBRO II
CAPÍTULO I:
DE POR QUÉ LA SOBERANÍA ES INALIENABLE
CAPÍTULO II:
DE POR QUÉ LA SOBERANÍA ES INDIVISIBLE
CAPÍTULO III:
DE SI LA VOLUNTAD GENERAL PUEDE EQUIVOCARSE
CAPÍTULO IV:
DE LOS LÍMITES DEL PODER SOBERANO
CAPÍTULO V:
DEL DERECHO A LA VIDA Y LA MUERTE
CAPÍTULO VI:
DE LA LEY
CAPÍTULO VII:
DE LOS LEGISLADORES
CAPÍTULO VIII:
DEL PUEBLO
CAPÍTULO IX:
DEL PUEBLO (CONTINUACIÓN)
CAPÍTULO X:
DEL PUEBLO (AMPLIACIÓN)
CAPÍTULO XI:
DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS LEGISLATIVOS
CAPÍTULO XII:
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES
LIBRO III
CAPÍTULO I:
DEL GOBIERNO EN GENERAL
CAPÍTULO II:
DE LA FUENTE DE LAS VARIEDADES EN LAS FORMAS DE GOBIERNO
CAPÍTULO III:
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS GOBIERNOS
CAPÍTULO IV:
DE LA DEMOCRACIA
CAPÍTULO V:
DE LA ARISTOCRACIA
CAPÍTULO VI:
DE LA MONARQUÍA
CAPÍTULO VII:
DE LOS GOBIERNOS MIXTOS
CAPÍTULO VIII:
DE CÓMO UNA FORMA DE GOBIERNO NO ES ADECUADA PARA TODOS LOS PAÍSES
CAPÍTULO IX:
DE CUÁLES SON LAS SEÑALES DE UN BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO X:
DE CÓMO SE ABUSA DEL GOBIERNO Y DE SU TENDENCIA A DEGENERARSE
CAPÍTULO XI:
DE LA MUERTE DEL CUERPO POLÍTICO
CAPÍTULO XII:
DE CÓMO SE MANTIENE LA AUTORIDAD SOBERANA
CAPÍTULO XIII:
DE CÓMO SE MANTIENE LA AUTORIDAD SOBERANA (CONTINUACIÓN)
CAPÍTULO XIV:
DE CÓMO SE MANTIENE LA AUTORIDAD SOBERANA (AMPLIACIÓN)
CAPÍTULO XV:
DE LOS DIPUTADOS O REPRESENTANTES
CAPÍTULO XVI:
DE CÓMO LO QUE ESTABLECE UN GOBIERNO NO ES UN CONTRATO
CAPÍTULO XVII:
DE QUÉ ES LO QUE SÍ ESTABLECE UN GOBIERNO
CAPÍTULO XVIII:
DE CÓMO PROTEGER AL GOBIERNO PARA QUE NO LO DERROQUEN
LIBRO IV
CAPÍTULO I:
DE CÓMO LA VOLUNTAD GENERAL ES INDESTRUCTIBLE
CAPÍTULO II:
DEL VOTO
CAPÍTULO III:
DE LAS ELECCIONES
CAPÍTULO IV:
DE LOS COMICIOS EN LA ANTIGUA ROMA
CAPÍTULO V:
DE LOS TRIBUNADOS
CAPÍTULO VI:
DE LAS DICTADURAS
CAPÍTULO VII:
DE LA CENSURA
CAPÍTULO VIII:
DE LA RELIGIÓN CÍVICA
CONCLUSIÓN
LIBRO I
Este pequeño tratado fue rescatado de una obra más extensa que abandoné hace mucho, pues la empecé sin saber si sería capaz de terminarla. De los múltiples fragmentos que pude recatar de aquello que escribí en esa obra extensa, lo que ofrezco aquí es lo más sustancial y, a mi parecer, lo que más vale la pena que se publique. Nada de lo demás lo es.
Planeo responder la siguiente pregunta: con los hombres como son y las leyes como podrían ser, ¿puede existir en el orden civil algún modo de administración seguro y legítimo? Al abordar esto, siempre trataré de unir lo que el derecho permite con lo que el interés exige, de modo que la justicia y la utilidad no se separen en ningún momento.
Comienzo esto sin probarles que el tema es importante. Tal vez quieran retarme: «así que quiere escribir de política. ¿Acaso es un príncipe o un legislador?». La respuesta es que no soy ni lo uno ni lo otro y por eso es que escribo sobre política. Si fuera un príncipe o un legislador, no perdería mi tiempo diciendo lo que debería hacerse. Solo lo haría o me quedaría callado.
Dado que nací como ciudadano de un Estado libre y soy miembro de su soberanía, mi derecho al voto hace que mi deber sea estudiar los asuntos públicos aunque mi voz tenga poca influencia sobre ellos. Afortunadamente, cuando pienso en los Gobiernos, ¡siempre descubro que mis indagaciones me dan nuevas razones para amar al Gobierno de mi propio país!
CAPÍTULO I:
DEL TEMA DE ESTE PRIMER LIBRO
El hombre nace libre y en todas partes está encadenado. He aquí a alguien que se cree amo de los demás, pero que está más esclavizado que ellos. ¿Cómo se produjo este cambio? No lo sé. ¿Qué puede hacerlo legítimo? Esa es una pregunta que creo que puedo responder.
Si tuviera en cuenta solo la fuerza y lo que se puede hacer por medio de esta, diría:
—Mientras un pueblo se vea obligado a obedecer, hace bien en obedecer; tan pronto como pueda sacudirse el yugo, le conviene hacerlo. Si se cuestiona su derecho a ello, puede responder que recupera su libertad por el mismo «derecho», es decir, la fuerza que se le arrebató en primer lugar. Cualquier justificación para quitársela también justifica recuperarla, y si no hubo justificación para que se la arrebataran, entonces no se necesita justificación para tomarla de vuelta.
Pero el orden social no debe ser entendido por medio de la fuerza; es un derecho sagrado en el cual se basan el resto de los derechos. Pero no viene de la naturaleza, así que debe estar basado en acuerdos. Aunque, antes de llegar a eso, debo establecer la verdad de lo que he estado diciendo.
CAPÍTULO II:
DE LAS PRIMERAS SOCIEDADES
La más antigua de las sociedades, y la única natural, es la sociedad de la familia. Y aun así, los hijos permanecen junto al padre solo mientras lo necesiten para su subsistencia. En cuanto cesa esta necesidad, la unión natural se disuelve. Los hijos, liberados de la obediencia que le deben al padre, y el padre, liberado del cuidado que le debe a sus hijos, regresan equitativamente a la independencia. Si se mantienen unidos, algo que no pasa de forma natural, sino voluntaria, la familia se mantiene solo por acuerdo.
Esta libertad común es resultado de la naturaleza del hombre. Su primera ley es proveer para su propia subsistencia, sus primeros cuidados son aquellos que se debe a sí mismo. Y en cuanto puede pensar por sí solo, él es el único juez de cómo cuidarse de una manera correcta, lo que lo convierte en su propio dueño.
La familia podría llamarse el modelo principal de las sociedades políticas. El mandatario es el padre y el pueblo son los hijos. Y todos ellos, mandatario, pueblo, padre e hijos, al haber nacido libres e iguales, no entregan su libertad sin recibir algo a cambio. La gran diferencia es que, en la familia, el cuidado que el padre les da a sus hijos se ve pagado por su amor hacia ellos, mientras que, en el Estado, el cuidado del mandatario hacia el pueblo no queda pagado por el amor al pueblo (¡que no siente!), sino por el placer de estar a cargo.
Grocio niega que todo el poder humano se establezca en favor de los gobernados y cita la esclavitud como un contraejemplo. Su método habitual de razonamiento consiste en establecer el derecho a partir del hecho, es decir, sacar conclusiones sobre lo que debería ser a partir de premisas sobre lo que es. No es el más lógico de los patrones argumentativos, pero es el más favorable para los tiranos.
A lo largo de su libro, Grocio parece favorecer, al igual que Hobbes, la tesis de que la especie humana está dividida en muchos rebaños de ganado, cada uno con un gobernante que los vigila con el fin de devorárselos.
Filón dice que el emperador Calígula explicaba que así como un pastor tiene una naturaleza superior a la de su rebaño, los pastores de los hombres, es decir, sus gobernantes, también tienen una naturaleza superior a la de los pueblos que están bajo su mando, de lo cual infirió, con bastante lógica, que bien los reyes eran dioses o bien los hombres eran bestias.
Este razonamiento de Calígula está a la par de los de Hobbes y Grocio. Aristóteles, antes de cualquiera de ellos, había dicho que los hombres no son iguales por naturaleza, pues algunos nacieron para ser esclavos y otros para ser comandantes.
Aristóteles tenía razón, pero confundió el efecto con la causa. Todo hombre nacido en la esclavitud nació para ser esclavo. No hay nada más cierto que eso. Los esclavos pierden todo entre sus cadenas, incluso el deseo de escapar de estas. Aman su servitud, así como los camaradas de Ulises amaban su condición brutal cuando la diosa Circe los convirtió en cerdos. Así que si hay esclavos por naturaleza es porque ha habido esclavos en contra de la naturaleza. La fuerza hizo a los primeros esclavos y su cobardía los mantuvo así.
No he mencionado nada sobre el rey Adán o sobre el emperador Noé, el padre de tres grandes monarcas que compartían el universo (como los hijos de Saturno, a quienes algunos escolares hay reconocido en ellos). Espero que me den el crédito correspondiente por mi moderación. Como descendiente directo de uno de estos príncipes (tal vez de la rama más vieja), ¡no sé si una verificación de títulos me mostrara como el legítimo rey de la raza humana! De todas formas, Adán era sin lugar a dudas el soberano del mundo, como Robinson Crusoe lo era de su isla siempre y cuando él fuera su único habitante. Y este imperio tenía la ventaja de que el monarca, seguro en su trono, no tenía nada que temer de rebeliones, guerras y conspiraciones.
CAPÍTULO III:
DEL DERECHO DEL MÁS FUERTE
El más fuerte nunca es lo bastante fuerte como para ser siempre el dueño a menos que transforme la fuerza en derecho y la obediencia en deber. De ahí «el derecho del más fuerte», una frase que uno pensaría que es ironía, pero en realidad está expuesta como una verdad básica. Pero ¿acaso nadie va a explicar esta frase? La fuerza es poder físico, así que no veo cuál es el efecto moral que puede tener. Darle paso a la fuerza es algo que se debe hacer, no algo que se escoge. O, si insiste en que hay decisiones involucradas, es, como mucho, un acto de prudencia. ¿En qué sentido puede ser un deber?
Suponga por un momento que este supuesto «derecho del más fuerte» existe. Sostengo que de aquí no saldremos con más que un montón de tonterías inexplicables. Si la fuerza hace el derecho, entonces, si cambia la fuerza, cambia el derecho (¡los efectos cambian cuando las causas cambian!), así que cuando una fuerza supera a otra, hay un cambio correspondiente en lo que está bien. El momento en el que se vuelve posible desobedecer con impunidad, se vuelve posible desobedecer legítimamente. Y como los más fuertes siempre están en su derecho, lo único que importa es trabajar para volverse más fuerte. Ahora, ¿qué tipo de derecho es aquel que perece cuando la fuerza falla? Si la fuerza nos hace obedecer, no podemos estar moralmente obligados a obedecer, y si la fuerza no nos hace obedecer, entonces, en la teoría que estamos examinando, no estamos en la obligación de hacerlo. Está claro que la palabra «derecho» no le agrega nada a la fuerza. En este contexto, no significa nada.
«Obedézcales a los poderes que mandan». Si esto significa rendirse ante la fuerza, es un buen precepto, pero superfluo: ¡garantizo que nunca lo violarán! Admito que todo el poder viene de Dios, pero también todas las enfermedades. Entonces, ¿tenemos prohibido llamar a un doctor? Un ladrón me enfrenta al borde del bosque y me veo obligado a entregarle mi dinero, pero, incluso si pudiera mantener mi dinero, ¿estoy obligado por lo moral a entregarlo? Después de todo, la pistola que tiene también es una forma de poder.
Entonces, permitámonos estar de acuerdo en que la fuerza no crea derecho y que los poderes legítimos son los únicos que estamos obligados a obedecer. Lo que nos trae de nuevo a mi pregunta original.
CAPÍTULO IV:
DE LA ESCLAVITUD
Dado que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus compañeros y que la fuerza no crea derecho, nos quedan los acuerdos como base de toda autoridad legítima entre los hombres. Como dice Grocio: «si un individuo puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de un amo, ¿por qué un pueblo entero no podría enajenar su libertad y hacerse súbdito de un rey?».
Esto contiene varias palabras ambiguas que necesitan explicación, pero quedémonos con «enajenar». Enajenar algo significa entregarlo o venderlo. Ahora, un hombre que se convierte en esclavo de otro no se entrega a sí mismo; se vende a sí mismo al precio más bajo de su subsistencia.
Pero cuando una persona se vende a sí misma, ¿qué precio se paga? No el de su subsistencia. Lejos de proveer a sus súbditos con su subsistencia, el rey obtiene su propia subsistencia de ellos. Entonces, ¿los súbditos se entregan bajo la condición de que el rey también les quite sus bienes? No logro ver qué es lo que les queda por preservar.
Podría decirse que «el déspota garantiza la paz cívica en el Estado». Concedido, pero ¿qué ganan las personas si las guerras que su ambición les impone, su insaciable codicia y los atropellos de sus ministros les traen más miseria de la que habrían sufrido a causa de sus propias disensiones si no se hubiera establecido una monarquía? ¿Qué ganan si esta paz es una de sus miserias? Se puede vivir en paz en un calabozo, pero ¿eso hace que sea una buena vida? Los griegos que estaban prisioneros en la cueva del Cíclope vivieron ahí en paz, esperando su turno para que se los comiera.
Decir que un hombre se entregalibremente a otro, es decir, que se entrega por completo, es decir algo absurdo e inconcebible. Un acto así es nulo e ilegítimo solo porque quien lo realiza ha perdido la razón. Decir lo mismo de todo un pueblo es suponer que es un pueblo de locos, y la locura no crea ningún derecho.
Incluso si cada hombre se pudiera enajenar a sí mismo, no podría enajenar a sus hijos. Nacen hombres y nacen libres. Sus libertades les pertenecen a ellos y nadie más tiene el derecho de disponer de estas. Mientras son muy jóvenes para decidir por sí mismos, el padre puede, en nombre de ellos, establecer condiciones para su preservación y bienestar, pero no puede hacer un uso irrevocable e incondicional de estas.
Un regalo así es contrario a los fines de la naturaleza y excede los derechos paternales. Así que un Gobierno arbitrario no podría ser legítimo a menos que en cada generación el populacho fuera el dueño que estuviera en posición de aceptarlo o rechazarlo, pero, entonces, ¡el Gobierno ya no sería arbitrario!
Renunciar a la libertad propia es renunciar a su estatus como hombre, a sus derechos como ser humano e incluso a sus deberes como ser humano. No puede haber ningún tipo de compensación para alguien que renuncia a todo. Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, pues remover toda libertad de su voluntad es remover toda moralidad de sus acciones.
Finalmente, un «acuerdo» en el que un lado tiene autoridad absoluta y el otro obediencia ilimitada… ¡qué acuerdo tan vacío y contradictorio tendría que ser! ¿No está claro que si tenemos derecho a quitarle todo a una persona, no podemos tener ninguna obligación hacia ella? ¿Y no es ese hecho por sí solo (el hecho de que no hay equivalencia, nada que intercambiar entre ambas partes) suficiente para anular el «acuerdo»? ¿Qué derecho podría tener mi esclavo contra mí? Todo lo que él tiene es mío. Su derecho es mío y no tiene sentido hablar de un derecho en mi contra.
Grocio y compañía citan la guerra como otra fuente del llamado derecho de esclavitud. Como el ganador (según ellos) tiene el derecho de matar al perdedor, este último puede comprar su vida al precio de su libertad. Y este acuerdo es de lo más legítimo al ser ventajoso para ambas partes.
Pero está claro que este supuesto derecho de matar al perdedor no era una representación del estado de la guerra. Los hombres no son, por naturaleza, enemigos entre ellos.
Cualquier relación natural entre ellos debe existir cuando están viviendo en su independencia primitiva, sin ningún Gobierno o estructura social. Pero en ese momento no tienen interrelaciones lo bastante estables como para constituir un estado de paz o de guerra. La guerra se constituye por una relación entre cosas, no entre personas, y dado que el estado de guerra no puede levantarse por simples relaciones personales, sino por relaciones entre cosas, no puede haber una guerra privada (una guerra de hombre contra hombre) en el estado de la naturaleza, donde no hay propiedad, o en el estado de la sociedad, donde todo está bajo la autoridad de las leyes.
Los combates individuales, los duelos y los encuentros son actos que no pueden constituir un Estado. En cuanto a las guerras privadas que fueron autorizadas por Luis IX de Francia… eran abusos del Gobierno feudal, el cual era un sistema absurdo, si es que hubo una vez alguno, contrario a los principios del derecho natural y a todo buen Gobierno.
Así que la guerra no es una relación entre hombre y hombre, sino entre Estado y Estado, y los individuos son enemigos de forma accidental, no como hombres o como ciudadanos, sino como soldados; no como pertenecientes a su país, sino como defensores de este1.
Y los únicos enemigos que puede tener un Estado son otros Estados, no hombres, porque no puede haber una verdadera relación establecida entre cosas tan radicalmente diferentes como Estados y hombres.
Este principio coincide con las reglas establecidas de todos los tiempos y con la práctica constante de todos los pueblos civilizados. Las declaraciones de guerra no notifican tanto a las potencias, sino a sus súbditos. Un extranjero, ya sea rey, individuo o cualquier persona, que roba, mata o detiene a los súbditos de un país sin antes haberle declarado la guerra a su príncipe no es un enemigo, sino un bandido.
Cuando está ocurriendo una guerra a escala real, el príncipe tiene derecho a tomar cualquier cosa del país enemigo que le pertenezca al público, pero si es justo, respetará las vidas y los bienes de los individuos, así como los derechos bajo los cuales están basados los suyos propios.
El propósito de la guerra es destruir el Estado enemigo, así que nosotros tenemos el derecho de matar a sus defensores mientras portan sus armas. Pero en cuanto bajan las armas y se rinden, dejan de ser enemigos o instrumentos del enemigo y retoman su estatus como simples hombres, de modo que nadie tiene el derecho de tomar sus vidas.
A veces, es posible matar a un Estado sin matar a ninguno de sus miembros, y una guerra no da ningún derecho que no sea necesario para que la guerra consiga su objetivo. Estos principios no son los de Grocio y no están basados en la autoridad de poetas, sino que se derivan de la naturaleza de las cosas y están basados en la razón.
¿Y qué pasa con el «derecho de conquista»? ¡La única base para eso es «la ley del más fuerte»! Si la guerra no le da al ganador el derecho de masacrar a los pueblos conquistados, no se puede citar ese derecho (un «derecho» que no existe) como base de un derecho para esclavizar a esos pueblos. Nadie tiene el derecho de matar a un enemigo, excepto cuando no puede convertirlo en esclavo, así que el derecho a esclavizarlo no puede derivarse del derecho a matarlo. No es un trato justo hacer que gaste su libertad para conservar su vida, sobre la cual el vencedor no tiene derecho. ¿No está claro que hay un círculo vicioso al basar el derecho de vida y muerte en el derecho de esclavitud y el derecho de esclavitud en el derecho de vida y muerte?
Incluso si asumimos el terrible derecho de matarlos a todos, mantengo que alguien esclavizado en la guerra no está comprometido a hacer nada por su amo, excepto lo que está obligado a hacer, y lo mismo aplica para un pueblo conquistado. Al tomar un equivalente por su vida, el ganador no le ha hecho ningún favor. En vez de matarlo sin ganancia, lo ha matado con una utilidad.
De hecho, está tan lejos de obtener alguna autoridad sobre el esclavo, además de su poder sobre él, que ambos siguen en un estado de guerra entre sí. Su relación de amo/esclavo proviene de ello ¡y esta imposición de un derecho de guerra no implica que haya habido un tratado de paz! Han llegado a un acuerdo, pero este acuerdo, lejos de ponerle fin al estado de guerra, presupone su continuidad.
Por lo tanto, desde cualquier ángulo que lo miremos, el «derecho a la esclavitud» es nulo y vacío, no solo como ilegítimo, sino también como absurdo y carente significado. Las palabras «esclavo» y «derecho» se contradicen la una a la otra y son mutuamente excluyentes. Siempre será demente decirle a un hombre o a un pueblo: «hago un acuerdo con usted a sus expensas y a mi favor; lo mantendré mientras me plazca y usted lo cumplirá mientras yo quiera».
1Los romanos, quienes entendían y respetaban el derecho de guerra más que cualquier otra nación en la Tierra, eran muy escrupulosos con respecto a esto: que un ciudadano no tenía permitido servir como voluntario sin estar de acuerdo de forma explícita con servir en contra del supuesto enemigo. Sé que el asedio de Clusio y otros hechos aislados pueden citarse en mi contra, pero no me refiero a episodios aislados, sino a leyes y costumbres. Los romanos obedecían sus leyes más que cualquier otro pueblo y tenían mejores leyes que cualquier otro pueblo.
CAPÍTUL V:
DE CÓMO SIEMPRE DEBEMOS VOLVER AL PRIMER ACUERDO
Incluso si concediera todo lo que he refutado hasta ahora, los defensores del despotismo no estarían en una mejor posición. Gobernar una sociedad siempre será algo muy diferente a someter a una multitud. Si un hombre esclaviza sucesivamente a un número de individuos dispersos, todo lo que veo allí es a un amo y sus esclavos, no a un pueblo y su gobernante. Es un conjunto, si se quiere, pero no una asociación. No hay bien público allí, ni cuerpo político. Este hombre puede haber esclavizado a medio mundo, pero sigue siendo solo un individuo. Su interés, dejando de lado el de otros, no es nada más que un interés privado. Cuando este hombre muera, el imperio que deje atrás se mantendrá esparcido y sin unidad, como un roble que cae al fuego y se disuelve en un montón de cenizas cuando las llamas lo ha consumido.
Grocio dice que un pueblo se puede entregar a un rey, por lo que debe sostener que un pueblo es un pueblo antes de entregarse a un rey. Este regalo es en sí mismo un acto cívico que debe surgir de la deliberación pública. Antes de examinar (2) el acto por el cual un pueblo se entrega a un rey, examinemos (1) el acto por el cual un pueblo se convirtió en pueblo, pues (1) debe ocurrir antes que (2) para que el (1) sea el verdadero cimiento de la sociedad.
Entonces, si no había un acuerdo previo, ¿qué le impondría a la minoría cualquier obligación de someterse a la escogencia de la mayoría (a menos que la elección haya sido unánime)? Cien hombres quieren tener un amo, así pues, ¿qué les da el derecho de votar en nombre de diez que no quieren? La ley del voto mayoritario es algo establecido por medio de un acuerdo y presupone que al menos en una ocasión hubo un voto unánime.
CAPÍTULO VI:
DEL PACTO SOCIAL
Supongamos que los hombres han llegado al punto en que los obstáculos para su supervivencia en el estado de la naturaleza superan los recursos de cada individuo para mantenerse en ese estado. Por lo tanto, esta condición primitiva no puede continuar y la raza humana perecerá a menos que cambie su modo de existencia.
Ahora, los hombres no pueden crear nuevas fuerzas, solo pueden juntar aquellas que ya existen y encaminarlas. Así que la única forma de mantenerse es unir un número de fuerzas para que sean lo suficientemente poderosas en conjunto como para lidiar con los obstáculos. Tienen que poner en juego estas fuerzas de tal manera que actúen juntas en un solo impulso.
Para que las fuerzas se sumen de esta forma, muchas personas deben trabajar juntas. Pero la fuerza y la libertad de cada hombre son lo que más necesitan para su propia supervivencia, entonces, ¿cómo pueden ponerlas al servicio de este esfuerzo colectivo sin perjudicar sus propios intereses y dejar de lado el cuidado que se deben a sí mismos? Esta dificultad, en la versión que surge en relación con mi tema actual, puede formularse de la siguiente manera:
«Encuentre una forma de asociación que concentre toda la fuerza común en la defensa y protección de la persona y en los bienes de cada asociado, de manera que cada uno, al unirse con todos, solo se obedezca a sí mismo y siga siendo tan libre como antes».
Ahí está el problema básico que resuelve el contrato social.
Las cláusulas de este contrato están tan establecidas por la naturaleza del acto que el cambio más mínimo podría volverlas nulas y vacías, pues aunque nunca fueron establecidas de forma explícita, son las mismas en todas partes, y también son reconocidas y aceptadas tácitamente en todas partes, hasta que el pacto social se viola y cada individuo recupera sus derechos originales y retoma su libertad natural mientras pierde su libertad por acuerdos que habían sido la razón por la cual renunció a ellos.
Cuando se entienden bien, estas cláusulas se unen en una sola: la total alineación de cada sociedad, junto con todos sus derechos, para toda la comunidad. Esto puede parecer drástico, pero tres de sus características lo hacen razonable.
1.
Dado que cada individuo se entrega de forma completa, lo que está pasando aquí para cualquier individuo es lo mismo que pasa para otros, y por esto nadie tiene ningún interés en hacer las cosas más difíciles para todos, excepto para sí mismo.
2.
Dado que la alienación se hace sin reservas, por ejemplo, sin dejar nada atrás, la unión es tan completa como puede llegar a serlo y ningún asociado tiene más por demandar. Para ver por qué la asociación
debe