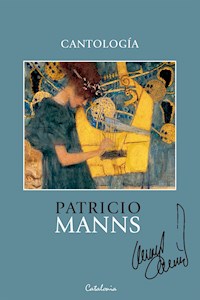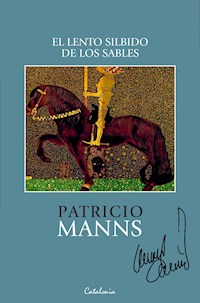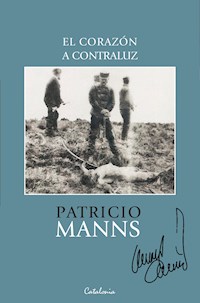
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Este personaje terrible, que sobrevuela la historia de Tierra del Fuego todavía hoy, con biografías, fotos y objetos en los museos, es Iuliu Popper (1857-1893), un rumano culto, solitario y amoral, que recorrió la isla hasta en sus rincones más inexplorados maquinando empresas y —aseguran— matando a los indios que molestaran su paso. Europeo errante, de la especie que intentaba hacerse rica a fuerza de obsesiones como la de cosechar oro del mar con una máquina de su invención, estaba estrechamente vinculado con los políticos del lugar y con los círculos letrados de la Capital." Revista La Nación – Buenos Aires "El amor de la pareja de El corazón a contraluz es más difícil, más imposible que el de Romeo y Julieta, de Shakespeare, porque aquí los amantes mismos (además de los mundos que los enfrentan) existen en universos inconciliables. Julio Popper, judío, cínico y "civilizador" racional hasta la médula, es un asesino de indios, y Drimys Winteri, india selk'nam, siempre desnuda, bella y misteriosa, una hechicera capaz de ver a través de las montañas, de ver el interior del otro." Margara Averbach, Clarín – Buenos Aires "¡Qué personaje! ¡Y qué libro! El corazón a contraluz es en efecto un gran libro. O quizás, más que un gran libro, es un libro loco, como el viento loco que arremete contra el Cabo de Hornos. Un libro sin parangón, caótico y formidablemente inspirado, que va y viene entre la crónica y el lirismo, la razón y la locura." Le Nouvel Observateur – París "La belleza del lenguaje de El corazón a contraluz es indiscutible, se trata de una obra maestra no solo por la naturaleza esférica, perfecta de su construcción histórica y ficcional a la vez, sino también por la capacidad poética con que ciertos (la gran mayoría) de los pasajes son articulados." Constanza Vásquez Pumarino – Universidad de Buenos Aires "En estas páginas, lo esencialmente novelístico alterna con lo biográfico, ciertas conferencias dictadas por Popper, hacen eco a la bitácora de Hernando de Magallanes, las consideraciones etnológicas responden a referencias históricas o a la cosmogonía selknam. De este aparente revoltijo emana, sin embargo, una asombrosa cohesión, como si todos esos fragmentos narrativos y estilísticos, admirablemente cicelados, procedieran de una misma vertiente para expandirse luego en un mar único y universal." Suplemento Literario Diario Le Monde – París
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PATRICIO MANNS
EL CORAZÓN A CONTRALUZ
MANNS, PATRICIOEl corazón a contraluz / Patricio Manns
Santiago de Chile: Catalonia, 2012
ISBN: 978-956-324-141-9ISBN Digital: 978-956-324-870-8
NARRATIVA CHILENACH 863
Diseño de portada: Guarulo & AlomsFotografía de portada: Olivier Joly, del libro “Quatre saisons en Patagonie”.Composición: Salgó Ltda.Diseño y diagramación eBook: Sebastián Valdebenito M.Dirección editorial: Arturo Infante ReñascoRepresentante del autor: Marcel Dupin Voisin, agente literario. [email protected]
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.
Primera edición: octubre 2012Segunda edición: junio 2021
ISBN: 978-956-324-141-9ISBN Digital: Registro de Propiedad Intelectual N° 222.487
© Patricio Manns, 2012
© Catalonia Ltda., 2021Santa Isabel 1235, ProvidenciaSantiago de Chilewww.catalonia.cl – @catalonialibros
Uno de los caminos seguros que conducenal futuro verdadero –porque tambiénexiste un futuro falso– esir en la dirección dondecrece tu miedo
Milorad PavicDICCIONARIO JÁZARO
Este libro, más que ninguno otrode mis libros, lleva tu sello,Alejandra Lastra, y lleva elsello de mi amor, a la vezextenso como la estepade Siberia, y vastocomo la tundra deTierra delFuego
I Nada se puede esconder
Mucho tiempo después se supo que había partido del número 27 de la calle Vacaresti, en Bucarest, Rumania. Ya en aquel entonces, la calle Vacaresti era una arteria de cierta amplitud, donde buhoneros y escupefuegos trabajaban frente a las puertas de las librerías, las droguerías, las tabernas, el pórtico de las iglesias o los jardines de una que otra sinagoga. En la calle Vacaresti, por la primavera, había conciertos de pájaros. Algunos cantaban en rumano, otros en ídish, y una docena de entre ellos lo hacía en latín litúrgico. El viejo Neftalí C. Popper, por razones que nunca reveló, llegó a la arteria Vacaresti desde Varsovia. Si bien durante el viaje, accidentado y casi secreto, fue confundido más de una vez con el jefe de una tribu zíngara que vagabundeaba entre el sur del Báltico y la costa norte del Mar Negro, lo cierto es que alcanzó su destino –si es que su destino se llamaba Bucarest–, y puso de inmediato manos a la obra. Lo primero que materializó fue un hijo, al que llamó Iuliu, y que vino a dar con sus cartílagos al mundo el 15 de diciembre de l857. Desde pequeño Iuliu fue sometido a la más estricta educación según la tradición hebrea askenazí. Al tomar partido por el reconocimiento público de su pertenencia a la raza hebrea, el viejo Neftalí decidió en gran parte el destino global de sus hijos, en particular Iuliu y Max: los principados de Moldavia y Valaquia, gobernados a la sazón por Alejandro Juan I, llamado también Alejandro Cuza, habían decretado medidas restrictivas contra los ciudadanos rumanos de origen judío, entre ellas, la imposibilidad de ingresar en institutos y escuelas militares, la administración pública y la diplomacia.
La segunda tarea a la que se abocó Neftalí C. Popper, fue redactar varios manuales en rumano y en hebreo. Nadie conoció nunca el contenido de tales escritos, o al menos, nadie reconoció jamás haber tenido acceso a ellos públicamente. Puede pensarse que se trató de un diario personal, o de evocaciones estrictamente privadas, que no destinó a la curiosidad de sus amigos ni a la más que probable malquerencia de sus enemistades. A causa de tales enemistades, es factible estimar que la gente que conoció esos manuales, no lo admitiera, simplemente para preservar su seguridad o proteger su carrera o sus asuntos de negocios, o su tranquilidad. O tal vez el futuro de sus hijos, cosa que, al parecer, al viejo Popper lo tuvo sin cuidado.
En 1859 dio un paso mayor y fundó Timpul (El tiempo), periódico redactado en rumano-hebreo, según el testimonio de especialistas en problemas atinentes a las cuestiones judías y al desarrollo de sus órganos de prensa. Desde el canto de los pájaros al susurro de la nieve, el vehemente Neftalí C. Popper trabajaba, sea componiendo los artículos para Timpul, sea traduciendo al rumano obras alemanas y hebreas. Esto puede explicar perfectamente el extraordinario conocimiento de las lenguas que mostraron todos los Popper de esta rama de la familia: un exégeta de Iuliu Popper sostuvo que este “poseía todas los idiomas vivos, y no pocos muertos”.
Pero aquello era nada más que el comienzo. Un día, el padre abrió las puertas del primer colegio hebreo de Bucarest, que logró funcionar hasta l867, esto es, año anterior al nacimiento de Max y el comienzo de la semicatatonia de Hannah Popper, –apodada familiarmente Peppi, diminutivo que se traduce como Perla– quien después de parir su cuarto vástago –entre Iuliu y Max nacieron dos mujeres– vivió sentada a una de las tres ventanas que daban sobre la calle Vacaresti, alimentando pájaros con migajas de pan, y susurrando viejas canciones aprendidas en el curso de su lejana infancia polaca. Hannah tenía una voz muy dulce, muy apaciguante, y un modo de mirar que iba siempre más allá del objeto fijado. Recordaba de cuando en cuando el nombre de su hijo Iuliu y de las dos hermanas que lo seguían, pero ignoraba completamente el de Max. Cuando con los años este se acercaba para hablarle o pedirle algo, ella comenzaba invariablemente por preguntar: “—¿Y quién eres tú?—” Es fácil imaginar el profundo impacto que tal pregunta –reiterada– puede tener sobre un niño de pocos años.
Al poner término a sus labores de periodista y profesor, Neftalí dio paso a sus tareas de librero. Su casa era vasta, de un piso, con tres puertas y tres ventanas a la calle. La tercera puerta en el extremo sur de la fachada, daba acceso a la antesala de la librería, la cual se prolongaba en un subsuelo bastante amplio, al que se llegaba por una escalerilla de hierro en espiral. Era una librería que los adictos a la lectura religiosa frecuentaban más bien al caer la noche. Notoriamente, muchos de ellos, antes de entrar, cruzaban dos o tres veces frente al dintel, provisto de escaso alumbrado. Era el clima característico de ciertas ciudades europeas en la segunda mitad del siglo XIX la gente parecía estar siempre temiendo o conspirando. En el subsuelo había café y pastelillos que el propio Neftalí servía obsequiosamente, con una sonrisa que borraba en parte su luenga barba roja. Algunos visitantes asiduos rehusaban quitarse los sombreros, y el patrón de los lugares hacía lo propio. Desde su estatura imponente saludaba a la clientela con una voz bronca de cantor de salmos o de rabino talmúdico. Entre barbados lectores que pasaban al peine fino los escaparates, y vocingleros bebedores de café –se hallaban en el subsuelo–, transcurrió la infancia de Iuliu Popper, a quien su padre permitía corrientemente quedarse hasta más allá de las ocho de la noche. En aquella cueva de Alí Babá comenzaron sus lecturas, allí se originaron sus sueños, allí fue forjándose su personalidad, pues abandonó la librería y la casa paterna solo en 1872, cuando contaba quince años y aparentaba veinte, en razón de su estatura elevada, su ancha frente y su ceño fruncido.
En aquel momento –la partida–, Iuliu Popper era capaz de hablar y de escribir en al menos media docena de lenguas. Quizás soñaba también en esas lenguas, y en los países que había tras ellas, en sus historias, en sus filosofías, sus culturas, sus razas, sus guerras.
Se narra todo esto porque, tras los múltiples misterios que oculta el caleidoscopio Popper, más de uno ha establecido en forma irrefutable que jamás, a lo largo de toda su vida, reconoció públicamente su origen hebreo. Aún más: se empecinó en ocultarlo con una secreta y complicada obstinación, contrariamente a su hermano Max, que se hizo miembro de la Congregación Israelita de Buenos Aires no bien pisó las calles porteñas, el año que conoció a Marién Andwanter Haverbeck. En apariencia, Iuliu consideró la actitud de su hermano como una forma de traición, o al menos, una actitud irreflexiva que podía contrariar enormemente sus proyectos. Esto produjo entre ambos una trifulca de tales proporciones, que por un instante, Iuliu Popper estuvo a punto de apretar el gatillo apuntando a la sien del otro de su sangre.
II Caballero solo
La flecha voló desde el otoño hacia el otoño y se clavó vibrando entre los dos ojos del caballo. Este fue negro. Tuvo en la frente una estrella blanca y peluda, que además, era una estrella fácil: podía vérsela de lejos, incluso cuando la penumbra ocupaba el espacio que separaba al observador de aquel luminoso punto de referencia. Detrás se hallaba a todas horas el caballo, amarrado a ese vago tatuaje de cinco puntas improbables. El animal sintió primero que venía el zumbido. La flecha se incrustó ahí con exactitud y con violencia y un lento golpe de sangre borró la estrella metódicamente. Los cascos habían saltado hacia arriba y chapotearon en el aire. El jinete aulló apenas un instante después, reteniendo las bridas. El flechazo había perforado también la sombra movediza de sus cavilaciones.
Maniobrando con cuidado en el interior de un crepúsculo redondo, untado por el tenue rocío del sol agónico, que entraba ya al océano chirriando detrás de las montañas, alargó el brazo hasta que su mano se posó en el cuello trémulo, un cuello que palpitaba empapado de sudor y de miedo. Los dedos trajinaron primero dulces, compasivos, apaciguadores. Pero al cabo de un momento tropezaron con la cruel dureza de la flecha hundida en la piel, a medias incrustada en el hueso de la frente, entre las dos pupilas negras que relucían embargadas por un expresivo terror. Era ya una mano con vida propia, porque los ojos del jinete buscaban al mismo tiempo, muy alertas, el punto desde el cual la ráfaga de madera y su pequeño espolón de piedra rústica –en verdad de sílex– habían saltado en pos de su pecho. El brazo se encogió y arrancó sin impulso el cuerpo extraño, que por un momento había convertido al azabache en unicornio. Este brincó retrocediendo y arañó de nuevo el viento con los cascos delanteros. Ahogado de dolor, dilataba las fosas nasales relinchando su pregunta, su esfuerzo por comprender la razón de una tortura repetida, auspiciada esta vez por su propio jinete.
El caballero espoleó volviendo riendas y galopó para alejarse de un montículo recién descubierto, que se erguía a su derecha. Una sombra ancha avanzaba desde los pies de la cordillera Carmen Sylva y reptaba fúnebre y amenazante sobre la extensa tundra. Cien metros más lejos descendió de su cabalgadura arrojando las bridas al suelo por encima de la cabeza herida. El caballo tiritaba inquieto. Los belfos palpitantes se habían cubierto de espumarajos. Atrayéndolo hacia sí lo besó con ternura. Miró y palpó el punto del impacto: en el justo centro de la estrella que alumbraba la frente del caballo se había esparcido una diadema viscosa. Sin embargo la herida no era profunda.
—Tienes una cabeza de hierro, Moloch —dijo en alta voz. Limpió, escrutó, volvió a limpiar agregando—: Se te agradece. Si no pones la sesera ahí levantándote de patas, esa flecha me hubiera roto el complicado corazón.
Dijo “complicado corazón” con tanta naturalidad que el caballo pareció apartar de la trastienda de su herida toda presunción de sospecha retórica. No obstante, contrajo las corvas expulsando una trémula riada de excrementos humeantes y dilatando aún más las desconfiadas narices. Al delgado manto de la sombra azulosa se sumaban ahora ciertos cúmulos negros, pero hacia el oeste aún flotaba a media altura un fulgor rosado. Casi todo era silencio. Apenas el grito de los distantes pájaros marinos, el ulular del viento rodando por la tundra y el chasquido de los cascos arañando el suelo, impedían que aquel fuera absoluto. Las botas rodearon con paso airado su montura y las manos enguantadas desprendieron un rémington desde la funda.
—Vamos a defendernos —previno el atacado— no te muevas ni digas nada.
Por dos veces consecutivas hizo fuego. Las detonaciones agitaron todo el paisaje. Desde la hierba al aire un ganso salvaje emprendió la fuga gritando su terror y hendiendo con la eficacia de otra flecha el cielo algodonoso. A continuación una calma cargada de presagios se interpuso entre toda acción y todo sonido.
Caballero y caballo habían marchado a través de la tundra apartándose por principio de las altas lenguas de fuego que aquí y allá surgían de la tierra. Avanzaban atrapados en el centro de una vasta esfera en movimiento. Tales esferas son, por cierto, ilusiones ópticas en la llana superficie fueguina, o como a él le gustaba precisar, una representación menor de la fata morgana. El movimiento de la cabalgadura desplazó consigo la esfera a lo ancho de toda la tarde. La había incorporado a su ritmo isócrono, progresivo, oscilante, y el pastizal ahogó cada vez en su hirsuta blandura el sonido de los cascos. Oscilaba la sombra del caballo y oscilaba la sombra del jinete, difuso caballero a contraluz de las llamas. A ratos, la ausencia de otras huellas impulsó el desarrollo de la marcha a lo largo de un azimut invariable que buscaba el horizonte levantino, un punto preciso en esa línea semicircular y comba que es el horizonte en alta mar o en las tierras allanuradas. Porque, en tanto el andar se propaga, el círculo se propaga con él, alargándose un poco sobre los flancos del caballo o del barco, a babor y a estribor del caballo o del barco, para cerrarse por fin, lejos, atrás, al fondo de las ancas, a popa del viajero. La línea emergía, estuvo, pasó disolviéndose apenas quebrada por colinillas y altozanos esporádicos. Es que tal tipo de contorno no tendrá sino excepcionalmente otra consistencia que la de ese cerco desalentador, puro y sin embargo firme, que nada opone a los ojos de quien gira la cabeza buscando apoyos físicos para retener con exactitud su itinerario, y al cabo se resignará a la totalidad de la tundra desplegada, crepuscular o diurna, despojada de árboles y arbustos y remecida animalmente por la costumbre de los vientos perpetuos. Viniendo del cincho de horizonte que acababa de abandonar hacia el cincho de horizonte que le salía al encuentro, el caballo había obedecido a su jinete. Los ojos del caballero no habían cesado de hurgar en la infinita sabana, cubierta por la espesa y corta maraña del coirón, y en ciertos espacios, por extraños matorrales de color negro –aunque el negro se defina como ausencia de color– o pequeñas lagunas incrustadas en la tierra, como ojos sin párpados mirando enigmáticos el acontecer de las cosas en el azogue del cielo turbio.
Le fue necesario detenerse a menudo y explorar hasta donde alcanzaba su mirada en busca de movimiento, pero solo se agitaba la hierba. En los breves relieves circundantes, en el borde desamparado de las lagunas, tras los matojos secos, en las depresiones hinchadas hacia abajo, que rompen de un tajo la monotonía de las tierras planas ocultas por el pasto, los ojos no encontraron nada. Fue entonces que contuvo con impaciencia las bridas, sofrenando al caballo por los belfos para observar con mayor detención. No se trató de una rutina de la vigilia, pues había notado el temblor desconfiado de su montura, su respirar anhelante y nervioso. Sus duros ojos azules engancharon en rápido giro cuanto en ellos cabía del andurrial, apenas teñido a media altura por el reflejo compacto de los nimbos anaranjados. Azules percutaron bajo la visera de la gorra de piel, y, a pesar de la intensidad penetrante de sus rayos, nada vieron que pareciera anormal. (Cuando en la tundra solitaria el viajero solitario busca, es lo anormal que busca). El viento que soplaba desde el otro mar –avanzaba hacia un mar y a la espalda dejaba uno anterior– golpeó su rostro quemado por la resolana, el remolino atollador, el rayo sin circunspección, la grisalla terrestre, la levadura marítima de la espuma envuelta en las olas de la costa. Sacudió la estatura, los anchos hombros, las manos enguantadas. Vapuleó en sucesión los cabellos casi púrpura que asomaban por debajo de la gorra, las grandes orejas blancas estriadas de venillas azules, la frente amplia, la expresión vigilante, impasible y a la vez cruel, y vidrió la mirada de tal modo, que muchas veces a lo largo del camino, apenas el delgado olor de las sales marinas, impregnadas de yodo, fue tal vez perceptible al olfato, de toda evidencia casi abandonado por los otros sentidos.
Había lanzado una exclamación satisfecha, atravesando la pierna sobre el arción. Todavía el aire conservaba restos de luz, pero la noche juntaba ya sus bártulos espesos en todo el hueco espacio, y el tiempo, obligándola a madurar aprisa, cuajaba y apuraba su caída en tierra. Así, desde lejos, él debió en apariencia tomar conciencia de ello. En semejantes latitudes, cuando zambulle el sol, la cresta de la cordillera precipita sombras sobre el litoral del este –pues hay también un litoral al oeste–y la luz se queda un rato reverberando en la agitada superficie de este último océano. Las llamaradas de Tierra del Fuego, esparcidas por toda la tundra, hasta avecinar el contrafuerte de las montañas, se dibujaban mucho más visibles. Fue entonces que sucedió. No bien las espuelas clavaron los ijares para reanudar la marcha, los ojos del caballo percibieron la flecha que volaba, y la cabeza y el pecho del caballo se alzaron acicateados por el terror. El jinete –podemos solamente conjeturar– escuchó con claridad el susurro que vino del hueso. Pese a los disparos, ninguna muestra de vida parpadeó en el montículo. Tampoco el menor signo de muerte. Durante varios minutos, rodilla en tierra, el caballero observó sin pestañear, a todas luces calculando. Seguramente veía a media distancia el cúmulo de hierbas y los pedazos de matas negras, cortadas y dispuestas de tal manera que podían permitir a un hombre ocultarse y acechar a su antojo. Es así como los fueguinos aguardan su presa desde antes del nacimiento oficial de la memoria en Tierra del Fuego. Los guanacos, los ñandúes, las avutardas son cazados de ese modo. La flecha, además procedía de allí. El escondrijo, construido de prisa, trabando pequeñas ramas y cubierto por puñados de hojarasca, era muy endeble (Puede apreciarse bien en varias de las fotografías que él se hizo tomar por aquel entonces). El empleo de algo más sólido, como lo son la piedra y la madera, habrían conjurado esa extrema vulnerabilidad, y el jinete, que estaba contemplándolo, pudo evidenciarlo perfectamente. Apuntó de nuevo y oprimió el gatillo por tercera vez. Concentraba su acechanza y, sin embargo, la ausencia de señales vivientes era una realidad que sin ninguna duda lo dejaba perplejo.
—Moloch, ¿qué piensas tú? —Había alzado los ojos hasta clavarlos en los del caballo. Lanzó un puñado de pasto seco sobre su gorra para estudiar la dirección del viento y añadió—: El bastardo aquel ha atrapado al menos una esquirla de plomo. Ven, vamos a comprobarlo.
Irguió toda su estatura, afianzó la visera sobre la frente, trepó a la silla y taconeó los flancos del retinto. Ensayaba una aproximación al túmulo, pero su montura dilataba las narices y resoplaba acongojada por un terror sin nombre. El centauro sostenía las bridas con la rodilla derecha para conservar las manos libres sobre el rémington. Jinete y cabalgadura avanzaron una veintena de metros y luego frenaron mirando y escuchando. En el corazón estepario del paisaje toda vocación de ruido parecía muerta de nuevo.
—Ya ves —susurró— que le hemos dado. Nunca más atacará a mansalva a los viajeros.
Tuvo el tiempo justo para arrojarse sobre las crines del cuello de Moloch: la segunda flecha saltó hacia él sin que un movimiento, la sombra de una mano, el mínimo temblor de un brazo emboscado y en tensión le pusieran en guardia contra el ataque. Los cascos volvieron a chapotear en el aire imposibilitando la instantánea respuesta de plomo del jinete.
—¡Quieto, cabrón! —le gritó golpeando la cabeza en desbandada con la culata del arma.
Los belfos se habían cubierto de cenicienta baba y el soterrado relincho golpeaba como un sollozo. Se hallaban otra vez fuera del mortífero alcance del arquero. El rostro del atacado, bañado por una pátina glacial de altanería y dureza, secreto rictus que podía provenir del mismísimo fondo de su ser, o de una vindicativa conciencia de su vulnerabilidad, que optaba por salir al encuentro de los otros rostros con un villano espasmo en bandolera, comenzaba ahora a parecer estriado y ensombrecido.
—Óyeme bien —dijo, hablando como de costumbre al caballo— en este juego estoy apostando mucho, tengo que apresurarme y obligar a aquel felón a tirar sus propias cartas sobre el pasto.
El pequeño otero del agresor ocupaba el centro de un relieve en cuya superficie mezclaban sus áridas formas las rocas porosas, lavadas por la lluvia y gastadas por la constancia ululante de los cuatro vientos: el blanco, que trepaba desde el sur, el verde, que soplaba del Atlántico, el azul, que arreciaba desde el Pacífico, y el negro, que venía del norte. Las pardas agujas del coirón, el pasto-planta de la tundra patagónica y fueguina, duro y corto como un junco enano, crecía en los intersticios, de ahí que la rala gente del lugar lo conociera con el nombre de hierba intersticial. En estado tierno y húmedo, calafateaba también en forma rápida y durable los intersticios del hambre bovina, equina y ovina. Quienquiera que buscara resguardarse en el montículo, dispondría de una buena visión del contorno y estaría en situación de prevenir todo ataque por sorpresa. Al mismo tiempo, y en contrapartida, le sería imposible escapar sin ser visto, y más que nada, alcanzado por un disparo. Su acto había sido un acto presumido como final.
El cerebro del jinete trabajaba probablemente con fría rapidez. Para un eventual asedio, la ausencia de rocas y de considerables depresiones del terreno vedaban todo avance encubierto. Por la misma razón debió comprender que el arquero invisible se hallaba completamente bloqueado: agotadas sus flechas, no disponía de otro recurso que salir en tromba engranando el combate cuerpo a cuerpo. Y este era irrealizable: el caballo y el rémington bastaban para neutralizarlo como opción. El hombre del caballo supo entonces que el problema consistía en hallar el medio de provocar un rápido agotamiento del carcaj, aunque corriera el riesgo de recibir en todo momento impactos de incalculables consecuencias. Los dos proyectiles arrojados en su contra pudieron ocasionarle la muerte o una grave herida que la preludiaría.
—Pero tengo una idea. —El curso de sus reflexiones proseguía en voz alta, orientado hacia el caballo—. ¿Sabes tú por qué sus envíos tienen semejante fuerza y dirección? Porque el granuja se está apoyando en el viento, porque está tratando al viento como un río que arrastra rápidamente sus proyectiles contra nosotros. Esto significa que atacaremos desde el lado opuesto. Así, sus flechas se debilitarán apenas salidas del arco, se elevarán desviadas, y perderán toda su cabrona magia.
El azabache galopó describiendo un círculo mucho más vasto, y por ello manteniéndose fuera del alcance del arco, aunque por cierto, desde este nuevo punto de acecho tampoco era visible el enemigo. Lo que lo hizo escupir con gélida rabia y refregar sus labios utilizando el dorso del guante.
—Abre bien los ojos, Moloch —dijo, a lo mejor golpeado por esta constatación, en tanto palmeaba suavemente el cuello de su peludo interlocutor— que esta escoria humana está aprendiendo. Es evidente. Si aquel traicionero zascandil —señaló con el acusante dedo— contara con herramientas apropiadas, cavaría una trinchera, un foso, un escondrijo infinitamente más seguro. —Su mirada vagaba y se clavaba lejos. Murmuró—: Su covacha de hierbas es un lejano remedo, y así como lo ves, casi nos mata. Si la hubiera descubierto apenas cincuenta años antes su raza estaría todavía viva. Toda su raza exterminada ahora. Por eso me veo obligado a matarlo doblemente: ha nacido con ojos y con memoria y ello es siempre un peligro en un hombre como él, tan próximo de la bestia. ¿Me escuchas? —preguntaba con interés. Cambiando de tono, de intención y de humor, clavó los ojos en el túmulo y profirió un alarido que estalló dinamitando a la vez los labios duros y el callado paisaje—: ¡Ahora muéstrame tu horrible cara animal para hacerla saltar en pedazos!
Encumbró el arma y disparó. Pequeñas volutas de pasto levantaron el vuelo. Descendió de su encabritada montura y, caballero civilizado y cauteloso, acomodó la rodilla derecha sobre una mancha de grava húmeda para recargar la cámara de su fusil. Dijo un día que había detectado con esa rodilla la humedad del suelo, aún impregnado por la última lluvia. Porque en año normal allá hay días de lluvia, días de nieve, días de cenicienta mortaja que empuja un viento poderoso llamado Walaway por la raza primigenia, y días de sol, el sol austral tapado y destapado por pelotones de nubes montaraces. Entre las briznas de pación, apelmazadas y amarillas, diría, fulguraron los medallones de reducido barro oscuro, amasados con agua reciente. Apuntó y tiró. Cuerpo a tierra, activo y ostentoso, reptó. Lo hizo una decena de metros, maliciosamente transfigurado. Levantó el torso para reapuntar, el estampido se perdió sin eco, arrojó el pecho a tierra, todo en armónico despliegue físico y sin el menor escrúpulo, porque no podía aceptar que la mejor manera de acabar la lucha era montar su caballo y alejarse al galope. Y pese a todo, la tercera flecha no quería venir.
—¿Estás muerto? —gritó.
Como se sabe, en la tundra no hay eco. El eco es un invento de los montes y de las quebradas. Por tal motivo la soledad en la tundra es tan elocuente, aunque el excitado tirador no tenía tiempo de apreciarla. Sus ojos brillaban a causa del riesgo y de los fragores de su ríspido combate. Recogiendo el brazo izquierdo, abrió la cremallera de la bragueta y orinó una orina palpitante, una orina de cúbito dorsal, caliente, conmocionada, que cayó al suelo como un surtidor de rocío amarillo, a deshora y humeante. Cerró la bragueta, corrigió la posición de sus brazos, torció la cabeza por encima del hombro, para que el caballo lo escuchara, y vociferó:
—¡Última carga!
Oprimió numerosas veces el gatillo y se arrastraba cambiando a menudo de angulaje. Estuvo en eso bastante rato. Y se disponía a continuar gatillando cuando vio la mano inmóvil, abierta, con la palma vuelta hacia las sombrías nubes, difícilmente perceptible, caída sobre la maleza indiferente, el maléfico, el vulnerable escondrijo. El creyó de repente que dormía un esbelto sueño rudimentario, acantonada entre dos pedruscos, y a lo largo de un minuto la escrutó sin parpadear, suspendiendo el aliento. El nervioso Moloch también había visto. Fascinado, desconfiado y tenso sobre sus cuatro patas epilépticas, no supo resistir a la tentación: pasó junto al cuerpo de su desbravador y acercándose con mucho miedo, procuró oler el significado misterioso de esa presencia casi translúcida, secreta, apagada sobre la tierra, una quebrantada condición humana yaciendo allí, impenetrable y casta. El ceremonioso pero duro seductor de la muerte, abandonó el rémington a su lado y extrajo un pañuelo de seda con las iniciales “I.P.” bordadas en una punta. Con él limpió sus manos desenguantadas, satisfechas y temibles, y también caminó hasta detenerse junto al muerto. En la semipenumbra bañada de fantásticos efluvios, un vibrante brochazo rojo iluminaba esta vez el cielo, acentuándose de un modo brusco hacia el noroeste
—¿Por qué me atacaste? —preguntó con finura—. Mi caballo y yo pasábamos con el corazón mudo y el tranco cansado después de un largo día de trabajo y tú nos has tirado encima, sin decir agua va, tu minúscula lluvia de dos flechas.
Elevó el pañuelo como una copa de lino hasta los labios para limpiar allí. Limpió asimismo la bota derecha raspándola contra la izquierda. Desabotonó su rústico chaquetón de piel de chiporro.
—No me lo explico.
Podía vérsele aparentemente pensativo como si en verdad estuviera preocupado de indagar en los meandros de la conducta aborigen una prueba palpable de su malvado impulso atávico. —¿Creías poder matarme con dos flechas? Porque son bien dos flechas las que arrojaste contra nosotros. No hay más en tu carcaj y yo he contado pacientemente. ¿Has visto ya algo semejante? —inquirió, volviendo un cuarto de rostro hacia el caballo. Suspiró y dejó caer las nalgas en tierra sentándose al lado del cadáver adolescente. Estiraba al mismo tiempo, en el mismo movimiento, sus bulímicas botas de siete mil leguas. Recobraba poco a poco la calma. Tocó la primera herida –había dos– con las yemas de los dedos, untándolas en sangre tibia, y sonrió. Ese proyectil entró pegado a la clavícula izquierda, verticalmente, como si hubiera venido del espacio contra un hombre de pie, y penetró buscando el zigzagueo arterial del corazón indio. Allí devastó todo a su paso. Al cabo abrió un boquete de salida rompiendo algunas costillas a la altura del codo derecho. La bala había alcanzado su objetivo de frente, cuando el emboscado arquero se replegó tal vez a rastras para escamotear su cuerpo a los impactos que restallaban en torno.
—Imbécil —musitó el otro, más pasivo aún— ¿qué podías contra un rémington y un caballo? ¿Qué pudo tu arco miserable contra nuestra velocidad y nuestra tecnología? Yo represento en toda la extensión fueguina un alarde tecnológico desconocido al interior de estos cuadrantes, pero tu obscuro cerebro no comprendió nada. Si hubieras querido salvarte, bastaba que te ligaras a mí, no contra mí. Sólo a mi lado resguardabas tu vida y la vida de tu raza pero perteneces a los últimos componentes de un pueblo resignado a la extinción. Abolida la esclavitud, tu raza no tiene ninguna razón de ser, no puede ya cumplir ninguna misión circunstanciada. En cuanto a la extinción de tu sangre, no hay ninguna otra alternativa: nadie puede abolir la muerte.
El joven cuerpo yacía de espaldas, las piernas entreabiertas, los brazos en cruz, los ojos redondos, el duro pelo arremolinado, los labios juntos, el pecho en comba, el vientre hundido, las costillas perceptibles, el ombligo repleto de la única tierra que le quedaba, las rodillas rasgadas, el aire dolorido, la desnudez de apagado color oscuro, absoluta, compacta, primitiva y candorosa. Cerca de la mano izquierda también yacía muerto el arco.
—Y sin embargo eras hermoso, un muy hermoso y joven cazador de flecha fácil.
Con un impulso breve de la mano tocó la frente. Desde allí, el contacto descendió en longilínea caricia por el mentón, el pecho desvellado, el vientre, hasta concluir su viaje reposando sobre el sexo, también yacente al pie de su propia maleza ensortijada. Los dedos se cerraron oprimiendo con ternura, con húmeda armonía, transfigurados por una benéfica corriente gutural que quizás fluía desde los profundos y umbríos médanos del corazón caballeresco. Como el azabache piafara de repente, su señor levantó los ojos, sorprendido de sorprenderse, regresando de súbito a la espléndida tarde fría que sucedió al combate. Escrutó las pupilas de su cabalgadura y dijo en tono de recóndita advertencia:
—Tú no has visto nada, Moloch. —Rascó su pecho por sobre la guerrera añadiendo—: De todas maneras mirabas hacia El Páramo, y por eso no podías espiar en dos direcciones a la vez.
El caballo arañó el suelo con los cascos. Sacudió la cabeza. Y de repente corcoveó de nuevo, porque una silueta se dibujaba contra el túmulo. El ceñudo jinete desvió la mirada hasta allí y en la mirada se pintó el asombro: una adolescente desnuda lo miraba inmóvil. Podía deducir que era adolescente por el volumen recién nacido de sus pechos, y los pelos del pubis, cortos, enroscados y escasos. El rostro parecía corresponder al de una bella morena de quince años, aunque tenía el pelo blanco. Se miraron largamente. El caballero avanzó con el brazo estirado y ella siguió quieta. Tocó incrédulo el pelo blanco –ella vio su incredulidad y vivió para describirla–. Pareció admirar su elevada talla y su esbeltez, pues los grandes ojos lo fijaban apenas a un nivel inferior a los suyos, y el hombre era muy alto. Fue a buscar una manta a las ancas del negro y la cubrió. Montó, la recogió del suelo, la encajó a horcajadas en la montura, vuelta hacia él, permitiéndole que se apretara contra su vientre y amarrara los brazos en su cintura y sumergiera en su pecho estrepitoso la cabecita blanca. La silueta del hombre contra el crepúsculo, deformada a causa de las sombras creadas por las lenguas de fuego que surgían irreprimibles desde la tierra endrina, avanzó un poco colgándose de los estribos para atrapar el rémington. Lo enfundó cual un largo dedo tenebroso penetrando un guante. En seguida galopó un buen trecho hasta que, ya de noche, alcanzó el borde superior del acantilado. Todo el trayecto tuvo que sentir en la piel la tibieza adolescente. Bajó por un camino de fortuna hasta el nivel del mar. Desde allí miró hacia su fortaleza, El Páramo, y percibió la sombra de sus hombres recortadas contra el ocaso. Cruzó al pausado tranco del caballo el portalón. Una silueta de guardia lo saludó diciendo:
—¿Trae carne fresca, capitán Popper?
Repuso sin detenerse:
—Que ninguno la toque, Absalón. Si descubro que alguien la está soñando, así sea despierto, así sea dormido, yo dispararé.
III La sombra de los hombres contra el ocaso
Todos tenían cicatrices: algunos en los rostros, otros en las manos, muchos en el cuerpo, no pocos en la memoria. Los había también con abundantes cicatrices en el alma, y era esa la rama del cicatrizal que dolía más: el alma está sumamente expuesta al efluvio ácido de todas las horas. ¡Ah! Y los tatuajes. El tatuaje es muchas veces un intento figurativo para plasmar (y retener) el origen de una cicatriz, contener el tiempo justo en el cósmico número diurno o nocturno en que aquella había sido fraguada y después acuñada. Así, ellos estaban también tatuados, en los brazos, en los hombros, en las espaldas. Parecían considerar indispensables los tatuajes, al mismo nivel que una cifra identificatoria o una carta de nacionalidad. Aunque los asuntos escogidos incidían sobre temas absolutos, tales las célebres agujas de ciertas catedrales, el reloj de la Torre de Londres, la Sirena de Copenhague, un gorro frigio, un pájaro raro, una pierna con bragas, las orejas de un perro, o diversos puentes cuyos arcos, balaustradas y suspensiones podría reconocer sin dificultad cualquier viajero dotado de buen ojo. Tal vez, y con el mismo espíritu, el frontis de un Pub ilustrado con alegorías sobre la cerveza y –qué duda cabe– la puerta de un prostíbulo brillando bajo las señales ondulantes de una lámpara roja. En otros casos, el trazado de una bahía universal que encerraba entre sus pliegues el esbozo de un puerto universal, porque los puertos pueden ser regionales, nacionales, transoceánicos o universales, según sus aptitudes y porfías para varar o anclar en las memorias, y según la procedencia de los materiales almacenados en estas memorias; una original caleta en el centro de la cual agonizaban los despojos de un bote destartalado, un sucucho alumbrado por una vela, debajo de la cual lloraba una cama inválida contemplada por un crucifijo, y por último, ciertas iniciales entrelazadas, que llevarían en derechura hacia un cuerpo amado otrora, como –extremo refinamiento de la brutalidad del tatuador– los delgados trazos que pugnaban por delinear dos o tres atributos esenciales de un cuerpo amado otrora. Más de uno se contentaba con sus propias iniciales, o dejaba constancia del simple apodo que lo humanizaba, estableciendo de paso el irrevocable lazo que los amarraba a la tierra madre dejada tan atrás: “El Cosaco”, “El Bachicha”, “El Gabacho”, “El Coño”, “El Gringo”, “El Teutón”. Cada día buscaban el instante en que, ocultos, secretos, besarían furtivos sus tatuajes, o besarían el espejo en que acababan de reflejarse, como los creyentes besan sus escapularios, saludando de esta manera el dolor ya ceniciento y sin potencia que esas figuras lacerantes encarnaban sobre la piel de cada uno. Porque el tatuaje era la raíz, el origen, y a la vez, el destino de sus vidas. Era la infancia, la madre, el padre, la familia, una astilla de la primera casa. Destilaba el acíbar de la totalizante mujer que abandonaba la partida huyendo en otros brazos, el último hijo perdido en un balbuceo de sangre, el olor vertiginoso del más reciente crimen. El tatuaje era la noche.
Aquellos tipos, cuando miraban, no lo hacían a los ojos del otro, ni a la boca: los ojos traspasaban al mirado escuchándolo hablar o guardar sus silencios, o también escrutando las coyunturas de los dedos en busca de las palabras, de una hilacha del tiempo ido, a veces tan difícil de recomponer, en medio de un callar cauto –ese callar alto en extroversión que se yergue de cuando en cuando entre dos o más hombres que se conocen bien–. ¿Y por qué no?, arrojando una carta grasienta o esperando la nueva botella, se iban más allá, al fondo de la espalda del otro en pos de lo extraviado (por lo tanto, inencontrable). Parecía que el presente les resultaba invisible y solo lo dejado atrás resplandecía con toda la dulzura de lo que ya no mata, de lo que ni siquiera puede herir, y era, en consecuencia, amistoso, inofensivo, y a veces, grato. Porque lo que llamaban pasado, a juzgar por el modo con que mordían, tosían o lamían la palabra, era de lejos lo mejor en sus vidas, el día de sus vidas, y no lo peor, la noche de sus vidas. Para sostener esa manera de mirar llena de humaredas enredadas en el cotidiano, fumaban y bebían desechando por regla general toda reserva. Las horas flotaban en la superficie de las copas, la remembranza yacía atascada en el fondo. Para toparse con la esencia misma de lo que se quería recordar, secar la copa en cada ocasión resultaba un imperativo categórico. Entre tales soñadores de ojos húmedos, los había silenciosos y recatados, como se ha visto, pero también exultantes y extrovertidos, malhumorados y violentos. Manejaban las palabras –y las invectivas que se trenzan en ellas– con la fuerza del segador empuñando la hoz, dispuestos a dejar las cosas en su sitio en un dos por tres. En buenas cuentas, hacer sangrar la espiga. Y sin embargo, una buena parte prefería manejar el silencio, el contemplar callado, opaco, hirsuto, calzaba la máscara indiferente del que finge no querer compañía, porque sabe bien que solo en compañía suelen desenfundarse los cuchillos para algo que no sea rebanar un humeante pedazo de asado de tira, quitarse la basura de las uñas, extraer de entre los dientes los restos del buey, o tender en el suelo un mapa volátil hecho de arena, imperfección y fierro.
Cuando la calma reinaba en los parajes y finalizaban sus tareas cotidianas en El Páramo, se allegaban a La Pulpería –institución que tomaba su nombre del pulpero, y este, del pulpo, por la cantidad de tentáculos que era capaz de desplegar para despojar a los trabajadores de su dinero–, y jugaban a las cartas, al cacho tapado, al dominó. Verlos jugar era contemplarlos tirando de una cuerda infinita, arrojada sin el menor cálculo ni la menor precaución, en un abismo donde había alguien colgando de una raíz, de la sombra de otro, de un gancho de la piedra que roían las lunas esporádicas o lamía la nieve inagotable en su momento. Recogían la cuerda, anudaban su suerte en el extremo, la dejaban caer de nuevo sin mirar al fondo, apenas concentrados en el lunar sonido de plumas manoseadas que segregan las cartas cuando tocan la superficie de la mesa o la plaqueta de hule. Los múltiples tatuajes se movían separados del soporte de la piel, bajo una intensa masa de humo pegándose a los rostros, difuminando las copas repletas de grapa o de cerveza, y luego vacías de grapa y de cerveza. Los ojos eran dos arrugas más entre las pardas arrugas de las caras pardas, máscaras recortadas de la piel de un paquidermo y pegadas a los huesos faciales. De repente un grito arrugado brotaba de la arruga sebosa de los labios. Solo entonces miraban con envidia los otros ojos para otear el guiño de la buena fortuna entre los dedos de alguno que había descolgado una estrella fugaz. De alguien que –oh, el ignorante– no sabía que era una estrella fugaz. El ocasional ganador podía sentir ahí mismo, físicamente, los ojos de los demás flechándolo. Con un lento reptar del brazo llevaba la mano a las costillas, rascaba allí, y luego, deslizándola un poco hacia el vientre, seguía la línea de la cintura y palpaba la empuñadura del facón, el pequeño alfanje cortador de orejas Selk’nam. Nunca se oyó silencios como ésos, tan agujereados por maldiciones inaudibles.
Sobreviniendo la mañana contemplaban el horizonte del mar o de la tundra con ojos sanguinolentos y rostro gris, y mataban la modorra a punta de cigarrillos, cigarros o café. El cuerpo es un hábito que se acostumbra a todas las empresas de la voluntad, y también a aquellas en que la voluntad no participa, sino apenas la aquiescencia, ese dejarse ir sin miramientos en el seno del rebaño plural. De todas maneras, aquellos que no debían cumplir ese día una tarea específica en El Páramo, saldrían a matar de cualquier modo, a cortar orejas Onas (“Selk’nam”, como insistía en definirse a sí mismo ese remoto pueblo de orejas tan inmoderadamente cosechadas), regresando, al cabo del día, para cambiarlas por una libra esterlina el par. Y tiempo después, cuando los Selk’nam se miraron inclinándose en la helada laguna de ese siglo, y vieron refractados por ella sus cráneos despojados de lóbulos, y levantaron en armas el pendón de sus irascibles cisuras perdidas, el cambio se modificó a libra esterlina la unidad. Tras cada cacería fructuosa, los rostros borrados merodeaban un rato cerca de las casas, allegándose poco a poco como paridos por la nieve revuelta con el viento, o distorsionados por las ráfagas de niebla, sobre el ondulante tic tac de los caballos. Ante la faz impasible del amo de los lugares, de sus amigos, de sus próximos, de sus paniaguados, de sus capataces irrespirables, alzaban el aro de alambre con su rojo racimo colgante de orejas desvalidas, a las que ningún reclamo o sonido alertaban ya. Nadie regateaba: las orejas no tenían el carácter de mercancías o de piezas de caza (aunque de algún modo lo eran). Constituían un artículo único y no existía eufemismo que remplazara su riguroso nombre. Pero el comercio con las orejas del pueblo Selk’nam había sido cubierto por un singular equívoco: el pago en libras esterlinas se efectuaba contra la entrega de ellas, y no de los cuerpos a los que pertenecían. Si bien los estancieros pagaban en silencio y aceptaban recibirlas como prueba irredargüible de la muerte de uno o más ocupantes originarios de aquellas tierras, frescamente reasignadas –objetivo admitido de toda la operación–, solía observarse beatíficamente que los cazadores de orejas no estuvieron nunca obligados a matar. Podían engañar a los estancieros limitándose a cortar las orejas de un hombre, una mujer o un niño Selk’nam, sin segar sus vidas. Pese a este caprichoso dilema –inaudito, para un oficio inaudito– ningún historiador encontró nunca el rastro de un Selk’nam que hubiera atravesado sin orejas, pero vivo, las crónicas del período. Y debe tomarse en cuenta que no pocos estancieros se hicieron historiadores. Por ello, semejante ausencia se considera como una prueba suplementaria de la acrecida crueldad de los cazadores de orejas, esos mismos que concluían su jornada atiborrados de grapa y arrojando naipes como cuerdas en un pozo sin fondo. Es verdad que muchos perecieron, no solo a causa de las mortales defensas erigidas por los Selk’nam en derredor de sus orejas –tras las cuales podía percibirse la conmovedora y desorganizada defensa de la tierra–, sino porque día a día, noche a noche, estaban obligados a combatir también contra los falsos buscadores de oro, venidos de los villorrios y los puertos próximos. Por estricto turno montaban guardia –guardia a veces mortal– en los lavaderos de oro, depósitos y fortines que se alzaban en la costa atlántica de la Tierra del Fuego. Había pues verdaderos cazadores de orejas y falsos cazadores de orejas. Verdaderos buscadores de oro y falsos buscadores de oro. Los segundos encomendaban invariablemente su sueño a la buena estrella, y se sabe que las estrellas, buenas o malas, suelen ser invisibles en aquellos parajes. Por el contrario, los primeros se contaban en los rangos de avanzada de los denominados “hombres de Popper”, en alusión al falso capitán y verdadero ingeniero, Julio Popper, alias “El Rey de la Tierra del Fuego”, “El Descubridor”, “El Explorador”, “El Geógrafo”, “El Exterminador”. O también apodado “El Viudo de Polvo y Paja”, “El Rumano”, “El Polaco”, “El Conquistador de la Tundra”, “El Bautizante”, “El Doctor Rémington”, “El Pedigüeño de Tierras”. Y en voz baja, “El Fanfarrón”, “El Que No Se La Puede”, “El Sangre Chica”, “El Penecortado”, “El Bien Puede Que Así Sea Para El Que Viaja Solo”.
IV Periódica expulsión de los demonios
Julio Popper regresó de la ventana donde había estado mirando caer la nieve. Se hallaban en su cuarto, en la planta alta del edificio principal de El Páramo. Como sin duda escuchó la réplica, lo probable es que meditara en su significado exacto. Este había sido el caso también en lo que concernía a las extensas respuestas precedentes, a juzgar por las arrugas que cercaron sus ojos mientras la oía hablar mirando su boca. Inquirió a continuación por qué creía que se llamaba Walaway. Ella dijo que no, sacudiendo la melena blanca, que su nombre no era Walaway, sino Drimys Winteri, y que ese nombre –Drimys Winteri– le fue atribuido por los preceptores de la Misión Anglicana de Tierra del Fuego el año de su primera captura. Aclaró que a las muchachas les asignaban nombres de flores, y a los varones, nombres procedentes de la historia, de la política, de la cultura y de las tradiciones de la Iglesia Anglicana. Popper estaba mirando con detención el lomo de un libro, ordenado junto a otras centenas de libros, en la estantería mural de lo que constituía una probable biblioteca de trabajo. Tenía abierta la camisa sobre el pecho velludo y le volvía la espalda. Drimys Winteri había percibido ya la contracción constante de su ceño, gesto que no parecía inmutarla. En el acto de dar fuego a su pipa, le pidió que detallara un poco más aquello de los nombres. La joven cambió la postura de sus piernas –se mantenía casi en la oscuridad, en un rincón de la vasta cámara, sentada en el suelo–, y arregló sobre sus hombros la capa de piel de guanaco, única vestimenta que llevaba encima. Comenzó su explicación observando que los Anglicanos, contrariamente a los Salesianos, no se oponían a que su raza se llamara a sí misma Selk’nam, vocablo que significa Hombres o mejor aún, Los Hombres.
—¿Qué tiene que ver todo eso con mi pregunta? —inquirió ásperamente el hombre barbado clavándole los ojos.
—Tiene.
Drimys señaló que los Salesianos, por ejemplo, llamaban a los muchachos, “Blaise Pascal Ona”, o quizás, “Henri Frédéric Amiel Ona”. Pero “Ona” no es el modo castellano de “Selk’nam”, y no lo es en ninguna otra lengua, sino un toponímico que proviene de “Onasín”, el nombre que se atribuye corrientemente a la tierra Selk’nam. Por el contrario, los Anglicanos bautizaban a los nuevos venidos respetando la voz que identificaba a su raza: “Francis Drake Selk’nam”, “Thomas Cranmer Selk’nam”, “Allen Gardiner Selk’nam”, “Garland Phillips Selk’nam”, o el propio nombre de su hermano –que ella pronunció sin ninguna emoción particular–, “Edward Bouverie Pusey Selk’nam”. El ingeniero empujó dos gruesas bocanadas de humo, con aire sorprendido, y tosió. Se había parado frente a ella.
—Háblame de tu primera captura —dijo.
Asintiendo, Winteri contó que en cierta ocasión, cuando niña, su padre decidió conducir a la familia cerca de las montañas, donde el invierno es menos crudo y la caza fácil, pues los animales y las aves también hibernan allá. El lugar era conocido por los Selk’nam como Invernada. Atravesaron la tundra hostigados por los copos de la primera nieve. Su padre había mirado a lo lejos, estirando los ojos hasta asomarlos detrás del horizonte sudestal, y había visto que el invierno sería riguroso. Pero en el camino que conducía a la Invernada se hallaban algunas estancias de los blancos, las madrigueras de los que cazaban sus orejas. Marcharon mucho tiempo, uno detrás del otro, según la costumbre Selk’nam: cada uno de los que venía detrás pisaba sobre las huellas del precedente de modo que jamás un perseguidor podría establecer con verdadera certeza –pues también hay certezas falsas–, cuánta era la gente que marchaba. Añadió que a causa de este milenario ardid, era visible en el senderillo o la trocha un solo par de huellas muy profundas –el altísimo padre cerraba la marcha, porque a una columna Selk’nam no se la puede atacar jamás de frente–, como si por allí hubiera pasado apenas un hombre muy grande y muy sólido. Para eludir la acechanza de los cazadores de orejas, la familia avanzaba durante la noche y acampaba en el día. El día en Tierra del Fuego, a partir del otoño, es muy breve, y la noche, ancha y larga. Cuando las copas nevadas de las montañas se acercaron, el padre dispuso que a partir de ese momento marcharían debajo de la luz, pues debían atravesar dos ríos, uno de los cuales era de vena gruesa. Primero alcanzaron el río llamado Agua Paulatina, que traspusieron sin ninguna dificultad. Dos jornadas más lejos, la columna se topó con una pareja de guanacos, que fornicaba cerca de la ribera norte del gran río conocido como Agua Rauda. Absorto en la refleja preparación de su flecha, el padre no vio venir las balas que le astillaron la espalda. Otras balas siguieron el doloroso camino de la primera, y las de esa descarga torcieron rumbo para romper el vientre de la madre y los pechos de la hermana mayor. Edward Buverie Pusey Selk’nam no fue baleado, pues su edad se hallaba todavía lejos del límite de la oreja, como era también su propio caso. Fue por tal circunstancia –las balas a mansalva– que el padre no alcanzó a juntar las dos orillas del río Agua Rauda para que la familia saltara al otro lado y se pusiera a salvo. Los jinetes descabalgaron para cortar y ensartar en un aro de alambre seis orejas –las del padre, las de la madre y las de la mayor de las hermanas–. Aquellas de los otros dos Selk’nam no tenían todavía cotización en el Mercado de Orejas de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. Un mestizo al retorcido servicio de los desorejadores, Wisne Anselmo, “Anselmo el Perro”, que por lo pronto ya no era un Selk’nam, condujo a Drimys Winteri, y a su hermano mayor, Edward Bouverie Pusey Selk’nam a la sede de la Misión Anglicana de Usuhaia. La dirigía entonces el Reverendo Thomas Bridge, quien se haría célebre a comienzos del siglo siguiente dando a las prensas, en Londres, su extraordinario Yámana-English: a dictionary. Allí fueron recibidos y albergados. Anselmo el Perro se abstuvo de detallar las circunstancias en que se produjo el asesinato de los padres y la hermana, pero no se abstuvo de recibir las cuatro libras esterlinas que los misioneros pagaban por cada oreja de indio vivo. Edward solo pudo describir la sangre que manaba del vientre de la madre. Mas ella, Drimys Winteri, recordaba todo el episodio, aunque esta era la primera vez que abría la boca: tal actitud, dijo, le había devuelto la fuerza, porque correspondía a la dignidad de una Selk’nam no menesterosa. Anselmo el Perro manifestó que los encontró cuando vagaban solitarios y abandonados en la tundra, con mucha desorientación en las pupilas. Edward alegaba que Anselmo no podía saber qué cosa era la desorientación, pues tampoco sabía orientarse bien. El sentido de la orientación en un territorio que estaba cubierto por la noche la mayor parte del invierno, y por el día la mayor parte del verano, era un atributo particular de los Selk’nam, y Anselmo no era un Selk’nam, por lo cual se probaba que le habían instado a decir eso para tender un velo sobre la manera salvaje en que los padres fueron asesinados y mutilados. En Tierra del Fuego, donde el dinero hace también la ley, todo ha sido siempre muy complicado, y así, nadie quería excederse nunca en sus declaraciones. Thomas Bridge lo sabía perfectamente. Por tal motivo, se limitó a escribir que Anselmo el Perro encontró a dos niños Selk’nam –un varón de doce años, y una niña de diez– al sur del río Agua Paulatina y al norte del río Agua Rauda, y decidió por su cuenta entregarlos a la Misión Anglicana, para lo cual marchó con ellos cuatro días en dirección del sur. Drimys concluyó su historia diciendo que la mañana siguiente recibieron en bautismo los nombres con los que probablemente morirían. En todo caso, Edward Bouverie Pusey Selk’nam.
—¿Tu padre podía juntar las dos orillas de un río?
—Apenas un momento.
—¿Con las manos? ¿Con los pies? ¿Llamaba a la orilla de enfrente para que se acercara? —Julio Popper se estaba transformando lentamente en un histérico polaco, en un histérico rumano, en un histérico parisino, en un histérico bonaerense, al cual las botas comenzaban a apretarle los pies.
—No, ya te he dicho que extendía la mirada hasta la orilla de enfrente, sus ojos se curvaban enganchándola. Luego la recogía para hacer que la orilla viniera hacia él. Todo pasaba muy rápido.
—¿Muy rápido? —Julio Popper sopló casi indignado, y su rostro había enrojecido algo más, presa de emociones súbitas—. ¿Te parece normal que un hombre junte las dos orillas de un río para saltar al otro lado?
—Iuliu, es que es así. Pero un hombre junta las dos orillas de un río solo cuando está en peligro. Si lo hace con el fin de mostrar a los otros su potencia, comete un error, pues los ríos suelen perturbarse y regresar a las montañas. Esto produciría una grave alteración en nuestra tierra. —Guardó un poco de silencio mirando la colérica incredulidad en la cara del otro. Explicó después—: Mi padre era un Kon.
—Muy bien: un Kon. ¿Y qué hago yo ahora con esa palabreja?
Levantando la mirada hasta que la aceitosa luz de las lámparas que colgaban de una viga del techo le anaranjó la piel, Drimys Winteri dijo:
—Un Wizard. Un Chamán. El hechicero —traduciendo.