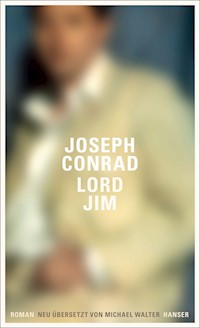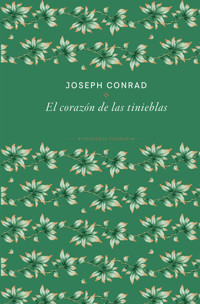
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pequeños tesoros
- Sprache: Spanisch
UNA DENUNCIA IMPLACABLE DEL COLONIALISMO EUROPEO El capitán Charles Marlow recibe el encargo de adentrarse en el Congo en busca de Kurtz, un agente comercial de una compañía dedicada a la explotación del marfil de quien no se tiene noticia desde hace mucho tiempo. A medida que Marlow remonta el río Congo hacia la estación donde se cree que se halla Kurtz, el capitán es testigo de numerosos episodios que muestran la crueldad y la brutalidad de los colonos europeos hacia los nativos, que son tratados como meros medios para enriquecerse. No obstante, ninguna de esas experiencias será comparable a la que le aguarda al encontrar finalmente a Kurtz. «Acaso el más intenso de los relatos que la imaginación humana ha labrado». JORGE LUIS BORGES
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Índice
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
PEQUEÑOS TESOROS DE LA LITERATURA
Título original: Heart of Darkness
Autor: Joseph Conrad
© 2023 RBA Coleccionables, S.A.U.
© 2023 RBA Ediciones Argentina, S.R.L.
© de la traducción: Blanca Rodríguez Rodríguez, 2013.
Publicada originariamente por RBA Libros y Publicaciones, S.L.U.
Ilustración de cubierta: Cristina Serrat
Diseño de cubierta y de interior: Luz de la Mora
Realización editorial: Editec Ediciones
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: enero de 2026
REF.: OBEO025
ISBN: 979-13-7031-107-0
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Joseph Conrad vivió una existencia marcada por la
exploración y la aventura. A los 16 años, se unió a la marina
mercante y viajó por todo el mundo, una experiencia que
le brindó una visión única de África y en concreto del
Congo, donde se desarrolla El corazón de las tinieblas.
Conrad fue testigo directo de la brutalidad del colonialismo
europeo y sus consecuencias deshumanizadoras.
El marino Charlie Marlow es contratado para remontar
el río Congo en busca de Kurtz, una figura enigmática
y trastornada que personifica la perversión extrema del
poder colonial. A medida que Marlow se adentra en la selva,
no solo nos conduce al «corazón de las tinieblas» geográfico,
sino al mismo «horror» del alma humana.
CAPÍTULO I
La Nellie, una yola de crucero, se escoró sobre su ancla sin un movimiento de las velas y quedó inmóvil. La marea había subido, el viento estaba casi en calma y, puesto que se dirigía río abajo, no le quedaba sino fondear y esperar el cambio de marea. El estuario del Támesis se extendía ante nosotros como el inicio de un interminable canal. En lontananza, el mar y el cielo se soldaban sin fisuras y en el luminoso espacio las curtidas velas de las barcazas empujadas por la marea parecían inmóviles racimos rojos de lonas puntiagudas, entre los que brillaba el barniz de las botavaras. La neblina descansaba sobre las llanas riberas de las tierras bajas que se extendían hacia el mar hasta desaparecer en él. El cielo sobre Gravesend era oscuro, y más allá parecía condensarse en una lúgubre penumbra que se cernía, amenazadora e inmóvil, sobre la mayor y más importante ciudad de la tierra.
El director de la compañía era nuestro capitán y anfitrión y estaba al cargo del reclutamiento de la tripulación. Los cuatro observamos con afecto su espalda mientras, de pie en la proa, contemplaba el mar. No había nada en todo el río que fuera ni la mitad de marinero que él. Parecía un práctico, que para un marino representa la fiabilidad personificada. Resultaba difícil hacerse cargo de que su trabajo no se hallaba allá fuera, en el luminoso estuario, sino a sus espaldas, en la amenazadora penumbra.
Existía entre nosotros, como ya he dicho en alguna ocasión, el vínculo del mar, que además de mantener unidos nuestros corazones durante largos períodos de separación, tenía el efecto de hacer que tolerásemos las anécdotas e incluso las convicciones de cada cual. El abogado —el mejor de aquellos viejos compañeros— disponía, a causa de sus muchos años y muchas virtudes, del único cojín de cubierta y estaba tendido en la única estera. El contable había sacado ya un dominó de su caja y jugaba a hacer castillos con las fichas. Marlow estaba sentado a popa, con las piernas cruzadas, apoyado en el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la espalda erguida, un aire ascético y, con los brazos caídos y las palmas de las manos vueltas hacia fuera, parecía un ídolo. El director, satisfecho con el buen agarre del ancla, se dirigió hacia popa y se sentó entre nosotros. Intercambiamos algunas palabras perezosas y después reinó el silencio a bordo del velero. Por algún motivo no llegamos a empezar la partida de dominó. Nos sentíamos meditabundos y sin ánimo para otra cosa que la plácida contemplación. El día finalizaba con una brillante serenidad exquisita. El agua centelleaba en calma; el cielo, límpido, era una benigna inmensidad de luz inmaculada; la propia bruma de los marjales de Essex parecía un tejido ligero y radiante suspendido de los altozanos boscosos del interior, que envolvía las bajas riberas entre sus pliegues diáfanos. Solo la penumbra del oeste, que se cernía sobre el curso alto, se iba ensombreciendo a cada minuto, como enfurecida por la proximidad del sol.
Y por fin, el sol descendió a lo más bajo en su curva e imperceptible caída y cambió de un blanco luminoso a un rojo apagado, sin rayos y sin calor, como si estuviese dispuesto a irse de pronto, herido de muerte por el contacto con aquella penumbra que se cernía sobre tantos hombres.
Enseguida se produjo un cambio en las aguas y aquella serenidad perdió su esplendor, pero se hizo más profunda. Al caer el día, el viejo río descansaba, sereno, en toda su amplitud, tras años de buen servicio ofrecido a la raza que poblaba sus márgenes, extendiéndose con la tranquila dignidad del camino de agua que conduce a los confines más remotos de la tierra. Contemplamos el venerable curso, no bajo el vívido rubor de un breve día que llega y nos deja para siempre, sino a la majestuosa luz de los recuerdos perdurables. Y, en efecto, nada le resulta tan sencillo a un hombre que, como suele decirse, ha «seguido la llamada de la mar» con reverencia y afecto, como evocar el gran espíritu del pasado al encontrarse en el curso bajo del Támesis. El flujo y el reflujo de la marea se suceden en su incesante transcurrir, preñado de recuerdos de las gentes y los barcos que ha conducido hacia el descanso en el hogar o las batallas en el mar. El Támesis había conocido y servido a todos los hombres que enorgullecen a la nación, desde sir Francis Drake hasta sir John Franklin, caballeros todos, con título de nobleza o sin él: los grandes caballeros andantes del mar. Había llevado a todos los barcos cuyos nombres son como joyas que resplandecen en la noche de los tiempos, desde el Golden Hind, que regresó con sus curvos costados llenos de tesoros para recibir la visita de Su Majestad la Reina, entrando así en la leyenda; hasta el Erebus y el Terror, que partieron hacia otras conquistas... para no regresar jamás. Había conocido a hombres y navíos. Hombres que partieron de Deptford, Greenwich, de Erith: aventureros y colonos; naves reales y barcos mercantes; capitanes, almirantes, traficantes del comercio con Oriente y comisionados generales de la flota de las Indias Orientales. Gentes en busca del oro o de la fama habían partido por aquella corriente, empuñando la espada y a menudo la antorcha, mensajeros del poder de la nación, portadores de una chispa del fuego sagrado. ¡Qué grandezas no habían flotado en el reflujo de aquel río hacia el misterio de una tierra desconocida!... Los sueños de la humanidad, la semilla de la unión de naciones, el germen de los imperios.
El sol se puso; el ocaso descendió sobre la corriente y a lo largo de la orilla comenzaron a aparecer luces. El faro de Chapman, un artilugio de tres patas erigido en un llano lodoso, brillaba con fuerza. Las linternas de los barcos se movían por el canal de navegación en una gran agitación de luces que subían y bajaban. Y más al oeste, en el curso alto, la ubicación de la gigantesca ciudad permanecía aún marcada ominosamente en el cielo: una amenazadora penumbra a la luz del sol, un lóbrego resplandor bajo las estrellas.
—Este también ha sido —dijo Marlow de pronto— uno de los lugares más oscuros de la tierra.
Era el único entre nosotros que todavía «seguía la llamada del mar». Lo peor que se podía decir de él era que no representaba a su clase. Era marino, pero también un vagabundo, mientras que la mayoría de los hombres de mar llevan, si es que se puede expresar así, una vida sedentaria. Son de mente hogareña y siempre llevan consigo su hogar, el barco, al igual que su país, la mar. Un barco se asemeja mucho a otro y la mar es siempre la misma. En la inmutabilidad de su entorno, las costas extranjeras, los rostros desconocidos, la cambiante inmensidad de la vida se deslizan ante ellos, velados no por cierto misterio, sino por cierta ignorancia con un toque de desdén; pues no hay nada misterioso para el marino salvo la propia mar, que es señora de su existencia y tan inescrutable como el destino. Por lo demás, tras su jornada de trabajo, un despreocupado paseo o una borrachera ocasional en tierra le bastan para desentrañar los secretos de todo un continente, y, por lo general, llega a la conclusión de que no valía la pena conocerlos. Las historias de marinos son de una simplicidad directa, cuyo significado íntegro cabe en la cáscara de una nuez. Pero no había nada típico en Marlow (con la excepción de su propensión a contar historias) y para él, el significado de un episodio no se encontraba en el interior, como el fruto seco, sino en el exterior, envolviendo el relato que lo pone de manifiesto como un resplandor pone de manifiesto la neblina, a semejanza de uno de esos halos brumosos que en ocasiones resultan visibles a la espectral luz de la luna.
Su comentario no resultó en absoluto sorprendente. Era muy propio de Marlow y lo aceptamos en silencio. Nadie se molestó siquiera en emitir un gruñido y enseguida dijo, muy despacio:
—Estaba pensando en la Antigüedad, cuando los romanos llegaron aquí por primera vez, hace mil novecientos años; el otro día... Desde entonces, de este río ha surgido la luz. ¿No, caballeros? Sí, pero es como un incendio desbocado en la llanura, como el resplandor del relámpago entre las nubes. En ese destello vivimos, ¡y ojalá dure mientras la anciana Tierra siga girando! Pero ayer mismo reinaba aquí la oscuridad. Imaginaos el sentir del capitán de uno de aquellos magníficos, ¿cómo se llamaban?, trirremes del Mediterráneo destinado de pronto al norte: transportado por tierra a través de las Galias a marchas forzadas, puesto a cargo de una de esas embarcaciones que entonces los legionarios (que también debieron de ser un buen puñado de hombres mañosos) construían a cientos, en un mes o dos, por lo que parece, si hemos de creer lo que leemos. Imagináoslo aquí, en el mismo fin del mundo, en un mar del color del plomo, con un cielo del color del humo, en un barco poco más robusto que una concertina y remontando este río con suministros, u órdenes, o lo que fuera. Bancos de arena, marismas, bosques salvajes: bien poco que comer para un hombre civilizado, nada que beber salvo agua del Támesis. Nada de vino de Falerno, nada de bajar a tierra. Aquí y allá un campamento militar perdido en los páramos como una aguja en un pajar; frío, niebla, tempestades, enfermedades, exilio y muerte; la muerte acechando en el aire, en el agua, en la espesura. Aquí debían de morir como moscas. Así lo hicieron, sí, señor. Y aquellos capitanes lo hicieron bien, desde luego, y sin pensárselo mucho, salvo más tarde, para alardear de lo que habían tenido que pasar en sus tiempos, quizá. Les sobraba hombría para enfrentarse a las tinieblas. Y quizá los animaba la posibilidad de un ascenso en la flota de Rávena, tarde o temprano, si contaban con buenas amistades en Roma y sobrevivían a los horrores del clima. O pensad en un joven, un honrado ciudadano vestido con su toga (quizá demasiado aficionado a los dados, ya me entendéis) que llega aquí en la comitiva de algún prefecto, o un publicano o incluso un comerciante para rehacer su fortuna. Desembarca en un pantano, atraviesa los bosques y en algún enclave del interior siente que la barbarie, la absoluta barbarie, se va cerrando a su alrededor: la misteriosa vida salvaje que se agita en los bosques, en las selvas, en los corazones de los hombres montaraces. No hay iniciación posible en semejantes misterios: tiene que vivir en medio do lo incomprensible, que también le es detestable. Y esto ejerce sobre él, además, una fascinación que va creciendo en su interior; la fascinación de la abominación. Ya sabéis, imaginaos el creciente arrepentimiento, el deseo de escapar, la impotente repulsión, el abandono, el odio.
Hizo una pausa.
—Pensad —prosiguió, alzando un antebrazo con la palma de la mano hacia nosotros, de manera que, con las piernas cruzadas tenía la pose de un Buda predicando con ropas europeas y sin su flor de loto—. Pensad que ninguno de nosotros se sentiría exactamente así. Lo que nos salva es la eficiencia, la devoción por la eficiencia. Pero la verdad es que aquellos hombres no valían para gran cosa. No eran colonizadores, su administración no era sino simple opresión y nada más, sospecho. Eran conquistadores y para eso no hace falta más que la fuerza bruta; nada de que vanagloriarse, si la tienes, pues tu fuerza es un mero accidente que surge de la debilidad de los otros. Se apoderaban de lo que podían solo por el ansia de poseerlo; era puro robo con violencia, un asesinato alevoso a gran escala, y aquellos hombres se entregaban a él a ciegas, como les ocurre a quienes se enfrentan a las tinieblas. La conquista de la tierra, que consiste principalmente en arrebatársela a gentes de distinta tez o narices algo más chatas que las nuestras, no resulta muy agradable en cuanto se mira muy de cerca. Lo único que la redime es una idea. Una idea subyacente, no una pretensión sentimental, sino una idea y una fe desinteresada en esa idea: algo que se pueda construir, algo ante lo que postrarse y a lo que ofrecer un sacrificio...
Se interrumpió. Por el río se deslizaban llamas, pequeñas llamas verdes, llamas rojas, llamas blancas que se perseguían, se adelantaban, se unían, se cruzaban unas con otras para luego separarse lentamente o con premura. El tráfico de la gran ciudad proseguía mientras la noche caía, cada vez más profunda, sobre el río insomne. Continuamos observando, aguardando con paciencia —no había otra cosa que hacer hasta que cambiase la marea—, y tras un largo silencio dijo con voz vacilante: «Supongo, amigos, que recordaréis que durante un tiempo fui marino de agua dulce»; nos dimos cuenta de que estábamos condenados, antes de que comenzase el reflujo, a escuchar el relato de una de aquellas experiencias de Marlow que no llevaban a ninguna parte.
—No quiero aburriros demasiado con lo que me ocurrió a mí personalmente —comenzó, mostrando con ese comentario una de las debilidades de muchos cuentacuentos, que tan a menudo parecen no darse cuenta de lo que más le gusta escuchar a su público—; sin embargo, para comprender el efecto que aquello me causó, debéis saber cómo llegué hasta allí, lo que vi, cómo remonté aquel río hasta el lugar donde conocí a aquel pobre diablo. Era el más remoto curso navegable y la culminación de mi experiencia. De algún modo pareció arrojar cierta luz sobre todo mi ser y mis pensamientos. También fue bastante sombrío y también digno de compasión..., nada extraordinario en modo alguno, ni tampoco demasiado claro. Nada claro, desde luego. Y sin embargo, pareció arrojar cierta luz.
»Por aquel entonces, recordaréis, acababa yo de volver a Londres tras una larga travesía en el Océano Índico, el Pacífico, los mares de China (una buena dosis de Oriente), unos seis años o así, y me dedicaba a holgazanear, a estorbaros en el trabajo e irrumpir en vuestras casas, como si tuviese la misión divina de civilizaros. Disfruté mucho durante una temporada, pero al cabo de un tiempo acabé por cansarme de descansar. Entonces comencé a buscar un barco, el trabajo más difícil del mundo diría yo, pero los barcos ni se dignaban a mirarme. Y de ese juego también acabé por cansarme.
»Cuando no era más que un mocoso sentía pasión por los mapas. Me pasaba horas mirando Sudamérica, o África, o Australia, y me perdía en las glorias de la exploración. Por aquel entonces quedaban todavía muchos espacios en blanco en la Tierra y cuando veía uno que me resultaba especialmente tentador en el mapa (aunque todos lo parecen) ponía el dedo sobre él y decía: “Cuando sea mayor voy a ir ahí”. Recuerdo que uno de esos sitios era el Polo Norte. Bueno, aún no he estado allí ni tampoco lo voy a intentar ahora. Se ha perdido el encanto. Había otros lugares, repartidos por los hemisferios. He estado en algunos de ellos y..., bueno, no hablemos de eso. Pero quedaba uno (el más grande, el más vacío, por así decirlo) por el que sentía especial anhelo.
»Cierto es que para aquel entonces ya no se trataba de un espacio en blanco. Desde mi niñez se había ido llenando de ríos y lagos y nombres. Había dejado de ser un espacio en blanco de delicioso misterio, un parche en blanco en el que un niño podía depositar sus sueños, y se había convertido en un lugar de tinieblas. Sin embargo, en él me llamaba especialmente la atención un río, un río poderoso que al mirarlo en el mapa semejaba una inmensa serpiente desenroscada, con la cabeza en el mar, el cuerpo en reposo curvándose a lo largo del vasto país, y la cola perdida en los confines de aquella tierra. Y mientras miraba un mapa de la región en el escaparate de un comercio me quedé fascinado como un pájaro, un incauto pajarillo, ante una serpiente. Entonces recordé que existía una gran empresa, una compañía que explotaba el comercio en aquel río. “¡Demonios! —pensé—, no pueden comerciar sin usar algún tipo de embarcación en semejante cantidad de agua dulce. ¡Barcos de vapor!” ¿Por qué no intentaba conseguir el mando de uno de ellos? Continué por Fleet Street, pero no lograba sacarme la idea de la cabeza. La serpiente me había hechizado.
»Como supondréis, aquella sociedad comercial se trataba de una empresa continental, pero tengo mucha familia en el continente, porque dicen que es barato y no tan desagradable como parece.
»Lamento tener que admitir que comencé a importunarles. Esto ya era algo completamente nuevo para mí, ya sabéis que no tengo por costumbre conseguir las cosas de ese modo. Siempre me he abierto mi propio camino con mis propios pies cuando me he propuesto ir a algún lugar. Yo mismo no me lo hubiera creído, pero, ya veis, no sé por qué sentía que debía llegar allí a cualquier precio. Así que me dediqué a importunarlos. Los hombres me decían “¡Querido amigo!”, pero no hacían nada. Así que, lo creáis o no, lo intenté con las mujeres. Yo, Charlie Marlow, puse a las mujeres a trabajar... para conseguirme un empleo. ¡Santo cielo! Ya veis hasta qué punto me empujaba aquella idea. Una tía mía, un alma entusiasta y entrañable, me escribió: “Será un auténtico placer. Haré encantada lo que sea, cualquier cosa por ayudarte. Es una idea magnífica. Conozco a la esposa de un alto funcionario de la administración y también a un hombre de gran influencia”, etcétera. Estaba decidida a no escatimar esfuerzos para conseguir que me nombraran capitán de un vapor fluvial, si era eso lo que se me había antojado.
»Conseguí el cargo, por supuesto, y lo conseguí enseguida. Parece ser que la compañía había recibido la noticia de que uno de sus capitanes había resultado muerto en una escaramuza con los nativos. Era mi oportunidad y eso me hizo desear irme aún más. Muchos meses después, cuando intenté recuperar lo que quedaba del cuerpo, me contaron que la reyerta se había originado a causa de un malentendido por unas gallinas. Sí, dos gallinas negras. Fresleven (que así se llamaba el hombre, un danés) pensó que lo habían engañado en el trato, así que bajó a tierra y comenzó a golpear al jefe de la aldea con un palo. No me sorprendió lo más mínimo que, al tiempo que me contaban aquello, me dijesen que Fresleven era la criatura más amable y tranquila que haya pisado la faz de la tierra. No dudo que lo fuera, pero ya llevaba allí un par de años, entregado a esa noble causa, ¿entendéis?, y seguramente acabó por sentir la necesidad de demostrar de algún modo que sentía respeto por sí mismo. Así que aporreó a aquel anciano negro ante los atónitos ojos de toda una multitud de los suyos, hasta que uno de los hombres (el hijo del jefe, según me dijeron), desesperado al oír los gritos del viejo, pinchó tímidamente al hombre blanco con su lanza, pero esta, claro está, se le clavó entre los omóplatos. Entonces todos los indígenas huyeron al bosque, creyendo que ocurrirían toda clase de calamidades, mientras que, por otro lado, el vapor que mandaba Fresleven partió, también presa del pánico, con el maquinista al mando, según creo. Después de aquello nadie pareció preocuparse demasiado por los restos mortales de Fresleven hasta que llegué yo para ocupar su puesto. Me resultaba imposible dejarlo estar, pero cuando al fin se me presentó la oportunidad de conocer a mi predecesor, las hierbas que crecían a través de sus costillas eran ya tan altas que ocultaban sus huesos. No faltaba ni uno. Aquel ser sobrenatural había permanecido intacto tras su caída. Y la aldea estaba desierta, las cabañas abiertas de par en par, a oscuras, pudriéndose inclinadas en los cercados derruidos. Sin duda había caído sobre ella una calamidad. La gente se había desvanecido. Un delirante terror los había diseminado, hombres, mujeres y niños, por toda la espesura, y ya no habían regresado. Qué se hizo de las gallinas tampoco lo sé. Fuera como fuese, diría que se las llevó la causa del progreso. No obstante, gracias a este glorioso incidente obtuve el nombramiento, antes siquiera de haber empezado a tener esperanzas de lograrlo.
»Corrí como un loco a prepararme y antes de cuarenta y ocho horas me hallaba cruzando el Canal para presentarme ante mis patrones y firmar el contrato. En muy pocas horas llegué a una ciudad que siempre me trae a la mente un sepulcro blanqueado. Un prejuicio, sin duda. No me costó encontrar las oficinas de la compañía. Era el edificio más grande de la ciudad y todas las personas con las que me encontré no hacían más que presumir de él. Iban a crear un imperio en Ultramar y a hacerse de oro con el comercio.
»Una calle estrecha y desierta, sumida en las sombras, casas altas, innumerables ventanas con persianas venecianas, un silencio sepulcral, hierba brotando por doquier, inmensas y pesadas puertas de doble hoja entreabiertas. Me deslicé entre uno de esos resquicios, subí por una escalera barrida y sin adornos, árida como el desierto, y abrí la primera puerta que me encontré. Dos mujeres, una gorda y otra delgada, sentadas en sillas con el asiento de paja, hacían punto con lana negra. La delgada se levantó y vino directa hacia mí (sin dejar su labor ni levantar los ojos de ella), y justo cuando empezaba a plantearme apartarme de su camino, como se hace con los sonámbulos, se detuvo y alzó la vista. Llevaba un vestido tan sencillo como la funda de un paraguas y, sin una palabra, se volvió para que la siguiese hasta una sala de espera. Le di mi nombre y miré a mi alrededor. Una mesa de pino en el centro, sobrias sillas arrimadas contra las paredes y, en un extremo, un gran mapa resplandeciente marcado con todos los colores del arco iris. Abundaba el rojo (cosa que siempre da gusto ver, porque indica que allí se está trabajando en serio), había una buena cantidad de azul, un poco de verde, motitas naranjas y, en la costa oriental, una mancha morada que indicaba el lugar donde beben la jovial cerveza rubia los joviales pioneros del progreso. Sin embargo, yo no me dirigía a ninguno de estos puntos. Yo iba al amarillo. En el mismo centro. Y allí estaba el río: fascinante, mortal, como una serpiente. ¡Ah! Se abrió una puerta, apareció la canosa cabeza de un secretario de expresión compasiva, y un huesudo dedo índice me indicó que entrase en el santuario. La iluminación era tenue y el centro estaba invadido por un pesado escritorio. Desde detrás de aquella estructura surgían unas pálidas redondeces enfundadas en una levita. El gran hombre en persona. Calculo que mediría algo menos de un metro setenta, y en sus manos tenía el mango de una sartén de incontables millones. Me dio la mano, me imagino, murmuró alguna cosa, se dio por satisfecho con mi francés. Bon voyage.