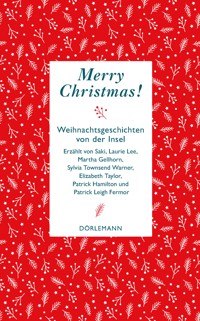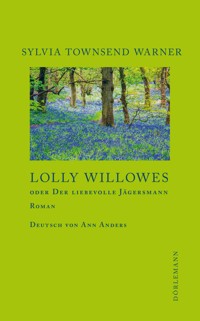Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la Inglaterra victoriana, Sukey Bond, una muchacha recién salida del orfanato, es enviada como sirvienta a una granja de Essex. En la granja trabaja Eric, un muchacho apuesto y huidizo que, en sus escasos encuentros con Sukey, la mira «con una expresión de esplendoroso triunfo». Todos dicen que Eric es un idiota, pero Sukey lo ve con otros ojos, se deja cautivar por su bondad y es consciente de que ella y solo ella podrá hacerlo feliz. Sin embargo, cuando las cosas se tuercen y Eric le es arrebatado, Sukey abandonará la granja para ir en su busca. Numerosas serán las peripecias a las que deberá enfrentarse la protagonista, al final de las cuales, como un milagro, podrá encontrar la confianza en sí misma. Inspirada en la historia de Eros y Psique, El corazón verdadero es una novela extraordinaria sobre el sentimiento amoroso, que Townsend, mediante una escritura alambicada y onírica, eleva a categoría de fábula.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
El corazón verdadero
El corazón verdadero
sylvia townsend warner
Traducción de Benito Gómez Ibáñez
Título original: The True Heart
Copyright © Sylvia Townsend Warner, 1927
First published in the United Kingdom in the English Language en 1929
by Chatto and & Windus. Published by Virago in 1978.
© de la traducción: Benito Gómez Ibáñez, 2020
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2020
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: septiembre de 2020
Diseño de la colección y cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Woman on a path by a cottage (1882),
John Atkinson Grimshaw
Imagen de interior: Frankfort Manor, en Norfolk, la casa donde vivieron
Sylvia Townsend Warner y Valentine Ackland (1933-1934)
Imagen de la solapa: Sylvia Townsend Warner (1934), Howard Coster
© National Portrait Gallery, Londres
eISBN:978-84-17109-99-8
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Old Hall Sloley, Frankfort Manor, en Norfolk,
la casa donde vivieron Sylvia Townsend Warner
y Valentine Ackland en 1933 y 1934.
Índice
Portada
Presentación
el corazón verdadero
primera parte
segunda parte
tercera parte
Sylvia Townsend Warner
Otros títulos publicados en Gatopardo
A mi madre, que fue la primera
en contarme una historia
EL CORAZÓN VERDADERO
Prefacio
En julio de 1922, en el departamento de papelería de Whiteley, vi varios mapas del servicio nacional de cartografía y compré uno de Essex porque ni conocía ese condado ni sabía siquiera dónde estaba. Me gustó el verde de la marisma en el mapa, los arroyos azules y el nombre de los marjales. El lunes festivo de agosto me dirigí a Southend, donde cogí un autobús hacia un lugar del mapa donde pasé una larga jornada deambulando sin prisas. Llegué a un riachuelo de aguas perezosas y, más allá, a una isla con una casa blanca y varias dependencias agrícolas. Esa fue la génesis de El corazónverdadero. Poco después, aquel mismo verano fui a Drinkwater St. Lawrence, también con el mapa, y me alojé en una pequeña granja, donde me quedé un mes entre aquellos marjales, andando y explorando los alrededores. Todo el paisaje de El corazónverdadero proviene de aquellas caminatas.
Dos años más tarde (para entonces ya había empezado LollyWillowes) empecé a pensar en escribir lo bastante en serio para decirle a Bea Howe que sería un buen ejercicio elegir una canción popular o un cuento de hadas y relatarlo de nuevo. Aquello constituyó la base de «Eleanor Barley» (una canción popular) y de la recreación de la historia de Apuleyo sobre Cupido y Psique en El corazón verdadero. Apliqué grandes dosis de inventiva en las versiones victorianas de esos personajes divinos, disfrazando sus nombres y cualidades. La señora Seaborn era Venus, nacida del mar (sea-born); la señora Oxey, Juno, patrona del matrimonio (en aquella época era un axioma que solo mediante una cantidad suficiente de burdeles podían las mujeres modestas conservar la virtud); la mujer de las manzanas y la señora Disbrowe representan a Deméter. La reina Victoria es Perséfone. Tales disfraces resultaron tan eficaces que ningún crítico se percató de lo que me traía entre manos. Solo mi madre reconoció la esencia de la historia.
Sylvia Townsend Warner, Dorset, 1978
PRIMERA PARTE
Era el 27 de julio de 1873, día de entrega de premios en el orfanato femenino Warburton Memorial. El señor Warburton, el hijo de la fundadora, había acudido a entregarlos. Estaba sentado a la sombra de un pino frente a una mesa cubierta con un paño carmesí, y a medida que se iban presentando las chicas se ponía en pie y cogía el premio que le indicaba la señorita Pocock, la gobernanta. Sosteniéndolo en sus largas y blancas manos de caballero, manifestaba el honor que le cabía al recompensar las conductas merecedoras de alabanzas y dar aliento a una institución que tanto interés suscitaba en su familia; luego, con una ligera inclinación, entregaba el premio a la niña, que se retiraba haciendo una reverencia, mientras él volvía a sentarse entre los aplausos de las benefactoras y de las huérfanas que estaban agrupadas a su alrededor; las benefactoras a la sombra y las huérfanas al sol.
Hacía mucho calor. Las benefactoras se desabrochaban los guantes de cabritilla y empezaban a abanicarse, y a medida que una niña sucedía a otra, las elogiosas palabras del señor Warburton se iban haciendo cada vez más fragmentarias, y el gesto con el que otorgaba el galardón más bien sugería la liberación de una carga que la concesión de un premio. Esas cosas no se le daban bien, pero las hacía para honrar la memoria de su madre, y cuando hablaba de méritos y de aplicación, no dejaba de pensar que en cuestión de quince días estaría cazando en un coto escocés, preguntándose si haría tanto calor como allí y si habría urogallos en abundancia. Desde luego era imposible que hiciese más calor. Solo la señorita Pocock soportaba el calor sin pestañear. Vivía para el esplendor de aquel día, cuando todos los premios redundaban en su honor, pues, si bien exteriormente se desviaban hacia una u otra de sus pupilas, en realidad se los ofrecían a ella. Se había levantado a las cuatro de la madrugada para dar los últimos toques a los preparativos del orfanato. Ahora, con su nuevo corpiño morado y su aire ceremonial, ostentaba una expresión que nunca variaba, como si tuviera el semblante encerrado en un invisible corsé.
Por quinta vez se acercó a la mesa la misma chica, y el aplauso de las damas benefactoras se intensificó hasta parecer el repiqueteo de un chaparrón. Sukey Bond había ganado tres premios y dos diplomas: era el orgullo de la institución.
—Se otorga el premio por buena conducta —leyó en voz alta el señor Warburton— a Sukey Bond. Un ejemplar de La guerra santa, de Bunyan. Con ilustraciones, según veo. Sukey Bond, tengo el gran placer de concederte el premio por buena conducta. Humm..., la buena conducta lo es todo.
La chica cogió el premio e hizo una reverencia. El señor Warburton apenas le veía la coronilla, pero aun así algo le resultaba familiar.
—¿No te he visto antes? —inquirió.
Aquel tono coloquial detuvo todos los abanicos. La señorita Pocock se inclinó hacia delante y musitó algo.
—¡Cinco premios! —masculló él—. ¡Menuda joya tenemos aquí, bien lo sabe Dios!
La cabeza y los hombros de la chica habían asomado de nuevo por encima de la mesa, y el señor Warburton contempló el prodigio con interés.
¡Vaya cría de urraca!», dijo para sus adentros. Todo ojos y huesos. Su madre, una bailarina de ballet francesa. Menuda pandilla de bichos raros tienen aquí.
A un gesto de la señorita Pocock, Sukey permaneció donde estaba, en la postura en que se había quedado después de hacer la reverencia. El señor Warburton volvió a asumir su divino papel.
—Es muy grato saber que has aprovechado tan bien tus oportunidades. La juventud es la estación en que es preciso..., humm..., recordar al Creador y prepararse para ser un miembro útil de la sociedad. Espero que sigas así.
Toda huérfana sensible apreciaba a Sukey Bond, de modo que el hecho de salir allí de nuevo a que encomiaran sus cualidades significaba que tenía que volver a hacer la reverencia. Hasta la señorita Pocock le dirigió una prolongada sonrisa. Pero Sukey, asaltada por una sensación de fatalidad, estaba demasiado nerviosa para sentirse cohibida, y mientras se llevaba el premio por buena conducta y lo dejaba junto al vestido largo de algodón marrón y el dedal de marfil, sus movimientos eran lentos y precisos, y su rostro traslucía una expresión de inquietud. Una cierta solemnidad la aislaba de su entorno, y la carga de responsabilidades desconocidas confería dignidad a sus pasos; porque aquel día resplandeciente era el último que pasaba en el orfanato femenino Warburton; al día siguiente se iría a servir. Le habían encontrado un empleo en una granja de Essex. Su salario ascendería a diez libras anuales, y no se le requería más que honradez, diligencia, pulcritud, sobriedad, obediencia, puntualidad, modestia, los principios de la Iglesia anglicana, buena salud y unos conocimientos generales de las tareas domésticas, además de los propios de una granja lechera, lavar, remendar y cocinar con sencillez. Todo lo había organizado la señora Seaborn, la esposa del rector de Southend, y al día siguiente iba a emprender el viaje al cuidado de esa dama.
La señora Seaborn era una de las benefactoras, especialmente notable por estar emparentada con el señor Warburton. Cuando se presentó ante el comité de selección, Sukey se preguntó cuál de aquellas faldas de seda sería la de la señora Seaborn; pero sus conjeturas no habían ido más allá, porque no había osado alzar la vista y mirar a aquellas damas a la cara.
Sukey Bond había pasado cinco años en el orfanato. Llegó al cumplir los once, desnutrida y encorvada, porque al ser la primogénita de la familia, y la única niña, parecía que había aprendido a caminar sin otro propósito que el de cargar con sus hermanos. Cuando murió su madre —el señor Warburton se equivocaba con respecto a su condición, porque la señora Bond había sido lavandera en Notting Dale—, Sukey estaba preparada para ocupar su puesto, para lavar y vestir a la última criatura y cocinar y arreglar la ropa a los demás. Sin embargo, la situación era insostenible porque no había nadie que ganara el pan en la familia. Para aliviar sus penas, el señor Bond se había aficionado al whisky y, después de romperse la pierna en plena borrachera, murió de gangrena. Fue necesaria la intervención de las autoridades del distrito. El Bond más pequeño fue adoptado por la esposa de un acaudalado comerciante de maíz, y los demás fueron internados en diversas instituciones de caridad.
Aunque la espalda se le volvió a enderezar, Sukey echaba de menos el cálido peso que la había encorvado. Muchas noches permanecía despierta, gimoteando en silencio por sus hermanos perdidos. En efecto, los había perdido, porque si bien había aprendido a escribir, en el orfanato femenino Warburton solo le entregaban un sello de un penique cada quince días, y las angustiadas cartas que enviaba a sus cinco hermanos, por turno, poco podían hacer para reunir de nuevo a la dispersa familia. A veces recibía respuesta, pero era solo una leve repetición de sus propias certezas y buenos deseos, como si una pared en blanco le devolviera el eco mutilado de sus palabras.
La conducta de Sukey en el orfanato era ejemplar, pero sin un trato distintivo. Aprendía lo que le enseñaban y hacía lo que le ordenaban, y a pesar de ello ni era elogiada por sus superiores ni detestada por sus compañeras. Su única cualidad notable era el don de la obediencia —un don que casi equivalía a un rasgo de genio—, y cualquier cometido encomiable que emprendiera, ya fuera un espléndido zurcido, una tarta de pasta quebrada o una lista de los reyes de Israel y Judea, se aceptaba como el resultado lógico de su servicial disposición.
Ahora todo eso tocaba a su fin, y los pensamientos de Sukey escudriñaban el mañana. No sabía nada de la región, salvo lo que le habían contado, y lo único que podía anticipar de su vida en la granja era que tendría que levantarse muy temprano y que quizá debería sujetar un cuenco cuando matasen los cerdos. Su idea de lo que podía ser el campo estaba imbuida por la religión: el verso de un cántico que representaba el campo vestido de un verde vivo y la vidriera de colores que contemplaba los domingos, en la que se veía al Buen Pastor apacentando su rebaño entre un paisaje de pequeños campos atravesados por angostos arroyos azulados.
Pero la señorita Pocock había dicho que New Easter estaba en las marismas. Esa palabra le daba escalofríos. Las marismas eran frías, agrestes, peligrosas. El aire contaminado campaba a sus anchas, las aguas estancadas reflejaban el sanguinolento destello del ocaso furioso. Pensó en las oscuras tardes de invierno, con el viento rondando por los arbustos. De los verdes campos imaginarios huían las ovejas, presas del pánico, y Sukey vio un campamento de gitanos, que secuestraban a niños pequeños y comían carne de víbora.
Tan espantoso le parecía todo aquello que, una vez entregado el último premio, cuando vio desaparecer por la verja a un trote brioso el sombrero de copa del señor Warburton, y después de que la señorita Pocock la hubiera conducido ante la presencia de la señora Seaborn, Sukey decidió dar un paso desesperado: suplicar que no la llevaran a New Easter. Pero al alzar la vista hacia el rostro de aquella dama, supo que no podría llevarla a un sitio donde no se encontrara a gusto. Cuando el vestido de seda gris de la señora Seaborn pasó rozando el césped, parecía entonar una suave melodía. Sus hombros eran bajos y redondeados, su voz una caricia para el oído. Era como una paloma, y los pequeños botones de ónice de su vestido parecían ojos de paloma.
Cuando la señora Seaborn se marchó, Sukey se sintió como si hubiera bajado delicadamente de una nube blanca. Aquella noche, en el oficio de vísperas, la señorita Pocock invocó la protección divina para la niña que iba a enfrentarse al mundo, mencionándola incluso por su nombre. Pero la conciencia de Sukey apenas registró tal honor, casi equivalente a una presentación personal, porque todos sus pensamientos estaban puestos en el día siguiente, cuando volviera a ver a aquella armoniosa criatura.
Nunca había viajado en ferrocarril, pero se olvidó de mirar el humo que salía de la máquina, de observar los tejados de las casas que pasaban atropelladamente, de comer los sándwiches. No hacía más que contemplar a la señora Seaborn, aunque con discreción, porque la dama estaba recostada en el asiento con los ojos cerrados y una amable expresión en el rostro, sosteniendo sobre las piernas un elegante pañuelo y un frasquito de sales aromáticas.
Sukey habría deseado quedarse toda la vida con ella. Trabajaría día y noche sin pedir paga alguna, porque servir a una dama así ya sería salario suficiente. Formuló la petición en su mente, convencida de que su deseo sería escuchado y concedido. Pero el plácido aspecto de la señora Seaborn, que en realidad parecía dormida, le impedía ser lo bastante descortés para importunarla, y cuando la dama por fin habló, fue para decirle que recogiera sus cosas porque ya estaban en Southend.
Fueron en coche hasta la rectoría, donde enviaron a Sukey a la cocina a tomar una taza de té. De las paredes colgaban relucientes utensilios: comprendió que eran para cocinar, pero desconocía su uso. Al verlos, recordó su deseo de servir a la señora Seaborn y se sintió avergonzada. Una hora antes, en el tren que la llevaba como una exhalación por los fugaces campos y tejados de las casas y sobre el breve estrépito de los puentes, ese deseo, ese destino, no había parecido demasiado exagerado. Pero ahora la inspiración del movimiento había desaparecido, y sentada, inmóvil, observando los brillantes utensilios y los cinco moldes de gelatina semejantes a templos colocados sobre la repisa de la chimenea, comprendió que no tenía cabida en todo aquel esplendor. Era demasiado elevado, demasiado complicado para ella.
Se oyó un traqueteo de ruedas en el patio del establo.
—Supongo que será el señor Noman, que viene a buscarte —le dijo la cocinera—. Será mejor que recojas tus cosas.
Obedeció. En medio del patio había un palomar en lo alto de un poste. Al oír el chirrido sobre los adoquines del baúl metálico de Sukey, las palomas aletearon con vehemencia, echando a volar, perturbadas por el alboroto. La muchacha se sentó en el baúl, a esperar. Al otro lado del muro de ladrillo había una hilera de limoneros. Sus flores se habían marchitado, colgaban flojas y deslucidas, aunque seguían emanando un olor monótono y dulzón. Oía los ruidos del interior de la casa, donde las criadas lavaban ropa y charlaban frente a la pila, pero en el patio reinaba el silencio. Unas veces el caballo del señor Noman golpeaba los adoquines con los cascos; otras, una paloma volaba entre rama y rama con un brusco aleteo. Sukey sintió que recordaría toda la vida el patio del establo de la rectoría. Era un pesar tan puro que casi le llenaba el pecho de paz. Se había olvidado de que iba de camino a New Easter; solo podía pensar en lo mucho que apreciaba a la señora Seaborn y que ahora iba a separarse de ella.
Por fin la señora Seaborn apareció en el patio con el señor Noman. Era un hombre alto y corpulento, cuyo voluminoso tamaño la intimidó. De la mitad superior, Sukey tuvo una impresión confusa; pero llevaba polainas de piel y sus piernas le inspiraron confianza, y se dirigió a ella con voz fuerte y benevolente. Sukey se encaramó al asiento delantero y el carruaje de dos ruedas crujió y se balanceó cuando él subió a su lado.
Sukey no volvió la cabeza al salir del patio. Sus pensamientos se nutrían de las palabras de advertencia que la señora Seaborn le había dirigido al despedirse, y observando la oscilante grupa del caballo que tenía frente a los ojos, juró merecer la confianza de aquella dama y cumplir con las obligaciones impuestas por el género de vida que Dios había tenido la bondad de concederle. Pensando en eso, se quitó los guantes negros de algodón e hizo un ovillo con ellos. Sus ojos estaban llenos de pena, con lágrimas por derramar. No se fijó en las calles de Southend ni en los polvorientos olmos que se inclinaban sobre ellos cuando el camino se adentró en la campiña. Viajaron en silencio hasta que el señor Noman, señalando con la fusta en dirección nordeste, anunció:
—Allí están los marjales.
Habían coronado la cima de un pequeño promontorio, y ante sus ojos los campos empezaron a descender y a extenderse a uno y otro lado en llanuras de vivos colores surcadas y punteadas por aguas destellantes. Había granjas aquí y allá, y unos bosquecillos de árboles enanos se mostraban, oscuros y enérgicos, en el cielo sin nubes; nada se movía, incluso el ganado estaba quieto, agrupado en torno a los árboles en busca de sombra. Las marismas se extendían en inmóvil animación, tensas y brillantes como la piel de un animal salvaje. Un borde oscuro las limitaba hacia el este y, más allá, había otra extensión reluciente que nublaba la vista.
—¿Eso es el mar? —preguntó ella.
—No —contestó el señor Noman—. Son las salinas. El mar está más allá. Ya debe de haber subido la marea. —Hizo una pausa y añadió—: El mar no tardará en llegar.
Ella se preguntó hasta dónde alcanzaría, y si alguna vez llegaría tan lejos como para rodear las granjas, de modo que con sus paredes embreadas se asemejaran al Arca de Noé que aparecía representada en las cajas de cerillas.
A medida que dejaban atrás los matorrales y llegaban a la altura de la marisma, el camino iba llenándose de baches. Poco después se convirtió en un rodero y el señor Noman puso el caballo al paso. Frente a ellos apareció una granja junto a la cual se alzaba un castaño. Sukey preguntó si era New Easter. El señor Noman sacudió la cabeza. Aquello era Ratten’s Wick, dijo él; allí dejarían el caballo y el carruaje, que había pedido prestados a su cuñado porque su jamelgo se había quedado cojo. Pasaron frente al almiar, agarrando el baúl entre los dos. Más allá seguía el sendero, angosto y lleno de matojos. Continuaba en línea recta a través del marjal hacia un elevado promontorio, donde parecía terminar todo, contenido por aquella barrera verde que se iba levantando ante ellos a medida que se aproximaban.
La planicie de los marjales altera el sentido de la proporción. Cuando llegaron al pie del montículo, Sukey se sorprendió al ver que este no medía más de cuatro o cinco metros de altura. Agarrándose a los arbustos que revestían los lados como un forro de lana, ascendió a la cima.
Lanzó una exclamación de sorpresa ante lo que vio. A sus pies corría un riachuelo de aguas lentas que se abría paso hacia el interior a través de hierbas de tallo grueso y arbustos de siemprevivas azules. En la otra orilla, unas tierras bajas y verdes, y cerca del canal, una casa de labranza, de madera y alquitranada. En un cercado había un viejo caballo blanco. Tenía la cabeza rígida, inclinada hacia delante. Dormía, de pie.
El señor Noman silbó. El viejo caballo se sacudió y un hombre salió de la casa y se cubrió los ojos con la mano para protegerse del sol. Al ver al señor Noman, bajó a la orilla, desamarró una canoa y cruzó el río hacia donde ellos estaban.
—Esta es la chica nueva, Zeph —dijo el señor Noman.
—¿Qué te parece la isla de Derryman, muchacha? —preguntó Zeph.
Sukey había aprendido en su libro de geografía que una isla es un trozo de tierra rodeado de agua por todas partes. También había aprendido que existían islas de coral, islas enteras hechas del mismo material que el broche de la señorita Pocock. Si el barro seco del embarcadero de New Easter hubiese sido una playa de color de rosa, no habría puesto el pie en él con mayor emoción, tan maravilloso le parecía pisar una isla.
A la mañana siguiente, la niebla marina cubría los marjales. Al mirar por la ventana, Sukey no veía más que la parte alta de las dependencias de la granja que emergían entre la bruma, con sus grisáceos techos de paja enrojecidos por el sol naciente. No hacía viento, sin embargo la neblina se agitaba formando pequeños remolinos que giraban sobre sí mismos y se disolvían en un silencio extraño. Los animales pastaban entre la bruma; los oía resoplar y arrancar la hierba. En lo alto, el cielo era de un azul inmaculado. Sukey se olvidó de la desilusión de poder ver tan poco de su nuevo entorno. Había soñado con ello, recordó ahora, pero nada podía agradarle tanto como aquel despertar, que era como si empezara a soñar.
Solo cuando los hombres terminaron de desayunar y salieron a trabajar la niebla se disipó de repente, como un velo que de pronto es apartado de la vista. Sukey se apresuró a salir afuera para disfrutar, aunque solo fuese un momento, del resplandeciente frescor de la mañana. Una brisa ligera corría sobre los campos, trayendo consigo esa fragancia peculiar de los marjales —en parte el olor cálido de tierra adentro, y en parte el olor a mar, melancólico como un deseo—, el olor de la unión de dos elementos. Por todas partes se oía el ruido de los saltamontes; parecía haber uno en cada hoja de hierba, tan estrepitoso e incesante era su canto.
De pronto sintió que estaba siendo observada. Se avergonzó de que la encontraran holgazaneando en su primera mañana de servicio, así que volvió hacia la casa. Una joven estaba junto a la puerta, examinándola con atención. Era alta y robusta, y tenía el rostro bronceado por el sol.
—Supongo que serás la chica nueva, ¿no?
Su voz era lo bastante fuerte como para salvar la distancia que las separaba. La de Sukey, no. Asintió con la cabeza y se acercó a la desconocida.
—Me llamo Prudence Gulland. Yo era la chica que trabajaba aquí antes de que tú llegaras, y el señor Noman me dijo que viniera para enseñarte los quehaceres de la casa.
Parecía haber un montón de cosas que aprender. Con ruidosos movimientos y apabullante actividad, Prudence pasaba de una a otra tarea doméstica, y mientras trabajaba iba soltando avisos y advertencias como un fuego graneado, mientras repetía a Sukey que la atendiera y la siguiera a todas partes.
—Esta es la leñera —dijo Prudence, abriendo una puerta que mostraba una oscuridad moteada para luego cerrarla de golpe—. Llena de murciélagos. Si no tienes cuidado, te agarran del pelo... No toques la escopeta de señor Noman. Puede dispararse... Procura no resbalar en este charco cuando vayas a dar de comer a los cerdos. Y atención a ese pato. Tiene malas pulgas.
A medida que transcurría la mañana, Sukey iba desanimándose cada vez más. Las palabras de Prudence encerraban una desagradable cortesía. A sus advertencias se añadió un tono de condolencia, también cordial.
—Por lo que veo no vas a aguantar el invierno. Vas a sentirte tan mal que te darán ganas de morirte, viniendo de Londres y estando tan escuálida. ¿Tienes sabañones?
—No.
—Aquí los tendrás. Toda la gente que vive en los marjales los tiene. Fiebres palúdicas, también. Y en tu caso, viniendo de fuera, serán aún peor. ¿Por qué has venido a las marismas?
—Me mandaron aquí. La señora Seaborn se ocupó de arreglarlo todo.
—Ah, conque la señora Seaborn, ¿eh?
El tono de Prudence era desagradable. Sukey replicó enseguida.
—Creo que la señora Seaborn es una dama encantadora.
—Válgame Dios, no hay necesidad de ponerse a la defensiva. Yo no he dicho que no fuera encantadora, ¿verdad? Pero sí te puedo garantizar, sea quien sea quien te haya mandado aquí, que no te va a gustar, eso seguro. Esto es tan lúgubre como una iglesia vacía. Y más frío.
Sukey pensó si debería preguntar por los Noman, pero Prudence se le adelantó, arrojando sobre ellos la misma escabrosa luz con que iluminaba todo lo de New Easter.
—¡Menuda compañía tan alegre vas a tener con ellos! —exclamó—. Bien podrían ser una familia de osos. El viejo no habla nunca, y sus hijos menos. Eric, el joven, es un tontaina. En cuanto a Zeph, es un peculiar.1 En los marjales los hay a montones.
—¿Por qué?
—No van a la iglesia —dijo Prudence tristemente—, tampoco hablan mal de nadie.
Poco antes de mediodía y del almuerzo apareció Reuben, el hijo mayor del señor Noman. No entró en la casa, sino que comenzó a merodear entre las altas hileras de judías verdes. Poco después empezó a silbar. Prudence se puso el sombrero y echó un vistazo a la cocina para ver si todo estaba en su sitio. Luego dijo:
—Procura no decirle al viejo que he estado aquí.
—Creía que era él quien te había dicho que vinieras.
Prudence chasqueó desdeñosamente la lengua contra el paladar y se apresuró a salir de la cocina. Pero se detuvo en la puerta y lanzó a Sukey una mirada escrutadora, repasándola de arriba abajo, sonriendo con los labios apretados.
—Así que te ha mandado la señora Seaborn, ¿eh? Por lo visto, se le suele antojar traer a gente aquí. Muy prendada del sitio debe de estar. Supongo que le sirve de vertedero.
—¿Quién más ha...?
Prudence soltó una carcajada y salió. Sukey vio, desde la ventana, cómo se dirigía al embarcadero, y al poco Reuben apareció de entre las hileras de judías y la siguió, caminando despacio y golpeando con un bastón la cabeza de las flores silvestres, como si le sobrara el tiempo. Luego oyó ruido de remos.
Sukey estaba profundamente ofendida. Podría haber pasado por alto la observación sobre el vertedero, ya que iba dirigida a ella, y era evidente que enseguida la antipatía entre ellas dos había sido recíproca; pero hablar de la señora Seaborn con aquella falta de respeto, eso era imperdonable. No le dijo nada al señor Noman de la visita de la mañana, porque aunque era consciente de que la había tratado como a una cualquiera, no se rebajaría —dijo para sus adentros— traicionándola. Intentó quitársela de la cabeza, pero el recuerdo de Prudence la acompañó durante toda la tarde mientras hacía sus tareas, desconcertándola y desanimándola.
Una cierta pereza había contribuido a su decisión, porque Sukey tenía buen carácter y quizá se hubiera inclinado por dejar pasar las cosas si sus circunstancias actuales lo hubieran permitido. Tal como estaban, aplicó resueltamente sus esfuerzos a alcanzar el momento de ocio ideal: estar en una cocina impecable y perfecta donde no quedara nada por hacer.
Sukey enseguida se habría adaptado a su nueva vida de no haber sido por el desagradable vuelco que el episodio de la mañana había dado a sus pensamientos. Aunque el sentido común le decía que apartara de su mente tales ideas, las palabras de Prudence le habían hecho recelar de su entorno, inclinándola a compadecerse de sí misma. Pero no tenía motivos para ello. Disponía de un buen alojamiento y estaba bien alimentada —mucho mejor que en el orfanato, donde estaba prohibido servirse dos veces, salvo el día del arroz hervido—, el aire del campo le sentaba bien, el trabajo no rebasaba sus capacidades y nadie le echaba en cara nada ni interfería en sus tareas. Tampoco la oprimía el tedio con el que Prudence la había amenazado. Dentro de casa estaba demasiado ocupada para sentir la soledad, y cuando salía estaba demasiado emocionada por la novedad del paisaje como para que su austeridad la perturbara. Pero, a pesar de todo eso, Sukey no era capaz de quitarse de encima la sensación de que su suerte era, en cierto modo, deplorable, y su futuro estaba colmado de amenazas.
A veces atribuía aquel desasosiego al hecho de vivir en una isla. Al principio, la idea de una isla le había parecido de lo más agradable; casi como una prolongación del sentido de seguridad que procura el estar arropada en la cama. A continuación, sin embargo, comenzó a imaginarse que aquellos que viven en una isla se hallan expuestos a una especie de vulnerabilidad. Están solos, apartados de cualquier ayuda, de la calidez hogareña de tierra firme, invisibles, olvidados. Solo existen en sueños.
Esa impresión de llevar una vida inconsistente e irreal se intensificó cuando Sukey conoció la historia de los marjales. Todos aquellos campos, le explicó Zeph, habían sido sustraídos, hectárea tras hectárea, al mar. Según contaban los hombres más viejos, el mar llegaba a un kilómetro de Dannie, un pueblo que estaba en el interior, al norte de la isla de Derryman, con la iglesia oculta en un bosquecillo de fresnos y chaparros. Empezaron a construir un dique tras otro, rechazando la marea, cada vez más debilitada. Cada campesino era responsable del mantenimiento del trozo de dique que guardaba su propiedad, y en las marismas no había mayor delito que el de permitir que el ganado lo rompiera, porque si entraba la marea por la grieta podía destruir el trabajo de muchos años. Una vez delimitada, en las últimas franjas sustraídas a las salinas salobres se excavaban acequias y canales. Una nueva marea las anegaba, una oleada de vegetación crecía exultante en el tosco suelo. Otros diez años, y aquellos desechos verdes eran arados de nuevo, y el maíz crecía sobre lo que había sido el lecho marino.
Zeph hablaba con el entusiasmo de un conquistador, pero Sukey se ponía del bando del mar, lo mismo que los marjales, pensaba ella, porque ¿acaso cuando crecía la marea alta no se henchían de solidaridad las charcas y canales rodeados de tierra por todas partes? Recordó la primera vez que los vio, aquella extensión imperturbable que albergaba el secreto deseo de que llegara la hora en que la niebla se abalanzara sobre ella, avanzando a oleadas como el fantasma del mar que hubiera regresado para reclamar lo suyo. No resultaba extraño que la granja y la vida que Sukey allí llevaba pareciesen estar teñidas de irrealidad o que ella se sintiera alejada de su propio ser. En efecto, el hecho de que estuviera lavando ropa y horneando pan donde una vez habían nadado los peces era como un sueño.
Confiaba en que Zeph le propusiera llevarla al mar, porque si bien sabía que bastaba con seguir hacia el este los meandros del río para encontrar el camino, le faltaba valor para ir sola. Rebaños de ganado y caballos pastaban en los marjales; pero no los temía, porque pronto descubrió que en el peor de los casos lo único que podían hacer era seguirla, resoplando, curiosos, pero sin intención de hacerle ningún daño. Era el propio mar lo que temía. La Biblia le había enseñado que el mar era algo temible. Se formaban tempestades, se enfurecían las olas crueles. Tal vez la envolvería y arrastraría una ola o quizá viera los restos de un naufragio.
Esperó en vano. Zeph no tenía una opinión demasiado buena del mar y no consideraba que llevar a una muchacha respetable a contemplar aquella sombría visión fuese un gesto de cortesía. Cuando salieron de la granja, Zeph, que caminaba con el rostro vuelto hacia tierra adentro, llevó a Sukey al nuevo silo del señor Hardwick. Ella observó con el debido respeto aquella rareza, que le recordó la Torre de Babel, y pensó lo espantoso que sería que Zeph se pusiera de pronto a hablar francés. Después de subir al silo y tantearlo con el bastón, Zeph emprendió el camino de vuelta. No rompió el silencio hasta que estuvieron en la carretera de Dannie y a punto de cruzar a la isla, porque allí, donde el río se estrechaba tanto, habían hecho un terraplén por donde pasaba un camino de carro; luego miró atrás, hacia una avenida de olmos que se extendía a lo largo de los campos hacia la finca del señor Hardwick. En medio de la avenida había una carreta voluminosa, parecía que ninguna fuerza podría despegarla de los surcos donde había crecido la hierba, y sobre ella se habían aposentado unas cuantas aves blancas.
—¡Ah —gruñó Zeph—, este será el último camino que veremos hoy! Y este, el último seto de espinos.
Acarició suavemente el seto con su mano callosa.
—Bueno, no podemos esperar comodidades en los marjales, así que es inútil pensar en ello. Dios determinó que hubiera marismas, pero no las creó para que fuera cómodo vivir en ellas.
Zeph no volvió a abrir la boca hasta que anunció que tenían New Easter a la vista. Puede que fuera la obligación de no hablar mal de nadie lo que había hecho de Zeph un hombre de tan pocas palabras. Había que proceder con cautela; el mal no tarda en salir de la boca, y entonces, quizá, por ello un día le vino a la mente que el modo más seguro y más simple fuera el de no hablar en absoluto.
Los domingos por la mañana, Zeph se sentaba bajo el almiar a leer la Biblia, y cuando sonaba la campana del almuerzo caminaba despacio por el sendero entonando la doxología de Isaac Watts con la música de «London Old». Los Noman sí eran religiosos, y acudían en carruaje a la iglesia de Dannie. El almuerzo de los domingos obligaba a Sukey a quedarse en la casa, pero tenía la tarde libre para pasear por los marjales con su devocionario. Hiciera el tiempo que hiciese, en la iglesia de Dannie siempre hacía frío y olía a humedad. El servicio religioso lo impartía un arrugado coadjutor que parecía tan ansioso de llegar al final que, en su agitación, daba la impresión de que hubiera olvidado cómo terminarlos, como si descubriera una vía de escape y se abalanzara por ella con un gracias a Dios en los labios. No era el estilo de predicar al que Sukey estaba acostumbrada. En Londres, el señor James explicaba los pasajes más arduos y difíciles con la sencillez de una apisonadora; y a veces Sukey sentía la tentación de envidiar a Zeph por sus reuniones con los peculiars, que se celebraban en un salón y concluían con cánticos y una tarta de bizcocho de semillas.
Pero Zeph no daba más muestras de querer llevarla a una reunión de las que había dado de llevarla a ver el mar; por lo que, al final, Sukey encontró el sendero para ir sola. Mientras caminaba a lo largo del dique observaba el agua del riachuelo; aquella también iba a parar al mar, y se movía deprisa, como si no temiera las olas. Corría como riéndose por lo bajo. Su paso apresurado hacía oscilar las acelgas marinas, y tonteaba con una brizna de heno apartándola de su vista. El sendero, que recorría por encima el dique marino, se perdía entre la hierba alta, en la que se le enredaba la falda. Tropezaba continuamente, le dolían los tobillos de tanto torcérselos, y de pronto vio una culebra ante sus pies que desapareció entre los matorrales. A partir de aquel momento caminó sin apartar la mirada del suelo, aguzando el oído ante la posibilidad de escuchar algún ruido sibilante; estaba tan atenta para no pisar una serpiente que se olvidó de que iba buscando el mar, y acabó por perder el equilibrio y resbalar por la pendiente, hasta detenerse en mitad del empinado terraplén. Entonces, sentada sobre unos cálidos matojos, alzó la mirada y vio ante ella algo blanco, de un pálido resplandor, que se movía bajo el cielo. Una vela, la vela de un barco; y debajo de ella una estela de un azul intenso extendiéndose a los lados hasta donde le abarcaba la vista.
La asaltó una sensación de extraordinaria ingravidez, le parecía que ella también podía desplegar las velas y recorrer sin miedo, riendo, toda aquella extensión de zafiro, chispeante, que resonaba a lo lejos. Un par de mariposas se posaron en una hoja a su lado, pero no eran tan azules como el mar; solo parecían dos pétalos desprendidos de la imperecedera dicha de estar allí, más allá de las salinas, más allá del mundo de tierra firme. Sukey se puso en pie de un salto y comenzó a abrirse paso entre las láminas de barro blando, sorteando matorrales de artemisa, pisando gruesos cojines de hinojo, saltando sobre los innumerables canalillos a través de los cuales serpenteaban las aguas del río su recorrido hacia el mar. Pero el barro se reblandeció; si se detenía un momento para pensar dónde ponía el pie, Sukey empezaba a hundirse, y por cada zanja que saltaba, tenía que sortear otras dos, de manera que al final se vio obligada a resignarse: no podía acercarse más al mar, y pese a todo el camino que había recorrido, sinuoso y serpenteante, parecía tan lejano, tan radiante e inaccesible como siempre. Volvió tierra adentro y vio ondear la hierba en lo alto del dique. A lo lejos, un perro ladraba en los marjales; luego oyó cantar a un gallo. Allí, en las salinas, Sukey se hallaba en un lugar secreto entre dos mundos, y al llevarse la mano a la cara para limpiarse el sudor, descubrió que llevaba impregnada la fragancia de aquel territorio ambiguo: el olor a sal, a barro fértil, y al aromático y amargo perfume de la artemisa silvestre. Se restregó las manos en unos matojos y las olfateó. Era tan emocionante descubrirse así perfumada —ella, que hasta entonces nunca había olido nada, salvo el jabón de Marsella—, que de pronto sintió que con los dientes estaba mordiéndose los labios, y aquello también era un placer, tan suaves y precisos eran aquellos mordiscos.
«Volveré aquí siempre que tenga la tarde libre —pensó mientras volvía a casa a lo largo del dique al atardecer—. ¿Por qué no he venido antes? ¿Por qué no me lo había dicho nadie? Pero ahora he encontrado este lugar, y prefiero haberlo descubierto yo sola.»
Sin embargo, por extraño que resulte, Sukey no volvió al mar. Era como si su encanto hubiera desaparecido junto con el olor de la artemisa silvestre; al día siguiente todas aquellas sensaciones placenteras estaban irremediablemente perdidas, e incluso le parecía que había corrido un riesgo tremendo aventurándose hasta allí al haber tenido miedo por encontrarse sola en las salinas.
El tiempo caluroso continuó. El cielo tensaba su azulado arco sobre el paso de los días, invariable, como si se hubiera olvidado de las nubes. Todas las mañanas, el señor Noman, en cuanto salía al porche, miraba hacia arriba y decía:
—El cielo está alto.
Y solía advertir a Sukey que no malgastara el agua de lluvia, porque la cisterna estaba vacía, y no había agua potable hasta Ratten’s Wick. Pero el calor no era opresivo y los campos no daban muestra de sequía, porque todas las noches la niebla marina los refrescaba.
Sukey necesitaba otro vestido de algodón. Cogió el baúl y sacó la prenda marrón que había recibido como premio. De sus pliegues se desprendió un extraño olor, y Sukey revivió el jardín del orfanato femenino Warburton, la gruta de corcho y la araucaria, y a la señora Seaborn arrastrando el borde del vestido por la hierba quemada por el sol. Por un momento pareció que la señora Seaborn se le acercaba cuando un defecto en su vestido le llamó la atención. ¿Sería el ancho delantero? Lo alargó y lo midió, colocando el pesado tejido sobre sus rodillas, hasta que la campanilla del reloj la llamó para que bajara al piso inferior. Era hora de preparar la cena, de dar de comer a las aves de corral, de recoger la ropa tendida.
Una vez terminada la cena y recogida la mesa, Sukey recordó que la campanilla del reloj la había apartado de una reflexión que no solo tenía que ver con el defecto del vestido. Recordó una cierta inquietud, al principio, aunque no su causa. Hurgó en su memoria, tratando de encontrar la pista que la recondujera a descubrir aquel desasosiego. Era algo que había quedado a medias, algo relacionado con el orfanato. ¿Quizá se le había olvidado sacar la bolsa de añil del barreño, la última vez que hizo la colada? Colgaba de un clavo, y debajo había un plato para recoger el goteo.
De pronto le vino a la cabeza, como un destello, el reconocimiento de aquel desasosiego. Y se sorprendió a sí misma. ¿Cómo podía haberse olvidado por completo de la señora Seaborn? Desde su llegada a New Easter, apenas le había dedicado un solo pensamiento. Se sintió abrumada por su ingratitud y falta de lealtad —¿acaso no había jurado adorarla para siempre, a quien era la más bella, la más adorable de todas las damas?—, y a la vergüenza le sucedió el temor. Temía que apareciese la señora Seaborn, no ligera como una paloma, y clemente, sino altiva, pálida y con aire ofendido, para reprocharle su olvido. Y de nuevo se sintió culpable, porque ¿cómo podría la señora Seaborn enfadarse o mostrar cualquier pasión como el más común de los mortales?
Pero era innegable que Sukey se había olvidado de ella, y al final tuvo que admitir la probabilidad de que volviera a olvidarla, porque ahora todos los recuerdos que albergaba de su vida anterior habían caído en saco roto, y sus pensamientos pasados le resultaban extraños, parecían los de una muchacha de la que se ha leído sobre ella en un cuento. Quizá fuera por vivir en una isla.