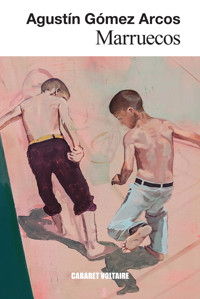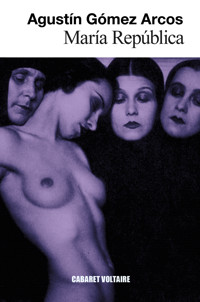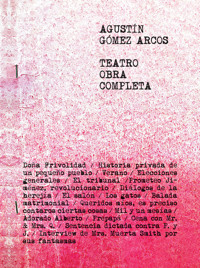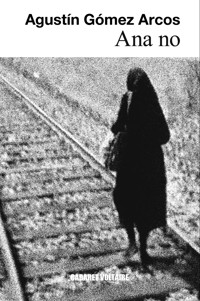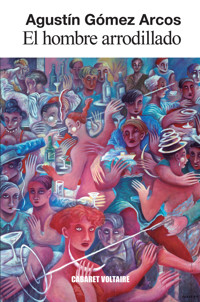Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cabaret Voltaire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El cordero carnívoro» narra, de un modo intenso y provocativo, la vida de un muchacho desde su nacimiento hasta que cumple 25 años. Partiendo de la extraña relación entre el protagonista y los seres que lo rodean, Gómez Arcos desvela, de manera descarnada, los traumas causados por la guerra civil en una familia de la burguesía andaluza. Profundas reflexiones sobre las relaciones humanas, la muerte, la homosexualidad, la libertad, la dictadura, la religión, conforman esta novela de amor y de odio, magistralmente escrita pero políticamente incorrecta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL CORDERO CARNÍVORO
AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS
EL CORDERO CARNÍVORO
PRÓLOGOLUIS ANTONIO DE VILLENA
TRADUCCIÓNADORACIÓN ELVIRA RODRÍGUEZ
CABARET VOLTAIRE2021
PRIMERA EDICIÓN noviembre 2007
CUARTA EDICIÓN septiembre 2021
TÍTULO ORIGINAL L’Agneau carnivore
Publicado por
EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.
www.cabaretvoltaire.es
©1975 Éditions Stock
©del prólogo, 2007 Luis Antonio de Villena
©de la traducción, 2007 Adoración Elvira Rodríguez
©de esta edición, 2007 Editorial Cabaret Voltaire SL
IBIC: FA
ISBN-13: 978-84-19047-22-9
Producción del ePub: booqlab
Dirección y Diseño de la Colección
MIGUEL LÁZARO GARCÍA
JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA
FOTOGRAFÍAS
Cubierta: Mariposa ©Paco Sánchez
Guarda: Agustín Gómez Arcos
Derechos Reservados
Bajo las sanciones establecidas por las leyes,quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizaciónpor escrito de los titulares del copyright, la reproducción totalo parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico oelectrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusióna través de Internet- y la distribución de ejemplares de estaedición mediante alquiler o préstamo públicos.
PRÓLOGO
AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS YEL CORDERO CARNÍVORO
Creo que conocí a Agustín unos nueve años antes de su muerte, esto es, hacia 1989. Nos empezamos a tratar un tanto al azar, al hilo de que ambos frecuentábamos en la noche de Madrid, un bar de gustos masculinos… Agustín Gómez Arcos, para los pocos que en España le conocían por entonces, era un autor francés, es decir que escribía en francés (aunque nacido en Enix, un pueblo de Almería, en 1933) y que apenas había publicado en España. El aspecto de Agustín —en una primera impresión— era hosco. Un hombre no muy alto, con las gafas colgadas por una cinta al cuello y un aire francamente popular, con un punto de inteligencia o de bohemia. Muy pocos recordaban (la obra que diré se estrenaría en el «María Guerrero» hacia 1994) que desde los finales años 50, Gómez Arcos había vivido en Madrid y había intentado ser actor y enseguida autor teatral, chocando de continuo contra la censura franquista. Una de aquellas obras de teatro —premiadas pero nunca estrenadas a comienzos de los 60— fue Los gatos, de clara raigambre esperpéntica y de denuncia…
Como era lógico Agustín fue un escritor español que comenzó escribiendo en español (su cercano amigo el actor Antonio Duque guarda cuadernos con viejos poemas de Agustín en nuestra lengua) pero al hallarse de hoz y coz con la cerrazón y el atraso que el franquismo representó en tantos órdenes, y siendo él hombre de temperamento combativo, no dudó —cuando sintió que se le cerraban todas las puertas— en declarar o pensar como tantos exilados españoles, que la España nacionalcatólica, país de horca y cuchillo, no era el suyo, y se marchó voluntariamente al exilio en 1966 pero acaso ya con la secreta intención (no sé si en el fondo un modo de venganza) no sólo de cambiar de país sino lo que es mucho más radical —lo hizo también a principios del XIX José María Blanco White— de mudar de lengua. Se fue a París sin ningún privilegio. A vivir la libertad que no tenía en aquella España pero también las dificultades del emigrante… Sin embargo nunca cambió de nacionalidad, siempre fue español y a eso atribuía él (en intimidad) que nunca le hubiesen dado el Prix Goncourt, en el que dos de sus novelas quedaron finalistas. Escribía en francés, pero no era francés, pese a que —me contó— le habían dado toda clase de facilidades para nacionalizarse…
Sin embargo desde mediados de los años 80 (aunque su casa, en Montmartre, siempre siguió estando en París) pasaba largas temporadas en Madrid, en un apartamento que alquilaba muy cerca del Paseo de Recoletos. Poco a poco, y al calor de la noche, fuimos intimando. Me empezó a regalar sus libros y yo a él los míos. Cenamos algunas noches juntos —casi siempre me invitaba él— y charlamos muchas otras. Vivía bien, pero no tenía querencia por el lujo. Le gustaba el aire popular e incluso un tanto marginal, en eso —sólo en eso— tenía algo pasoliniano y quizás un punto de solitario. Le gustaba poco hablar del pasado y menos de su familia (con la que no parecía tratarse en exceso) pero siempre quedaba muy evidente la tragedia de la guerra civil, la ferocidad de los vencedores, y las dificultades en el medio rural de Almería en la larga y cruda posguerra. Ese aspecto quizás sea el más tratado en su novela L’enfant-pain (El niño pan) de 1983, pero que sólo muy recientemente —muerto ya el autor, claro— se ha traducido al español.
Agustín era en literatura enormemente exigente y acaso secretamente un poco vanidoso. Casi todo lo nuevo que se hacía en Francia le merecía algún reproche, y algo similar ocurría con lo español que iba conociendo. Apenas nada le parecía con la necesaria altura, y sólo nos salvaba benignamente a algunos amigos, que tampoco a todos. Sin embargo iba reubicándose más cada vez en el medio español (el Ministerio de Cultura de los primeros noventa fue muy atento con él) y aunque seguía escribiendo en francés —de hecho por desavenencias con su antiguo editor dejó dos novelas que siguen inéditas en esa lengua, una totalmente acabada, y otra en la que trabajaba en sus últimos tiempos— mi impresión personal es que desde dentro vivía un lento proceso de rehispanización, cuando le llegó la muerte, relativamente deprisa. Las últimas veces que lo vi, lo hallé más delgado y algo desmejorado, pero sin que nada —ni por supuesto sus palabras— hicieran presagiar un final tan rápido. Murió en París (pero había estado aquí semanas antes) en marzo de 1998.
Su primera novela L’Agneau carnivore (1975) —una de las de mayor éxito— la leí en 1991 cuando él me regaló una edición francesa en bolsillo… No le gustaba hablar del tema del libro (y menos de si tenía o no raíces personales) pero sí le gustaba recordar su génesis material. Llevaba ya años residiendo en Francia y en 1973 trabajaba en un café-teatro de París donde hacía de camarero al tiempo que se representaba alguna pequeña pieza suya. Creo que a principios de 1974 pasó por el espectáculo un conocido editor francés (que Agustín, naturalmente, no conocía en persona) y le preguntó al camarero que quién era el autor de aquella piececilla que lo motivó. El autor era él, el camarero mismo. Quedaron entonces para hablar —al editor lo movió el asunto— y le propuso, días más tarde, escribir una novela desarrollando aquel tema. Fue tan generoso como para pagarle un pingüe anticipo (¡qué pocos editores de hoy harían esto, quizás ninguno!) y Agustín pudo abandonar para siempre su oficio y marcharse una temporada a Grecia a escribir esa novela que, desde hacía varios años, bullía en él. Así nació El cordero carnívoro, quizás una de las mejores novelas de Agustín. Y así el autor devino novelista en francés y aparentemente olvidó para siempre sus antiguas voluntades teatrales. La obra se editó en 1975 y tuvo un éxito importante. Agustín viviría en adelante de su literatura. Creo recordar que me dijo (referido sólo a aquella primera vez) que un amigo y el propio editor revisaron el manuscrito de un novato en la lengua, pero que ambos convinieron no sólo en su general buen hacer, sino en el estilo.
El cordero carnívoro (que ocurre fundamentalmente en una provincia andaluza —no se dice nombre— en la España de los 50 y 60) llamará sobre todo la atención porque es la historia, muy bella y ajustadamente narrada, de un incesto homosexual. El amor y las relaciones físicas de dos hermanos, Ignacio (el narrador, el pequeño y más débil, algo afeminado) y Antonio, el mayor, un muchacho fuerte, sano y viril. La historia ocurre en el seno de una familia que en buena medida —acaso como todo en el libro, incluido el incesto— represente, metaforice o figure una España atrasada y partida. La madre Matilde —que nunca quiso al no deseado Ignacio— es el refinado y algo anticuado producto de una familia rica y latifundista, que va viniendo a menos. El padre Carlos (al que se parece notablemente Antonio, como Ignacio a la aristocrática Matilde) es un abogado, condenado al ostracismo y al fracaso, porque fue republicano en su juventud ardiente. Republicano de la tricolor como la criada Clara, que sabe todos los entresijos de la familia, que detesta a los curas y que jamás va a misa, pero protege el llameante amor de los hermanos. Juan, el joven marido republicano de Clara, murió en la guerra civil, y por eso ella detesta también la bandera rojigualda, «la bandera franquista» la llama, como detesta la radio que sólo habla de la paz y de la victoria… Matilde tiene un confesor, un cura relativamente venal y retórico, que transige con todo mientras se den limosnas a la Iglesia y se guarden las apariencias.
Muertos los padres y separados los hermanos, vuelven al hogar medio abandonado y arruinado, y pese a todo (el parcial exilio de Ignacio y el matrimonio de Antonio, en Venezuela, con una chica norteamericana) logran volver a amarse y recomponer una felicidad íntima, sensual, afectiva y heterodoxa. Algunos podrán legítimamente deducir que el incesto es el único posible final feliz (y acaso lo siga siendo) para la última historia española. Símbolos y aún alegorías no faltan —si se quieren ver— en esta novela tan radicalmente nuestra. Desde el propio título: el «cordero carnívoro» (que parte de la imagen de una alfombra de piel) es todo lo que presentándose como «bueno» por una autollamada «sociedad bienpensante» es en el fondo cruel y destructor: desde la Iglesia partidista (siempre con los vencedores) hasta la familia, a menudo una estructura vacía, salvo por la represión, la frustración y el asco… Novela queridamente en la part maudite, que diría Bataille, conviene no olvidar que admite también (sobre todo para los foráneos) una lectura más convencional o directa: una transgresora historia de amor fraterno, en un país roto y una familia en obvia decadencia… ¿Sería por tanto una «novela gay»? No creo que la definición le hubiese gustado a su autor, que para nada escondía su condición homosexual. El cordero carnívoro posee un más que evidente componente «gay», pero lo que podría (no sin discusión) entenderse por «novela de temática gay» reduciría mucho el andamiaje ciertamente más complejo de la historia. Obsesionado al principio por la Guerra Civil española y por el inmenso daño que a tantos causó (al autor entre ellos) el tema reaparece en varias otras novelas de Gómez Arcos. Pero por supuesto supo desprenderse de la obsesión, por ejemplo en dos de sus últimas novelas éditas, que leí cuando salieron (también las dos con grandes elementos homoeróticos) y de las que guardo un buen recuerdo: La femme d’emprunt (1993) y L’ange de chair (1995), si la memoria no me falla, la última que Agustín publicara en vida. A título de mero recuerdo hacia el amigo arisco que se fue, copio lo que Agustín me escribió al entregarme un ejemplar de esa novela última: «A Luis Antonio, un libro para soñar. Cariños…». Tampoco estas novelas están traducidas, pero será bueno que muchos conozcan al autor, por donde (con brillo y éxito) comenzó a los 42 años su segunda y definitiva vida de novelista en francés. El cordero carnívoro fue y sigue siendo una novela cuidada y magnífica.
Luis Antonio de VillenaMadrid, 22 septiembre 2007
EL CORDERO CARNÍVORO
a R.D.,por sus consejos y su amistad
A.G.A.
CAPÍTULO 1
Con los ojos cerrados.
Ninguna imagen debe interponerse entre quien espero y yo. Ninguna imagen ajena a mi esperanza o a mis recuerdos. Establecer por fin el vacío. El vacío necesario entre el pasado, que conozco perfectamente, y el presente, del que no sé nada.
Hoy. ¿A qué día estamos? Ni siquiera me atrevo a preguntármelo. Tampoco hace falta. En mi mente pululan respuestas contradictorias, dispuestas a revelarse y a sembrar la confusión. En la incertidumbre de siempre, se puede pensar. En la angustia súbita, no.
Con los ojos cerrados, invadido por el invierno, me he dedicado toda la mañana a preparar la casa. Así todos los días, desde que llegué el viernes pasado, a las cinco de la tarde. Con los ojos cerrados estoy ya viviendo el miércoles. El reloj de la entrada acaba de dar las diez de la mañana, junto a mi oído derecho. Unas diez de la mañana sin estrenar, de este miércoles sin estrenar, que he esperado, con los ojos cerrados y el alma helada, durante cinco días-cinco siglos.
Porque hoy, miércoles, es el inicio de la primavera: una fecha, un camino nuevo por el que va a transcurrir mi futuro. Por fin.
Claro que, durante todo ese tiempo —quiero decir, durante los cinco días de espera—, he tenido que abrir los ojos para hacer las faenas; empezando por poner sábanas limpias en la cama. Fue el viernes de mi llegada, a las cinco de la tarde y un minuto (el minuto necesario para subir de tres en tres las escaleras hasta el primer piso, entrar en la habitación, coger las sábanas y hacer la cama).
Con los ojos abiertos contemplé esa cama, vestida con las sábanas de antes, sábanas que siguen oliendo a los membrillos de Clara, y no vi ni sábanas ni cama, sino un cuerpo, tu cuerpo, tan grande y fuerte como un árbol grande y fuerte; tan completo como un paisaje virgen, con ese riachuelo de sudor que te corre siempre, incluso en mis recuerdos, entre el pecho y el ombligo, verano e invierno, y que se desliza luego hacia la cadera, brillando a la luz. Con los ojos abiertos, tan sólo vi antiguas miradas: recuerdos futuros.
Pero es lo que quiero. Es mi voluntad. Se me despertó en París, de golpe, el día de tu telegrama: «Vuelvo a casa al inicio de la primavera. Te espero».
Detalle incongruente: yo sin blanca y sin expectativas, y tú mandándome un telegrama cargado de palabras inútiles, que costaban un dineral. Me dije que, con lo que te habías gastado en mandar todas aquellas palabras ociosas, me podía haber comprado unas salchichas con patatas fritas —la comida de los pobres en París, mi comida— y una caña. Podías haber escrito: «Ven a casa. Te espero». O: «Ven a casa». Y me hubiera podido comprar un paquete de tabaco. Además, estábamos a 15 de marzo. En dos días me plantaba yo en casa. No necesitaba una fecha. Por nada del mundo hubiera retrasado el viaje. ¿Por qué «al inicio de la primavera»? Por lo visto en Venezuela se gana el dinero a espuertas.
Pero luego caí en la cuenta: ese inicio de la primavera era un mensaje, una esperanza en clave. El 21 de marzo. Aniversario de mi primera comunión. Aniversario de nuestro verdadero abrazo entre nubes de mariposas.
Me aferré a aquella certeza. Todo lo que estaba entre muerto y vivo en mí, emergió en un último espasmo vital. Mi grito de venganza eliminó de golpe la angustia diaria de la pequeña buhardilla que había alquilado (sexto piso, sin ascensor, sin agua, sin calefacción). Hice la maleta. Salí corriendo para la estación. Compré un billete de segunda. Destino: tú.
Nada de libros. «Dos días de tren. Nada de lectura, tengo que pensar.» Ni siquiera el libro de mi amigo poeta, con quien te traicioné por primera vez. Aunque ese gran poeta, ya muerto o quizás aún no, comprendería perfectamente algo que, en apariencia, es simple cobardía. Y si no, peor para él. Esos dos días tenía que dedicarlos a pensar, a salir de mi letargo. Definitivamente.
Además, sabía que los cinco días que iba a estar en casa antes de que llegara el inicio de la primavera se me pasarían volando. Cinco días-luz en los que tenía demasiadas cosas que hacer: enfriar tantísimo tiempo muerto y ardiente; desempolvar tantas «vivencias comunes» para que no se ensuciaran tus pasos, nuevos, en el momento de tu llegada… ¡Limpiar tanto pasado! No tuve tiempo de pensar ni un instante en la casa. (Por eso te digo que pensé en todo durante esos dos días de viaje. Ahora sólo me queda vaciarme. Purificarme, sin tener que vomitar. Al menos, así lo espero.)
Quedan todavía muchas cosas pendientes para que todo vuelva a ser como hace siete años, en toda su plenitud, en el momento del adiós definitivo: me refiero a las palabras, a los gestos, a las miradas rotas que nos inventamos para mejor expresar el adiós… como se hace siempre.
¿Siempre?… Creo que sí… ¿O fuimos nosotros los primeros a quienes ocurría aquello?
Ahora lo sé: el día de nuestro último adiós fue creado expresamente, en el inicio de los tiempos, para aquella despedida. Nunca nadie había vivido un día así; ningún otro día había sido testigo de un adiós semejante.
Si en lugar de ahogarme en tus ojos como siempre, hubiera sido más consciente; si hubiera mirado a mi alrededor y añadido un punto de teatralidad, habría visto el cataclismo que, seguramente, se produjo: un eclipse de sol, sangre roja sobre rosas amarillas —cataclismo nacional y también propio de mamá— el día de nuestro último adiós. Último adiós vivido como definitivo.
Claro que aquellos dos días de viaje resultaron demasiado cortos para recomponer y anexionar todo a mis raíces. Porque, cuando se trata de ti no tengo más remedio que remontarme a las raíces. A contra corriente. Con todo el peligro y el cansancio que ello implica.
No comí. No bebí. Nada. Tan sólo fumé. Dos días de tren y de nicotina para recuperar toda una vida. Dos días breves e interminables.
Con los ojos entreabiertos compré en la tienda del pueblo el jabón que, durante siete años, ha mantenido tu olor en mi memoria. (Ni siquiera sé si ese olor era el tuyo o el del perfume. Mamá compraba aquel jabón en cajas de seis pastillas, y siempre hablaba de perfume. Pero yo, que desde mi más tierna infancia lo confundo todo —por culpa tuya o gracias a ti—, no conseguía establecer la diferencia. Nunca lo he conseguido en todos estos años en que tu recuerdo se me impuso con la tenacidad de un mendigo. Hoy, cuando husmeo en lo más hondo de mí, me inunda una bocanada de olor: tu perfume. Una sombra de perfume se escapa y me embriaga: tu olor. ¿Cómo establecer entonces la diferencia entre la exactitud del vocabulario de mamá y mis sensaciones?) Entré en el cuarto de baño, abrí los grifos, esperé desnudo a que la bañera se llenara de agua tibia, y me metí en el agua, me enjaboné, me enjaboné, me enjaboné… ¡tenía que borrar tantos perfumes para llegar a las fuentes de tu-mi olor!… enjabonarme durante estos cinco días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y otra vez esta mañana… Enjabonarme una y otra vez hasta que he recuperado mi piel de niño, aunque con el vello que tú ya conocías, hace siete años, el día de nuestro último adiós. (Adiós que se me atragantó —vómito de sangre caliente que me dejó sin voz—, pero que sí salió de tu boca: último adiós-bofetada de hielo.)
Ya lo sé, estoy divagando, pero no me lo reproches.
El viernes pasado a las cinco de la tarde, cuando decidido entré en la casa, todo se aclaró. Por fin. Sabía exactamente lo que tenía que hacer: el viernes, a las cinco y un minuto, preparar la cama. A las cinco y dos minutos, abrir la ventana para airear nuestro cuarto. Y tres minutos, limpiar el espejo. Y cuatro minutos, cortar… ¡Ah, sí! Cortar flores para ponerlas… para ponerlas… las flores de siempre, creo… para ponerlas de nuevo en… pero vi tu cuerpo desnudo sobre la cama, con el riachuelillo de sudor que brotaba de tu pecho y que se desbordaba de pronto sobre mí, como la crecida de un río… que brotaba de tu pecho para perderse… ¿dónde?
Creo que he perdido demasiado tiempo en la bañera. Conscientemente. Preferí olvidar todo lo que tenía que hacer. ¿Sabes en qué se me ha ido un tiempo precioso? En lamentarme de lo larguísimos que eran estos últimos cinco días del invierno, que nunca terminaban. He vivido veinticinco inviernos, y espero vivir unos cuantos más, tengo buena salud y conjuro a la suerte haciendo cuernos con los dedos. Pero ningún invierno ha sido ni será tan eternamente largo como éste de cinco días, desde que llegué. (¡Y qué impreciso, tu inicio de la primavera!)
Sin embargo, sabes que siempre me ha gustado la precisión, y que las manos de mamá, imprecisas, que iban del piano al croché, del croché al rosal, del rosal a sus labios, de sus labios a las lágrimas, me sacaban de quicio. Era un crío de seis años y no podía explicarte por qué me sacaban de quicio. Tú te reías. Veo con claridad tu imagen en mi recuerdo: siempre te reías de mi locura. Creo que eso te acercaba a la felicidad.
Con los ojos cerrados, estoy sentado en el sillón de mimbre, el sillón de mamá que conoces tan bien —jardín amarillo de flores exóticas, jaula amarilla para pájaros raros, trozo amarillo de foto amarillenta—; el sillón en el que mamá tenía la mala costumbre de encogerse y de perderse como una minúscula flor, un minúsculo pájaro, una minúscula imagen de antaño, en un ambiente amarillo, color de la frustración (¿a santo de qué me surgen estos recuerdos malhadados?). Y tengo las manos crispadas sobre las dos palomas en relieve en que terminan artísticamente los reposabrazos (como si al verme, las pobres palomas quisieran escaparse y yo las retuviera, eternas prisioneras en su jaula de cestería). Y sentado en este sillón del que podría darte una imagen más precisa (no sé si tú lo veías como yo lo veo), con los ojos obstinadamente cerrados, frente a la puerta por la que vas a entrar en casa de un momento a otro, me pregunto por qué sigue andando este puto reloj (¿ves?, vuelvo a hablar como antes), este reloj de mierda, obseso como un ojo enemigo, ahí, junto a mi oído derecho. Parece que estuviera en contra mía, el cabrón. Si no, ¿por qué me obliga a beberme la amargura del interminable tiempo de tu no llegada?
No-lle-ga-no-lle-ga-no-lle-ga… Cinco días angustiosos de no-lle-ga desde el viernes pasado a las cinco de la tarde hasta hoy miércoles por la mañana… días cerrados, obsesionados con esa puerta cuya cerradura engrasé mil veces desde que llegué, el viernes a las cinco de la tarde, porque de pronto me dije: «¡Demonios, la puerta! ¡Seguro que chirría! ¡Y si chirría cuando la abra, será como cuando uno vuelve a casa cada día, como algo cotidiano, y no la vuelta al infierno o al paraíso, que es lo que yo pretendo! ¡Venga, a engrasar la cerradura!». Cinco días de duro trabajo desde las cinco de la tarde del viernes hasta las diez de esta mañana (y siguen los no-lle-ga, que no hay manera de que se pare este hijoputa de reloj): la bañera, la puerta, el jabón en una mano, el aceite en la otra, la recuperación del olor original, pasar al mundo paralelo. Nuestro olor, nuestro mundo.
Los ojos cerrados, la puerta cerrada, los no-lle-ga que se alzan en el silencio del vestíbulo y me rodean como perros de caza con las fauces abiertas y los dientes afilados.
Si de verdad querías gastar dinero, por qué no me pusiste en el telegrama: «El 21 de marzo a las once en punto de la mañana, llegaré a casa. Ven». ¡Dios mío, por qué me haces esto! ¿Quieres matarme de angustia?
Tú no sabes lo que es la angustia. Desde que abrí los ojos dieciséis días después de mi nacimiento —un caso—, siempre has estado seguro de todo lo relativo a mí. Para ti, todo estaba previamente planificado. Hasta lo inesperado.
¿Te acuerdas?
Ella, mamá, decía que yo había nacido con la voluntad de quedarme ciego para siempre. De vez en cuando condescendía en explicar por teléfono, a quien quería oírla, aquel extrañísimo caso. Y cuando se decidía a hablar, a salir de su mutismo, no había quien la parara.
Ella, mamá, vivió cincuenta y dos años enclaustrada en el silencio, un silencio pegajoso que imponía a toda la casa como un castigo. Desde mi más tierna infancia, por ser ya muy curioso, comprendí que tal castigo, en principio destinado exclusivamente a ella, había terminado por afectarnos a todos. Para ella suponía un placer que desvelaba claramente el contorno de su alma dura, a pesar de la constante neblina de sus imprecisiones. Era como una mancha de aceite. Cada día un poco más grande. El mal se iba extendiendo, galopante. Ella, mamá, veía cómo el silencio se iba apoderando de nosotros, como una marea alta que nos ahogara… y entonces ella, mamá, sonreía… sonrisa que nunca ha poblado mis sueños infantiles. Cuando un día te pregunté sobre esto, me dijiste: «Es así porque es católica». Pero a pesar del follón de imágenes piadosas que tenía en su habitación, tanto en esta casa como en la de la ciudad, nunca vi a mamá entrar en una iglesia.
Con sus amigas:
—Querida, estaba horrorizada. Bueno, no del todo. Tampoco hay que exagerar. (Dando a entender que no me quería lo suficiente como para horrorizarse.) Profundamente extrañada sería más apropiado. Su obstinación me ponía enferma. Cerraba tanto los ojos que le salían arrugas. Y no sólo cerraba los ojos. También los puños. Durante dieciséis días, sin llorar, sin gritar. Nada. ¡Dieciséis días! Una voluntad ciega metida en una cuna. Su hermano, mi hijo Antonio, lo miraba subyugado, abandonando sus juegos, sus cuadernos de dibujo, dejándolo todo. ¡Con lo buen estudiante que ha sido siempre mi Antonio! (No comprendo cómo podías ser buen estudiante con cinco años.) Me levantaba en medio de la noche, a pesar de mi salud precaria, para ver si lo sorprendía con los ojos abiertos, sonriendo a algún demonio… nunca se sabe dónde se esconde el demonio. Pero nada. Seguía ciego de día y de noche como si quisiera serlo para siempre. ¡Ay, amiga mía, qué cruz! ¡Un auténtico horror! ¡Y ahí no queda la cosa! El sexto día decidí llevármelo a Lourdes. Sí, sí, a Lourdes. ¡Ya no podía más! Me dije: «Lo tiro a la piscina milagrosa…». ¿Habrá usted oído hablar de ella…? Incluso puede que haya varias, en fin, da igual. «O se produce el milagro, o se ahoga.» Porque, claro, prefiero llorar algún tiempo ante una tumba pequeñita llena de flores, antes que soportar toda la vida a un monstruo agazapado en su infierno de ciego. (Ella, mamá, contaba esto de un tirón, sin respirar.) Menos mal que recuperé la salud y las fuerzas. Encargué un guardarropa totalmente negro para mostrar a la gente mi desesperación con dignidad. En Lourdes también, claro. Como le iba diciendo, estaba totalmente decidida a llevármelo. Hasta las maletas, las tenía ya preparadas. Pero en eso, Carlos (o sea, papá) me dijo textualmente: «¡Si me entero de que las cabronas de las monjas le tocan al crío un solo pelo de la cabeza, te mato!». Ya sabe que él siempre ha hablado así. Por eso me casé con él, para establecer un equilibrio entre mi piano y su manera de hablar (risita incongruente, tan fuera de lugar como un crucifijo en una mezquita). Bueno, ya se lo terminaré de contar otro día. Hoy estoy demasiado cansada.
Mamá colgaba el teléfono. Su mano, crispada durante el monólogo, se reblandecía de pronto, como la cera caliente, y se fundía en gotas durante su largo peregrinar por el salón, que empezaba invariablemente en el piano y terminaba en sus lágrimas. Imaginarias.
Mucho tiempo después, durante otro de sus monólogos, me enteré (yo andaba por ahí, escondido en algún rincón) de que ella, mamá, viendo que las cosas no cambiaban, había pedido que les pusieran cuellos y puños blancos a todos sus vestidos negros «para que los demás no sufrieran con mi luto prestado». Desde entonces siempre se vistió así, como para recordarme continuamente el tremendo malentendido que había entre nosotros, y que se acentuó a partir del día en que abrí los ojos. «¡Dieciséis días! ¡Increíble! Tardó dieciséis días en abrir los ojos. Estábamos todos alrededor de la cuna. ¿Y sabe usted lo que hizo? Se puso a mirar fijamente a su hermano, con una mirada intensa, como si quisiera hipnotizarlo. ¡Ay, querida, qué emoción! Nunca podré olvidar aquellos ojos, abriéndose por primera vez a la luz y tan llenos ya de sombras, unas sombras que habría pillado Dios sabe dónde. A saber en qué fangoso infierno se había metido durante esos dieciséis días de calvario —mi calvario—, y de dónde le vendría aquella plenitud. Nunca lo he sabido. A mí no me miró, y creo que a su padre tampoco. Sólo mantenía la vista fija en los ojos de su hermano. El silencio de los demás se me hacía insoportable, así que me vi en la obligación de acercarme a él y decirle “pobrecito mi niño”. Porque claro, como soy su madre, algo tenía que decir.»
No sé si ella, mamá, se habrá preguntado alguna vez si las sombras de las que hablaba no me habían envuelto cuando estaba en su vientre y que fui yo quien decidió salir de ellas. No sé si alguna vez comprendió que, si tardé tanto tiempo en abrir los ojos, fue por templanza: para no confundir el mundo del que venía con el que iba a instalarme de por vida.
En el momento en que ella, mamá, me dijo: «Yo no quería tenerte», comencé a remontar en mi pasado hasta el estado larvario y empecé a comprender. El rencor nació el mismo día en que mi feto le hinchó demasiado el vientre, impidiéndole inclinarse con elegancia sobre su maldito rosal. Pero enseguida me di cuenta de que mi deseo de venganza me llevaba a lo fácil, a lo pintoresco. Y busqué razones más profundas. Llegué al amor. O, mejor dicho, al desamor. Tragedia banal.
¡Su rosal!… ¿Se dibuja, por casualidad, una sonrisa en mis labios? Su rosal… ¡Ésa es otra! Será mejor que te lo cuente en otro momento. Hay muchas cosas que desconoces, ¿sabes? Eras demasiado alto para esconderte detrás del sofá o para pasar desapercibido entre los maceteros que adornaban los balcones de su salón. Tampoco te hubiera gustado hacerlo. Tú vivías tu vida a tu aire, como vivías la mía. Por eso no necesitabas espiar a mamá. Porque a ti sí que quiso tenerte, te esperó, te creó y recreó como uno más de sus bordados, como todas las primeras notas de las piezas que tocaba en el piano. Pero a mí me concibieron en la imprecisión, por accidente. De modo que decidí, desde el estallido del placer paterno, afirmarme contra su voluntad como una mala yerba.
No te puedes imaginar todo lo que aprendí sobre mi vida anterior durante las conversaciones telefónicas de mamá con sus amigas (amigas que se han mantenido como entidades invisibles y perfectamente anónimas). Si nunca miré a mamá a los ojos no fue para castigarla como ella pensaba, sino para eximirla de mi lástima. Y a lo mejor también para culpabilizarla. Claro que al culpabilizar ¿no se está castigando? No lo sé, no soy juez en la materia. Prefiero considerarme un cabroncete salido de su propio fango.
Con los ojos cerrados, sentado en el sillón de mamá, este sillón de mimbre del que tomo posesión (ella, mamá, no va a levantarse de su tumba para reclamarlo), envuelto en la penumbra del vestíbulo donde sólo viven los no-lle-ga del reloj, te espero. Sin cargo de conciencia he acusado a mamá de desamor. Espero no tener que hacerlo también contigo. Porque si tú eras su preferido, yo era tu preferido. Tal relación de fuerzas existe entre nosotros tres desde el principio. Seguramente has heredado su imprecisión, igual que ella, mamá, heredó su sillón y su piano que la sumergían directamente en las nostalgias malsanas de su infancia. Pero todo aquello acabó. Mamá murió. Tú estás vivo. Yo también.
Desde el viernes pasado a las cinco de la tarde, cuando llegué a la casa, hasta esta mañana de miércoles, no me he atrevido a afrontar el problema. Me refiero a nuestro problema, a nuestra guerra. Pero ahora, sentado en este sillón-tumba de mimbre, que consideré propiedad inexpugnable de mamá durante dieciocho años y que he deseado durante veinticinco, el tema está claro y la cuestión ya no se plantea. Te quiero. Siempre te he querido.
Y este amor, más vivo que nunca, no está abocado a la muerte porque procede de la fuerza del pecado. Nació, en ti y en mí, el día en que las puertas del paraíso se cerraron. Antaño, en un tiempo que sólo nuestros genes recuerdan.
Te quiero.
Con los ojos cerrados, abro la boca para pronunciar estas palabras nuevas, palabras que parecen trapos viejos en boca de otros pero que se inventan en la mía. Las pronuncio cuidadosamente para que no se pierda ni una sílaba en el vacío, para que no se produzca un cataclismo. Descubro que, durante estos siete años sin ti, he llegado a la serenidad.
La casa está preparada. Yo estoy preparado. La primavera acaba de nacer. No necesito abrir los ojos hasta que no oiga tus pasos en la grava del jardín, tu llave en la cerradura, tus manos empujando la puerta.
Con los ojos cerrados… en este inicio de la primavera que se anuncia como un milagro… te espero… hermano mío… hermano-amor…
CAPÍTULO 2
Fue al decimosexto día de mi nacimiento cuando abrí los ojos para sumergirlos, sin dudarlo, en los de mi hermano Antonio.
Vivíamos en una casa de la ciudad, casi completamente rodeada por un gran jardín. Heredada por mamá. Disponía de un gran vestíbulo, un espacioso salón —donde mamá estaba siempre muy tiesa, rodeada de sus viejas fotos y de sus flores alimentadas con aspirina—, el despacho de papá cuya puerta estaba casi siempre cerrada, la cocina, la despensa, almacén de frutas, verduras, vinos, jamones y otras viandas que nos mandaban del campo, y la pequeña habitación de Clara, criada para todo de mamá. En el primer piso, un absurdo comedor que nunca nadie utilizó, y los dos grandes dormitorios: el de papá y mamá —cuando mi padre no se había exiliado todavía a su despacho— y el otro, en el que dormíamos Antonio y yo.
Según Clara, a este dormitorio mi madre lo había llamado siempre «la habitación de mi hijo», y no me asociaba a mí con el posesivo. Ella, mamá, cuando decía «mi hijo» se refería a mi hermano. Pero a partir del decimosexto día de mi nacimiento, cuando nuestras miradas se engancharon ineluctablemente, cuando por voluntad de Antonio trasladaron mi cuna a sus dominios (la llevaba Clara, pero la sostenía la voluntad de mi hermano), «la habitación de mi hijo» no se convirtió en «la habitación de mis hijos» sino en «el otro cuarto».
Todo sentimiento de ternura familiar que pudiera unirnos a los tres estaba descartado. Sin embargo, los otros lazos, sin excepción, los auténticos, crecían cada día un poco más fuertes, como plantas cuidadosamente regadas. Ya por entonces mi sensibilidad percibía el odio, la complicidad, el pecado (la maldita lengua de Clara pronunció una noche esa palabra, más bien la escupió a la cara de mamá) y sobre todo, ya que hablamos de sentimientos familiares, «el olor a azufre»… expresión que llevaba a mamá, en pensamiento, a su libro negro de meditación (única lectura de mamá), que leía de vez en cuando y que guardaba bajo llave en el cajón central de su escritorio.
—¡No hables tan fuerte! Mamá puede oírnos.
—Está durmiendo en la otra punta del pasillo.
—Da igual. No hace falta que chilles para decirme cosas agradables.
Bajo la voz y repito:
—Te han salido pelos en los sobacos. A mí no.
—A ti también te saldrán, cariño.
Y se echa a reír, sin que yo sepa por qué.
Cuando se va descubriendo un cuerpo poco a poco, tu cuerpo, ¿es cuando se siente el olor a azufre?
El sol estaba alto. Mediodía de vacaciones. Ella, mamá, entró en el otro cuarto. Mi hermano Antonio hacía su gimnasia diaria en el jardín, al que bajaba agarrándose a las ramas del castaño de Indias. Yo estaba en el balcón casi desnudo. Miraba a mi hermano llenándome los ojos con el espectáculo de su flexibilidad. Ritual visceral. Ella, mamá, husmeó como un animal el aire de la habitación, olvidando su actitud imprecisa, y gritó:
—¡Clara!
Como movida por un resorte perfectamente engrasado, su criada apareció en el umbral de la puerta.
—¡Quite inmediatamente estas sábanas y ponga otras limpias! ¡Aquí huele a azufre!
Su mirada taladrándome la espalda. Una mirada victoriosa. Porque ella, mamá, supo aquel día que la habían comprendido. Yo también había visto las manchas redondas en las sábanas. Se había aclarado el misterio. Aquello era oler a azufre.
Con la respiración entrecortada, sin poder controlarme, sentía que mamá se quedaba allí, inmóvil, esperando algo, como una gata al acecho. Miré descaradamente el calzoncillo de mi hermano y su aguja de fuego sembradora de azufre, cuyo primer despertar se había producido aquella noche sobre mi vientre.
Un momento después, sin haber saboreado su victoria, mamá salió del otro cuarto y se desdibujó como una sombra entre las sombras del pasillo, para instalarse en su salón. Su salón de sombras donde se convertía en ameba. Cada uno en su sitio.
Ningún problema para volver a los inicios. La escena se iba precisando cada vez que oía a mamá hablar por teléfono con la invisible de turno. Porque ella, mamá, no pronunciaba jamás un nombre. Por pereza, o porque le gustaba mantenerse fuera de lo cotidiano. Tan sólo utilizaba dos fórmulas:
—¡Querida, quería hablar contigo!,
si era ella la que llamaba; o:
—¿Eres tú, querida?,
si sonaba el teléfono y lo cogía ella.
(Me encantaba llamar a todas sus amistades «las invisibles».)
Escena reconstruida a partir de los monólogos de mamá:
El día en que nací, Clara, la criada de mamá, preparó (como es costumbre) un caldo de gallina. Una gallina que llevaban tres meses criando con maíz, para matarla el día de mi nacimiento. «La señora está en estado de buena esperanza», les habían dicho a los campesinos que trabajaban en las tierras de mamá. (Tierras que no puedo llamar mis tierras porque no había nacido todavía —si queremos volver a los inicios, hay que ser precisos—, ni tampoco las tierras de mis padres porque mi padre era tan sólo dueño de su persona. Tierras que ya no nos pertenecen.) De modo que: «La señora está en estado de buena esperanza. Criad una gallina para dentro de tres meses».
Y todo transcurrió con normalidad.
El médico se lava las manos con el jabón que mamá consideraba como… etc. Se marcha. La comadrona me mete en la cuna y trata, por pura rutina, de atraer sobre mí la atención de todos, pero ella, mamá, parece tan delicada que me tienen que olvidar y comienza la gran ceremonia del caldo y del silencio. No se oye volar una mosca. Clara va de un lado a otro, baja la escalera con los brazos cargados de toallas sucias, trastea en sus pucheros, sube la escalera con los brazos cargados de toallas limpias, entra en la habitación de mamá, quita el ramo de flores «que absorbe el oxígeno», vuelve a salir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a entrar, corre las cortinas y la penumbra se instala en el cuarto. Silencio. La penumbra se calla. (Nací una mañana soleada, pero, según parece, a nadie le apetecía ver el sol.)
La habitación de mamá se convierte en una capilla umbría. Huele a alcohol, a caldo, a cansancio, al sudor de mamá indispuesta.
—¿Estás mejor ahora, Matilde?
Dice papá.
—La señora se encuentra muy bien, señor.
Dice Clara.
—¡Qué hermosa es una cuna que sirve para varios partos! Espero que ésta sirva para algunos más.
Dice la comadrona. (Como le gusta su trabajo, anima a la gente a que paran, cuanto más, mejor.)
A mi alrededor —¿de dónde venía?— se condensa un olor desconocido y excitante, que flota como una nube sobre mi nariz. Varios años más tarde oí que mamá lo llamaba perfume. «¿Lo ha entendido bien, Clara? Nada de agua de colonia cuando bañe al niño. Sólo jabón. Primero, porque es más barato (era en lo único que ahorraba), y luego porque lo mejor para los críos es el perfume de un buen jabón. Los convierte en hombres.» La nube olorosa se agranda, me envuelve, me invade. Mi hermano, enjabonado y bañado como Dios manda para esperar mi nacimiento, mira extrañado esa cosita que no se mueve, con los ojos todavía cerrados, en su cuna. Era yo. Él fue el único que no dijo nada.
(Hoy, miércoles, inicio de la primavera, cuando entres por la puerta y estés frente a mí, te preguntaré: «Antonio, ¿qué pensaste exactamente el día en que nací?». Nunca le hice esa pregunta a mi hermano. Y sin embargo, estoy absolutamente seguro de que tiene la respuesta preparada, inscrita en la sangre. Si se lo pregunto, no será por curiosidad —no me gusta que me repitan indefinidamente lo que ya sé— sino más bien para divertirme. Hace diez años mi hermano no hubiera tenido ningún problema para responderla, tan seguro de sí como estaba. Hace diez años. Hoy, no lo sé. Ya hace tres que se casó.)
El tiempo se alarga. Los días pasan. La habitación de mamá ya no huele a alcohol. Cuarto día. Ella, mamá, anda un poco, con pasitos dramáticos que la llevan de la cama a la ventana y de la ventana a la cama. Quinto día: profundos, profundísimos suspiros, como si se escaparan de un doloroso abismo. Sexto día: ya no hay caldo de gallina. Clara prepara verduras. El estómago materno soporta el puré. Séptimo día: miradas con manchas de curiosidad, o de inquietud, caen sobre mí provenientes de todos los rincones del cuarto, como una lluvia de hipocresía, de ansiedad; una semana eterna. Mi hermano Antonio está al lado de mi cuna. No se mueve. Me mira. Con serena insistencia. Y yo sigo sin llorar, con los ojos cerrados. (Crónica de Clara.)
De pronto, mamá olvida su indisposición, aprieta un poco los dientes para mostrarse enérgica, se pone el vestido amarillo para mostrarse circunspecta, baja la escalera, invade su salón y abre el cajón central de su escritorio del que saca un libro negro.
—Querida, fue tremendo. Al final tomé la decisión de levantarme y ojear mi breviario. Me dije: «¡Seguro que encuentro algo!».
Y sin dar una respuesta a la curiosidad invisible que la escucha al otro lado del teléfono, ella, mamá, cuelga el auricular, y su mano se deshace de pronto, como si fuera cera caliente, y se desvanece poco a poco durante la larga peregrinación por el salón que empieza invariablemente en el piano para terminar sobre sus lágrimas. Falsas.
Tres días después mandó llamar a su modisto (ella, mamá, no salía nunca al centro de la ciudad desde que la desgracia política se cebó sobre papá) y le comentó su deseo de vestirse de negro para ir a Lourdes.
Cinco vestidos y dos abrigos.
—Crepé, terciopelo… ligero, sí, y muselina. No soporto la lana. Me pesa demasiado.
Larguísimos suspiros.
—¿Qué me aconseja, velo o sombrero? Mejor las dos cosas. Nunca se sabe qué tiempo hará al otro lado de los Pirineos. Claro que si hace viento… con el velo… voy a parecer un barco.
Risitas entrecortadas, miradas desconfiadas a su alrededor.
—Tiene usted razón, querido. No sé de dónde saco fuerzas para bromear. Ya conoce usted mis desgracias…
Larguísimos suspiros.
Dos sombreros. De acuerdo.
Y sin embargo, un velo resulta tan patético cuando expresa el dolor… Basta con un soplo, una brisa para que la imagen de un luto con velo se convierta en sublime. Y es más personal que un sombrero.
—Sobre todo para la iglesia. Porque tendré que ir a la iglesia. ¡Y no voy a ir sin sombrero, como las inglesas!
—Tiene toda la razón, señora mía. Hay que guardar las formas. Digamos entonces, dos velos y tres sombreros.
—Perfecto. En sus manos lo dejo.
—Adiós, señora.
—Adiós, querido.
(Crónica de mi hermano, ilustrada con mímica, el día en que me operaron de la garganta. Me costó una hemorragia y varias inyecciones de coagulantes: resulta difícil reírse cuando acaban de degollarlo a uno. La enfermera dixit.)
El modisto se instaló en casa con sus rollos de telas y sus crisis de nervios. Cuando estaba inspirado, más o menos cada diez minutos, se convertía en un ser angelical con ideas geniales, de las que mamá se hacía lenguas. Las tijeras dibujaban entonces relámpagos en la sombra del salón, y mamá veía exactamente el vestido que necesitaba para asistir al milagro.
O bien:
—¡Genial, querido, genial! Éste, para bajar del tren.
—¿No va usted en coche?
(Un tanto escandalizado bajo su cortesía.)
—¡No, por Dios! En coche, no me vería nadie.
Actitud: ella, mamá, tiesa al lado del piano, rodeada por las vetustas fotos de familia, a modo de ángeles de la guarda. Virgen dolorosa a la que van a vestir para que recorra el camino de su calvario. (Cuando se trata de un hijo, aunque sea un monstruo, aunque lo odie, una madre se erige siempre en Pietà. Es hereditario.)
—En tal caso, señora, lo siento, pero este terciopelo, no. Se estropea con el acero. Y, que yo sepa, todos los trenes son de acero.
—Y de madera, querido.
—Bueno. (Seco.) Pero por favor, señora, piense: ¿cómo se puede armonizar esta maravilla de terciopelo con el de un tren? ¡Sería una aberración!
Mamá, altanera:
—Pienso alquilar un vagón para mí sola. (Sencilla.) Tengo que llorar durante el viaje. Y… seguramente también tendré que rezar. (Humilde.) Si no, ¿cómo se me va a conceder el milagro?
El milagro. Que no se le olvidara. Pausa.
—Entonces, podemos tapizar el vagón. Entero. (Con cierta solemnidad.) Tenga en cuenta, señora mía, que ni usted ni yo podemos exponernos a un fracaso.
Ella, mamá, un tanto absurda:
—Permítame recordarle mi dolor, querido. Tengo un hijo ciego.
Echados en el sofá, estupefactos, cansadísimos, no se atrevían a mirar al techo, que escondía mi defecto, pero sí se concedieron un dedito de aguardiente. (Habladurías de Clara. Puede que exageradas.)
Mientras tanto, con los ojos cerrados, enclaustrado en la habitación de mamá, yo oía ya, perfectamente, las idas y venidas del personal: la comadrona que sustituye al médico, Clara, que sustituye a la comadrona; papá que sustituye a Clara; mamá, sumergida en su mundo de luto, ahogada en un mar negro de vestidos que probarse; mamá, que venía a veces hasta mi cuna, con su modisto al lado, susurrando sin parar, considerando muy en serio el vestirme a mí también de negro para el viaje hacia el milagro… (No estoy seguro, pero creo que se pusieron de acuerdo para envolverme en una gran capa celeste con estrellitas, y ofrecerla luego a la Santa Virgen de Lourdes una vez el milagro concedido); mi hermano Antonio, que no se movía de mi lado, con los ojos abiertos, acariciando mis párpados cerrados, llamándome con esa voz tan particular que se filtraba en mi sangre e iba dibujando mi naturaleza.
La casa convertida en taller de costura, llena de todo tipo de retales de tela negra, dispersos por todas partes; papá encerrado en su despacho porque no traga al señor modisto de mamá (así es como Clara, por orden de mamá, debe expresarse: «el señor modisto»); Clara que ya no lleva a mi hermano al colegio («No podía más», me contaba la pobre sonriendo); la comadrona —ahora con categoría de enfermera—, que vive en la habitación de mamá para no perder de vista al pequeño (al «pequeño monstruo» piensa mamá, que se limita a decir «al pobrecito»); ella, mamá, que sigue probándose vestidos, velos, sombreros, guantes y zapatos todo el santo día, el teléfono que propaga la noticia de mi tremenda discapacidad…
—Eso es, querida, eso es. Te doy las gracias de todo corazón, ¡ay! roto; pero no recibo visitas. Estoy realmente destrozada…
… y su mano se vuelve imprecisa, etc.
Clara, la pobre, que no para, como si se hubiera multiplicado por mil pero sin ninguna coordinación, el señor modisto que le hace ascos a la comida, como un insulto, yo, que ni abro los ojos ni lloro, la habitación de mamá, donde yace el monstruito, convertida en encrucijada por donde pasa todo el mundo, las voces disonantes que pueblan la casa y que se convierten en susurros gritones al cruzar el umbral, una tormenta de nieve que cae de pronto sobre el castaño de Indias del jardín y le rompe dos ramas, el fontanero, a quien hay que llamar urgentemente porque los desagües se han atascado y el señor modisto no soporta el olor del retrete…
Él:
—¿Cómo quiere que produzca arte en este estercolero, señora?
Ella:
—¡Debe ser cosa del demonio!
Colgada al teléfono, mamá pide socorro, trágica, como si ocurriera algo tremendo en casa; cuelga el auricular en medio de una frase; se abalanza sobre su libro negro, con un brazo cubierto por una manga apenas hilvanada, con un hombro desnudo, facilitando al máximo el trabajo del señor modisto. La crisis de histeria se palpa en el ambiente…
… un perro aúlla a la muerte en la noche del decimotercer día de mi nacimiento, y yo, empecinado en cerrar los ojos, hasta tal punto que parezco un viejecito arrugado; Clara que llora por exceso de cansancio después de haber subido y bajado las escaleras miles de veces; papá que viene de vez en cuando, en horas de poca afluencia, para darme un beso en la frente y se larga a toda velocidad (¿me quería papá?); mi hermano, clavado en su sitio, devorándome con los ojos… la casa es una locura, y una ciega anarquía se va apoderando de ella, cubre de polvo muebles y alfombras, vicia el aire y marchita las flores, decapitadas en los jarrones y vivas en el jardín.
Ella, mamá, en un brote de energía, echa a Clara de la cocina y se pone a preparar huevos en gelatina y salsas finas para el señor modisto que corre el riesgo de morir de inanición antes de terminar su negra tarea. Y viste la mesa con encajes amarillos, enciende las velas amarillas de los candelabros de plata, descorcha una botella de champán dorado, y conecta el tocadiscos para oír una cosa amarillenta de Chopin.
(Todo esto, la noche del decimotercer día de mi nacimiento, la noche en que un perro aulló a la muerte.)
—Hay que exorcizar el peligro, querido. Bajo ningún concepto quiero que el demonio me eche por tierra mi viaje a Lourdes.
Uno de los vestidos negros está ya terminado. Se lo pone, con un collar de perlas. Y una sortija de diamantes. Mamá y el señor modisto cenan como reyes. Confidencias obtenidas de mi confesor, que quería subrayar el valor de mamá, «mujer fuerte si la hubo», el día que vomité mi gran pecado: Odio a mamá.