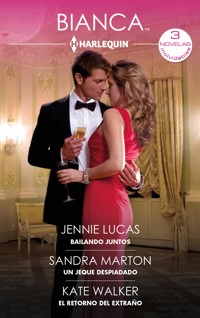2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Cuando el jeque Sharif le ofreció a Irene Taylor que fuera la señorita de compañía de su hermana y ganar más dinero del que había ganado en toda su vida, no pudo rechazarlo porque, por fin, podría sostener a su familia. Irene era inocente, pero sabía muy bien que los playboys como Sharif dejaban un rastro de desolación a su paso, y estaba dispuesta a resistirse a su habilidosa seducción... Sharif sobresalía en cualquier sitio, pero, sobre todo, en la cama. Todavía no había comunicado su compromiso y disfrutaría de la libertad hasta que lo hiciera. La intrigante Irene sería el perfecto desafío final antes de que se entregara a una vida dominada por el deber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Jennie Lucas
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El desafío final del jeque, n.º 2345 - noviembre 2014
Título original: The Sheikh’s Last Seduction
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4855-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Publicidad
Capítulo 1
Supo que la deseaba en cuanto la vio. Sharif bin Nazih al-Aktoum, emir de Makhtar, estaba riéndose del chiste de un amigo cuando se dio la vuelta y la vio, sola y a la luz de la luna, a orillas del lago Como. Era noviembre y estaba junto a unos árboles pelados que proyectaban sus sombras sobre el vestido blanco y traslúcido. El lustroso pelo moreno le caía como una cascada sobre los hombros. Tenía los ojos cerrados y sus labios sensuales susurraban algo que no podía oír. ¿Era un espectro? ¿Un sueño? No, solo era una invitada a la boda, nada especial, un efecto de la luz de la luna. Sin embargo, la miró fijamente.
Unos minutos antes había estado riéndose del pobre novio, quien había sido un famoso playboy que había cometido el error de dejar embarazada a su ama de llaves. La novia era hermosa y parecía fiel y amable, pero, aun así, a él nunca lo atraparían así. Al menos, hasta que… Dejó de pensar en eso y la señaló con la barbilla.
–¿Quién es?
–¿Quién?
–La mujer que está junto al lago.
Su amigo, el duque de Alcázar, miró a izquierda y derecha.
–No veo a nadie.
Entre la mujer y ellos había una serie de invitados que bebían champán y disfrutaban del frescor de una noche de finales de otoño. La boda vespertina, que se había celebrado en la capilla medieval de las posesiones de un magnate italiano, acababa de terminar y estaban esperando a que empezara la cena, pero su amigo tenía que poder ver a ese ángel.
–¿Estás ciego? –le preguntó Sharif con impaciencia.
–Descríbemela.
Sharif separó los labios, pero se lo pensó mejor. El duque español era el mujeriego más incorregible que conocía, lo que le recordó el dicho de la sartén y el cazo, pero él, repentina y sorprendentemente, sintió la necesidad de proteger a esa mujer incluso de la mirada del otro hombre. Ella parecía de otro mundo; sensual, mágica, pura…
–Da igual. Discúlpame.
Se dirigió hacia la orilla y oyó una risa burlona detrás de él.
–Ten cuidado –le advirtió el duque de Alcázar–. La luz de la luna puede hechizarte y no me gustaría tener que asistir a otra boda por tu culpa.
Sharif no le hizo caso, levantó una mano para que sus guardaespaldas se quedaran donde estaban y siguió entre el revuelo de sus vestimentas blancas. ¿Dónde estaba?, se preguntó cuando llegó a la arboleda. ¿La había perdido? ¿La había soñado? Entonces, vio un movimiento y respiró aliviado. Había bajado más hacia la orilla. La siguió sigilosamente, como uno de los leones que hubo hacía siglos en Makhtar.
Ella se movía con mucha sensualidad. Él oyó que susurraba algo y entrecerró los ojos. Sin embargo, no había nadie más. Salió al claro como si temiera que pudiera desaparecer, pero, torpemente, pisó una rama. La mujer se dio la vuelta y se miraron fijamente. Su vestido no era blanco, como había creído, sino rosa claro. Tenía una piel muy blanca y tersa y las mejillas levemente sonrosadas. Calculó que tendría poco más de veinte años. Era de estatura mediana, tenía unos rasgos demasiado angulosos para ser hermosa en el sentido convencional, tenía una nariz recta y afilada, unas cejas oscuras y una barbilla firme, pero su boca era delicada y sus ojos, grandes, marrón oscuro y melancólicos. Además, estaban llenos de lágrimas.
–¿Quién es usted? –preguntó ella en un susurro.
Él parpadeó y frunció el ceño.
–¿No sabe quién soy?
–¿Debería saberlo?
Sharif supo que esa mujer tenía que ser de otro mundo. Todo el mundo conocía al jeque playboy que había recorrido todos los continentes con las mujeres más sofisticadas, al emir de Makhtar que se había gastado millones de euros en una noche con sus allegados, que siempre tenía cerca a seis guardaespaldas, que, según los rumores, tenía un dormitorio en su palacio que estaba hecho con diamantes, lo cual era falso, y que quiso comprar el Manchester United en una juerga, lo cual era cierto. ¿De verdad no sabía quién era o solo era una forma de hacerse la interesante? Él se encogió de hombros, pero la miró con detenimiento.
–Soy un invitado a la boda.
–Vaya. Yo también.
–¿Por qué está llorando?
–No estoy llorando.
Él vio que una lágrima le caía por la mejilla.
–¿No?
–No –contestó ella secándose la mejilla con rabia.
–¿Está enamorada del novio? –preguntó él ladeando la cabeza–. ¿Por eso llora?
–¡No!
–Se dice que la mitad de las mujeres de Londres lloraron cuando se enteraron de que Cesare Falconeri iba a casarse con su ama de llaves.
–¡Soy amiga de Emma!
–Entonces, ¿está llorando porque está pensando en seducirlo después de la luna de miel?
–¿Con qué tipo de mujeres se trata? –preguntó ella como si estuviese loco–. Yo nunca… –se secó las lágrimas otra vez–. ¡Me alegro por ellos! ¡Están hechos el uno para el otro!
–¡Ah! Entonces, será por otro hombre.
–No –insistió ella con los dientes apretados.
–Entonces, ¿por qué llora?
–Sea por lo que sea, no es de su incumbencia.
Él se acercó. Los dos estaban ocultos detrás de la arboleda y a orillas del lago. Casi podían tocarse. Oyó que ella tomaba aliento y retrocedía un paso involuntariamente. Perfecto. Se había fijado en él como él se había fijado en ella. Tenía unos ojos insondables, como una noche llena de estrellas y sombras. Nunca había visto unos ojos tan cálidos y con tantos secretos. Secretos que quería saber y calidez que quería sentir sobre su piel. Sin embargo, también era posible que solo quisiera olvidarse de sus pensamientos como fuese. Si era así, esa mujer era la forma ideal.
Arqueó una ceja y esbozó la sonrisa a la que ninguna mujer podía resistirse, al menos, a la que ninguna mujer había podido resistirse.
–Dígame por qué está llorando, signorina. Dígame por qué dejó la boda y vino sola a la orilla.
Ella separó los labios, los cerró y miró hacia otro lado.
–Ya le he dicho que no estoy llorando.
–También me dijo que no tenía ni idea de quién soy.
–Efectivamente.
Sharif decidió que, si una cosa era mentira, la otra, probablemente, también. Entonces, se dio cuenta de que no la deseaba porque quisiera olvidarse de las bodas y el matrimonio. Llevaba mucho tiempo aburrido. Anhelaba algo distinto, anhelaba a esa mujer y la conseguiría. ¿Por qué no? Aunque no supiera quién era o aunque estuviera fingiéndolo para captar su atención, esa mujer no tenía nada de mágico o singular, independientemente de lo que le dijera el cuerpo. Era distinta a las mujeres que solía tratar, pero, aparte de eso, solo era una desconocida hermosa y sabía muy bien cómo apañárselas con desconocidas hermosas.
–Está refrescando –comentó él en voz baja a la vez que extendía un brazo–. Volvamos a la villa. Seguiremos la conversación con una copa de champán, mientras cenamos.
–¿Con… con usted? –balbució ella sin moverse.
–No está casada –replicó él mirando su mano–. ¿Está comprometida?
Ella negó con la cabeza.
–No me lo parecía.
–¿Puede saberlo? –preguntó ella levantando la cabeza con orgullo.
–No parece una mujer casada –contestó él con una sonrisa sensual.
Ante su sorpresa, ella pareció enfurecerse, pareció como si la hubiese insultado gravemente.
–¿Por qué?
Por lo que estaba pensando hacer con ella esa noche, por las imágenes que se habían formado en su cabeza nada más verla. Imágenes de su cuerpo desnudo y de sus labios carnosos que gemían pegados a su piel. Habría sido imposible que el destino hubiese sido tan despiadado como para que ella ya estuviese atada a otro hombre. No obstante, creía que, estratégicamente, no era aconsejable explicárselo cuando sus ojos dejaban escapar destellos de furia.
–¿Por qué está tan enfadada? –preguntó él con el ceño fruncido–. ¿Qué he podido decir que…? Ya entiendo.
–¿Qué entiende?
–El motivo para que haya venido a este sitio solitario junto a la orilla –él arqueó una ceja–. Me había olvidado de que las bodas afectan mucho a las mujeres. Seguro que lloró durante la ceremonia al soñar con la belleza del amor –sonrió al decir la última palabra–. Hay algún chico que le gustaría que le pidiera que se casara con él. Se siente sola y llora por eso. Por eso está furiosa, porque está cansada de esperar a su enamorado.
Ella se echó hacia atrás como si la hubiese abofeteado.
–Se equivoca en todo.
–Me alegro –murmuró él sinceramente–. En ese caso, y sea cual sea el motivo de su tristeza, esta noche no llorará más. Solo disfrutará –la miró a los ojos–. Pasará la noche conmigo.
Él siguió con el brazo extendido, pero ella se limitó a mirarlo fijamente.
–¿Eso es lo que usted considera una conversación trivial?
–Soy partidario de ir al grano –contestó él con una sonrisa.
–Entonces, es partidario de ser maleducado –ella levantó la barbilla sin tocarlo–. Discúlpeme.
Lo rodeó como si el multimillonario emir de Makhtar solo fuese un muchacho vulgar y se dirigió apresuradamente hacia la villa del siglo XVIII. Sharif la miró sin salir de su asombro.
«De esperar a su enamorado». Irene Taylor se repitió las palabras del apuesto emir como si fuesen una letanía. Parpadeó para contener las lágrimas. Con una crueldad involuntaria, había expresado el temor que había embargado su corazón durante la preciosa boda de su amiga, el motivo por el que se había ido sola, y con el corazón desgarrado, a la orilla del lago. Tenía veintitrés años y llevaba toda su vida esperando a su enamorado.
Había soñado con la vida y el hogar que quería desde que tenía cinco años. El primer día que fue al jardín de infancia, volvió llorando a su casa. Su casa estaba silenciosa, pero su vecina la había visto llegar llorando y con la fiambrera rota en la mano. Dorothy Abbott la había llevado a su casa y le había dado un vaso de leche y una galleta que acababa de hacer. Ella se había sentido reconfortada y deslumbrada. Vivir en una casita de campo rodeada por una valla blanca con un marido honrado que la quería, cuidando el jardín y haciendo galletas, podía ser maravilloso. Desde entonces, había querido tener lo que tuvieron Dorothy y Bill Abbott, quienes estuvieron casados durante cincuenta y cuatro años y se quisieron hasta que se murieron, con un día de diferencia.
También había sabido lo que no quería. Una casa destartalada en un arrabal desolador de un pueblo. Su madre estaba borracha casi todo el tiempo y su hermana, mucho mayor que ella, recibía a «caballeros» a todas horas, creía sus mentiras y aceptaba su dinero después. Se había jurado que su vida sería distinta, pero, aun así, cuando terminó el instituto, trabajó en empleos por el salario mínimo e intentó ahorrar para ir a la universidad, lo que no consiguió porque su madre y su hermana siempre necesitaban sus escasos ingresos.
Cuando Dorothy y Bill murieron, se sintió tan sola y triste que se enamoró del hijo del alcalde porque le sonrió. Aunque debería haber estado prevenida. Aun así, fue Carter quien consiguió que ella se marchara de allí.
«Solo quería divertirme un rato contigo, Irene. No me casaría contigo». Él soltó una risotada increíble. «¿Acaso creías que un hombre como yo, de mi procedencia, y una mujer como tú, de la tuya, podían…?» Sí, lo había creído. Se secó la nariz. Afortunadamente, no se acostó con Carter hacía dos años. La humillación de haberlo amado había sido suficiente para que se largara de Colorado y encontrara un trabajo en Nueva York primero y luego en París. Se convenció de que quería empezar de cero en un sitio donde nadie conociera la sórdida historia de su familia. Sin embargo, en el fondo, había soñado que, si se marchaba, podría volver segura de sí misma, elegante y delgada, como sacada de una película de Audrey Hepburn. Había soñado que volvería a su pueblo de Colorado con un traje de chaqueta ceñido y una sonrisa sofisticada, que Carter, nada más verla, querría entregarle su amor y su apellido.
Se sonrojó al acordarse y se secó las lágrimas con rabia. ¡Como si vivir en Nueva York y París pudiera obrar el milagro de convertirla en la mujer que amaría Carter! ¡Como si los vestidos de diseñadores y un peinado nuevo fueran a conseguir que él la sacara de esa casucha adonde acudían los hombres por la noche para «estar» con su madre y su hermana y la llevara a la enorme y centenaria mansión de los Linsey!
Ya no lo sabría nunca. En cambio, volvería a su pueblo peor que como se marchó. Sin empleo, arruinada y con todo el pan y cruasanes que se había comido en París, ni siquiera más delgada. Había creído que se forjaría una vida mejor. Conservó la esperanza de encontrar un empleo en París incluso después del desafortunado incidente por el que la despidieron hacía seis meses. Se había gastado todos sus ahorros, incluso los mil dólares que le dejaron los Abbott cuando murieron.
Se detuvo y cerró los ojos para intentar no sentir el dolor que le atenazaba la garganta.
«Esta noche no llorará más. Solo disfrutará». Todavía podía oír esa voz grave y ronca. «Pasará la noche conmigo». ¿Por qué ella? Siempre había intentado creer que la gente de su pueblo era tan despiadada con ella por la reputación de su familia. Sin embargo, ¿por qué el jeque había dado por supuesto lo peor de ella? ¿Por qué le había preguntado si pensaba seducir al marido de Emma y por qué había dado por supuesto que se acostaría con él solo con pedírselo?
Volvió a cerrar los ojos y se frotó la frente con una mano temblorosa. Le ardían las mejillas. Efectivamente, se había sentido atraída por él. ¿Cómo no iba a sentirse atraída una mujer por ese hombre con vestimentas completamente blancas, unos ojos negros e implacables y unos labios tan sensuales? Cualquiera se sentiría atraída por ese rostro apuesto y moreno, por ese cuerpo tan fuerte de espaldas tan anchas, por el halo de poder y riqueza sin límites que lo seguía como su grupo de guardaespaldas.
Si Carter estaba lejos de su alcance, el jeque lo estaba tanto que no podía ni verlo, como si estuviera en Júpiter. ¿Por qué iba a interesarse por ella un hombre como él?
Era verdad que había intentado arreglarse lo mejor posible por Emma, que se había cepillado la melena y que se había maquillado. Incluso, se había puesto las lentillas en vez de las gafas de culo de botella y llevaba un vestido muy bonito de marca, prestado. Sin embargo, eso no lo explicaba. ¿Le habría parecido fácil de conquistar porque estaba llorando junto al lago o tenía algún tipo de estigma que solo veían los hombres como Carter y el jeque?
Se acordó de que los penetrantes ojos negros de ese hombre habían visto demasiado dentro de ella. «Se siente sola y llora por eso. Por eso está furiosa, porque está cansada de esperar a su enamorado». Dejó a un lado el recuerdo de su voz grave y sarcástica y tomó aliento.
No podía volver a Colorado, pero solo le quedaban veinte euros, un estudio en París que tenía pagado hasta el final de la semana y el billete de vuelta.
Oyó una campanilla y miró hacia la terraza. Allí estaba Emma, en ese momento, señora de Falconeri, que recibía a sus invitados para la cena en el exterior. Su marido, Cesare Falconeri, la miraba con una sonrisa mientras sujetaba al bebé en brazos. Emma había encontrado a su verdadero amor, se había casado con él y habían tenido un hijo. Eran felices y generosos. Cesare era un magnate de la hostelería y, sin preguntar nada, se limitaron a mandarle un billete de avión en primera clase con la invitación. Sonrió con melancolía. Fue toda una experiencia. El auxiliar de vuelo la atendió como si fuese alguien importante. Un disparate. La verdad era que no necesitaba billetes en primera clase, se conformaba con creer que algún día conseguiría lo que Emma y Dorothy Abbott habían conseguido: un marido al que amar y respetar y en el que pudiera confiar. Una vida feliz y criar hijos en un hogar acogedor.
Fue subiendo la cuesta con los demás invitados. La terraza era alargada y tenía tres grandes mesas con flores, velas y farolillos de colores que colgaban encima. Sintió un escalofrío a pesar de las estufas que había en las esquinas. Miró a la pareja y a su adorable bebé e intentó no hacer caso del dolor que sintió en el corazón. Naturalmente, se alegraba por Emma, pero se preguntaba si conseguiría lo mismo.
Tragó saliva, se dio la vuelta y se chocó con un muro de músculos. Contuvo el aliento, los zapatos de tacón se resbalaron y empezó a caerse, hasta que una mano la agarró de la muñeca.
–Gracias…
Entonces, vio el rostro del guapo y arrogante jeque, que la miraba con unos ojos penetrantes.
–¡Ah! –ella frunció el ceño–. Es usted.
Él no dijo nada y se limitó a levantarla. Notaba la calidez de su mano en la piel y algo más extraño. Él la miró mientras los invitados se reían y charlaban debajo de la celosía con glicinias.
–Gracias –repitió ella mientras retiraba el brazo con brusquedad.
Él, sin embargo, no se marchó, como había esperado ella. La miró con unos ojos tan negros como el cordón que rodeaba el tocado blanco que le cubría la cabeza.
–Me acusó de ser maleducado, signorina –dijo él en voz baja–. No lo soy.
Irene se frotó la muñeca inconscientemente, como si él se la hubiese quemado.
–Me insultó.
–¿Porque la invité a que pasara la noche conmigo? –preguntó él perplejo–. ¿Eso es un insulto?
–¿Está bromeando? ¿Qué es si no?
–Las mujeres suelen tomarlo como un halago –contestó él con asombro.
«Mujeres». Naturalmente, ¡había hecho lo mismo con un millón de mujeres distintas!
–Me alegro por usted –replicó ella con frialdad–. Supongo que así conseguirá que cualquier mujer se acueste con usted. Lo siento, pero yo no voy a seguir sus planes.
Él la miró fijamente con el ceño fruncido y los labios entreabiertos.
–¿Nos conocemos? –preguntó sin alterarse–. ¿Tiene algún motivo para despreciarme?
–No nos conocemos, pero sí tengo un motivo.
–¿Cuál?
–No sé quién es ni por qué ha decidido que yo sea su objetivo, pero conozco a los de su calaña.
–¿Mi… calaña?
–¿Quiere que se lo explique? Quizá hiriera sus sentimientos, aunque dudo que los tenga.
–Inténtelo.
–Puedo decir que es un playboy sin escrúpulos que, a los cinco segundos de conocerme, me acusó de querer seducir al marido de mi amiga, que dijo que estaba esperando a mi enamorado y que, afortunada de mí, ¡usted era el hombre indicado! ¿Cómo se atreve a fingir que puede ver dentro de mí y a escarbar en mi corazón de una forma tan maleducada y egoísta? Podría decir todo eso, pero no lo haré porque es la boda de Emma y se merece un día perfecto. No quiero organizar una escena porque me enseñaron que, si no puedes decir algo agradable, es mejor no decir nada –eso se lo había enseñado Dorothy Abbott–. Algunas personas tienen buena educación. Si me disculpa…
Fue a darse la vuelta, pero la agarró otra vez de la muñeca. Ella miró con furia su mano y luego su rostro. Él la soltó inmediatamente.
–Por supuesto, signorina –él levantó las dos manos–. Tiene razón. Fui un maleducado. Le ruego que me disculpe. Cuanto más la conozco, más cuenta me doy del error que cometí. Naturalmente, no quiere un enamorado. Ningún hombre en su sano juicio querría ser su enamorado. Sería como seducir a un cactus –se inclinó ligeramente–. Discúlpeme, signorina, y no permita que la aleje de su ansiada soledad.
Se dio la vuelta y se alejó tranquilamente. Irene, boquiabierta, se quedó mirándolo mientras desaparecía entre la multitud. Cerró la boca de golpe y dio una patada en el suelo. «¡Ansiada soledad!». ¡Menudo majadero!
Al menos, ya no estaba mirándola ni tocándola y podía pensar. Sus ojos negros ya no veían dentro de su alma. Había querido librarse de él y lo había conseguido. Conocía a los de su calaña, aunque no exactamente. En Colorado había pocos jeques con todos sus ropajes y guardaespaldas alrededor. Sin embargo, sí conocía a los playboys. No lo había juzgado mal.
Aun así, pensó en esos ojos negros, en cómo se le había acelerado el corazón al verlo junto al lago y a la luz de la luna. En ese preciso instante, había anhelado apasionada e irreflexivamente que alguien la amara. Pensó en el estremecimiento que sintió solo porque le había tocado la muñeca. Se alegraba de haberlo ahuyentado. Prefería estar sola y ser virgen toda la vida que entregar su corazón a cambio de nada. Ella quería otra cosa.
Después del primer día en el jardín de infancia, cuando Dorothy la reconfortó y Bill fue al colegio para poner en su sitio a los acosadores, había empezado a pasar las tardes con la pareja de jubilados. Había intentado fingir que la acogedora casita de los Abbott era su verdadero hogar. Un día, cuando ya era mayor e intentaba no hacer caso de las burlas de las otras chicas y de las descaradas proposiciones de los chicos del instituto, le preguntó a Dorothy cómo se conocieron Bill y ella. Dorothy sonrió.
–Nos casamos con dieciocho años. Los dos éramos vírgenes, estábamos nerviosos y no teníamos dinero. Todo el mundo creía que éramos demasiado jóvenes –se rio y dio un sorbo de infusión de menta–. Sin embargo, sabíamos lo que queríamos. Esperarlo hizo que fuese especial, como un compromiso entre los dos. Ya sé que, hoy en día, la gente cree que el sexo no es nada especial, que es un momento de placer que se olvida enseguida. Para nosotros, era sagrado, una promesa tácita, y nunca nos arrepentimos.
Oyó la historia cuando tenía dieciocho años y se juró que ella también esperaría al amor verdadero. Había visto que su madre y su hermana tenían todo tipo de aventuras hasta que no quedaron ni promesas ni placer ni alegría. Ella quería una vida distinta. Su amor sería duradero.
Estuvo a punto de echarse a perder con Carter, pero no se repetiría. Además, sabía con toda certeza que un hombre como el jeque no la amaría sinceramente ni siquiera durante una hora. Había hecho bien al ahuyentarlo.
Aun así, se sintió aliviada cuando comprobó que la habían sentado en el extremo opuesto de la mesa. Mientras los veinte invitados a la boda charlaban animadamente mientras cenaban, él se mantuvo distante. Irene intentó no mirar en su dirección, pero notó sus ojos negros clavados en ella. Hizo acopio de valor, miró al extremo de la mesa y lo vio riéndose con dos chicas que parecían supermodelos. Miró hacia otro lado con cara de pocos amigos. Había sido una necia al creer que estaba mirándola. No podía entender por qué lo había pensado…
Los farolillos que colgaban encima de la mesa se balanceaban con la brisa y la luna parecía una perla en un cielo de terciopelo. Después de brindar con champán, cuando la deliciosa cena había terminado, el servicio de la villa retiró las mesas y la terraza se convirtió en una improvisada pista de baile. Un hombre moreno con ojos soñadores sacó una guitarra y empezó a tocar. Vio un destello blanco por el rabillo del ojo y su cuerpo se puso en alerta. Sin embargo, se dio la vuelta y comprobó que era Emma con su bebé en brazos.
–¿Te importa sostenérmelo para que abra el baile?
–Me encantaría –contestó ella con una sonrisa tomando a Sam. Sin embargo, se le ocurrió algo y le tocó el brazo a Emma–. Uno de tus invitados es un jeque, ¿quién es?
Emma parpadeó y frunció el ceño. Miró a izquierda y derecha e inclinó la cabeza.
–Es el jeque Sharif al-Aktoum, el emir de Makhtar.
–¿Emir? –preguntó Irene asombrada–. ¿Quieres decir el rey de todo un país?
–Sí –Emma se puso recta y la miró muy elocuentemente–. Es muy rico, muy poderoso y muy famoso por haberles roto el corazón a muchísimas mujeres.
–Solo era curiosidad.
–No tengas mucha curiosidad por él –replicó Emma con seriedad–. Que Cesare se haya reformado y ya no sea un playboy no quiere decir que…
–Me había olvidado de que Cesare también era un playboy.
–Lo era –Emma suspiró–. Yo le compraba relojes como regalos de despedida a sus aventuras de una noche. En realidad, los compraba al por mayor. Irene, la cuestión es que la mayoría de los playboys no cambian nunca. Lo sabes, ¿verdad?
–Perfectamente.
–Muy bien.
Irene volvió a sentarse en la silla con el bebé y el señor y la señora Falconeri salieron de la mano a la pista de baile. Se dejaron llevar por la música y se miraron apasionadamente a los ojos como si no hubiera nadie más. Al verlos, la melancolía se adueñó del corazón de Irene.