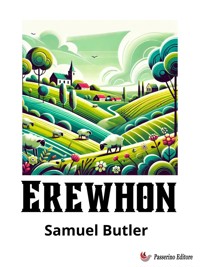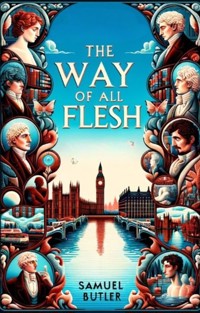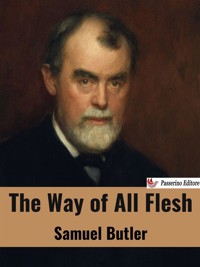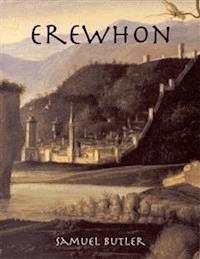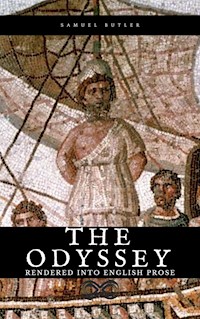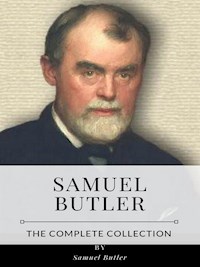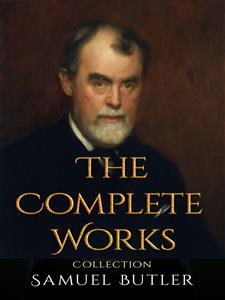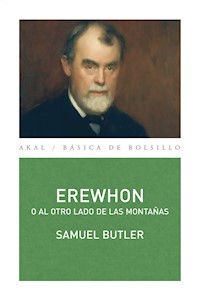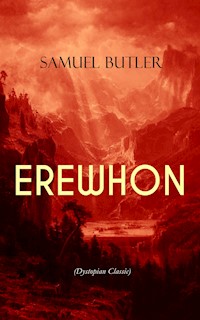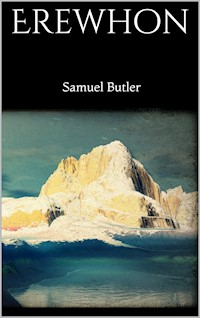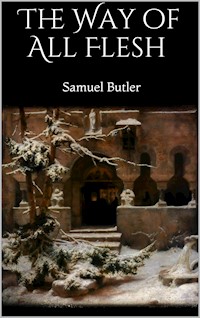2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Samuel Butler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El destino de la carne» es una obra intensamente autobiográfica. Su protagonista, Ernest Pontifex, encarna muchos de los conflictos que gobernaron la vida de su autor. Nacido en le seno de una familia acomodada, el joven Pontifex es víctima de unos padres reprimidos, de la miseria moral del sistema educativo británico, de uno compañeros poco escrupulosos y un desastroso matrimonio con una criada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Samuel Butler
El destino de la carne
CAPÍTULO I
Uno de los recuerdos que conservo de cuando era pequeño, a comienzos de siglo, es el de un anciano que llevaba pantalones hasta la rodilla y medias de estambre, y que solía andar cojeando por las calles de nuestro pueblo con ayuda de un bastón. Debía de tener cerca de ochenta años en 1807, que es la fecha más lejana en que le recuerdo, pues yo nací en 1802. Le colgaban unos cuantos rizos de las orejas, tenía los hombros encorvados y le fallaban las rodillas aunque, en general, estaba sano y gozaba de gran respeto en nuestro pequeño universo de Paleham. Se llamaba Pontifex.
Se decía que estaba a las órdenes de su esposa, la cual, según pude saber, aportó al matrimonio cierta cantidad de dinero, que seguramente no fue mucha Ella era una mujer alta, de hombros cuadrados (recuerdo que mi padre la llamaba «mujer gótica»), que insistió en contraer matrimonio con el señor Pontifex cuando éste era joven y demasiado bondadoso como para decirle que no a ninguna mujer que lo cortejara. La pareja no había sido desgraciada, porque el marido era de naturaleza afable y aprendió pronto a doblegarse ante el temperamento más irascible de su esposa.
El señor Pontifex fue carpintero de oficio hasta que comenzó a trabajar de empleado para la parroquia. En la época en que lo recuerdo, había prosperado lo suficiente como para no tener que trabajar más con las manos. Cuando era joven, aprendió a dibujar de modo autodidacta. Y no es que fuera un gran dibujante, pero asombraba ver lo bien que lo hacía. Mi padre, que fue nombrado rector de Paleham en el año 1797, se hizo con numerosos dibujos del viejo señor Pontifex, que siempre mostraban temas locales y estaban hechos de modo tan meticuloso, sin ningún artificio, que podían pasar por obras de algún gran maestro antiguo. Los recuerdo enmarcados tras cristales, colgados en el estudio de la rectoría, cubiertos por la sombra verde de la hiedra entremezclada alrededor de las ventanas, que proyectaba su color a toda la habitación. Me pregunto cuándo dejarán de ser dibujos y cuáles serán las nuevas fases de su existencia.
Pero el señor Pontifex no se contentó con ser dibujante, sino que, además, la necesidad le hizo dedicarse a la música. Construyó el órgano de la iglesia con sus propias manos, e hizo otro menor que conservaba en su casa. Tocaba igual de bien que dibujaba, sin ajustarse demasiado a los cánones profesionales, pero mucho mejor de lo que cabría esperar. Yo mostré a edad temprana cierta inclinación por la música, la cual fue descubierta muy pronto por el señor Pontifex que, desde entonces, me prestó una atención especial.
Podría pensarse que, al dedicarse a cosas tan distintas, le sería difícil ganar dinero, pero no era ése el caso. Su padre había sido jornalero, y él mismo empezó a ganarse la vida sin más capital que su buen juicio y su fortaleza física. En cambio, ahora había en el patio de su establecimiento mucha madera almacenada, señal inequívoca de prosperidad. A finales del siglo XVIII, y no mucho antes de que mi padre se estableciera en Paleham, compró una granja de noventa acres, lo que le hizo ascender en la escala social. La granja tenía una casa de aspecto antiguo, pero era cómoda y tenía un precioso jardín y un huerto. El taller de carpintería se encontraba en un pabellón que fue antes parte de un convento, cuyas ruinas podían verse en un lugar llamado Abbey Close. La casa, envuelta en madreselvas y rosales trepadores, daba realce al pueblo, y su interior no era menos vistoso. Corría el rumor de que la señora Pontifex almidonaba las sábanas de su mejor cama, cosa que yo creo firmemente.
Qué bien recuerdo su salita de estar, cuya mitad ocupaba el órgano construido por su marido y que olía a las manzanas del pyrus japonica que crecía junto a la casa; el cuadro del buey premiado, pintado por el propio señor Pontifex, colgado encima de la chimenea; un dibujo que mostraba a un hombre alumbrando a un carruaje en una noche nevada, también del señor Pontifex; las figuritas del viejecito y la viejecita, que predecían el tiempo; las del pastor y la pastora, de porcelana; los jarrones, llenos de tallos verdes y flores, en los que había una o dos plumas de pavo real, y los cuencos de loza llenos de pétalos de rosa secos con sal marina. Todo desapareció hace mucho tiempo, y se ha convertido en un recuerdo borroso que aún me resulta fragante.
También recuerdo la cocina de la señora Pontifex, en la que al fondo se veía una alacena cavernosa donde brillaban las pálidas superficies de los cubos de leche, o quizá de los brazos y la cara de la sirvienta qué recogía la nata. O su despensa, en la que, entre otros tesoros, guardaba su famosa pomada para los labios, uno de sus productos más afamados, que regalaba todos los años a todos aquellos a los que distinguía con su amistad. Una vez le escribió la receta a mi madre, uno o dos años antes de que muriera, pero a ella no le salió igual. Cuando éramos niños, solía enviarle sus respetos a mi madre y nos invitaba a su casa a tomar el té con ella. Nos atendía espléndidamente. Por lo que se refiere a su carácter, jamás conocimos a una anciana tan encantadora como ella. De todo lo que el señor Pontifex hubo de aguantar, nosotros nunca tuvimos motivo de queja. Luego, el señor Pontifex tocaba el órgano mientras nosotros le rodeábamos boquiabiertos, pensando que era el hombre más inteligente del mundo a excepción, claro está, de nuestro padre.
La señora Pontifex carecía de sentido del humor o, al menos, yo no logro acordarme de ninguna muestra de él, pero su marido era muy divertido, a pesar de que muy pocos lo habrían deducido de su apariencia. Recuerdo que una vez mi padre me envió a su taller a por cola. Cuando entré, sorprendí al anciano señor en el momento de reprender a su aprendiz. Tenía al muchacho —que era un poco duro de mollera— cogido por las orejas, y le decía:
—¿Qué? ¿Otra vez perdido? ¡Pero qué cabeza tienes!
(Supongo que se dirigía al chico como si fuera un alma errabunda que estaba, efectivamente, perdida.)
—Mira, Jim, hijo —siguió diciendo—, algunos chicos nacen estúpidos, y tú eres uno de ellos. Otros se hacen estúpidos, y tú también eres uno de ellos. No sólo naciste estúpido, sino que tu estupidez ha aumentado. Y, finalmente, a otros —y aquí se alcanzó el clímax, durante el cual la cabeza del muchacho fue agitada de lado a lado—, se les inculca la estupidez, pero, si Dios quiere, tú no vas a ser uno de ellos, porque yo voy a sacártela de adentro aunque tenga que aplastarte las orejas.
Sin embargo, el anciano nunca le aplastó las orejas a Jim, ni hizo nada más, excepto asustarlo, pues los dos se conocían uno al otro perfectamente. En otra ocasión, recuerdo cómo llamó al cazador de ratas del pueblo diciéndole: «¡Tú, el tres días y tres noches, ven aquí!», aludiendo, como después supe, a lo que duraban sus borracheras, pero ya no voy a referir más anécdotas. El rostro de mi padre siempre se iluminaba al mencionarse el nombre de Pontifex.
—Quiero que sepas, Edward —me decía—, que el viejo Pontifex no ha sido sólo un hombre listo, sino uno de los más listos que he conocido.
Esto sobrepasaba lo que yo, entonces un joven muchacho, podía admitir.
—Mi querido padre —respondía yo—, ¿y qué es lo que ha hecho? Sabe dibujar un poquito, pero ¿le aceptarían alguna vez un cuadro en la exposición de la Royal Academy? Ha construido dos órganos, y sabe tocar el minué de Sansón en uno, y la marcha de Escipión en el otro; es un buen carpintero y un bromista; una buena persona, sin duda, pero... ¿por qué considerarlo más listo de lo que realmente es?
—Hijo mío —respondía mi padre—, no debes juzgar sus obras, sino éstas en relación con su entorno. ¿Tú crees que a Giotto o Filippo Lippi les habrían aceptado un cuadro para la exposición? ¿Habría tenido cualquiera de los frescos que fuimos a ver a Padua la menor posibilidad de ser colgado si hubiera sido enviado ahora a la exposición? ¡La gente de la Academia se habría enfurecido tanto que ni siquiera le habrían escrito al pobre Giotto para decirle que retirara el cuadro! ¡Pero bueno...! —siguió diciendo, totalmente encendido—. ¡Si Pontifex hubiese tenido las oportunidades de Cromwell, habría hecho todo lo que éste hizo, y mucho mejor! ¡Si hubiese tenido las de Giotto, habría hecho todo lo que éste hizo, y no peor que él! A pesar de ser sólo un carpintero de pueblo, estoy seguro de que nunca ha hecho una chapuza en toda su vida.
—Pero —dije yo— no podemos juzgar a nadie si ponemos tantas condiciones. Si el viejo Pontifex hubiese vivido en los tiempos de Giotto, podría haber sido otro Giotto, pero no vivió en aquella época.
—Te vuelvo a decir, Edward —dijo mi padre con cierta solemnidad—, que no debemos juzgar a los hombres tanto por lo que hacen como por lo que nos hacen sentir que son capaces de hacer. Si un hombre logra en la pintura, en la música, o simplemente en los asuntos de la vida, algo que logre hacerme sentir que puedo confiar en él si lo necesito, ya ha hecho bastante. Lo que voy a juzgar no es lo que un hombre haya puesto sobre el lienzo, ni los actos que haya plasmado sobre el lienzo de su vida, por así decirlo, sino si me consigue transmitir lo que una vez él sintió y logró. Lo único que le pido es que me haga sentir que él también percibió todas aquellas cosas que yo considero importantes. Puede que su gramática haya sido imperfecta, pero de todos modos yo lo entiendo, y él y yo nos entendemos. Te repito, Edward, que el viejo Pontifex no es sólo un hombre listo, sino uno de los más listos que he conocido.
De nuevo, no había nada más que decir, y mis hermanas me advirtieron con los ojos que me callara. De un modo u otro, mis hermanas siempre intentaban disuadirme cuando yo empezaba a discutir con mi padre.
—Y en cuanto a su maravilloso hijo —siguió diciendo mi padre, a quien yo había enardecido—, no le llega a la suela del zapato. Gana miles de libras al año, mientras que su padre reunirá tal vez trescientos chelines en toda su vida. Es un hombre afortunado, pero su padre, cojeando por Paleham Street con sus medias grises de estambre, su sombrero de ala ancha y su levita marrón le da cien vueltas, a pesar de todos los carruajes, los caballos y los aires que se da el hijo. Y, sin embargo —añadió—, George Pontifex tampoco es ningún estúpido.
Y esto nos lleva a la segunda generación de la familia Pontifex, que es de la que nos vamos a ocupar.
CAPÍTULO II
El anciano señor Pontifex se casó en el año 1750, pero su esposa no tuvo hijos durante los siguientes quince años. Al final de ese período, la señora Pontifex sorprendió a todo el pueblo al dar inequívocas muestras de estar en disposición de darle a su marido un heredero o heredera. El suyo había sido considerado un caso sin remedio y cuando, al consultar al médico, fue informada del significado de ciertos síntomas, se enfadó mucho y le reprendió duramente por decir tonterías. Se negó siquiera a enhebrar un hilo en una aguja para preparar la ropa de su hijo, y se habría encontrado totalmente desprevenida si sus vecinos no hubieran juzgado mejor su estado que ella y no lo hubiesen dispuesto todo sin decirle nada. Tal vez temía a Némesis, aunque, con toda seguridad, ella no sabía quién o qué era Némesis; quizá pensó que el médico había cometido un error y que se reirían de ella. De cualquier modo, rehusó reconocer la evidencia, y así se mantuvo hasta que una noche nevada de enero, mandaron llamar al médico con toda urgencia por todos los caminos que llevaban al pueblo. Cuando llegó, se encontró dos pacientes, y no sólo uno, que requerían su ayuda, pues ya había nacido un niño que fue bautizado, cuando llegó el momento, con el nombre de George en honor de Su Majestad Jorge III, entonces rey.
A mi modesto entender, el carácter de George Pontifex se forjó en gran medida a partir de su madre, aquella anciana y obstinada señora, que, aunque no quería a nadie excepto a su marido (y a éste sólo a su manera), volcó todo su afecto en el niño inesperado que nació tardíamente, aunque rara vez lo demostrara.
El niño se convirtió en un muchacho pequeño, robusto y de ojos brillantes, muy inteligente, quizá demasiado inclinado a aprender de los libros. Al ser tratado en casa con gran cariño, amaba a su padre y a su madre, y aunque su naturaleza lo instaba a amar a todo el mundo, no quería a nadie más. Tenía un sentido cabal e higiénico del meum y tan ligero del tuus como podía permitirse. Criado al aire libre, en uno de los pueblos mejor situados y más saludables de Inglaterra, sus pequeños miembros pudieron ejercitarse mucho. En aquellos días, a las mentes infantiles no se las sobrecargaba de trabajo, como ahora, y quizá por esta razón el muchacho mostró desde muy pronto gran avidez por aprender. A los siete u ocho años sabía leer, escribir y sumar mejor que ningún otro niño de su edad en el pueblo. Mi padre no era todavía rector de Paleham y, por tanto, no puede acordarse de la niñez de George Pontifex, pero he oído a los vecinos contar que lo consideraban un niño excepcionalmente precoz y adelantado. Su padre y su madre se sentían orgullosos de su vástago, y la madre se empeñó en que un día llegara a ser uno de los reyes y magnates de la Tierra.
No obstante, una cosa es decidir que tu hijo alcance alguno de los grandes trofeos de la vida, y otro saldar cuentas con la fortuna con respecto a este asunto. George Pontifex podría haber sido también carpintero; podría haber prosperado sucediendo a su padre como uno de los pequeños magnates de Paleham, y haber sido un hombre mucho más afortunado de lo que realmente fue, pues creo que rara vez le ha sonreído tanto a alguien la fortuna como a los ancianos señor y señora Pontifex. Lo que sucedió fue que, en torno al año 1780, cuando George tenía quince años, una hermana de la señora Pontifex, que se había casado con un tal señor Fairlie, le hizo una visita de unos días a su hermana en Paleham. El señor Fairlie tenía una editorial, con sede en Paternoster Row, que publicaba sobre todo libros religiosos. Gozaba este Fairlie de buena posición social, junto con su esposa. Las dos hermanas no mantenían una relación demasiado estrecha durante los últimos años pero el caso es que, por el motivo que fuera, el señor y la señora Fairlie se hospedaron en el tranquilo y cómodo hogar de su hermana y cuñado. Durante la visita, el pequeño George se ganó las simpatías de sus tíos. Un niño vivaz e inteligente, con buenas maneras, fortaleza física e hijo de padres respetables posee un valor potencial que un hombre de negocios con experiencia, que necesita a muchos subordinados, difícilmente deja de apreciar. Antes de que la visita tocase a su fin, el señor Fairlie propuso a los padres del niño formarlo en su propio negocio, prometiéndoles que, si respondía bien, no le faltaría apoyo. La señora Pontifex valoraba demasiado el interés de su hijo como para despreciar una oferta así, de modo que el asunto quedó zanjado enseguida y, quince días después de que los Fairlie se marcharan, George fue enviado en diligencia a Londres, donde fue recibido por sus tíos, con quienes iba a vivir según el acuerdo alcanzado.
Esta fue la gran oportunidad vital de George. Desde entonces, llevó mejores ropas de las que solía llevar, y cualquier atisbo de rusticidad en su forma de moverse y de hablar fue corregido tan rápida y completamente que pronto resultó imposible detectar que no había nacido criado entre gentes que tienen lo que en palabras comunes se denomina educación. El muchacho aprendió muy pronto su trabajo, justificando con creces la favorable opinión que de él se había formado el señor Fairlie. A veces, lo enviaban a Paleham a pasar unos días de vacaciones, y muy pronto sus padres notaron que había adquirido unos aires y una manera de hablar distintos de los que tenía al salir del pueblo. Se sentían orgullosos de él, así que enseguida asumieron los papeles que les correspondían, y renunciaron a cualquier forma de control paterno, ya que en realidad no había necesidad alguna. A cambio, George se mostró siempre cariñoso con ellos y les guardó un afecto mayor que el que, según imagino, sintió nunca por un hombre, una mujer o un hijo.
Las visitas de George a Paleham nunca eran largas, porque la distancia desde Londres era de algo menos de cincuenta millas y la cubría una diligencia directa, de modo que el viaje era fácil. No había tiempo, por consiguiente, de que se agotara la novedad, tanto por parte del joven muchacho como de sus padres. George disfrutaba con el aire fresco del campo y el verde de los prados, acostumbrado a la oscuridad que lo rodeaba en Paternoster Row que entonces, como ahora, era un callejón oscuro y estrecho más que una verdadera calle.
Además del placer de ver los rostros familiares de agricultores y vecinos, le encantaba ser visto y felicitado por ser un joven afortunado y bien parecido, pues él no era de los que ocultan sus cualidades. Su tío le hizo aprender latín y griego por las tardes, lenguas que se había tomado con interés y que logró dominar en poco tiempo, cuando a la mayoría de los jóvenes les cuesta mucho más. Supongo que sus conocimientos le conferían una seguridad en sí mismo que era fácil de percibir, quisiera él o no. De cualquier modo, pronto comenzó a opinar de literatura, y poco tardó en opinar también sobre arte, arquitectura, música y cualquier otra cosa. Al igual que su padre, conocía el valor del dinero, pero era más ostentoso y menos generoso. A pesar de su edad, era un pequeño gran hombre de mundo, y se comportaba más por principios que él mismo había probado personalmente hasta asumirlos que por convicciones más profundas, las cuales, en el caso de su padre, resultaban tan instintivas que no podía explicarlas.
Su padre, como he dicho, estaba encantado y lo dejaba actuar. Su hijo se había distanciado bastante, y él lo sabía perfectamente, aunque no lo expresara. Unos años después, se ponía sus mejores trajes siempre que su hijo venía a visitarlo, y no volvía a ponerse sus ropas más corrientes hasta que George regresaba a Londres. Creo que el anciano señor Pontifex, además de orgullo y afecto, le tenía cierto miedo a su hijo, como si fuera un ser que él mismo no podía comprender del todo, y cuya forma de actuar, a pesar de la aparente armonía, no era igual que la suya. La señora Pontifex no sentía nada parecido: para ella, George era la perfección pura y absoluta, y veía —o se imaginaba que veía— con gran placer que en su físico y en su carácter se parecía a ella y a su familia más que a la de su marido.
Cuando George iba a cumplir veinticinco años de edad, su tío lo convirtió en socio de modo muy generoso. Pocos motivos tuvo para lamentar esta decisión. El joven infundió un nuevo vigor a una industria ya vigorosa de por sí, y cuando cumplió los treinta, sus ganancias no bajaban de 500 libras al año. Dos años después, se casó con una joven que era siete años menor que él, y que aportó una considerable dote al matrimonio. Ella murió en 1805, al nacer la menor de sus hijas, Alethea, y su marido nunca volvió a casarse.
CAPÍTULO III
Durante los primeros años de este siglo, cinco niños pequeños y una pareja de ayas empezaron a visitar periódicamente Paleham. No hace falta decir que se trataba de una nueva generación de la familia Pontifex, a los que la anciana pareja, sus abuelos, demostraban tanta deferencia y cariño como si se tratara de los hijos del lord corregidor del condado. Sus nombres eran Eliza, Maria, John, Theobald (que nació en 1802, como yo) y Alethea. El señor Pontifex siempre ponía el título de señor o señorita delante de los nombres de sus nietos, excepto en el caso de Alethea, que era su predilecta. Ignorar a sus nietos le habría resultado tan difícil como ignorar a su esposa, y hasta la anciana señora Pontifex cedía ante ellos y les permitía todo, incluso cosas que nunca habría permitido a mis hermanas o a mí mismo, que éramos los siguientes en su estimación. Sólo tenían que cumplir dos reglas: limpiarse bien los zapatos antes de entrar en casa y no llenar de aire el órgano del señor Pontifex, ni extraerle los tubos.
Nosotros, los de la rectoría, esperábamos ansiosamente la visita anual de los pequeños Pontifex a Paleham más que ningún otro acontecimiento. Participábamos de la permisividad reinante, íbamos a tomar el té con la señora Pontifex para recibir a sus nietos, y luego nuestros pequeños amigos venían a la rectoría a tomarlo con nosotros, de modo que todos lo pasábamos muy bien. Yo me enamoré desesperadamente de Alethea, y en realidad todos nos enamoramos de todos, reivindicando sin recato la pluralidad y el intercambio de maridos y esposas delante de las ayas. Éramos muy felices, pero hace ya tanto tiempo que me olvidado de casi todo, menos de que éramos muy felices. El único detalle que ha quedado grabado en mi recuerdo es cuando Theobald un día le pegó a su aya y se metió con ella, y cuando ésta dijo que se marchaba, le gritó: «¡No te irás! ¡Te retendré aquí a propósito para atormentarte!».
Una mañana de invierno, en el año 1811, oímos repicar la campana mientras nos vestíamos en una habitación interior, y nos contaron que era por la anciana señora Pontifex. Fue nuestro criado John quien nos dio la noticia, añadiendo con horrible ligereza que tocaban la campana para que vinieran a llevársela. Un súbito ataque de parálisis se la había llevado de este mundo. Y el suceso se volvió incluso más dramático cuando nuestra aya nos aseguró que, si Dios quería, en aquel momento todos podríamos sufrir un ataque similar que nos trasladaría directamente hasta el Día del Juicio Final. Dicha fecha, según la opinión de aquellos que parecían conocer el tema, no iba a demorarse en ninguna circunstancia más que unos pocos años más, y entonces el mundo entero ardería y a nosotros nos esperaría una eternidad de torturas, a menos que cambiásemos nuestra actitud con más firmeza de lo que lo hacíamos por entonces. Todo resultaba tan alarmante que nos pusimos a gritar y formamos tal estruendo que nuestra aya tuvo que rectificar sus argumentos para detenerlo. Luego lloramos, un poco más tranquilos, al recordar que ya no tomaríamos más té ni pasteles en casa de la anciana señora Pontifex.
El día del funeral, sin embargo, fue emocionante. El viejo señor Pontifex envió un panecillo de los de a penique a todos los habitantes del pueblo, siguiendo una costumbre que era habitual a comienzos de siglo. El panecillo se denominaba limosna. Nunca habíamos conocido antes esta costumbre y, además, a pesar de haber oído hablar de los panecillos de a penique, nunca habíamos visto uno. Eran regalos que nos hacían por ser habitantes del pueblo, tratándonos como si fuéramos adultos, pues nuestros padres y nuestros sirvientes recibieron también un panecillo, pero sólo uno. Aún no nos dábamos cuenta de que éramos «habitantes» de algún sitio y, por último, los panecillos estaban recién hechos, cosa que a nosotros nos gustaba mucho y que pocas veces, o nunca, nos dejaban comer porque decían que no nos sentaban bien. Por consiguiente, el cariño que le teníamos a nuestra vieja amiga tuvo que competir con los ataques combinados de interés arqueológico, los derechos de la ciudadanía y de la propiedad, el excelente aspecto y sabor de los panecillos y lo importantes que nos sentíamos por haber sido amigos de un difunto. Posteriores averiguaciones nos revelaron que había pocos motivos para esperar una muerte temprana de cualquiera de nosotros, de modo que, al final, nos gustó la idea de que se llevaran a otra persona al cementerio, pasando en muy poco tiempo de una extrema depresión a un regocijo no menos extremo. Un cielo nuevo y una tierra nueva nos habían sido revelados al percibir que podíamos sacar provecho de la muerte de nuestros amigos y me temo que, durante cierto tiempo, nos interesamos por la salud de todos los habitantes del pueblo cuya posición social permitiera una repetición del episodio de la limosna.
En aquellos días, todos los grandes acontecimientos parecían muy lejanos, y nos sorprendimos al enterarnos de que Napoleón Bonaparte aún vivía. Pensábamos que un personaje así sólo podía haber vivido hace muchos años, y ahora resultaba que casi podía ser un vecino cercano. Esto confirmaba la opinión de que el Día del Juicio Final estaba más próximo de lo que creíamos, pero nuestra aya insistió en que no nos preocupáramos, y ella sabía del tema. En aquellos días, la nieve duraba más tiempo, y se mantenía en las callejuelas mucho más que ahora, de modo que, a veces, la leche llegaba congelada en invierno, y nos llevaban a la cocina para que la viéramos. Supongo que ahora hay rectorías por todo el país adonde la leche llega a veces congelada en invierno, y que los niños siguen acudiendo para verla, pero nunca he visto que se congele en Londres, así que supongo que los inviernos son más cálidos ahora que antes.
Casi un año después de la muerte de su esposa, el señor Pontifex se reunió también con sus antepasados. Mi padre lo vio el día antes de que muriera. El anciano tenía una teoría sobre los atardeceres, y se había hecho construir una escalera con dos escalones, que puso contra un muro del huerto, desde la que solía contemplar el sol cuando se ponía. Mi padre fue a visitarlo aquella tarde, justo al atardecer, y al acercarse desde el prado por donde discurría el camino, lo vio con los brazos apoyados en lo alto del muro mirando hacia el sol. Entonces le oyó decir: «¡Adiós, adiós, sol!» cuando el sol se puso, y notó, por su voz y sus gestos, que ya estaba muy débil. Antes del siguiente atardecer, ya se había ido.
No hubo limosna. Varios nietos suyos acudieron al funeral, y tanto ellos como nosotros nos quejamos, pero no obtuvimos nada. John Pontifex, que era un año mayor que yo, se mofó de los panecillos de a penique, e incluso dijo que si yo quería uno debía ser porque mi padre y mi madre no podían comprármelo, y entonces creo que nos pusimos a pelear, y quiero creer que John Pontifex se llevó la peor parte, pero quizá fuera al revés. Recuerdo que una de las ayas de mis hermanas —yo ya era demasiado mayor para tener una— refirió el asunto a las instancias superiores y que nos sometieron a alguna vejación. Sin embargo, ya nos habían despertado completamente de nuestro sueño, y transcurrió mucho tiempo hasta que pudimos oír las palabras panecillos de a penique sin que nuestras orejas no enrojecieran de vergüenza. Si hubieran repartido una docena de limosnas después de aquello, no nos habríamos atrevido a tocar ni siquiera una.
George Pontifex construyó un monumento a sus padres, una sencilla losa en la iglesia de Paleham, en la que se inscribió el siguiente epitafio:
CONSAGRADO A LA MEMORIA DE
JOHN PONTIFEX,
QUE NACIÓ EL 16 DE AGOSTO DE 1727,
Y MURIO EL 16 DE FEBRERO DE 1812,
A LOS 85 AÑOS DE EDAD,
Y DE
RUTH PONTIFEX, SU ESPOSA,
QUE NACIÓ El. 13 DE OCTUBRE DE 1727 Y MURIÓ EL 10 DE ENERO DE
1811, A LOS 84 AÑOS DE EDAD.
FUERON MODESTOS, PERO EJEMPLARES,
EN El. EJERCICIO DE SUS DEBERES RELIGIOSOS,
MORALES Y SOCIALES.
ESTE MONUMENTO FUE ERIGIDO POR SU ÚNICO HIJO.
CAPITULO IV
Un año o dos después, llegaron Waterloo y la Paz Europea A partir de entonces, el señor George Pontifex viajó al extranjero más de una vez. Recuerdo haber visto en Battersby, años después, el diario que escribió en su primer viaje. Es un documento muy especial. Al leerlo, pude ver que el autor, antes de empezar, decidió admirar sólo lo que él pensaba que era digno de admiración y contemplar la naturaleza y el arte sólo a través de los anteojos que le entregaban generaciones y generaciones de pedantes e impostores. La primera vez que vio el Mont Blanc, el señor Pontifex quedó sumido en un éxtasis convencional: «No puedo expresar mis sentimientos. Me he quedado boquiabierto, sin atreverme siquiera a respirar, al contemplar por primera vez la reina de las montañas. Me parece imaginar al genio sentado en este estupendo trono, muy por encima de sus ambiciosos hermanos, desafiando al universo en su solitario poder. Me sentí tan dominado por los sentimientos que casi pierdo todas mis facultades, y no pude pronunciar mi primera exclamación hasta que un torrente de lágrimas me procuró cierto alivio. Me aparté con dolor de la contemplación de este sublime espectáculo, a una distancia a la que apenas se veía (aun que me sentí como si le hubiera enviado mi alma y mis ojos) ». Tras contemplar los Alpes más cerca, desde las montañas que rodean Ginebra, recorrió a pie nueve de las diez millas del camino de regreso: «Mi mente y mi corazón estaban demasiado exultantes para poder sentarme con tranquilidad, y encontré cierto alivio al extenuar mis sentimientos mediante el ejercicio». Poco después visitó Chamonix y un domingo fue a Montanvert a ver el Mer de Glace. Allí escribió los siguientes versos en el Libro de Visitantes, los cuales estimó, según dice, «apropiados para el día y para el lugar»:
Señor, cuando de tu mano estas maravillas vi,
Mi alma en sagrada reverencia se arrodilla ante ti.
Estas atroces soledades, esta quietud terrible,
Aquella sublime pirámide de nieve impoluta,
Estos picos airosos, esas llanuras amables,
Este mar donde reina un invierno eterno,
Son tus obras, y mientras las miraba,
Escuché una lengua que, en silencio, te alaba.
A algunos poetas les empiezan a temblar las rodillas después de llegar al séptimo o al octavo verso. El último pareado del señor Pontifex le costó mucho trabajo, y casi todas las palabras habían sido borradas y reemplazadas al menos una vez. En el libro de visitantes del Montanvert, sin embargo, debió verse obligado a decidirse definitivamente por una versión. Considerando los versos en conjunto, diría que el señor Pontifex tenía razón al estimarlos apropiados para el día. No quiero ser demasiado duro con el Mer de Glace, de modo que no expresaré mi opinión con respecto a si son también apropiados para el lugar.
El señor Pontifex siguió hasta el Gran San Bernardo, y allí escribió unos cuantos versos más, esta vez, me temo, en latín. También se cuidó de que el Hospicio y su emplazamiento le provocaran la impresión adecuada. «El conjunto de este extraordinario viaje parece como un sueño, especialmente su conclusión en la sociedad civilizada, alojado en un cómodo lugar situado entre las rocas más escarpadas, en medio de una región de nieves perpetuas. Saber que estaba durmiendo en un convento, que ocupaba la cama donde había dormido una persona tan destacable como Napoleón, que me encontraba en el lugar más alto habitado en el viejo mundo, y tan conocido, me mantuvo despierto largo rato.» Como contraste, voy a citar aquí un fragmento de una carta que me escribió el año pasado su nieto Ernest, de quien el lector sabrá más cosas enseguida. Dice así: «Subí al Gran San Bernardo y vi los perros». Más adelante, el señor Pontifex prosiguió su viaje hasta Italia, donde los cuadros, y otras obras de arte —al menos, aquellos que estaban de moda por aquel entonces— le provocaron apropiados paroxismos de admiración. Escribe acerca de la Galería de los Uffizi de Florencia: «He pasado tres horas esta mañana en la galería, y he decidido que si tuviera que elegir una sala de entre todos los tesoros que he visto en Italia, sería la Tribuna de esta galería. Contiene la Venus de Médicis, el Explorador, el Púgil el Fauno Danzante y un bellísimo Apolo. Son más hermosos que el Laocoonte y el Apolo de Belvedere de Roma. Contiene, además, el San Juan de Rafael y muchas otras chefs-d'oeuvre de los mejores artistas del mundo». Resulta interesante comparar la efusividad del señor Pontifex con las rapsodias de los críticos de nuestros días. No hace mucho tiempo, un escritor de gran reputación informaba al mundo de que se sentía «dispuesto a gritar de alegría» ante una estatua de Miguel Ángel. Me pregunto si gritaría de igual forma ante una estatua original de Miguel Ángel, que los críticos hubieran catalogado como falsa, o ante un falso Miguel Ángel esculpido por otra persona. Pero supongo que los pedantes con más dinero que cerebro de hace sesenta o setenta años eran muy parecidos a los de ahora.
Veamos lo que dice Mendelssohn acerca de la misma Tribuna en la que el señor Pontifex arriesgó con tanta seguridad su reputación como hombre de gusto y de cultura. Con la misma seguridad, escribe: «Luego me dirigí a la Tribuna. Esta sala es tan deliciosamente pequeña que la puedes atravesar en quince pasos y, sin embargo, contiene todo un tesoro artístico. Busqué otra vez mi sillón favorito, bajo la escultura del Esclavo afilando su cuchillo de L'Arrotino y, tras tomar posesión de él, disfruté durante un par de horas, porque con una sola mirada abarcaba la Madonna de Cardellino, el papa Julio II, un retrato de mujer de Rafael, y encima de éste una maravillosa Sagrada Familia de Perugino. Todo estaba tan cerca de mí que podría haber tocado con la mano la Venus de Médicis y, más lejos, la de Tiziano... El espacio entre ambas lo ocupan otros cuadros de Rafael, un retrato de Tiziano, un Domenichino, etc., todos ellos situados dentro de un pequeño semicírculo del tamaño de una de vuestras habitaciones. Es un lugar donde un hombre siente su propia insignificancia y donde se aprende perfectamente a ser humilde».
Pero la Tribuna resulta un lugar un poco escurridizo para que Mendelssohn analice qué es la humildad. Generalmente, cada vez que dan un paso hacia ella, se alejan otros dos. Me pregunto cuántos puntos se atribuyó Mendelssohn por haberse quedado sentado dos horas en aquel sillón, o cuántas veces miró su reloj para ver cuánto faltaba para que terminaran las dos horas. Me pregunto cuántas veces se dijo a sí mismo que él era tan importante, si se supiera la verdad, como cualquiera de los artistas cuyas obras veía ante él; cuántas veces se preguntó si algún visitante lo habría reconocido y admirado por permanecer tanto tiempo en el sillón, y cuántas veces sintió dolor por verlos pasar sin que lo reconocieran. Y quizá, si se supiera la verdad, es probable que aquellas dos horas no llegaran realmente a ser dos.
Volviendo al señor Pontifex, y a si le gustaron o no lo que él creyó que eran las obras maestras del arte griego e italiano, lo cierto es que se trajo a casa algunas reproducciones de artistas italianos, convencido, como seguramente estaba, de que resistían bien una comparación estricta con los originales. De ellas, cuando se repartió el mobiliario del padre, dos le correspondieron a Theobald, y yo las he visto muchas veces en Battersby cuando he ido a visitarlo a él y a su esposa. Una es una Madonna de Sassoferrato con un manto azul sobre la cabeza que le oculta la mitad del rostro. La otra es una Magdalena de Carlo Dolci que tiene un hermoso cabello y una jarra de mármol en las manos. Cuando yo era joven, pensaba que estos cuadros eran muy bellos pero, después de muchas visitas a Battersby, cada vez me fueron gustando menos porque veía el nombre «George Pontifex» escrito sobre ambos. Por fin, un día decidí hacer algo arriesgado y me permití criticarlos un poco, pero Theobald y su mujer me interrumpieron enseguida. A ellos no les gustaba su padre y suegro, pero lo que no podía discutirse era que había sido un hombre poderoso y capaz, ni que tuviera un gusto probado en cuestiones artísticas y literarias, y allí estaba, para demostrarlo, el diario que escribió durante su viaje por Europa. Incluiré un breve fragmento más de este diario y luego proseguiré mi relato. Durante su estancia en Florencia, el señor Pontifex escribió: «Acabo de ver al Gran Duque y a su familia pasar en dos coches de seis caballos, pero la gente se ha fijado tan poco en ellos como en mí, que soy un perfecto desconocido». No creo que nunca pensara, ni por asomo, que era un perfecto desconocido, en Florencia y en cualquier otro sitio.
CAPÍTULO V
Según se nos dice, Fortuna es una madre adoptiva ciega y veleidosa, que derrama regalos entre sus vástagos al azar. Pero cometemos con ella una grave injusticia si creemos esta acusación. Sigue la trayectoria de un hombre desde la cima a su tumba y dime cómo le ha tratado Fortuna. Verás que, una vez muerto, la podemos acusar de todo, menos de veleidades caprichosas. La mayor falacia es su aparente ceguera, pues está pendiente de sus favoritos mucho antes de que éstos hayan nacido. Sabemos quiénes somos y quiénes fueron nuestros padres, pero Fortuna sabe cuándo se aproxima una tormenta incluso si reina el buen tiempo en el horizonte de nuestros progenitores, y se ríe al situar a sus favoritos en un callejón de Londres o en palacios reales, si se trata de aquellos a quienes está decidida a arruinar. Rara vez se enternece con aquellos a los que ha alimentado a regañadientes, o abandona a uno de sus vástagos favoritos.
¿Fue George Pontifex uno de ellos, o no? Yo diría que, en conjunto, no, porque él no se consideraba uno. Era demasiado religioso para creer que Fortuna sea una deidad, de modo que tomaba todo lo que ella le daba sin agradecérselo, pues estaba firmemente convencido de que todo lo que le favorecía se lo debía a él mismo. Y así era, pero después de que Fortuna lo pusiera en situación de conseguirlo.
Exclamaba el poeta «Nos te, nos facimus, Fortuna, deam» y así es, pero porque Fortuna nos puso en disposición de hacerlo. El poeta no dice nada respecto a quién hizo a nos. Quizá algunos hombres están libres de antecedentes y de circunstancias, y gozan ellos mismos de un poder que de ninguna manera se debe a la casualidad, pero esta es una cuestión considerada muy difícil y es mejor que la evitemos. Baste decir que George Pontifex no se consideraba afortunado, y aquél que no se considera afortunado es desafortunado.
Es verdad que era rico, universalmente respetado y que gozaba de excelente salud. Si hubiera bebido y comido menos, no habría estado nunca enfermo. Quizá su fuerza procedía del hecho de que su capacidad estaba algo por encima de lo normal, pero no demasiado. Es en este escollo donde se estrellan tantas personas inteligentes. El hombre de éxito ve más cosas de las que ven sus vecinos, cuando a todos se les muestra lo mismo, pero nunca tanto como para desconcertarse. Es mucho más seguro saber muy poco que demasiado. La gente condena lo primero, pero no quieren que se les obligue a lo segundo.
El mejor ejemplo del buen juicio del señor Pontifex que recuerdo en este momento, en asuntos relacionados con su negocio, es la revolución que llevó a cabo en la manera de elaborar los anuncios publicados por su empresa. Cuando se convirtió en socio, uno de estos anuncios decía así:
«Libros apropiados para regalar en esta época.
Guía para personas devotas. Ilustra sobre cómo un cristiano puede vivir cada día de su vida de modo seguro y provechoso; como pasar el sabbath; qué libros de las Sagradas Escrituras deben leerse primero; incluye un método completo de formación; oraciones para adquirir las virtudes más importantes que adornan el alma; una explicación de la Cena del Señor; reglas para sanar el alma cuando está enferma. De modo que en este tratado se contienen todas las normas necesarias para la salvación. Octava edición aumentada. Precio, 10 peniques.
Se hará un descuento a aquellas personas que lo regalen.»
Y, pocos años después de convertirse en socio de la empresa, el anuncio decía lo siguiente:
«Guía para personas devotas. Manual completo de devoción cristiana. Precio, 10 peniques.
Se efectuará un descuento a los compradores que lo distribuyan gratis.»
¡Qué gran paso se vislumbra en este anuncio hacia los patrones modernos, y qué inteligencia hay que tener para percibir el escaso atractivo del antiguo anuncio, cuando nadie lo percibía!
¿Dónde estaba el punto flaco de la armadura de George Pontifex? Supongo que en el hecho de ascender demasiado rápidamente. Se cree que recibir una educación transmitida a lo largo de varias generaciones es un elemento necesario para poder disfrutar de una gran fortuna. La adversidad, si se presenta gradualmente, es soportada con cierta ecuanimidad por la mayoría de la gente mucho mejor que la prosperidad adquirida en el transcurso de sólo una vida. Sin embargo, cierta clase de fortuna ayuda hasta el final a los hombres hechos a sí mismos. Son los hijos de la primera o segunda generación los que corren mayor peligro, porque la descendencia no puede repetir de golpe sus logros más afortunados ni los éxitos tanto como el individuo, de modo que cuanto más brillante sea el éxito de una generación, mayor será el cansancio subsiguiente hasta que el tiempo le permita recuperarse. Por eso, a veces ocurre que el nieto de un hombre de éxito es más próspero que el hijo, pues el espíritu que actuó en el padre y que luego se debilitó en el hijo, se ha fortalecido tras el descanso y está dispuesto a volver a actuar en el nieto. Además, un hombre de gran éxito tiene algo de híbrido: es un animal nuevo, que surge de la conjunción de muchos elementos poco familiares entre sí, y es sabido que la reproducción de elementos anormales, ya sea en animales o en vegetales, es irregular y poco fiable, aunque a veces no sean absolutamente estériles.
Y, ciertamente, el éxito del señor Pontifex fue excesivamente rápido. Sólo unos años después de haberse convertido en socio, su tío y su tía murieron en un intervalo de pocos meses. Entonces se descubrió que lo habían nombrado su heredero. No sólo era el único socio de la empresa, sino que, además, se encontró con una fortuna de 30.000 libras, una cantidad enorme en aquellos días. El dinero le seguía lloviendo, y cuánto más rápido le llegaba, más le gustaba, aunque, como él mismo decía a menudo, no lo valoraba en sí mismo, sino como medio para sostener a sus amados hijos.
Sin embargo, cuando un hombre ama tanto el dinero, no es fácil que ame en la misma proporción a sus hijos. Y es que no se puede ser servir a dos señores. Lord Macaulay escribió un texto en el que contrasta los placeres que un hombre puede encontrar en los libros con las molestias que le pueden causar sus conocidos. «Platón>, dice, «nunca es antipático. Cervantes nunca es pedante. Demóstenes nunca se presenta inoportunamente. Dante nunca se queda demasiado rato. Cicerón no se extrañará de una opinión política contraria. Ninguna herejía puede horrorizar a Bossuet.» Creo que yo disiento de lord Macaulay en la estimación que tiene a algunos de los escritores que nombra, pero estoy de acuerdo en el asunto principal, esto es, en que no nos van a causar más problemas de los que ya tengamos nosotros, mientras que nunca es fácil deshacerse de nuestros amigos. George Pontifex sentía lo mismo con respecto a sus hijos y a su dinero. Éste nunca era travieso, ni hacía ruido, ni ensuciaba, ni derramaba nada sobre el mantel en las comidas, ni se dejaba la puerta abierta cuando salía. Sus dividendos no reñían entre sí, ni existía ningún temor de que sus hipotecas se comportaran extrañamente al llegar a la pubertad y acumularan deudas que, tarde o temprano, tendrían que pagarse. Algunos rasgos del comportamiento de John lo inquietaban, y Theobald, el segundo, era vago y, a veces, mentiroso. Posiblemente sus hijos habrían respondido, en caso de saber lo que pensaba su padre, que él no le pegaba a su dinero, pero a ellos sí, y con cierta frecuencia. Con su dinero, ni se impacientaba ni era mezquino, y tal vez por eso se llevaba tan bien con él.
Debe recordarse que, a comienzos del siglo XIX, las relaciones entre padres e hijos eran muy insatisfactorias. La figura del padre violento, descrita por Fielding, Richardson, Smollett y Sheridan, es tan difícil de encontrar en la literatura de hoy como el antiguo anuncio de la Guía para personas devotas de los señores Fairlie y Pontifex, pero si aparece tantas veces es porque debe tratarse de una descripción fiel de la realidad. Los padres de las novelas de la señorita Austen son menos bestias salvajes que los de sus predecesores, pero, sin duda, ella los contempla con desconfianza, y el hecho de que «le pére de famille est capable de tout» es bastante evidente en la mayoría de sus obras. En la época isabelina, las relaciones entre padres de hijos parecen haber sido, por lo general, más afectuosas. En su gran mayoría, padres e hijos son amigos en Shakespeare, y el conflicto parece que no alcanzó su punto álgido hasta que un largo período de puritanismo inculcó a los hombres ideales judíos, los cuales intentaron reproducir en su vida cotidiana. ¿Qué clase de precedentes ofrecían Abraham, Jeftá y Jonadab, el hijo de Rechab? ¿Acaso no era fácil citarlos e imitarlos en una época en la que contados hombres y mujeres dudaban que cada sílaba del Antiguo Testamento había salido directamente de la boca de Dios? Además, el puritanismo limitó los placeres naturales, sustituyó los himnos jubilosos por lamentaciones, y olvidó que los pobres abusos necesitan amparo en todas las épocas.
Puede que el señor Pontifex fuera más severo con sus hijos que algunos vecinos suyos, pero no mucho más. Les pegaba palizas a sus hijos dos o tres veces por semana, y en ocasiones incluso con mayor frecuencia, pero en aquellos días los padres les pegaban continuamente a sus hijos. Resulta fácil tener opiniones más justas cuando todo el mundo las tiene pero, afortunada o desafortunadamente, las consecuencias de un acto no tienen nada que ver con la culpa o inocencia moral del agente y dependen sólo del acto realizado, sea éste el que sea. De igual modo, la culpa o inocencia moral no tienen nada que ver con las consecuencias. La cuestión que se suscita es saber cuántas personas razonables, puestas exactamente en el lugar del protagonista, habrían hecho lo que éste hizo. En aquella época, todo el mundo admitía que no usar el palo equivalía a malcriar al niño, y san Pablo consideraba la desobediencia a los padres como una de las peores faltas. Cuando los hijos del señor Pontifex hacían algo que no le gustaba a su padre, estaban siendo claramente desobedientes. Y en este caso, un hombre juicioso sólo tenía una opción, que consistía en reprimir los primeros atisbos de autoafirmación mientras sus hijos eran aún demasiado jóvenes para oponer una resistencia seria. Si se «machacaban bien las voluntades» en la niñez, por usar una expresión que entonces estaba de moda, se formarían hábitos de obediencia que los jóvenes no se atreverían a romper hasta pasar de los veintiún años. A partir de esa fecha, podrían hacer lo que quisieran, y él sabría cómo protegerse. Hasta entonces, él y su dinero dependían más de los niños de lo que a él le habría gustado.
¡Qué poco conocemos nuestros pensamientos! Nuestros actos reflejos, sí, pero nuestros pensamientos reflejos... ¡Cuánto se enorgullece el hombre de su conciencia! Nos jactamos de que somos distintos del viento, de las olas, de las rocas que caen, de las plantas, que crecen sin saber por qué, y de las criaturas errabundas que persiguen a sus presas, como nos gusta decir, sin ayuda de la razón. Pero nosotros sabemos muy bien lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿verdad? Creo que hay algo de certeza en la teoría que se está formulando hoy, según la cual son nuestros pensamientos y acciones menos conscientes las que moldean principalmente nuestras vidas y las de aquellos que descienden de nosotros.
CAPÍTULO VI
El señor Pontifex no era de las personas que se preocupan por buscar razones. Entonces, la gente no era tan introspectiva como ahora, y vivía sin pensar mucho en las cosas. El doctor Arnold aún no había sembrado la cosecha de serios pensadores que está ahora dando sus frutos, y los hombres no veían por qué no podían hacer lo que quisieran si de ello no se derivaban malas consecuencias. Y entonces, como ahora, las consecuencias de lo que hacían eran peores de lo que habían calculado.
Como otros hombres ricos de principios de este siglo, comía y bebía mucho más de lo que necesitaba para gozar de buena salud. E incluso su excelente constitución física no pudo resistir un período tan prolongado de sobrealimentación, y de lo que nosotros considerarnos ahora exceso de bebida. Su hígado enfermaba con cierta frecuencia, y cuando bajaba a desayunar tenía los ojos amarillentos. En aquellas ocasiones, sus hijos sabían muy bien que debían estar atentos. Por lo general, no es la ingestión de uvas demasiado verdes la causante de la dentera de los hijos. Los padres ticos raramente comen uvas verdes, y el peligro para los hijos está en que comen demasiadas uvas dulces.
Reconozco que, a primera vista, parece muy injusto que los padres se diviertan y que a los niños se les castigue, pero los jóvenes deberían recordar que, durante muchos años, formaron parte de sus progenitores y que, por tanto, lo pasaron muy bien en la persona de sus padres. Cuando se olvidan de la diversión, les pasa lo mismo que a aquél al que le duele la cabeza después de emborracharse la noche anterior. A pesar de todo, no finge ser una persona distinta de la que se emborrachó, ni se le ocurre decir que es su yo de la noche anterior y no el de la mañana el que debería ser castigado. De igual modo, los hijos no deberían quejarse del dolor de cabeza adquirido en la persona de sus padres, porque la continuidad en la identidad, aunque no lo parezca a simple vista, es tan real en un caso como en el otro. Lo que sí resulta cruel es que los padres se diviertan una vez que los niños han nacido, y que se castigue a éstos por ello.
En aquellos días, que eran los peores, adoptaba opiniones muy pesimistas sobre las cosas, y se decía a sí mismo que sus hijos no lo amaban, a pesar de su bondad. ¿Y quién puede amar a un hombre que padece del hígado? Qué ingratitud tan mezquina, se decía a sí mismo. Qué desagradable para él, que fue un hijo modélico, siempre honrando y obedeciendo a sus padres, aunque no se gastaran ni una centésima parte del dinero que él había empleado en sus hijos. «A los jóvenes siempre les pasa lo mismo», se decía a sí mismo. «Cuanto más tienen, más quieren, y menos te lo agradecen. He cometido un gran error: ser demasiado blando con mis hijos, pero no me importa, porque he cumplido con mi deber, y hasta me he excedido. Si me fallan, será ya un asunto entre ellos y Dios. Yo seré inocente, de todas maneras. Quizá debiera haberme casado de nuevo y ser padre de una segunda familia que tal vez sería más cariñosa, etc.» Se lamentaba de la costosa educación que le estaba pagando a sus hijos, pero no veía que dicha educación les iba a costar a sus hijos mas que a él, en tanto que los alejaba de la posibilidad de ganarse la vida fácilmente en vez de ayudarles a ello, y les obligaba a estar a merced de su padre durante años a una edad en la que deberían ser independientes. La educación que se recibe en un colegio privado cercena las posibilidades de un muchacho, que ya no puede ser obrero o mecánico, pues éstas son las profesiones que permiten cierta independencia económica, si exceptuamos a los que van a heredar una fortuna o a aquellas personas que tienen confirmada, desde muy jóvenes, una situación segura y estable. Pero el señor Pontifex no se daba cuenta de nada de esto. Todo lo que veía era que se estaba gastando mucho más dinero en sus hijos que el que la ley le obligaba a gastar, y... ¿qué más querían? ¿Por qué no había colocado a sus hijos de aprendices de verduleros? ¿Es que no lo podía hacer mañana mismo, si lo estimaba oportuno? La posibilidad de tomar esta decisión era un tema recurrente cuando se enfadaba y, aunque es verdad que nunca los mandó a que fueran aprendices de verduleros, sus hijos, al comparar sus experiencias, a veces concluían que ojalá lo hubiera hecho.
En otras ocasiones, cuando no se sentía bien, los llamaba porque le divertía cambiar el testamento en su presencia. Fingía desheredarlos a todos y destinar el dinero a una fundación de asilos de ancianos, hasta que se veía obligado a restituirles sus derechos, para poder tener el placer de desheredarlos de nuevo la próxima vez que se enfurecía.
Naturalmente, si los jóvenes permiten que su conducta se vea influida de alguna manera por los testamentos de personas vivas, cometen un serio error, y deben hacerse a la idea de que van a sufrir bastante. Pues el poder para cambiar o modificar un testamento puede provocar tantos abusos, y se convierte tantas veces en instrumento de tortura, que, si yo pudiera, prohibiría por ley a cualquier hombre hacer testamento durante tres meses, a partir de haber cometido uno de los delitos anteriores. Y dejaría que fuera un tribunal o un juez el que dispusiera de sus propiedades según estimasen oportuno y razonable, si falleciera durante el período en que su capacidad de testar quedaba en suspenso.
El señor Pontifex solía llamar a sus hijos varones al comedor.
—Mi querido John, mi querido Theobald —decía—, miradme. Mi vida empezó con lo que llevaba puesto cuando mi padre y mi madre me enviaron a Londres. Mi padre me dio diez chelines y mi madre cinco, por si tenía algún gasto, y en ese momento me parecieron muy generosos. Nunca le pedí a mi padre un chelín en toda mi vida, ni recibí nada más que la pequeña cantidad que me daba todos los meses, hasta tener mi propio salario. Yo me hice a mí mismo, y espero que mis hijos también lo hagan. Por favor, no penséis que voy a pasarme la vida ganando dinero para que mis hijos se lo gasten por mí. Si queréis dinero, tendréis que ganarlo vosotros mismos como yo hice, porque os doy mi palabra de que no voy a dejaros ni un penique a menos que me demostréis merecerlo. Parece que los jóvenes de hoy esperan lujos y excesos que nadie esperaba cuando yo lo era. Ya sabéis que mi padre fue un simple carpintero, y aquí estáis los dos, en colegios privados, que me cuestan tantos cientos de libras cada año, mientras que yo, a vuestra edad, no hacía más que trabajar detrás de una mesa en la oficina contable de mi tío Fairlie. ¿Qué no habría hecho yo de tener la mitad de vuestras ventajas? Incluso si os convertís en duques, o encontráis imperios en tierras desconocidas, dudaré que hayáis trabajado proporcionalmente tanto como yo. Pero no, iréis al colegio y luego a la universidad, y después, si os parece, tendréis que ganaros la vida en el mundo.
Poco a poco se iba enfureciendo hasta llegar a tal estado de virtuosa indignación que, a veces, les pegaba a los niños allí mismo, alegando alguna razón inventada en ese preciso momento.
Y, con todo, los Pontifex fueron niños afortunados. De diez familias con hijos jóvenes, nueve eran peores que ésta. Ellos comían y bebían buenos alimentos, dormían en cómodas camas, eran atendidos por los mejores médicos cuando caían enfermos, y recibían la mejor educación que podía pagarse con dinero. La falta de aire puro no parecía afectar mucho la felicidad de aquellos niños, que vivían en una callejuela de Londres, pues la mayor parte del tiempo se la pasaban cantando y jugando como si estuviesen en un prado escocés. Y es que la falta de un ambiente mental favorable no la echan de menos aquellos niños que nunca la han conocido. La gente joven posee el maravilloso don de morir o adaptarse a las circunstancias. Incluso si son infelices, muy infelices, resulta asombroso lo fácil que es impedirles que se den cuenta, o que lo atribuyan a alguna otra causa que no sea su propia maldad.
A aquellos padres que quieran llevar una vida tranquila, yo les diría lo siguiente: decidles a vuestros hijos que son muy traviesos, más que la mayoría de los demás niños. Poned a los hijos de algún conocido como modelos de perfección, e imbuid a vuestros hijos de un profundo sentido de su propia inferioridad. Tenéis muchas más armas que ellos, de modo que no pueden enfrentarse a vosotros.
A esto se le llama influencia moral, y os permitirá intimidarlos tanto como queráis. Ellos creen que vosotros sabéis más, y aún no os han pillado mintiendo lo suficiente para sospechar que no sois la persona excepcional y escrupulosamente sincera que simuláis ser, ni saben aún lo cobardes que sois ni lo pronto que cederíais si se enfrentaran a vosotros con juicio y constancia. Guardad los dados, y lanzadlos por vosotros y por vuestros hijos. Después, cargadlos, porque podréis evitar fácilmente que los examinen. Contadles que sois singularmente indulgentes, insistid en el incalculable beneficio que les habéis conferido, primero por traerlos al mundo, y segundo por ser hijos vuestros y no de otros. Decidles que ponen en riesgo sus más preciados intereses cada vez que os enfadáis y que os ponéis desagradables como modo de aliviar vuestra alma. Insistid en los preciados intereses. Alimentadlos espiritualmente con azufre y melaza, como en las historias dominicales del difunto obispo de Winchester. Disponéis de todas las buenas cartas y, si no, las podéis robar. Si las jugáis con algo de sensatez, seréis cabezas de familias felices, unidas y temerosas de Dios, como lo fue mi viejo amigo, el señor Pontifex. Es verdad, vuestros hijos lo descubrirán algún día, pero ya será demasiado tarde para poder aprovecharse o para molestaros.