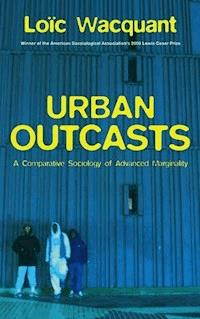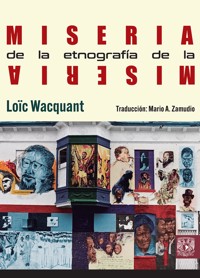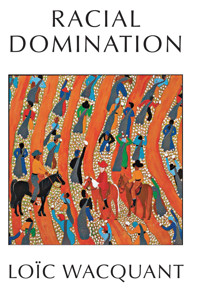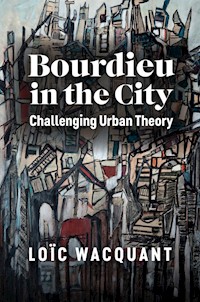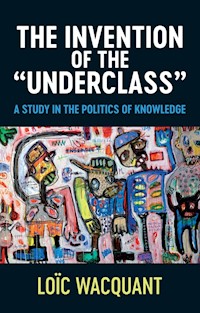Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología y política
- Sprache: Spanisch
En el último tercio del siglo XX, científicos sociales, analistas políticos, filántropos y políticos estadounidenses se obsesionaron con un nuevo grupo temible y misterioso que, según decían, asolaba las zonas pobres de las ciudades. Pronto, esta categoría de víctimas sociales amenazantes, junto con toda la imaginería diabólica que se tejió a su alrededor, se expandió por el mundo y agitó el estudio internacional de la exclusión en la metrópoli postindustrial. En este libro mordaz que combina historia intelectual, observación participante y análisis conceptual, el brillante sociólogo Loïc Wacquant recorre la invención y las metamorfosis de ese demonio popular: la "underclass" urbana. Rastrea cómo un concepto que se originó en la academia permeó los medios y el debate público, fue reinventado por grupos de reflexión y regresó a los estudios sociales al servicio de la estigmatización de grupos pobres y racializados para imponer una agenda funcional a la implementación de políticas de segregación. ¿A qué se debió el efecto contagio que arrastró por un precipicio científico a una generación entera de estudiosos de la raza y la pobreza? ¿Cuáles son las condiciones para la formación y el estallido de estas burbujas conceptuales? ¿Qué papel desempeñan los grupos de reflexión, el periodismo y la política en la imposición de problemáticas prefabricadas a los investigadores? ¿Cuáles son los dilemas particulares que plantea la denominación de poblaciones desposeídas y deshonradas en el discurso científico? A través de una afilada arqueología del concepto de underclass, El diablo en la ciudad realiza un deslumbrante ejercicio de reflexividad, a la vez que una feroz crítica y una audaz propuesta epistémica. Compacto, meticuloso y provocador, es un llamado de alerta para que los científicos sociales defiendan su autonomía intelectual frente a las presiones externas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Dedicatoria
Epígrafe
Prólogo
Parte I. La leyenda de la “underclass”
Entrada en escena
1. Entre mito y concepto: genealogía de una categoría escurridiza
2. “La tragedia de la underclass”: teatralidad normativa y academicismo
3. Anatomía: las tres caras de la “underclass”
4. La singular carrera de un demonio popular racializado
5. Consecuencias de la marginalidad urbana para la epistemología social
Mutis por el foro
Parte II. Qué nos enseña la leyenda
Los dilemas y las consecuencias de asignar nombres
Forjar conceptos robustos
Costos de oportunidad epistémicos
Efecto de arrastre, especulación e ideas “prefabricadas”
Coda. Con miras a dilucidar el embrollado tema de la “raza” en el siglo XXI
Apéndice. Las siete vidas del término “underclass”
Agradecimientos
Bibliografía
Loïc Wacquant
EL DIABLO EN LA CIUDAD
La invención de un concepto para estigmatizar la marginalidad urbana
Traducción de Elena Marengo
Wacquant, Loïc
El diablo en la ciudad / Loïc Wacquant.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB.- (Sociología y Política)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de Elena Marengo // ISBN 978-987-801-271-1
1. Sociología. 2. Sociología Política. 3. Discriminación. I. Marengo, Elena, trad. II. Título.
CDD 307.76
Título original: The Invention of the “Underclass”. A Study in the Politics of Knowledge
© 2022, Polity Press, Cambridge, Reino Unido
© 2023, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
La presente edición se publica por acuerdo con Polity Press Ltd., Cambridge
Diseño de portada: Emmanuel Prado / <manuprado.com>
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: agosto de 2023
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-271-1
A “Bill” Wilson, ejemplo extraordinario de coraje intelectual
La historia de las ciencias de la vida social es y sigue siendo, por lo tanto, una alternancia continua entre el intento de ordenar conceptualmente los hechos a través de la formación de conceptos, la resolución de los cuadros conceptuales así obtenidos mediante la ampliación y el desplazamiento del horizonte de la ciencia, y la formación de nuevos conceptos sobre las bases así transformadas. Esto no indica, por cierto, que el ensayo de construir sistemas conceptuales sea en general erróneo, pues cualquier ciencia, aun la historia meramente descriptiva, labora con los conceptos disponibles en su época; expresa, así, la circunstancia de que en las ciencias de la cultura humana la formación de los conceptos depende del planteamiento de los problemas, y que este varía junto con el contenido de la cultura. […] Los mayores progresos en el campo de las ciencias sociales se ligan de hecho con el desplazamiento de los problemas culturales prácticos y cobran la forma de una crítica de la formación de conceptos.
Weber (1947a [1904])
Prólogo
El sociólogo puede encontrar un instrumento privilegiado de vigilancia epistemológica en la sociología del conocimiento, como medio para enriquecer y precisar el conocimiento del error y de las condiciones que lo hacen posible y, a veces, inevitable.
Bourdieu, Chamboredon y Passeron (1973 [1968])
En el estudio sobre la sociología y la política del conocimiento, la invención de la noción de “underclass”[1] constituye un caso práctico fundamentado en términos etnográficos. Para reflejar el vertiginoso ascenso de esa suerte de “demonio popular” urbano que se conoció con el nombre de “underclass”, para comprender su ubicuo florecimiento y súbito deceso en los últimos decenios del siglo XX, es necesario recurrir a la historia conceptual de Reinhart Koselleck y a la teoría del poder simbólico y los campos de producción cultural de Pierre Bourdieu.[2]
La de “underclass” era una noción rudimentaria y embrollada que fusionaba el tropo de la desorganización con el aguijón del exotismo, que entraba y salía de las ciencias sociales, el periodismo y el campo de lo político, las políticas públicas y la filantropía, y que dominó el debate académico y público acerca de la “raza” y la pobreza en las metrópolis estadounidenses entre 1977 y 1997. Tanto sus adalides conservadores como los progresistas sostenían que ese término novedoso era necesario para captar algo que no tenía precedentes: la artera incubación y el crecimiento canceroso de una subpoblación de negros pobres –diferente de la clase baja tradicional, y caracterizada por conductas autodestructivas, aislamiento social y desviaciones culturales– que era responsable de los estragos producidos en la inner city.[3] Durante ese período, esta nueva categoría, junto con las imágenes demoníacas que la acompañaban, fueron exportadas al Reino Unido y a Europa continental para agitar las aguas de los estudios internacionales sobre la exclusión en las metrópolis postindustriales.
Cuestiones de concepto
Tras un análisis minucioso, se descubre que esta “pantalla terminológica” no es un reflejo de la realidad, sino una desviación de ella.[4] La noción de “underclass” surgió como un protoconcepto al estilo de Robert K. Merton (1984: 267), es decir, “una idea primitiva, especificada de manera rudimentaria y, en gran medida, carente de explicación”, pero pronto se transformó en un instrumento de acusación pública y disciplinamiento simbólico contra el amenazador precariado[5] negro del hipergueto, esa novedosa constelación socioespacial que emergió de los escombros del gueto comunitario propio de la era fordista (Wacquant, 2008: caps. 2-4). Se infiere que la nueva noción no ingresó en la sociología de la marginalidad urbana como una herramienta, sino como objeto de análisis, de cuyo estudio tenemos mucho que aprender sobre la epistemología política del despojo y la denigración en la ciudad, así como del arte de construir conceptos en general.
Inspirado en la Begriffsgeschichte [historia conceptual] de Reinhart Koselleck (2002) y en la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu (2001), el presente libro expone una suerte de “microhistoria” de la noción de “underclass”, centrada en su período de apogeo. He prestado especial atención a las circunstancias en que se inventó ese término, a la época en que se difundió y a los diversos significados que tiene, así como a la posición institucional de quienes abogaron por su adopción y los (notoriamente menos cuantiosos) que se opusieron a su uso. Trazo aquí una genealogía de la nueva noción mediante un rastreo de su trayectoria a través de fronteras científicas, periodísticas y políticas, desde los exaltados días de la década progresista de 1960 hasta el auge neoliberal de los años noventa, sin olvidar el sombrío decenio neoconservador de 1980.
En cuanto a la anatomía, distingo tres caras de la noción de “underclass”: a) la concepción estructural acuñada por el economista sueco Gunnar Myrdal para alertarnos sobre las funestas consecuencias que tendría el postindustrialismo en la formación de la clase trabajadora; b) la noción comportamental, predilecta entre los expertos de los think tanks y analistas de políticas, que se difundió con mucha velocidad hasta volverse hegemónica, y c) el enfoque neoecológico desarrollado por el sociólogo William Julius Wilson para resaltar el papel del vecindario como multiplicador de la marginalidad. Para mí, estos tres elementos constituyen el “triángulo de las Bermudas de la underclass”: un espacio en el que, de manera literal, desaparece de la vista el vínculo histórico entre casta, clase y Estado en las metrópolis (Wacquant, 2014).[6]
Confluencia de la historia conceptual y la sociología reflexiva
Dos son las vías de indagación social que aportan recursos para averiguar cómo se fabrica un concepto y cuál es su destino: la historia conceptual del historiador alemán Reinhart Koselleck y la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu, que se funda sobre el racionalismo aplicado de Gaston Bachelard y Georges Canguilhem.
Inspirada en la filología histórica y la hermenéutica de su maestro Hans-Georg Gadamer, la historia conceptual de Koselleck es exegética: presta meticulosa atención a los textos para rastrear la carga semántica cambiante de cada Grundbegriff [“concepto fundamental”] y cada Stichwort [“palabra clave”] como “indicadores” de constelaciones históricas que evolucionan a lo largo de épocas y coyunturas. Sostiene que “el lenguaje no es un epifenómeno de la llamada realidad”, sino “una irreducible instancia metodológica última sin la cual no puede tenerse experiencia ni conocimiento del mundo o de la sociedad”. Nos exige percibir de un modo sincrónico “constelaciones históricas de conceptos” en sus “contextos concretos” y también percibirlas de modo diacrónico como parte del “arsenal lingüístico del ámbito político y social de la experiencia en su totalidad” (Koselleck, 1982: 411, 2002; Olsen, 2012), para así vincularlas con los conflictos políticos en su período de circulación y evaluar los conceptos de manera crítica para utilizarlos en el análisis social. Por ende, un estudio de la noción de “underclass” inspirado en Koselleck debe sacar a luz las distintas capas semánticas del término, verificar sus fuentes, examinar su difusión y confirmar cuál es su relación con las cuestiones sociopolíticas del presente.
Koselleck se sustenta en la teoría política de Carl Schmitt –para quien la política tiene que ver ante todo con la oposición “amigo/enemigo”– y deriva de allí la noción de conceptos contrarios asimétricos, expresión con la cual designa pares de nociones opuestas que sirven para construir la identidad propia y, a la vez, para excluir a otros negándoles el reconocimiento y la reciprocidad (helenos/bárbaros, cristianos/paganos, Übermensch/Untermensch [superhombre/subhombre]). Dice Koselleck al respecto: “También los conceptos contrarios asimétricos están muy relacionados con el arte de silenciar. Se trata de atribuir cosas a los otros, quienes no pertenecen a nuestro grupo, mediante una conceptualización binaria que los deja reducidos a un campo semántico puramente negativo” (Koselleck y otros, 2006: 125). Luego nos insta a preguntar: ¿quién se beneficia con el uso (y abuso) de esos pares contrarios? En el caso del término “underclass”, ¿quiénes forman parte del “nosotros” que constituye el opuesto tácito de ese asymmetrisch Gegenbegriff [concepto contrario asimétrico]? (Koselleck, 2004: 155-191).
En las ciencias sociales, la reflexividad se divide en tres grupos (Bourdieu y Wacquant, 1992: 36-47). La reflexividad egológica que entraña un retorno sociológico a la persona del investigador en un esfuerzo por controlar cómo su posición social y su trayectoria (género, clase, etnia, edad, etc.) afectan su producción intelectual. La reflexividad textual, quese ocupa de las distintas maneras en que las formas retóricas empleadas por el investigador (voz, tropos, metáforas, estilo, etc.) forjan su objeto de estudio. La reflexividad epistémica, que, tal como sostiene Pierre Bourdieu, se propone controlar el “sesgo escolástico” que imponen las categorías, técnicas y teorías que usa el sociólogo, así como la “actitud científica”, que difiere radicalmente de la “actitud natural” de la vida cotidiana, tan cara a los fenomenólogos. Por consiguiente, Bourdieu presenta la “ciencia de la ciencia” como un instrumento de reflexión que procura acrecentar nuestra capacidad colectiva para concebir como es debido problemáticas científicas, comprometerse con ellas y llegar a dominarlas (Bourdieu, 1990, 2001, 2003).
En este sentido, el sociólogo francés extiende a las ciencias sociales los principios de la epistemología histórica, filosofía discontinuista de la ciencia que habían propuesto sus maestros Bachelard y Canguilhem, según la cual la ciencia avanza mediante rupturas y reconstrucciones, gracias a una incesante labor de “rectificación del conocimiento” ya admitido y a la superación de “obstáculos epistemológicos”, entre ellos la contaminación del pensamiento científico por constructos y giros del pensamiento vulgar (Bachelard, 1938; Canguilhem, 1952).[7] Canguilhem nos invita a fundamentar la historia de la ciencia en la genealogía de “filiaciones conceptuales” a fin de advertir que, a lo largo del tiempo, esas filiaciones dan forma a los problemas y los desplazan. Este libro es una aplicación de los principios de la epistemología histórica a los temas vinculados con la noción de “underclass”, un ejercicio práctico de reflexividad epistémica.
Bourdieu va más allá de la epistemología histórica con su teoría del poder simbólico y los campos de producción cultural, útil para trazar el vínculo entre las posiciones institucionales y las posiciones simbólicas adoptadas por los productores de cultura, sean ellos artistas, periodistas, estudiosos del conocimiento, funcionarios del Estado o científicos (Bourdieu, 1993c). Así, el campo científico es un espacio de fuerzas que orientan las estrategias de los académicos (los objetos de estudio que eligen, sus métodos, teorías, canales de publicación, etc.) y es también un espacio de lucha por monopolizar la definición de competencia científica. El cosmos científico en sí mismo está inmerso en un campo de poder, en el que los poseedores de formas rivales de capital –artístico, científico, religioso, periodístico, jurídico, burocrático y económico– disputan la supremacía y procuran instituir como universales sus intereses específicos (Bourdieu, 1989, 1991, 2011; Bourdieu y Wacquant, 1993). Se deduce que, para descifrar un conjunto de textos tal como los discursos contrapuestos sobre la “underclass”, uno debe vincular la posición de quienes los producen y consumen con la posición específica que adoptan sobre la existencia, conformación y situación de su “grupo”, no ya en la sociedad toda, sino en el microcosmos de su incumbencia, en este caso, las ciencias sociales, el periodismo, la política, las políticas públicas y las instituciones filantrópicas.
Combinar las ideas de Koselleck y Bourdieu promete ser una operación provechosa: el primero aporta un enfoque interpretativo sobre textos y fuentes; el segundo nos ofrece un entramado relacional en el cual podemos situar a los productores y consumidores de esos textos y rastrear sus repercusiones prácticas. Juntos, nos allanan el camino para elaborar una hermenéutica estructural de la noción de “underclass”.
A lo largo de los dos decenios de acalorados debates que comenzaron con los disturbios producidos en Harlem durante el apagón de 1977, el concepto de “underclass” no dejó de ser una noción incoherente, heterogénea y especular, plagada de ambigüedades semánticas, deficiencias lógicas y anomalías empíricas. La espectacular (aunque efímera) divulgación del término expresaba, ante todo, el temor de clase y el horror de casta de las clases medias instruidas y los funcionarios locales ante el deterioro de las condiciones de vida del precariado negro. También, expresaba el deseo de atribuir la culpa de los males urbanos crecientes a esa categoría de parias.[8] La brusca desaparición del término en el debate público a mediados de la década de 1990 (contrapuesta a su persistente circulación silenciosa en las ciencias sociales como sustituto descriptivo de una diversidad de subalternidades) revela la heteronomía fundamental de esa categoría. Después de la “reforma del sistema de asistencia social” de 1996, los hacedores de políticas viraron bruscamente hacia otras poblaciones y condiciones preocupantes, y los especialistas en ciencias sociales siguieron sus pasos y hallaron nuevos subgrupos problemáticos que estudiar y encarrilar: “familias frágiles” que dejarían de depender de la ayuda social y comenzarían a trabajar; personas en libertad condicional incluidas en “programas de reinserción”, y residentes de las inner cities a quienes se redistribuiría mediante subsidios para la vivienda y programas similares al Moving to Opportunity (MTO).[9]
Aplicar la sociología reflexiva al apogeo y ocaso del concepto de “underclass” no solo entraña una crítica de la habitual ciencia de la “raza y la pobreza” en la “inner city”estadounidense, sino que también implica criticar un particular estilo de sociología que uno podría denominar empirismo normal.[10] Se trata de una sociología empirista en cuanto toma las categorías del mundo social sin filtrarlas; su motor es la recolección y la minería de datos y, paradójicamente, su distancia con respecto al fenómeno es máxima. Quienes utilizan los parámetros, las herramientas y las fuentes de esta sociología los adoptan de manera automática, sin ningún análisis sistemático ni justificación explícita. A este respecto, el presente libro amplía y complementa mi crítica anterior al empirismo moral que se practica habitualmente en la etnografía urbana de los Estados Unidos (Wacquant, 2001).[11]
Me refiero a la extraña trayectoria del concepto de “underclass” para plantear varias cuestiones que pueden echar luz sobre los escollos y las tribulaciones que han sufrido otras nociones. ¿Cómo se explica ese “fenómeno lemming” que arrastró a una generación de estudiosos de las cuestiones raciales y la pobreza a lanzarse al vacío desde un acantilado científico?[12] ¿En qué condiciones se forman y estallan las “burbujas especulativas conceptuales”? ¿Qué papel desempeñan los think tanks, el periodismo y la política para imponer “problemáticas prefabricadas” a los investigadores en ciencias sociales impregnados de doxa moral? ¿Qué dilemas especiales plantea el asignar un nombre en el discurso científico a las poblaciones desamparadas y estigmatizadas? Dar respuesta a estas preguntas es un riguroso ejercicio de reflexión epistémica según la ya mencionada tradición de Bachelard, Canguilhem y Bourdieu.[13] Este ejercicio me lleva a elaborar un conjunto minimalista de criterios para decidir qué es un concepto idóneo en las ciencias sociales, capaz de minimizar problemas epistémicos como los que la noción de “underclass” plantea.
En conclusión, recurro a esos criterios epistemológicos para encarar la categoría más maleable e inflamable de todas: “raza”. Propongo volver a pensar la noción de raza como etnia velada o negada, forma pura de violencia simbólica mediante la cual se transforma en realidad un esquema de clasificación que aprovecha la correspondencia entre jerarquías naturales y sociales, y lo inscribe en la subjetividad de los cuerpos socializados (habitus) y en la objetividad de las instituciones (espacio social) (Bourdieu, 1980b). La dialéctica de clasificación y estratificación que se basa sobre un quantum de honor constituye el núcleo de una analítica de la raza y la distingue de otros criterios de división (clase, género, edad, etc.). Brego por desglosar los fenómenos étnicorraciales en las formas elementales de dominación racial que los componen: categorización, discriminación, segregación, guetización y violencia. A la inversa, subrayo los peligros que entrañan coágulos conceptuales como “racismo estructural” para guiar la producción intelectual y la acción cívica.
En diversos lugares del texto, pronuncio un llamado de alarma contra la promiscuidad epistémica, la tendencia de los académicos a mezclar instrumentos de conocimiento y criterios de validez que circulan en universos diferentes (la ciencia, el periodismo, la filantropía, la política y las políticas públicas, la vida cotidiana) sin verificar sus orígenes, su alcance semántico, su coherencia lógica ni las resonancias sociales que tienen. Este libro habrá cumplido su misión si consigue acrecentar la vigilancia epistemológica de los lectores y los ayuda modestamente en el “continuo proceso de transformación de aquellos conceptos en los cuales procuramos captar la realidad” (Weber, 1947a [1904]: 105).[14]
En pos de una quimera urbana
En sus reflexiones sobre la filosofía de la ciencia, Max Weber subraya que cada profesional de las ciencias sociales “trabaja con los conceptos disponibles en su época”; que “la formación de los conceptos depende del planteamiento de los problemas, y que este varía junto con el contenido de la cultura” (1947a [1904]: 91-92). En otras palabras, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias naturales, la formulación de una problemática en las ciencias sociales está doblemente determinada por el estado alcanzado en ese campo y también por el estado alcanzado en la sociedad que lo rodea. En mi calidad de ciudadano francés que aterrizó en Chicago en 1985 con el objeto de cursar un doctorado en la meca de la sociología estadounidense, al principio me atrajo la corriente intelectual que empleaba la noción de “underclass”. Era un concepto precioso en el intercambio intelectual: prometía revitalizar la sociología urbana, ampliar la teoría de las clases y fomentar argumentaciones audaces en toda la academia y el mundo de las políticas públicas. Tenía un cariz dramático que parecía acorde con el paisaje lunar de negro despojo que rodeaba el rico enclave blanco de Hyde Park, sede de la Universidad de Chicago.
Mi fervor de novicio por este tema duró cerca de un año, y se debía a la lectura atenta de un libro de William Julius Wilson (1980 [1978]), The Declining Significance of Race, en que el término “underclass” designa a una fracción de la clase trabajadora marginalizada por el avance del capitalismo.[15] Mi interés se vio estimulado por la infecciosa pasión de “Bill” Wilson por estudiar la transformación social del gueto, la cual indicaba que el punto de ignición de los conflictos étnicorraciales se había desplazado del ámbito económico al político. Por eso, cuando Wilson me ofreció la oportunidad de trabajar a su lado en el nuevo equipo dedicado al tema, acepté muy complacido. La clase, la dominación racial, el gueto, el Estado: esas eran las categorías que con ingenuidad yo asociaba al término “underclass”. Pronto descubrí que las palabras clave del naciente debate sobre el tema eran otras: dependencia de la ayuda social, familias encabezadas por mujeres, embarazo en la adolescencia, pobreza concentrada, deserción de la escuela secundaria y delitos violentos.
Así, mi entusiasmo inicial pronto se transformó en cauto escepticismo. Mi formación intelectual en el seno de una tradición europea –más teórica y, a la vez, más histórica que la estadounidense– me pusieron en alerta con respecto al peligro de considerar novedoso un fenómeno que indudablemente debía de tener precedentes o traer a la memoria acontecimientos similares. De hecho, la historia social comparativa de la marginalidad en la ciudad industrial, representada por obras clásicas como La situación de la clase obrera en Inglaterra de Friedrich Engels (1993 [1845]), Classes laborieuses et classes dangereuses de Louis Chevalier (1958) y Outcast London de Gareth Stedman Jones (1971), revela sin dificultad que la intersección de la industrialización capitalista y la urbanización había desestabilizado a la población trabajadora una y otra vez. También había incubado en la incipiente burguesía la impresión de que el bajo fondo de la ciudad albergaba poblaciones diferentes en lo cultural y aisladas en lo social, que eran de temer.[16] Tampoco era novedosa la idea de que la descomposición de esos grupos –en cualquiera de sus designaciones: Lumpenproletariat, submundo, bas-fonds– consistía en una amenaza física y moral apremiante para el orden social, que exigía innovar en políticas públicas para desbaratarla. ¿Acaso las oleadas de mendigos y vagabundos que inundaron las florecientes ciudades de Europa septentrional a finales del siglo XVI no habían dado origen también a dos instituciones destinadas a eliminarlas: por un lado, la caridad y, por el otro, la prisión? (Rusche y Kirchheimer, 2003 [1939]; Lis y Soly, 1979; Geremek, 1978).
Mi escepticismo europeo sobre la noción de “underclass” se transformó en sospecha cuando revisé el arco de problemas de raza, de clase y de espacio público que acaecieron en Chicago durante más de un siglo. Me ayudó el hecho de que esta ciudad es una de las más estudiadas de los Estados Unidos (o del mundo), de modo que pude zambullirme en un riquísimo mar de investigaciones históricas que recapitulaban la trayectoria, la estructura y las experiencias del distrito de “Bronzeville”.[17] Las monografías sobre ese tema cubren todo un siglo. Allan Spear hizo una investigación de vanguardia titulada Black Chicago. The Making of a Negro Ghetto, 1890-1920, en la que cuenta cómo emergió la “ciudad negra en el seno de la blanca”. En Land of Hope, James Grossman indaga las causas y consecuencias de la gran migración de negros sureños que llegaron a Chicago en los años de entreguerras. En su monumental obra Black Metropolis, St. Clair Drake y Horace Cayton hacen una disección estructural y experiencial de la vida social afroestadounidense en el apogeo del gueto comunitario, a mediados del siglo XX. Por su parte, en Making the Second Ghetto, Arnold Hirsch vuelve a los temas de la raza, la vivienda y la política en el período 1940-1960 y presta especial atención a la remodelación “desde arriba” del gueto negro mediante políticas a escala de municipios, los estados y el país. El libro de Bill Wilson, The Truly Disadvantaged, fue una divisoria de aguas: describe el vaciamiento de la inner city negra como resultado de la desindustrialización y la bifurcación de clases posterior a 1970 (Spear, 1968; Grossman, 1989; Drake y Cayton, 1993 [1945]; Hirsch, 2009 [1983]; Wilson, 1987).[18]
En conjunto, estas obras sugerían persistencia, repetición y novedad en la formación de la noción de “underclass”. Permanecía la tajante división racial de la sociedad y del espacio ciudadano; se repetían las etapas de consolidación y disolución de clases, que causaban desplazamientos tectónicos en la política de la ciudad; y se renovaba la virulencia en el estigma territorial que se lanzaba sobre las ruinas del gueto negro, estigma agravado por el círculo infernal de la “underclass” que, según se decía, había surgido en su centro.
Me sentí cada vez más frustrado ante la inutilidad de mis esfuerzos para formular con claridad qué era la “underclass”: cuanto más leía sobre el tema, menos significado sociológico le encontraba. Pronto mis sospechas se convirtieron en franca alarma cuando, al acompañar o sustituir a Bill Wilson, asistí a talleres, reuniones de think tanks y conferencias sobre políticas. Entre 1987 y 1990, estuve en el ojo de la tormenta que suscitó la noción de “underclass” y desempeñé el papel de acólito en ese ámbito que Alice O’Connor (2001: cap. 9) ha bautizado como “industria de la investigación sobre la pobreza”, entonces en plena transformación intelectual y recomposición organizativa.[19] Así, provisto de mis lentes de extranjero y protegido por mi cautela histórica, realicé un duro trabajo de campo acerca de cómo académicos y expertos que se desempeñaban en la Institución Brookings, la Fundación Ford y la Rockefeller, en la Mathematica Policy Research, en el Centro Conjunto de Estudios Políticos y Económicos y el Instituto Urbano, además de investigadores de universidades de primera línea de todo el país, fueron creando la problemática variopinta de la “underclass”.
En 1988, cuando la Fundación Rockefeller otorgó seis millones de dólares al Consejo de Investigaciones sobre Ciencias Sociales (SSRC, su sigla en inglés) para que emprendiera un “Programa de Investigación sobre la Underclass Urbana”, me invitaron a las dos reuniones de planificación. En la primera, el historiador Michael Katz y yo preguntamos con insistencia cuál era el origen y el significado del término “underclass”, así como cuáles eran sus usos adecuados e inadecuados. A todas luces, los dos funcionarios que coordinaban la labor de comité se sentían avergonzados; nos siguieron el juego, pero ni siquiera pudieron aportar una definición provisoria de la noción medular que nos convocaba. Otros asistentes mostraban un desinterés estoico por despejar la bruma semántica que rodeaba esa noción y se conformaban con continuar lo programado a pesar de todo. Durante unos tres años, tuve reuniones con los principales estudiosos del tema, los escuché y tuve contacto con ellos; me topé con expertos gubernamentales y gente brillante para idear políticas (incluso tuve un enfrentamiento mordaz con Daniel Patrick Moynihan –nada menos– que consternó a Bill Wilson); conocí de manera directa las preocupaciones, el estilo y las estrategias de las instituciones filantrópicas y diseñadoras de políticas que más contribuyeron a crear esa nebulosa académico-política que era la noción de “underclass”.
También me sobresaltó descubrir que la inmensa mayoría de los principales expertos del país jamás había puesto un pie en un barrio negro pobre. Eran personas que colmaban la brecha entre la realidad cotidiana y sus datos de nivel macro con banalidades raciales que son parte de un sentido común nacional que no comparto. Esa revelación me convenció de que, para romper con las prácticas que W. E. B. Du Bois (1978: 37) llamaba “hacer sociología desde la ventanilla”,[20] yo debía empezar desde cero con una reconstrucción histórico-analítica del gueto, por un lado (Wacquant, 2012a), y con una observación minuciosa de las relaciones sociales que acontecían en la calle, por el otro. Con ese fin, decidí buscar un puesto de observación en el seno del hipergueto, para comprender desde la raíz cómo la clase, la raza y el espacio moldeaban las estrategias sociales y la experiencia de los hombres negros jóvenes arrastrados por la corriente subterránea de reestructuración económica y abandono estatal.
Por una serie de circunstancias aleatorias, terminé en un gimnasio de la devastada calle 63, en Woodlawn, situado solo a dos cuadras de donde yo vivía, en el extremo sur de Hyde Park, pero tan lejos de mi experiencia como si se tratase de otro planeta.[21] Me inscribí para aprender a boxear con el objetivo de conocer a los socios del club; pero para mi sorpresa, me atraparon los sensuales y morales mecanismos del pugilismo, de modo que pasé tres años como aprendiz de boxeador (Wacquant, 2004 [2000]). Acompañaba a mis compañeros del gimnasio en sus recorridos cotidianos y observaba cómo se desenvolvían en el mercado de trabajo, en el ámbito familiar, en el Estado de bienestar y la policía. Esas observaciones me llevaron a cuestionar desde sus raíces el aparato conceptual de la sociología de castas y clases en las metrópolis estadounidenses tal como existía entonces. Me veía ante un conglomerado de hombres que, en los papeles, correspondían a la mayor parte de las definiciones de “underclass” y que, sin embargo, revelaban sentido del orden, amor por la familia y respeto a la autoridad, personas que se proponían metas de largo plazo y se regían por una ética laboral insobornable. Pierre Bourdieu acertó cuando por esa época me dijo que ese gimnasio y los aprendices de boxeo me enseñarían más sobre la sociología del (hiper)gueto que todos los libros que pudiera leer sobre la “underclass”.
Durante el período en que mi distancia intelectual con respecto a los elásticos discursos acerca de la “underclass” aumentaba, debatimos con Bill Wilson nuestras diferencias epistemológicas, teóricas y sobre políticas concretas en innumerables desayunos y cenas. Fue un seminario avanzado de sociología como los que ninguna universidad ofrece. Él se mostraba paciente e impasible, a la vez que confiaba en su habilidad para, con argumentos eruditos, imprimir un giro en el debate sobre políticas; yo era irreverente, arrebatado y tozudo en mi exigencia de pureza científica por encima de todo. Pese a los desacuerdos, con su característica generosidad intelectual, Bill me propuso que escribiéramos en colaboración la continuación de The Truly Disadvantaged, que habría de titularse The American Underclass (y luego se publicó como When Work Disappears; Wilson, 1996). Era una propuesta muy tentadora para un doctorando sin dinero, dado el adelanto maravilloso que había prometido la editorial Knopf. Sin embargo, yo oponía reparos y expresé que primero tendríamos que evaluar si podíamos ponernos de acuerdo sobre esta cuestión: ¿debíamos usar la noción de “underclass” como herramienta de análisis –un constructo formal para explorar y analizar minuciosamente el mundo empírico– o, en cambio, debíamos utilizarla como objeto de análisis, como una formación discursiva fechada en términos históricos, una creencia colectiva acerca de los restos del sombrío gueto y sus habitantes? Este libro es una continuación de aquel diálogo y pone fin a ese capítulo. Por eso, está dedicado a Bill Wilson, con toda mi gratitud y afecto.
El antiurbanismo y el temor al lado oculto de la ciudad (negra)
Para dilucidar el significado pleno y los mecanismos que obraron en la invención de la “underclass” a finales del siglo XX, es imprescindible historizarlos:en este caso, contemplarlos contra dos telones de fondo en los que se pueden revelar similitudes y rasgos precursores de esa nueva categoría. El primero es un antiurbanismopertinaz que data de hace más de un siglo y tiene sus raíces en el origen de los Estados Unidos como colonia agraria de pobladores blancos y en ese firme deseo de diferenciarse de Europa y sus grandes ciudades, que Thomas Jefferson consideraba “perniciosas para las costumbres, la salud y las libertades del hombre”. Para esa corriente de pensamiento estadounidense, la metrópolis engendra conflictos de clases, promiscuidad étnica, desintegración social y ruina moral, como lo demuestran las acres denuncias contra la “ciudad perversa” [wicked city] que abundaron a mediados del siglo XIX (White y White, 1962; Lees, 1985; Conn, 2013: cap. 1).
La otra veta proviene de una visión histórica más reciente que volvió a vincular el temor y la condena de lo urbano con la oscura inner city, corriente que se propagó en las décadas de posguerra y sancionó la noción de raza en cuanto negritud como el prisma a través del cual el público y las políticas públicas contemplaban la situación de las grandes ciudades. Esta veta de antiurbanismo, provocada por los disturbios del gueto en la década de 1960, pintaba a los negros pobres como agentes de la violencia, el desorden y la inmoralidad, y veía la ciudad como una forma socioespacial ingobernable, condenada a la crisis, el desmoronamiento y la descomposición irreversible (Beauregard, 1993). Esas dos corrientes del pasado sugieren que el afán de control sociomoral en las metrópolis tiene una historia antigua y recurrente. Además, indica que, al revés de lo que se dice, ese impulso traza las líneas simbólicas que definen cuáles son las poblaciones que profanan los valores de las clases medias y altas de origen anglosajón.
“Los desechos de Europa”
“Los desechos de Europa […] se congregan en nuestras grandes ciudades y engendran una progenie miserable, sumida en la profunda degradación de sus padres, que acaba por escarbar en la basura física y moral de nuestras calles. Mezclados con ellos también están los niños abandonados, producto de la disipación, el alcoholismo y el vicio estadounidense. Difícil imaginar […] una clase más peligrosa para la comunidad”.
American Bible Society, Annual Report, 1857.
En el imaginario colectivo de los Estados Unidos –especialmente, en el de la élite instruida–, el nacimiento de los primeros centros urbanos en la década de 1830 se vio como una amenaza mortal a la joven nación y a su excepcionalismo, ya que socavaba las míticas virtudes de independencia y autosuficiencia de los pioneros. Se consideraba que la ciudad era el reducto degradado que albergaba tres cosas despreciables: los mestizos, la “gentuza” y el dinero. Era el vaciadero en que se vertían los desechos de la sociedad europea, un lugar infame y pecaminoso donde era imposible llevar una vida digna (White y White, 1962). A mediados de ese siglo, florecieron las asociaciones de raigambre evangélica que abogaban por la reforma urbana, con sus visitadores misioneros, distribuían textos religiosos, repartían biblias y sostenían las escuelas dominicales con el afán de resucitar la moral urbana. Sin embargo, ninguna de esas actividades podía rivalizar contra el aluvión de las masas urbanas, a la vez “crueles, abandonadas y degradadas”. La doble oleada formada por los migrantes y la clase obrera suscitaba la inquietud de que “se repitiera la situación europea”, y surgieron temores por la difusión del “papismo” y la “pauperización” (Boyer, 1978: 57).
Ya en la década de 1870, la imagen salvaje que evocaba la frontera oeste se había desplazado al anillo urbano, y las zonas céntricas deprimidas de las ciudades se describían como anónimos abismos de depravación y falsedad, cuyos residentes “semibárbaros” amenazaban con desmoronar el edificio social completo. Teorías sobre degeneración hereditaria y las tendencias delictivas se combinaban para instaurar la doctrina y la práctica de la “filantropía científica”, que descansaba en la dicotomía entre pobres virtuosos y pobres maliciosos (Ward, 1989: 53-61). En especial, causaban preocupación la magnitud y el crecimiento de un estrato sumergido del proletariado urbano que se albergaba en las viviendas más sórdidas de las metrópolis, estrato que la sociología, inspirada en el gigantesco estudio de Charles Booth sobre los pobres de Londres (Topalov, 1993 [1991]), denominaba residuum. Las características que definían a esa temible población impermeable a las reformas eran la delincuencia, el trabajo esporádico, la relajación de las costumbres y la desintegración de la familia, factores que en su conjunto la pintan como antepasado cercano de la “underclass”.
Durante la llamada Edad Dorada,[22] la inquietud de la burguesía anglosajona alcanzó proporciones de histeria frente a la “triple amenaza de la guerra de clases, el radicalismo foráneo y la violencia de las masas urbanas” (Boyer, 1978: 126). Cambios demográficos colosales transformaron los antiguos centros urbanos en territorio de migrantes extranjeros, separados entre sí por el idioma y la religión; convirtieron en tugurios los barrios pobres y fomentaron el clientelismo político. Algunos grupos religiosos, como el Ejército de Salvación, con sus “brigadas” y las organizaciones de caridad, se pusieron en acción, movidos por “el supuesto de que la depravación de los pobres de las ciudades era una degeneración causada por las circunstancias de la vida urbana, que les había impedido recibir la influencia regeneradora de personas con una moral más elevada”. En la descripción anterior, se advierten ya matices de una cantilena que se repetiría cien años después sobre la “underclass”: que carece de “modelos de comportamiento”.
Para combatir la ignorancia y mejorar la índole de los pobres, era necesario investigar, visitar y redactar informes para los posibles locadores, empleadores, bancos e, incluso, la policía (Boyer, 1978: 153).[23] El movimiento en pro de centros comunitarios que reunieran familias de diversas clases [settlement house movement], importado de Londres por Jane Addams, puso el acento sobre la solución de las condiciones ambientales por encima de las individuales, y transformó al barrio en centro de indagación y resolución de problemas, anticipándose más de dos décadas a la línea adoptada por la escuela sociológica de Chicago. Así, la reforma urbana de 1890 respondió a dos tendencias: la primera era un enfoque coercitivo que procuraba poner freno a la conducta inmoral de los pobres mediante la vigilancia y la supervisión para su propio bien (Jacob Riis resumió esa actitud con la fórmula: “Si hemos de luchar por los pobres, será necesario luchar contra los pobres”). La segunda corriente ponía el acento sobre el entorno y se proponía mejorar los bloques de viviendas mediante la construcción de baños públicos, parques y juegos infantiles adecuados para recuperar la salud moral del proletariado (1978: 176).
Ante la pestilencia y la violencia que bullían en la clase trabajadora migrante, la burguesía huyó a los suburbios incipientes, modelo también importado de Inglaterra y diseñado ex profeso como el opuesto sociomoral de la ciudad. El ideal de vida urbana de la burguesía estadounidense, inspirado en el puritanismo, siempre ha sido suburbano, vale decir, socialmente homogéneo, excluyente en el aspecto étnico, aislado en términos espaciales y bucólico (Fishman, 1988).[24] El suburbio fomentaba y protegía los ideales de la clase media: propiedad privada, privacidad para la familia y decoro. Era el terreno ideal para la simpática casa habitada por una sola familia, rodeada por un gran jardín de césped y libre de preocupaciones profanas, cuna del espíritu doméstico y la religiosidad. Era un lugar que no expresaba solamente deseos de aislamiento, sino incluso temor al otro étnico y de clase, además de inquietud ante los rápidos cambios sociales que acarreaba el mercado (Fogelson, 2007: parte 2). El suburbio se definía así mediante una serie de oposiciones homólogas que devaluaban sistemáticamente el primer término de los pares: ciudad/suburbio, industria/familia, pobre/rico, promiscuidad étnica/pureza étnica, paganismo/religiosidad, artificial/natural y depravación/valores morales. Es un ejemplo clave de conceptos contrarios asimétricos en la imaginación urbana de los Estados Unidos (Koselleck, 2004).
Durante la Era Progresista, la domesticación de la ciudad –considerada como una amenaza permanente para el Estado y la nación– conoció una bifurcación. En la primera senda, se profundizó el enfoque coercitivo y moralista, y se fomentaron las cruzadas contra ciertos males de la vida urbana, como la desviación sexual (el burdel) y el desenfreno en el vicio (la taberna). Quienes siguieron el segundo rumbo, cuya figura descollante fue Jane Addams, veían la gran ciudad con mayor optimismo y se inscribían en un movimiento de acciones positivas con respecto al entorno, que procuraba modificar el ámbito urbano para promover hábitos sanos y buena conducta en la clase trabajadora. Las reformas edilicias, la construcción de parques y juegos infantiles, los espectáculos cívicos y las obras de arte público, así como la instalación de “temperance saloons”, en los cuales reinaba un ambiente de camaradería masculina, pero sin alcohol, fueron iniciativas que participaban de ese enfoque. También lo hicieron la enseñanza de la lengua inglesa, de artesanías étnicas y la capacitación para ejercer oficios y tareas domésticas. Además, los centros comunitarios tenían la virtud de reducir la distancia entre los pobres y sus conciudadanos de mejor condición social: se creía que el aislamiento era, junto con el hacinamiento, la causa principal de la situación moral que padecían los habitantes de los barrios céntricos degradados (Katz, 1996: 166).
“Nuestra república en peligro”
“Los vicios de las ciudades han causado el derrumbe de imperios y civilizaciones del pasado. Las repúblicas en ruinas han terminado de desmoronarse cuando la población urbana superó en número a la rural. […] En este momento, se ve con claridad que las ciudades hacen peligrar también a esta república nuestra. No hay mayor amenaza para las instituciones democráticas que esa gran parte de la población que forma sus ideas de patriotismo y ciudadanía en tabernas de mala muerte”.
Anti-Saloon League, Yearbook, 1914.
Es importante advertir que, desde entonces, se ha dicho que la reforma urbana se fundamenta en el conocimiento científico y la experiencia técnica. Para caracterizar los rasgos negativos del ámbito urbano que era necesario modificar, se recurrió a la estadística y la investigación sociológica. La sociología estadounidense surgió para responder a ese interés por estudiar las poblaciones problemáticas a fin de manejarlas mejor (Boyer, 1978: 200 y 222-232). La sustitución de la expresión “pureza moral” por la de “higiene social” es marca de la secularización y profesionalización del control sociomoral en las metrópolis. Ese cambio dio origen a la planificación urbana, en cuanto profesión dedicada a crear un medio nuevo que promoviera la unidad moral y el orgullo cívico y recreara en la gran ciudad la cohesión social y cultural imaginada para la aldea. Durante un período muy breve de la historia de los Estados Unidos, pareció que la ciudad era capaz de generar los remedios necesarios para sus propios males y elevar el nivel social de las masas.
El optimismo no alcanzó a ese otro territorio misterioso y preocupante que emergía entre 1910 y 1930 en el centro de las metrópolis junto con los tugurios de los migrantes europeos: “El cinturón negro [Black Belt] y sus consecuencias, que eran tugurios, pero también algo más: eran guetos en los que el confinamiento era absoluto y se basaba en el color y no en la clase” (Philpott, 1978: x).[25] Las condiciones materiales y morales en los guetos eran aterradoras: las tasas de superpoblación, morbilidad, mortalidad, ilegitimidad y delincuencia estaban al tope de todas las estadísticas. Según se proponía, había que afrontar esa situación mediante entes y centros comunitarios dirigidos por mujeres de color y de clase media. Porque, cuando se trataba de Bronzeville, la meta prioritaria de los reformadores blancos de clase media era la contención y no las mejoras (1978: 346-347; Spear, 1968: 169-179; Drake y Cayton, 1993 [1945]: cap. 8). Los métodos empleados para crear un recinto cerrado étnico-racial fueron diversos: cláusulas restrictivas en los contratos, prácticas discriminatorias por parte de los agentes inmobiliarios, presión de asociaciones de propietarios blancos para evitar que se vendieran o alquilaran viviendas a los negros, ataques callejeros provenientes de “clubes atléticos” blancos, bombas colocadas en casas de afroestadounidenses. Estas prácticas culminaban en pogroms periódicos, como los acaecidos en el “Verano Rojo” de 1919, cuando en unas treinta ciudades los distritos habitados por personas de color fueron atacados con el fin de imponer límites territoriales a los barrios negros (Tuttle, 1970; Williams, 2008).[26]
Si bien hubo algunos logros modestos en ciertos ámbitos, como en los planes de reforma de las escuelas y los tribunales, las condiciones de trabajo, el saneamiento y la salubridad de los alimentos, la administración de la vivienda y de la ciudad; los políticos y profesionales de ese período no consiguieron transmitir a la población la idea de que las ciudades eran lugares saludables ni de que el gobierno municipal obraba en pro del bien público. Durante los años de entreguerras, los partidarios de la “descentralización”, como Lewis Mumford, Frank Lloyd Wright y Ralph Borsodi, triunfaron con sus argumentos a favor de desconcentrar la población y la industria, sosteniendo que era la solución para la congestión, la pobreza y la mixtura social que aquejaba a los hacinados centros urbanos, y que ese era también el medio para poner freno a las intervenciones gubernamentales (Conn, 2013: cap. 3). El New Deal se inspiró en quienes propugnaban la descentralización y ensayó su potencia transformadora en regiones rurales y ciudades pequeñas, que se consideraban terreno sano para sembrar virtudes cívicas. Por eso, Roosevelt –“hijo del campo”– estaba especialmente entusiasmado con el Cuerpo Civil de Conservación (CCC)[27] que había creado, porque “ofrecía a los hombres de la ciudad no solo la posibilidad de obtener trabajo, sino además la de beneficiarse con el efecto restaurador de hallarse en el campo, en contacto con la tierra” (2013: 94-95). Asimismo, la Resettlement Administration (RA)[28]tenía la misión paralela de recuperar las zonas rurales y planificar ciudades pequeñas rodeadas por un cinturón verde que hicieran realidad la Ciudad Jardín soñada por Ebenezer Howard: serían autosuficientes y se construirían en pleno campo, lejos de los tugurios y del humo de las grandes metrópolis (Hall, 2014: cap. 4).
En el período inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial, el antiurbanismo imperaba en la planificación de ciudades y regiones, además de inspirar las políticas federales. Los inmensos subsidios para el desarrollo suburbano proporcionaron vivienda y transporte para los millones de ciudadanos blancos que huían de los centros urbanos a medida que arribaban los migrantes negros del sur. En consonancia con la Ley de Vivienda de 1949, se pusieron en marcha planes para eliminar “barrios insalubres” y “renovar la ciudad”, que no consiguieron detener el éxodo de las familias de clase media ni el traslado de fábricas; pese a que, en el intento de rescatar los barrios blancos, recuperar los valores inmobiliarios y reconstituir la base tributaria, terminaron por desgarrar las barriadas negras “estropeadas” (Jackson, 1987: caps. 11 y 12; Teaford, 1990).
Años después, en la década de 1960, una doble marea racial azotó con toda su fuerza e imprimió un matiz nuevo al antiurbanismo: las ciudades estadounidenses fueron invadidas por una oleada de migrantes negros –parte de la segunda gran migración desde el Sur–, a la que se sumaron fuertes disturbios producto de la “urbanización” del Movimiento por los Derechos Civiles y la negativa de los afroestadounidenses a seguir confinados al derruido perímetro del gueto. Esa doble marejada reorientó la angustia de la clase media blanca en otra dirección: ya no la inspiraba la “ciudad perversa” multiétnica, sino la “inner city”negra. Ese fue el germen de las abominables imágenes vinculadas a la “underclass” que habrían de florecer en los dos decenios siguientes.
El éxodo masivo de personas blancas hacia los suburbios y la afluencia de ciudadanos negros del sur provocaba temor, porque amenazaba el orden étnicorracial establecido. Así, entre 1950 y 1960, 678.000 personas blancas dejaron Chicago mientras se mudaron allí 153.000 ciudadanos negros. Según estas cifras, cabía esperar que en el año 2000 la población negra fuera mayoritaria, no solo en la Ciudad del Viento, sino también en ocho de las ciudades más grandes del país, de modo que esos centros urbanos quedarían bajo el “control negro”. Además, no había manera de detener ese derrumbe, ya que la presencia de personas negras en las grandes ciudades estaba asociada, en las mentes de la población blanca, con “el delito, la drogadicción, la delincuencia juvenil y los barrios de tugurios” (Beauregard, 1993: 137).
El temor se convirtió en verdadero pánico cuando una serie de choques raciales recorrió el país e inflamó ciudades de costa a costa. En los diez años transcurridos entre 1963 y 1972, en los Estados Unidos hubo 750 disturbios raciales que afectaron a 525 ciudades, e involucraron casi todas las metrópolis cuya población negra superaba los 50.000 habitantes. Esa ola de tumultos, que el historiador Peter Levy ha denominado “el gran levantamiento”, señaló una ruptura histórica inédita en el ámbito de la dominación de casta (2018) y entrañó un importante trauma simbólico para la población blanca. Eran ataques frontales contra su sensación de preeminencia, que despertaron representaciones latentes del “negro malo”, las cuales se remontaban a la época de la esclavitud y al posterior régimen de legislación Jim Crow: la imagen de un ser revoltoso, hostil y violento, es decir, el negro que no conoce ni se atiene a su “lugar”. Un especialista en ciencias sociales de tendencia liberal que colaboró con dos presidentes, Kennedy y Johnson, escribió al respecto que “la imagen del negro ya no era la de un ser religioso, víctima sufriente de los sheriffs sureños; sino un joven matón desafiante que gritaba ‘black power’ y arrojaba bombas molotov en una barriada miserable” (Edsall y Edsall, 1991: 52). Si sustituimos la amenaza política violenta por una presencia callejera intimidante, igual de violenta pero sin perspectivas, tendremos una primera aproximación al significado del término “underclass”. De allí en adelante, la idea de “crisis urbana” quedaría entrelazada de manera indisoluble con la “cuestión negra”.
Hacia el “apartheid urbano”
“Si la población negra en su totalidad llegara a vivenciar con mayor agudeza la discriminación y la sensación de ‘estar acorralada’, muchos negros podrían apoyar no solo los disturbios callejeros, sino también la rebelión que por ahora apenas pregonan unos pocos. Si hubiera violencia en gran escala, podrían surgir represalias por parte de los blancos. Cabe pensar que semejante espiral podría terminar en una suerte de apartheid urbano: en muchas ciudades se impondría una ley casi marcial, los negros serían obligados a residir en zonas segregadas y se coartarían de manera drástica las libertades de todos los ciudadanos, en especial de los negros”.
Kerner Commission (1989 [1968]).
El brote de activismo por el Black Power en ciudades de todo el país suscitó un verdadero terror racial. La retórica militante a favor del separatismo negro, la estridente hostilidad contra los blancos –a quienes los activistas se referían despectivamente como “whitey” [blanquito] o, peor aún, “pigs” [cerdos]–, las referencias a una revolución marxista y a la sujeción colonial, así como el llamado a la lucha armada “contra AmeriKKKa”, parecía corroborar los peores temores sobre la ciudad como crisol de violencia social y disolución. Para muchos –en especial, para los varones negros jóvenes que estaban en las márgenes del mundo del trabajo–, la rebelión generó una sensación vívida aunque efímera de capacidad de acción, orgullo racial y unidad (Sugrue, 2008: 334-351; Van Deburg, 1992). Para los blancos, la combinación de eslóganes sobre el Black Power y los disturbios callejeros auguraban un apocalipsis racial; para los funcionarios del gobierno, un cataclismo sin precedentes desde la Guerra Civil.
La paradoja es que la obsesión estadounidense con la patología urbana quedó cristalizada en el “gueto” negro, justo cuando yael gueto implosionaba bajo la presión combinada de la desindustrialización, los cambios demográficos y las acciones de protesta de los negros. Así, el término “gueto” se transformó en una designación peyorativa para referirse a un área urbana de desintegración social, acepción opuesta a sus dos vertientes en la realidad histórica: instrumento de reclusión étnicorracial para los blancos, y vector de cohesión y progreso para los afroestadounidenses