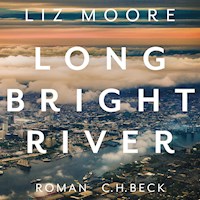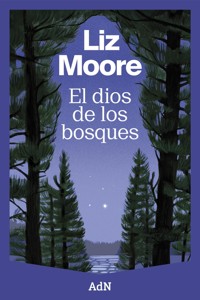
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
GANADOR DEL PREMIO GOODREADS DE THRILLER 2024 MEJOR THRILLER DE 2024 POR EL NEW YORK TIMES Hay quien dice que lo que les pasó a los Van Laar fue una tragedia. Hay quien dice que se lo merecían. A primera hora de una mañana de agosto de 1975, un monitor de un campamento de verano descubre una litera vacía. Barbara Van Laar, la hija de los dueños del campamento, ha desaparecido. Pero no es la primera vez que sucede algo así en esa familia: hace quince años, el hermano de Barbara también desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que haya vuelto a pasar? A partir de este inquietante comienzo, Liz Moore urde un drama lleno de matices emocionales e impulsado por un doble misterio. Persiguiendo los muchos secretos de la familia Van Laar y de la comunidad que trabaja a su sombra, las múltiples tramas dramáticas de Moore llevarán a los lectores hasta los corazones de unos personajes cuyas vidas cambiarán para siempre a raíz de este verano lleno de acontecimientos. El dios de los bosques es la novela más ambiciosa y de mayor alcance de Liz Moore hasta el momento: una historia de amor, herencia, identidad y segundas oportunidades, un drama emocionantemente complejo sobre las tensiones entre una familia y una comunidad, y una historia de secretos que no dejará a ninguno de ellos indemne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mi hermana Rebecca, que también conoce este bosque
Muchos excursionistas, cuandollegan a estos bosques, no sonconscientes del peligro que les dicenque los amenazará si se aventuran asolas para disfrutar de su pasatiempofavorito. Pero que no les quepa dudade que la realidad de ese peligro esincuestionable: el peligro de perderse.¡Es lo único que hay que temer en losbosques de Adirondack!
«Lost in the Adirondacks: Warningto Visitors to the North Woods;What Not to Do When You LoseYour Way and How Not to Lose It»,The New York Times,16 de marzo de 1890
Qué deprisa, pensé, la bellezay el peligro podían sucederse enla espesura; cada uno de ellosformaba parte del otro.
Woodswoman,Anne LaBastille
IBARBARA
LOUISE
Agosto de 1975
La cama está vacía.
Louise, la monitora —veintitrés años, paticorta, voz ronca, risueña—, está descalza en el suelo de tablones ásperos y cálidos de la cabaña Abeto, intentando asimilar la ausencia de ocupante de la litera de abajo más cercana a la puerta. Más adelante, los diez segundos transcurridos entre visión e inferencia le servirán como prueba de que el tiempo es una construcción humana, de que se puede ralentizar o acelerar en presencia de emociones o de sustancias químicas en la sangre.
La cama está vacía.
La única linterna de la cabaña —cuya ausencia indica, incluso a plena luz del día, que alguna de sus ocupantes se ha ido a la letrina— está en su sitio, en un estante junto a la puerta.
Louise gira en redondo lentamente, poniendo nombre a las chicas a las que ve.
Melissa. Melissa. Jennifer. Michelle. Amy. Caroline. Tracy. Kim.
Ocho campistas. Nueve camas. Las cuenta una y otra vez.
Por fin, cuando ya no lo puede seguir postergando, deja que emerja a la superficie el nombre que falta: Barbara.
La cama vacía es la de Bárbara.
Cierra los ojos. Se imagina a sí misma regresando durante el resto de su vida a este lugar y este momento: una viajera temporal solitaria, un fantasma, rondando la cabaña Abeto, intentando a fuerza de voluntad que aparezca un cuerpo donde no lo hay. Invocando a esa chica, Barbara, para que entre por la puerta y diga que estaba en el lavabo, que se ha olvidado de la norma de llevarse la linterna, disculpándose de forma encantadora, como ha hecho otras veces.
Pero Louise sabe que no va a hacer nada de eso. Siente, por razones que es incapaz de explicar del todo, que la chica ya no está.
De todas las campistas, piensa Louise, de todas ellas tenía que desaparecer Barbara.
A las 6:25, Louise atraviesa una cortina para entrar en el espacio que comparte con Annabel, la monitora en prácticas. Annabel Southworth tiene diecisiete años, hace ballet y es de Chevy Chase, en Maryland. Está más cerca por edad a las campistas que a ella, pero anda con la espalda muy recta, carga de ironía sus palabras y en general se esfuerza por asegurarse de que todo el mundo reconozca la fina línea que separa los trece de los diecisiete: una línea que se manifiesta en la partición de madera contrachapada que divide la sección principal de la cabaña del rincón de las monitoras.
Louise la zarandea para despertarla. Annabel la mira con los ojos entrecerrados. Se los protege teatralmente con el interior del codo. Y regresa a su letargo.
Louise empieza a ser consciente de algo: del olor a cerveza metabolizada. Había dado por sentado que emanaba de su propio cuerpo: de su piel y su boca. Es cierto que bebió lo suficiente anoche como para sentir los efectos esta mañana. Pero ahora, de pie junto a Annabel, se pregunta si, de hecho, el olor en el cuarto no procede en realidad del lado de Annabel.
Y eso la preocupa.
—Annabel —susurra Louise. De pronto reconoce en su propio tono de voz el que usa su madre. Y en cierto modo se siente como ella (una madre mala e irresponsable) en su forma de dirigirse a la chica.
Annabel abre los ojos. Se incorpora hasta sentarse y hace una mueca de dolor inmediata. Se encuentra con la mirada de Louise, abre mucho los ojos y se queda muy pálida.
—Voy a vomitar —dice en voz demasiado alta. Louise le chista y agarra el primer recipiente que encuentra, que resulta ser una bolsa vacía de patatas fritas que hay en el suelo.
Annabel se la quita de las manos. Tiene una arcada. Luego levanta la cabeza, jadeando, gimiendo por lo bajo.
—Annabel, ¿tienes resaca? —pregunta Louise.
Annabel dice que no con la cabeza. Asustada.
—Creo que… —dice, y Louise le vuelve a chistar, sentándose esta vez en la cama de la chica, contando mentalmente hasta cinco, igual que lleva haciendo desde que era pequeña. Cuando se entrenaba para no reaccionar.
A Annabel le tiembla la barbilla.
—Creo que comí algo en mal estado —susurra.
—¿Saliste anoche? —dice Louise—. Annabel.
Annabel se la queda mirando. Calculando.
—Es importante —insiste Louise.
Suele ser tolerante con sus monitoras en prácticas. Tiene experiencia a la hora de orientarlas por sus primeras resacas. No le importa que se pasen un poco en sus noches libres. Como jefa de monitoras de este año, por lo general hace la vista gorda con las conductas que le parecen inofensivas. Ella misma las comparte cuando lo considera oportuno. Pero, por lo demás, mantiene la disciplina; este mismo verano, a la primera monitora que no se despertó cuando debía después de una noche de juerga le prohibió asistir a las siguientes fiestas, y parece que la medida ha servido de ejemplo, porque nadie más ha vuelto a cometer la misma equivocación.
Hasta ahora. Porque anoche, mientras Louise salía, le tocaba estar de guardia a Annabel. Y parece ser que no estaba.
Louise cierra los ojos. Repasa los acontecimientos de la noche anterior.
Hubo un baile en la sala de eventos: el baile del final de las colonias, obligatorio para todas las campistas, monitoras y monitoras en prácticas. Recuerda que en un momento dado se fijó en que Annabel parecía estar ausente —o, por lo menos, no la vio por ninguna parte—, pero Louise sabe a ciencia cierta que ya había vuelto hacia el final del baile.
Porque a las once de la noche, cuando hizo un recuento rápido, Annabel estaba allí junto con nueve campistas —sí, nueve—, que se despidieron cariñosamente de Louise con la mano al darle las buenas noches. Recuerda haberlas visto alejándose, caminando en grupitos en dirección a Abeto.
Fue la última vez que las vio. Y, como estaba segura de que Annabel se haría cargo de ellas, se fue por su cuenta.
Luego intenta visualizar las camas de las campistas cuando entró de puntillas en la cabaña al final de la noche, mucho después del toque de queda. Debían de ser quizás las dos de la madrugada. ¿O las tres? Las imágenes vuelven a ella fragmentadas: la boca abierta de Melissa R., el brazo de Amy colgando hacia el suelo. Pero Barbara no está presente en ninguno de estos recuerdos. Ni tampoco su ausencia.
En su lugar se impone un recuerdo distinto: John Paul, en el Claro, lanzando puñetazos, primero hacia ella y después hacia Lee Towson. John Paul y su técnica de niño rico para pelear, blandiendo los puños como si estuviera entrando en un ring de boxeo. Y Lee, salvaje y pendenciero, con el delantal de servir la cena todavía puesto. Tumbó a John Paul en un momento y lo dejó en el suelo, pestañeando con expresión ausente hacia las ramas que tenía encima.
Hoy habrá problemas. Siempre los hay cuando John Paul cree que Louise está tonteando con otros.
Pero que conste en acta: no estaba tonteando, al menos esta vez.
Annabel se incorpora para coger aire. Se tapa los ojos con la mano.
—¿Sabes dónde está Barbara? —pregunta Louise. Yendo al grano. No hay mucho tiempo: las chicas del otro cuarto no tardarán en despertarse.
Annabel parece confundida.
—Van Laar—indica Louise, y lo repite una vez más bajando la voz—. Nuestra campista.
—No —dice Annabel, que se vuelve a desplomar en la cama.
Es entonces, claro, cuando suena el toque de diana en los altavoces que hay instalados en los árboles por todo el centro de colonias; lo cual significa que, al otro lado de la partición de contrachapado, ocho chicas de doce y trece años se estarán despertando a regañadientes, emitiendo gruñidos, exhalaciones y suspiros, apoyándose en los codos.
Louise se pone a caminar de un lado a otro.
Ahora Annabel, todavía horizontal, la mira, empezando a entender el problema.
—Annabel —dice Louise—, tienes que decirme la verdad. ¿Volviste a salir anoche? ¿Después de que las campistas se acostaran?
Annabel parece contener la respiración. Luego suelta el aire. Asiente con la cabeza. Louise ve que se le llenan los ojos de lágrimas.
—Sí —dice. Tiene un temblor infantil en la voz. Casi nunca se ha metido en líos en su vida, de eso está segura. Es una persona a quien le han insistido desde que nació en lo valiosa que es para el mundo. En el hecho de que hace feliz a otra gente. Ahora rompe a llorar abiertamente y Louise se controla para no poner los ojos en blanco. ¿Qué tiene Annabel que temer? Ella no se juega nada. Tiene diecisiete años. Lo peor que le puede pasar es que la despidan y la manden colina arriba con sus padres ricos, que, de hecho, son amigos de los dueños del centro de colonias y ahora mismo están invitados en la casa que tienen en los mismos terrenos. Pero lo peor que le puede pasar a ella, que es adulta, piensa mientras se fustiga a sí misma; lo peor que le puede pasar es… En fin. No te adelantes demasiado a los hechos, se dice a sí misma. Cíñete al presente.
Louise camina hasta la cortina. La retira un poco. Cuando lo hace, se encuentra con la mirada de Tracy, la compañera de litera de Barbara, una chica callada que ahora se detiene a medio bajar la escalerilla; parece haber descubierto el problema.
Ella suelta la cortina.
—¿Ha desaparecido? —pregunta Annabel. Louise le vuelve a chistar.
—No digas desaparecido —dice ella—. Di que no está en su litera.
Examina su cuartito en busca de indicios de lo que hicieron la noche anterior. Reúne todo lo que encuentra en una bolsa de basura de papel marrón: una botella vacía de cerveza que se bebió mientras volvía caminando del Claro, la colilla de un porro que se fumó en algún momento, la bolsa de patatas llena de vómito, que coge con dos dedos extendidos.
—¿Hay algo más que no quieras que encuentre nadie? —le pregunta a Annabel, que dice que no con la cabeza.
Louise cierra la bolsa de basura y la dobla para hacerla más pequeña.
—Escúchame —dice—. Quizás tengas que hacerte cargo de las campistas esta mañana. Todavía no estoy segura. Si se da el caso, tienes que deshacerte de esto. Mételo en el contenedor de camino al desayuno. Tiene que desaparecer. ¿Te encargas?
Annabel asiente con la cabeza, todavía mareada.
—De momento —prosigue—, quédate aquí. No salgas durante un rato. Y no… —Vacila, buscando palabras que suenen graves pero que no las incriminen. A fin de cuentas, está hablando con una niña—. No cuentes nada de lo que pasó anoche a nadie todavía. Déjame pensar en un par de cosas.
Annabel guarda silencio.
—¿De acuerdo? —dice Louise.
—De acuerdo.
Se vendrá abajo inmediatamente, piensa. Le contará sin pensarlo a cualquier figura de autoridad todo lo que pasó y todo lo que sabe. Llorará en el hombro de sus padres, que seguro que ni siquiera entienden el poema cuyo nombre le pusieron a su hija y que la reconfortarán, y pronto reanudará sus clases de ballet y el año que viene su escuela privada la ayudará a entrar en el Vassar College o en el Radcliffe o en el Wellesley, y se casará con el chico que sus padres hayan elegido para ella —ya le ha confesado que tienen a uno en mente—, y nunca más volverá a pensar en Louise Donnadieu, ni en el destino que le espera, ni en los problemas que tendrá durante el resto de su vida para encontrar trabajo o casa, o para mantener a su madre, que lleva siete años sin poder o sin querer trabajar, y a su hermano pequeño, que con once años no ha hecho nada para merecer la vida que le ha tocado.
Delante de ella, Annabel sufre una arcada. Se recupera.
Louise pone los brazos en jarras. Respira. No vayas tan deprisa, se recuerda a sí misma.
Pone los hombros rectos. Retira la cortina. Empieza la tarea de fingir ignorancia y sorpresa ante este grupito de niñas que —se traga su vergüenza como si fuera una pastilla— la respetan, la admiran y acuden con frecuencia a ella en busca de consejo y protección.
Entra en la habitación de las chicas. Hace la farsa de examinar las camas. Frunce el ceño para aparentar confusión.
—¿Dónde está Barbara? —les dice en tono jovial.
TRACYDos meses antes
Junio de 1975
A las campistas les impartían tres reglas a su llegada.
La primera tenía que ver con la comida en las cabañas: cómo consumirla y guardarla (sin ensuciar; bien tapada).
La segunda atañía a nadar: una actividad que bajo ningún concepto debían practicar solas.
La tercera —y la más importante, a juzgar por el hecho de que aparecía en letreros en mayúsculas en varias ubicaciones comunitarias— era: si te pierdes, siéntate y grita.
Por entonces, a Tracy la advertencia casi le hizo gracia. Se la repetirían una vez más aquella noche, en torno a la fogata al aire libre, y les explicarían su razón de ser. Pero, tal como se la había presentado en aquel momento, de forma directa y escueta, un monitor alto que articulaba las palabras sin puntuación ni emoción, la expresión la hizo apartar la vista y tragarse una risa nerviosa. si te pierdes, siéntate y grita. Intentó imaginárselo: sentarse allí donde estuviera. Abrir la boca. Gritar. Se preguntó qué ruido saldría de ella. ¿Qué palabra o palabras? ¿«Socorro, auxilio»? ¿O, Dios no lo quisiera, «Encontradme, por favor»? Era demasiado embarazoso planteárselo.
Su padre le había pagado para que fuera a las colonias.
No había quedado otro remedio, después de una semana de negociaciones que había concluido con un fin de semana entero de encierro voluntario en su habitación: dinero en metálico, cien dólares, el cincuenta por ciento del cual la estaría esperando a su regreso.
Lo que Tracy había querido hacer aquel verano era simple: pasarse el día en la sala de estar de la casa victoriana de Saratoga Springs que su familia llevaba una década alquilando todos los años durante la temporada de las carreras. Bajar a medias las persianas y entreabrir las ventanas, orientar todos los ventiladores de la casa hacia ella y tumbarse en el sofá, levantándose solo para prepararse aperitivos muy elaborados. Y leer: eso era lo principal.
Aquella había sido su rutina durante cinco veranos seguidos. Y había confiado en que el verano de 1975 no sería distinto.
Pero su padre —que llevaba menos de un año divorciado de su madre— se había echado novia y, acto seguido, había alquilado una casa más elegante y había llegado a la conclusión de que Tracy no debería pasarse el verano entero tirada sin hacer nada. O por lo menos eso era lo que le había dicho durante el trayecto en coche a mediados de junio desde la casa de su madre en Long Island. (No pudo evitar fijarse en que su padre había esperado hasta que ya estaban a más de medio camino de Saratoga para revelarle el plan.) La razón verdadera, pensaba, era que quería deshacerse de ella durante un par de meses para que la mencionada novia y él tuvieran la casa para ellos solos, sin la molestia de una niñata huraña de doce años. ¿Por qué se había peleado para tener su custodia todo el verano, se preguntaba Tracy, si luego se iba a limitar a mandarla de colonias?
Ni siquiera se había molestado en dejarla él en Camp Emerson. Lo que había hecho era delegar la tarea en Donna Romano, la novia, a quien ella todavía llamaba por su nombre y su apellido.
—Ese día hay carreras —le dijo su padre cuando lo acorraló en el pasillo y le suplicó que la llevara—. Tengo que ir a Belmont. Second Thought corre a las dos.
Era hijo de un jockey, pero había crecido demasiado para seguir sus pasos. De manera que se había hecho preparador de caballos, después entrenador y por fin dueño, cambiando las circunstancias de su vida con cada nuevo trabajo. Cuando Tracy nació, los tres vivían en una autocaravana frente a la casa de su abuela materna. Ahora vivían en una casa grande y nueva con cancela plateada en Hempstead, Nueva York. Bueno, por lo menos ella y su madre.
—¿Pero de qué vamos a hablar? —le preguntó en tono imperioso, pero su padre se limitó a negar con la cabeza y le puso las manos sobre los hombros con gesto de súplica. De pronto Tracy se dio cuenta de que era tan alta como él, que su propio padre. Acababa de dar un estirón que la había dejado en casi metro ochenta y que la hacía encorvarse pronunciadamente cuando no se estaba moviendo.
—Se supone que son unas colonias de primera categoría. O sea, superpijas —le dijo su padre, las mismas dos expresiones descriptivas que había usado al darle la noticia—. Seguro que te termina encantando.
Tracy se giró hacia una ventana. Al otro lado vio a Donna Romano recolocándose el sujetador y examinando su reflejo en la ventanilla del coche. Era un Stutz Blackhawk nuevo con moqueta mullida en el suelo y un motor cuyo estruendo le recordaba a la voz de su padre. «De gama alta», le había dicho este cuando la había recogido en Hempstead. A Tracy le daba la sensación de que todo era nuevo en la vida de su progenitor. La casa de veraneo, la novia, el cachorro de pequinés y el coche. Tracy era lo único antiguo que quedaba en su entorno, y también se estaba deshaciendo de ella.
Resultó que Donna Romano era una fumadora empedernida. Y entre calada y calada se dedicaba a hacerle preguntas sobre su vida que estaba claro que había ido recopilando de cara a aquel viaje. Cuando no estaba ocupada contestándolas, ella le echaba miradas furtivas. Era extremadamente guapa. Por norma general, aquello se habría ganado a Tracy. Le encantaban las mujeres guapas. Le encantaban las chicas más populares de su instituto, aunque habría sido más exacto decir que las reverenciaba, dado que en realidad las odiaba bastante. Pese a todo, la fascinaban, quizás porque en lo relativo al físico eran lo contrario de ella y, por tanto, parecían de alguna forma especímenes que deseaba examinar con detenimiento bajo un microscopio. Mientras que la mayoría de sus compañeras de clase tenían el pelo largo y lacio, con raya en el medio, el de Tracy era voluminoso, rojo e indomable. Mientras que las pecas de algunas eran delicadas, las suyas eran tan marcadas que un grupo de chicos de sexto curso le habían puesto el apodo Une los Puntos, o ULP para abreviar. En teoría necesitaba gafas, pero las que tenía no se las ponía nunca y, en consecuencia, miraba a menudo con los ojos entrecerrados. Su padre le había dicho una vez que tenía figura de ciruela apoyada en palillos, y la expresión era tan cruel y a la vez tan poética que se ajustaba a ella como un guante.
Las carreteras pasaron de ser de asfalto a ser de grava y luego de tierra. Cada pocos minutos aparecían casas destartaladas, con los jardines delanteros reconvertidos en cementerios de vehículos herrumbrosos. Era extraño aquel contraste entre belleza natural y degradación causada por el hombre, y Tracy empezó a preguntarse si estarían yendo en la dirección correcta.
Hasta que por fin apareció un letrero. reserva van laar, decía. Las instrucciones que habían recibido por correo indicaban que aquella era la señal que había que seguir.
—Me pregunto por qué no ponen el nombre del centro de colonias en el letrero —murmuró Donna Romano.
Quizás fuera para que no lo encontraran los pervertidos, pensó Tracy. Sabía que era lo que habría dicho su padre. En contra de su voluntad, ella oía a menudo su voz como si fuera una especie de presencia narrativa que recorría su vida. Nunca habían pasado tanto tiempo separados como aquel año, el primero tras el divorcio.
Lo cierto era que de pequeña había sido la sombra de su padre y lo había amado sin reservas, siguiéndolo a todas partes y acercando zanahorias con la palma de la mano al hocico aterciopelado de sus caballos favoritos. Aunque habría preferido morir que admitirlo, Tracy lo echaba muchísimo de menos y se había pasado la mayor parte del último año de instituto imaginando que en verano estaría con él.
El camino de tierra se bifurcaba. Una flecha hacia la derecha señalaba la dirección de camp emerson: amistades para toda la vida. Después los árboles dejaban paso a un prado con una hilera de edificios rústicos de madera. Frente a ellos había un solo monitor de pie tras una mesa plegable de la que colgaba una cartulina húmeda que decía de forma poco convincente: bienvenidos.
Este se acercó al Blackhawk con una carpeta y se la pasó a Donna por la ventanilla. Después les comunicó formalmente, y con diligencia de pregonero, las tres reglas de Camp Emerson, incluida la última, la más importante, una frase que seguiría resonando en su cabeza durante días, semanas. Durante el resto de su vida: «Si te pierdes, siéntate y grita».
A Tracy le costaba imaginar lo perdida que tendría que estar para que aquella opción le pareciera apropiada. Tenía la sensación de que, desde que había nacido, su voz había estado experimentado un decrescendo constante, hasta el punto de que a los doce años ya no la oía apenas nadie.
Muy perdida, decidió por fin. Tendría que estar perdida de forma profunda e irreversible.
—Estás en Abeto —le dijo el chico, interrumpiendo sus pensamientos. Extendió un brazo largo hacia la derecha. Donna Romano pisó el acelerador y el Blackhawk arrancó otra vez.
ALICE
Junio de 1975
Ya se estaban marchando los últimos padres.
Desde el solario de la casa de la cima de la colina, Alice veía alejarse los coches, con los limpiaparabrisas en movimiento: un lento desfile.
Camp Emerson quedaba a unos ochocientos metros, pero la casa de los dueños de la Reserva, Autosuficiencia, estaba construida sobre un risco alto y desde ella Alice veía todo cuanto la rodeaba: al este, el lago Joan; al oeste, el largo camino de acceso a la finca que venía de la carretera principal y del pueblo; al sur, Camp Emerson; al norte, paisaje agreste. El monte Hunt y sus laderas.
Llevaba dos horas allí de pie. Ya se habían marchado noventa y un coches. Todos ocupados por uno o dos progenitores, que dejaban atrás a uno o más hijos.
Aquel había sido el ritual de Alice durante los veintitrés años que llevaba casada con Peter Van Laar. Cada primer día de colonias desde que tenía dieciocho años se había asomado al ventanal de Autosuficiencia para mirar, a veces con una criatura en brazos y otras sola. Le gustaba imaginarse a las familias que iban dentro de los coches. Inventarse sus nombres y sus problemas.
Desapareció de la vista el último vehículo. Alice puso la espalda recta. Miró el reloj que tenía detrás: las 16:45. Acababa de empezar su cuenta atrás diaria: a las cinco en punto le permitían tomarse una de las pastillas para los nervios que le había recetado el doctor Lewis. La dosis recomendada era una, aunque también era aceptable tomar dos «en los días muy malos». Con esto el hombre se refería a cuando pensaba demasiado en Bear.
Pues dos.
Se oyó un porrazo en el recibidor: era el golpe del llamador de hierro contra la puerta de la casa. Debía de ser T.J.
Aquella mañana Alice había mandado recado a la oficina de la directora para pedirle una reunión.
Ahora se sacó del bolsillo el botecito de cristal. Se puso a masticar las dos pastillas quince minutos antes de la hora.
Luego cerró los ojos y ensayó mentalmente las palabras que usaría: «A Barbara le gustaría apuntarse a las colonias».
Hacía cinco años que T. J. Hewitt ocupaba el cargo de directora de Camp Emerson. Alice no había querido; había insistido en que el padre de T. J., Vic, era muy capaz de seguir en el puesto, que llevaba décadas ejerciendo de maravilla.
Pero en verano de 1970 ya se había revelado imposible pasar por alto su enfermedad —primero física y luego mental—, después de que el primer día de las colonias asustara a varios niños a base de gritarles cosas absurdas. Y encima delante de sus padres. Indignados, estos habían subido a la casa para quejarse. Y Peter había destituido a Vic allí mismo, asegurándoles que él en persona supervisaría las colonias de aquel año hasta que encontraran a un sustituto adecuado.
Apenas buscaron unos días antes de que Peter sugiriera que T. J. asumiera los antiguos roles de su padre. Alice se había manifestado en contra. Era muy joven, y encima chica. ¿Quién había oído hablar nunca de una mujer a cargo del mantenimiento de las tierras? Pero Peter había insistido. Ya terminarían encontrando a un sustituto, le dijo.
De momento, nada. O, por lo menos, a ninguno digno de su aprobación. Por tanto, tal como había hecho antes su padre, ahora T. J. ocupaba ambos cargos: encargada de mantenimiento de las tierras en otoño, invierno y primavera y directora de las colonias en verano. Seguía viviendo en la casita de campo en la que había crecido, que servía de oficina del director de las colonias y también, durante la mayor parte del año, de residencia del convaleciente Vic Hewitt.
T. J. carraspeó en la puerta del solario. Se la veía incómoda y descontenta; aunque, para ser justos, esa era su expresión siempre que estaba dentro de un edificio. Su dominio eran los bosques.
—Hola, T. J. —dijo Alice, y la chica asintió con la cabeza, evitando dirigirse directamente a ella. Desde que la conocía, T. J. jamás la había llamado por su nombre. Había una altivez en ella que a Alice siempre le había resultado irritante. No se comportaba así con Peter, pensaba. No, con él mostraba deferencia—. Siéntate —le dijo, mientras contemplaba cómo giraba sobre sí misma, buscando aquel punto de apoyo que transmitiera el menor compromiso posible, la mayor sensación de prisa. Por fin se decidió por una otomana. Se sentó en el borde. Los codos sobre las rodillas. La cabeza gacha.
Tenía el pelo recién cortado, estilo taza, pero tan asimétrico y trasquilado que Alice se imaginó que se lo debía de haber cortado ella. Costaba identificar en la mujer que tenía sentada delante a la niña a la que había conocido hacía veintitrés años, cuando había llegado a aquellas tierras: una criatura de tres años que jamás se quedaba quieta y seguía a su padre a todos lados. Por entonces se llamaba Tessie Jo, un nombre cursi, apto para una muñeca, una vaca o alguna clase de artista, nada que ver con aquella niña tan estoica. A los dieciséis ya había adoptado como nombre el más andrógino T. J., pero todavía seguiría llevando el pelo recogido en una gruesa trenza durante una década más. Hasta ahora.
—¿Cómo estás? —le preguntó Alice. Cogió una pastilla de menta del cuenco que tenía al lado, que el servicio mantenía siempre lleno. Las de color rosa eran las mejores.
—Bien —dijo T. J. con aquel acento. Ese acento. Alice llevaba más de dos décadas en la región y todavía le chirriaba en los oídos.
—¿Tu padre está bien?
—Más o menos.
—¿Algún problema con las instalaciones este año?
—Ninguno —dijo T. J. Se dio una palmada en algo invisible que tenía en la nuca. Se examinó la mano.
—Iré al grano —dijo Alice—. Imagino que el señor Van Laar ya habrá hablado contigo. —Hizo una pausa en espera de respuesta, porque, de hecho, no tenía ni idea de si Peter había hablado con la chica. Llevaba sin noticias de él desde el jueves, que era cuando se había ido a Albany. Lo que sí sabía era que Barbara seguía estando en casa.
T. J. negó con la cabeza. No.
Alice suspiró. Claro, pensó; claro que no. Si en algo podía confiar era en la certeza de que Peter se escaquearía de todas sus obligaciones, de que le fallaría —y a su hija— una y otra vez, de que estaría ausente de su vida cuando se pusiera difícil. Lo cual significaba que últimamente —con Barbara en pie de guerra— casi siempre estaba fuera, por norma general sin anunciar su marcha. Sus regresos eran igual de discretos.
T. J. se movió nerviosa y puso la espalda recta.
—Bueno —le dijo Alice a T. J., obligándose a hablar en tono risueño y despreocupado—. Pues, entonces, esto te cogerá de nuevas. Hemos decidido… Barbara ha decidido que este año le gustaría asistir a las colonias. —Y sonrió un poco, como si estuviera dando una buena noticia.
Era consciente de que a T. J. no le gustaría. Era una de las razones por las que lo había estado retrasando. Durante generaciones había habido una separación estricta entre la familia Van Laar —banqueros de Albany, amantes del aire libre, pero severos— y el centro de colonias de su propiedad, que siempre había sido el dominio de los Hewitt. Primero de Vic y ahora de su hija. Además, a T. J. le gustaba que las cosas se hicieran de una forma y en un orden determinados. Alice imaginaba que le molestaría que se lo dijeran tan tarde.
Pero, por un instante, a T. J. le pasó por el semblante algo que ella no pudo categorizar. ¿Consternación? ¿Rabia? Le rehuyó la mirada. Desde que había entrado en la habitación no había dejado de mirar fijamente a la derecha de Alice.
T. J. negó con la cabeza por segunda vez.
—Lo siento —dijo—. Imposible.
Ella se la quedó mirando.
T. J. Hewitt había hablado con voz cargada de determinación, de rotundidad. Como si tuviera alguna capacidad de decisión en aquello, pensó Alice. Como si ella fuera su empleada, y no al revés.
Cogió aire. Ya se le había disuelto del todo la pastilla de menta en la boca. Cogió otra del plato y la mordió antes de contestar.
—Significaría mucho para nosotros —dijo—. Sé que te llevas bien con Barbara. Estoy segura de que te habrás fijado en que está teniendo… dificultades. Portándose mal. Creemos que le iría bien hacer amistades nuevas.
Bueno, por lo menos eso creía Alice. Peter no estaba tan seguro. Pero había muchas razones para dejarla que fuera, y una de las principales era que así no estaría en casa durante la fiesta. La primera que organizaban en catorce años. Estaban montando una celebración del centenario de la Reserva, invitando a un par de decenas de amigos y parientes a alojarse en sus tierras durante una semana en agosto. La última vez que habían tenido invitados para cenar en Albany, Barbara solo había salido una vez de su habitación. Cuando salió, llevaba una especie de… disfraz, en realidad, con el pelo teñido de un color espantoso y los ojos embadurnados de delineador negro. El primo de Peter, Garland, se había echado a reír y Barbara se había retirado dando un portazo tras de sí. Desde entonces seguía llevando aquel mismo pelo teñido y maquillaje de ojos, pese a las súplicas de Alice.
Esta vez no tendrían que preocuparse de aquello si Barbara podía irse de colonias.
T. J. miró el suelo.
—¿Se lo ha dicho usted ya? —preguntó.
—¿Lo de las colonias? —dijo Alice—. Es ella quien ha pedido ir.
—No —dijo T. J.—. Lo que va a pasar en otoño.
Ella hizo una pausa. Negó con la cabeza.
—Se lo diré a final de verano. —Y, en un momento de inspiración, añadió—: Se lo diré cuando terminen las colonias.
—Las colonias ya han empezado —dijo T. J. con aquella forma suya de hablar.
—Apenas.
—Las cabañas están llenas.
A Alice le estaba subiendo lentamente por el pecho una sensación de incredulidad, y, sin embargo, también había algo que la frenaba de hablar, de acceder a sus reservas profundas de furia, de las que echaba mano con Peter cuando de verdad se quería hacer oír.
Las pastillas, recordó. Las pastillas le estaban haciendo efecto, le estaban relajando los nudos de tensión de los hombros y mandándole una oleada de alivio por el torso y la espalda, una cascada de calidez y calma. «Concéntrate», se ordenó a sí misma.
Contempló los objetos que la rodeaban en la sala: era un truco que le había enseñado el doctor Lewis. «Reloj de pie. Plantas frondosas. Suelo de losas del solario.»
Volvió a hablar, articulando las palabras con cuidado. Su lengua era como una babosa muy gorda.
—Conoces a Barbara mejor que nadie —dijo Alice. Mejor que yo, pensó a regañadientes—. Sabes que le irá bien.
Pero T. J. ya estaba de pie, a punto de abandonar la sala. Si hubiera tenido un sombrero, ya se lo habría puesto.
Un verano entero, pensó Alice. Un verano entero sin Barbara, sin sus enfados, sin sus estallidos, sin las horas que se pasaba llorando en voz alta, preocupando al servicio. Todos los sirvientes fingían educadamente que no la oían. Pero sí que la oían, hasta el último de ellos, y Alice también. Qué agradable sería tener aquellos dos meses para ella sola mientras su hija estaba al pie mismo de la colina, lejos de la casa pero a salvo. Ocupada. Contenta.
—Debería ir yéndome —dijo T. J.
—No es decisión tuya —dijo Alice—. Tiene que hacerse así.
—¿O qué? —dijo T. J. bruscamente. En voz demasiado alta, pensó ella. ¿Por qué todo el mundo tenía que hablar tan alto todo el tiempo?
Silencio: era lo único que quería.
Pasó un minuto o quizás cinco. Sintió que le entraba el sueño. Sabía que debería avergonzarse de su postura, del hecho de tener la cabeza inclinada a un lado, pero aquella emoción también le resultaba inaccesible, abstracta, algo que entendía como concepto, pero que no sentía.
—Es idea del señor Van Laar —dijo Alice por fin—. Es lo que quiere.
Era su último recurso. Le avergonzaba tener que usarlo. Era una vergüenza, pensó, que sus propias palabras no significaran nada en aquella casa.
T. J. la miró. Sopesando si creerla o no. Y por fin su expresión cambió a otra más resignada.
—Muy bien —dijo T. J.—. Añadiremos una litera en Abeto. Empezará mañana.
Sin hacer más preguntas, abandonó la sala. Y la casa.
Si estuviera aquí Bear…
Alice se detuvo. El doctor Lewis le había dicho que no podía permitirse aquellas fantasías. Cada vez que la mente le iba en aquella dirección, tenía que obligarse a volver a la realidad. Pese a todo, la visión se presentó con fuerza: si Bear estuviera aquí, saldría detrás de esa chica. Cerró los ojos y se permitió —solo por un momento— recordar a su hijo, vibrante, divino, siguiendo a T. J. Hewitt por la propiedad. «Tessie, Tessie.» Con su voz dulce y aguda, al otro lado de la fina cortina que separaba el mundo de Alice del de él. No le costaba nada oírla.
En el diván, Alice giró la cabeza para mirar por los ventanales del solario. De camino, T. J. se detuvo un momento sobre la hierba, se sacó algo del bolsillo y se llevó la mano a la boca. Escupió. Tabaco de mascar, como el que usaban los hombres. Un hábito asqueroso.
La vio alejarse hasta que desapareció de su vista. Su figura era alta, delgada y grácil, y Alice pensó, no por primera vez, que podría haber sido guapa.
Aquel era su verdadero pecado, pensó. La forma en que había estropeado su belleza.
Le llamó la atención un ruido de pasos. Lentos y pesados: Barbara.
Debía de estar yendo a la cocina. Su lugar favorito últimamente. Alice puso mala cara.
Ayer le había pedido a la cocinera nueva, cuyo nombre no recordaba, que no le diera comida tan a menudo. Que pusiera excusas si hacía falta. Pero Barbara podía ser muy manipuladora, Alice lo sabía, y tenía poca fe en la capacidad de la cocinera para lidiar con ella.
Caminó hasta el umbral de la cocina y se detuvo allí, intentando no hacer ruido.
Allí estaba Barbara, claro, contemplando el contenido de la despensa, de espaldas a la estancia. Llevaba pantalones cortos y camiseta, y Alice se fijó con una especie de asco en que su antaño insustancial trasero ahora era redondo y en que tenía piernas de mujer. Detrás de Barbara, la cocinera se encontró con su mirada. Levantó las manos con gesto de impotencia.
A Alice no le gustaba juzgar el cuerpo de su hija de aquella manera. En términos abstractos, entendía que era poco generoso; sin embargo, creía que uno de los deberes de una madre era ser la primera y la mejor de los críticos de su hija; fortalecerla durante la infancia para que de adulta pudiera soportar con elegancia cualquier ataque o insulto que le dirigieran. Era el método que había usado con ella su madre. En su momento no le había gustado, pero ahora lo entendía.
—Barbara —dijo Alice, y su hija dio un respingo y se giró con una hogaza de pan debajo del brazo. Por un momento, sintió ternura hacia ella. Siempre había sido asustadiza, ya desde muy pequeñita; era el único bebé al que no le gustaba jugar al cucú ni al escondite, y que lloraba cuando se llevaba un sobresalto, aunque fuera de broma.
—La cena es a las siete y media —dijo Alice.
Barbara dejó con tranquilidad la hogaza sobre la encimera y se puso a cortarla.
—¿Me has oído? —insistió.
Su hija asintió con la cabeza. Cogió la mantequilla. Untó el pan. Sin levantar la cabeza. Ahora se le veía algo más de un centímetro de raíces rubias en la raya del pelo; el resto seguía siendo de aquel horroroso negro deslucido. Por lo menos era guapa de cara. Eso no lo cambiaba ningún tinte mal dado.
La cocinera miraba con impotencia. Era una mujercilla diminuta, de unos veinticinco años, casada, a juzgar por la alianza sencilla que llevaba en el dedo.
Alice suspiró. No tenía sentido decirle nada a Barbara, al menos hoy, teniendo en cuenta que se iba a pasar el resto del verano fuera de casa. No pasaba nada, a fin de cuentas, por dejarla que disfrutara de una última merienda de pan con mantequilla y mermelada.
—Acabo de hablar con T. J. —dijo Alice, y al final la chica levantó la vista. Allí estaba la versión de Barbara que amaba, por fin. Con algún indicio de animación en la cara y en la mirada.
—¿Y? —preguntó.
—Dice que puedes empezar las colonias mañana.
Triunfo. Barbara bajó rápidamente la vista, pero Alice vio que estaba esforzándose para mantener la boca impasible y refrenar una sonrisa.
—Haré que te preparen la bolsa —dijo.
Era bueno, pensó. Iba a ser bueno. Descansar un poco la una de la otra. Así mejorarían las cosas.
TRACY
Junio de 1975
Aquello, había descubierto Tracy, era Camp Emerson.
El perímetro norte de los terrenos lo marcaban tres edificios, los más cercanos a la casa de la colina. Uno era el economato, donde comían; el siguiente era el centro comunitario y albergaba la enfermería, dos salas pequeñas que se podían usar para actividades cuando llovía y un salón de eventos grande que se utilizaba sobre todo para bailes y espectáculos que requerían escenario. El tercero de aquel grupito era la cabaña de la directora. Los únicos campistas que habían visto su interior eran los que se habían metido en algún lío.
Al sur de aquellos edificios quedaba el resto del centro de colonias. Cerca del lago, en el margen oriental de los terrenos, había una pequeña playa y un cobertizo para barcas. En el margen sur había una estructura alargada llamada «la residencia de empleados», que era donde vivían el personal de cocina y los demás trabajadores estacionales. Más al norte estaban las catorce cabañas, siete para chicos y siete para chicas, dispuestas en dos hileras a ambos lados de un arroyo que se podía cruzar por medio de unos cuantos puentecillos desperdigados. Cada una de aquellas cabañas llevaba el nombre de un árbol o una flor de los montes Adirondack.
El interior de la cabaña de Tracy, Abeto, estaba iluminado con bombillas de un amarillo cálido que colgaban desnudas del techo. Por la noche, aquellas mismas bombillas convocaban a un ejército de insectos que entraban por las mosquiteras rotas de las ventanas.
La cabaña contaba con ocho camas individuales, cuatro a cada lado. Cada una tenía a los pies un baúl de madera. Las paredes eran de madera sin tratar, igual que el techo, y estaban cubiertas de nombres, fechas y referencias inescrutables escritas por generaciones sucesivas de campistas.
El detalle más sorprendente era una chimenea en una de las paredes. Aquel mismo verano, a Tracy le explicarían que en su origen las cabañas las habían usado amistades de generaciones anteriores de la familia Van Laar para hacer breves excursiones de caza; desde la fundación de Camp Emerson, sin embargo, aquellas chimeneas solo las habían usado los murciélagos que de vez en cuando las colonizaban y a los que tocaba desalojar.
Aquel primer día, después de que desaparecieran las madres —y Donna Romano—, la monitora veterana y la de prácticas hicieron sentarse a las campistas en círculo para iniciar unos ejercicios con el fin de romper el hielo.
Fue entonces cuando Tracy vio claramente que las demás chicas de su cabaña se conocían desde hacía años. Intercambiaban gestos y latiguillos como si estuvieran jugando a la pelota, partiéndose de risa de vez en cuando por razones que ella no podía descifrar. «Bromas privadas», pensó; un término que la aterrorizaba porque implicaba que cualquiera que no las entendiera estaba, por definición, fuera del grupo.
La otra revelación que extrajo de aquellos ejercicios era que había una jerarquía clara entre las compañeras de cabaña de Tracy.
En lo alto, por supuesto, estaban Louise y Annabel, la monitora y su ayudante en prácticas. Las dos eran preciosas de forma distinta. La primera, que tenía veintitrés años, ya parecía una mujer adulta. Era bajita, mucho más que Tracy, y tenía el cabello largo y moreno, las cejas oscuras y porte de atleta. También era —una palabra que había descubierto aquel mismo año— pechugona. Annabel tenía diecisiete años y era alta, espigada y rubia, una bailarina de ballet que se movía con toda la seguridad en sí misma de alguien cuya familia nunca se había tenido que preocupar por pagar una factura. A Tracy le encantaron las dos de inmediato. Experimentó el extraño deseo de miniaturizarlas y llevárselas para jugar con ellas como si fueran muñecas.
A continuación venían las campistas de Abeto, cuya jerarquía de estatus iba desde las dos Melissas —las líderes claras, gimnastas rubias y enjutas del Upper East Side de Manhattan— hasta una chica llamada Kim, que tenía la costumbre de hablar largo y tendido sobre temas que no parecían interesar a nadie más.
La última de la fila era Tracy, a quien ya le parecía que su envergadura estaba atrayendo miradas. Cuando le pidieron que se presentara, descubrió que se había quedado completamente sin voz. La invadió una lenta resignación: su verano entero iba a ser así. Iba a ir por libre. Sin hablar con nadie. Iba a pasar desapercibida, escondiéndose detrás de un libro siempre que pudiera. Lejos de la atención. Invisible.
Sacó sus últimas pertenencias de la mochila. Del neceser extrajo las gafas nuevas que le habían prescrito aquel año; las metió en el fondo del único cajón que le habían asignado. Sería mejor no ver nada con demasiada claridad aquel verano, pensó.
De pronto se encontró parpadeando con vigor. Llorar ahora sería una catástrofe, y, sin embargo, le estaba pesando terriblemente sobre los hombros la decepción de toda aquella situación. Porque siempre había una parte de ella —a pesar de ser consciente de cuál era su lugar en cualquier jerarquía social tras muchos años cultivando decepciones como aquella— que confiaba en que esta vez sería distinto. En que algún chico o chica elegante y flexible tendría la paciencia y la agudeza necesarias para elegir a Tracy de entre un grupo, para fijarse en alguna de las cualidades positivas que en contadas ocasiones ella se permitía a sí misma enumerar: su sentido del humor, su talento para el dibujo o para cantar, su lealtad o su devoción hacia cualquiera que le mostrara aunque fuera una pizca de interés.
Tirándose hacia abajo de la camiseta del uniforme de otra talla para taparse los pantalones cortos del uniforme, también de otra talla, Tracy suspiró y se despidió por completo de las esperanzas que había albergado para el verano.
Durante la fogata inaugural de aquella noche, Tracy presenció la serie de canciones y rituales extraños que se representaban en el fondo de un anfiteatro natural: una pequeña ladera que bajaba hasta un terrenito sin hierba. A lo largo de ella habían dispuesto unos troncos largos y partidos para que sirvieran de bancos improvisados, con un pasillo por el centro. De fondo se vislumbraban las aguas oscuras del lago.
Se percibía cierta energía en el aire: era la energía de las hormonas adolescentes, de las miradas de reojo, de fijarse en quién había cambiado desde el año anterior y cómo. Y no solo los campistas, sino también los monitores. Por todos lados los asistentes se acercaban con sigilo los unos a los otros, se susurraban al oído y hacían gestos que Tracy no entendía. Pronto descubriría que hasta el último de los monitores era una celebridad a su manera; los campistas se esforzaban con denuedo por obtener información sobre ellos, sobre su vida privada y sus planes y sus desengaños románticos. Luego intercambiaban esta información ansiosamente susurrando en la oscuridad.
En el anfiteatro seguían las presentaciones. Varios monitores llevaron a cabo un ritual que requería cortar un tronco; anunciaron nuevas reglas, instalaciones y eventos.
A continuación vinieron los sketches. En uno de ellos —la representación dramática de la regla que tanto había impresionado antes a Tracy—, un monitor corpulento impostaba la voz y los andares de un niño y daba vueltas y más vueltas en torno a la fogata para ilustrar su confusión.
—¡Creía que sabía adónde estaba yendo! —dijo el monitor, proyectando la voz con aplomo—. ¡Pero resulta que no lo sé!
Y una monitora caminó hacia el público para interpelarlo:
—¿Qué tiene que hacer Calvin? —preguntó con seriedad teatral. Se puso las manos en las mejillas.
—Si te pierdes —gritó el público—, siéntate y grita.
—¡Socorro! —dijo Calvin—. Necesito ayuda. —Se miró un reloj de pulsera invisible—. Ya ha pasado un minuto —exclamó—. ¡O sea, que me toca volver a gritar!
Les explicaron la razón de esta medida: intentar salir por tu cuenta del bosque podía provocar desorientación y llevar incluso a un excursionista experimentado a perderse irremisiblemente en las profundidades de los Adirondack. Los bosques eran densos y estaban cubiertos de maleza; en cuanto perdías de vista el sendero, todo se veía igual.
—El sesenta y cinco por ciento de la gente —explicó Calvin— está a menos de diez metros de un camino cuando se empieza a sentir desorientada.
Tracy escuchaba fascinada. Se imaginaba la llamada del bosque, el olor fresco de sus sombras, el musgo aterciopelado sobre las rocas… y el momento en que por fin se daba cuenta gradualmente de que se había desorientado. El lento horror de aceptar su situación.
Entre sketches, los monitores varones hacían el bruto entre sí y con los campistas que tenían a su cargo. Llamaban a las chicas desde su lado del semicírculo: «¡Kevin dice que estás buena!».
Luego ocupó el centro de la escena una mujer alta y delgada. Se plantó frente al fuego, perfilada por las llamas y con un aspecto que a Tracy le recordó un poco a como se había imaginado siempre a Ichabod Crane.
Todo el mundo guardó silencio.
—Bienvenidos —dijo. Y se presentó ante los recién llegados: era la directora de las colonias, T. J., e invitaba a todo el mundo a llamarla así.
Su edad era difícil de calcular. Desde ciertos ángulos se la veía muy joven —podría tener veintitantos—, pero su voz transmitía una autoridad ronca que a Tracy se le hacía extraña en alguien de aquella edad. Todo el mundo se había detenido para escucharla, incluidos los monitores varones, que no se habían callado durante el resto del tiempo.
La mujer, T. J., sacó un papel donde parecía tener unas cuantas notas.
Y se dedicó a repasarlas una a una.
Hizo hincapié en las mismas reglas de antes y las explicó. A continuación, añadió unas cuantas nuevas: a cualquier campista al que pillaran fuera de su cabaña pasado el toque de queda le caerían un aviso y dos noches de trabajo en el economato. A la segunda infracción te expulsaban de las colonias.
Hizo una pausa y levantó la vista.
El fuego iluminaba en tonos naranjas las ramas que tenía encima. Más allá se extendía el cielo más negro y lleno de estrellas que Tracy había visto nunca.
—Otra cosa —dijo T. J.—. Debido a la preocupación que han mostrado algunas familias, este año el viaje de supervivencia será un poco distinto.
Hubo un lamento colectivo.
Ella levantó una mano.
—Escuchad —dijo—. Seguiréis yendo por vuestra cuenta, en grupos. Y seréis los responsables de vuestro bienestar. La única diferencia será que, durante esas tres noches, tendréis a un monitor cerca. Pero ellos se mantendrán a un centenar de metros, a menos que haya alguna emergencia que no podáis resolver solos.
Silencio. A continuación, una voz masculina solitaria emitió un abucheo. El resto del grupo se rio.
Tracy contuvo la respiración y esperó la reacción de T. J. No tenía pinta de ser paciente con los payasos. Pero lo que hizo fue sonreír.
—A mí tampoco me gusta —dijo—. Creedme.
Aquella noche, después de apagarse las luces, Tracy se quedó en la cama, contemplando las sombras y escuchando primero el silencio y después el murmullo de risillas e historias contadas en voz baja.
Estaba sola. Y lo seguiría estando. Su única tarea, se dijo a sí misma, era sobrevivir al verano.
LOUISE
Junio de 1975
Louise contuvo la respiración y escuchó a oscuras. Al otro lado de la partición: unos sollozos suaves. Alguien lloraba y trataba de esconderlo. Sucedía lo mismo la primera noche de todas las colonias.
Se incorporó hasta sentarse en la cama. Pasó de puntillas al lado de Annabel. Apartó la cortina. Escrutó la habitación, mirando una por una a todas las campistas.
Tracy.
Fueron sus ojos, resplandecientes bajo la luz de la luna, los que le devolvieron la mirada.
Ahora la chica estaba sentada junto a Louise fuera, en los escalones que bajaban del porche, intentando hacerse pequeña. Estirándose el camisón para taparse las rodillas. Rodeándoselas con los codos. Parecía, pensó, una niña de seis años muy grande.
Volvió a sorberse la nariz.
—¿Quieres hablar? —le preguntó Louise, su apertura estándar, que había diseñado a lo largo de cuatro veranos y que no dejaba sitio para insistir en que no pasaba nada.
La chica se encogió de hombros. Avergonzada.
Antes, a la hora de la cena y en la fogata que había venido después, Tracy se había sentado al final del todo y no había dicho ni una palabra. Había mantenido la cabeza gacha. A su vuelta a la cabaña, se había puesto a leer un libro mientras las demás chicas hablaban, chillaban y corrían caóticamente por la habitación, rebotando como electrones en todas las superficies. Las crías de doce y trece años empleaban una modalidad particular de humor, sobre todo cuando no estaban en presencia de chicos: al mismo tiempo asqueroso e inocente, grosero e ingenuo. Cuando no lo usaban con malas intenciones —es decir, cuando no tenía a nadie como objetivo—, a Louise le encantaba aquel tipo de humor. Desde la pared se dedicó a contemplarlas en silencio, con cariño, rememorando aquel momento de la vida que era como coger aire antes de hablar, la última pausa dulce antes de un gran desvelamiento.
—¿Alguien te ha dicho algo? —le preguntó amablemente—. ¿Estás disgustada?
La chica negó con la cabeza.
—Me ha entrado miedo —dijo. Se arrimó de forma casi imperceptible a Louise, que extendió el brazo y la rodeó con él lo mejor que pudo.
—¿A qué? —preguntó.
—Estábamos contando historias —dijo la chica. La expresión tenía cierto dramatismo. «Estábamos», pensó. No «estaban». Una petición nostálgica de inclusión.
—¿Qué historias? —dijo Louise.
La chica hizo una pausa. A la luz de la luna, ella solo le veía el contorno de la cara.
Y entonces dijo algo en voz tan baja que no lo entendió. Ladeó la cabeza.
—El Puñal —susurró Tracy y echó un vistazo rápido a su alrededor. Por miedo a que la hubiera oído alguien.
Pues claro que era por el Puñal.
A Louise casi se le escapó una sonrisa de alivio. Era una de tantas historias que iban pasando de una generación de campistas a la siguiente, a veces a modo de novatada y otras de advertencia. A menudo no estaba claro hasta qué punto creía cada campista en su veracidad. Había quien las contaba con una sonrisilla, feliz de meter miedo a las demás; había quien las contaba con voz trémula, deseoso de deshacerse del horrible conocimiento que había adquirido. De hecho, T. J. había sacado el tema durante las jornadas de formación de aquel año: los más pequeños, les había dicho, se asustan mucho. Evitemos los cuentos de fantasmas, por favor.
Había varios que encajaban en la descripción: Old Jones, el fantasma de un guía de los montes Adirondack que daba golpes en las ventanas de las cabañas de noche; y Mary la Siniestra, que supuestamente era la mujer abandonada de un antepasado que habían tenido los Van Laar varias generaciones atrás.
Pero el Puñal —o Jacob Sluiter, que era su nombre verdadero— no era ningún fantasma. Era un hombre y, que Louise supiera, seguía vivo. Y rondaba la imaginación de sus campistas año tras año. Los rumores que se contaban sobre él —y sobre su supuesta conexión con la Reserva Van Laar— eran la más persistente de todas las historias que había oído.
—No tienes que preocuparte por él —dijo Louise—. Está en una celda de la cárcel. A unos trescientos kilómetros de aquí.
Pero Tracy se apresuró a negar con la cabeza.
—No —dijo—. Se ha escapado.
—No es verdad —repuso Louise.
—Que sí —insistió la otra—. Lo ha dicho T. J. Se lo ha contado a una de las monitoras de Pícea. Y ella se lo ha dicho a la monitora en prácticas, que se lo ha dicho a Caroline.
Louise hizo una pausa, poco convencida. Para empezar, si aquello fuera cierto, T. J. se lo habría contado primero a ella. ¿O no? A menos que no hubiera tenido oportunidad…
Sonrió a la chica.
—Aunque fuera verdad —dijo—, tendría que hacer un viaje muy largo para llegar a esta zona. Y no veo por qué iba a hacerlo.
—Las he oído contar historias —dijo Tracy. Se abrazó con más fuerza las rodillas—. A las otras chicas.
—Esos cuentos llevan mucho tiempo circulando —dijo Louise—. No quiere decir que sean verdad.
La chica no le estaba haciendo caso. Estaba negando con la cabeza, suplicándole que la escuchara.
—Las he oído hablar del chico —susurró.
Ella se detuvo.
Sabía de quién hablaba. No hacía falta decir su nombre.
LOUISEDos meses más tarde
Agosto de 1975
Louise está corriendo.
La mayoría de los días, esa misma forma de moverse —piernas y brazos en acción, cabeza y cuello erectos— le resulta correcta: es su estado natural. Los ratos en que sale a correr por los terrenos de la Reserva son los únicos momentos de su vida en que se siente del todo cómoda, en que sus preocupaciones quedan momentáneamente en suspenso. En el instituto era corredora de velocidad, pero le gustan más las distancias largas. Es cuando su cuerpo le parece de alguna manera la madre de su cerebro; o lo que debería ser una madre, por lo menos. Como las de los demás.
Su forma de correr hoy es distinta.
Hoy Louise corre de forma frenética, sin ver nada. Se tropieza con el suelo. Recupera el equilibrio. No hace caso de un monitor que la llama desde el otro lado del prado.
—¡Vale, olvídalo! —dice este, afable, despreocupado. Louise no mira atrás.
Ya ha buscado a Barbara en los siguientes lugares: las letrinas, el economato, la sala comunitaria y la playa. Ya ha mirado en la enfermería y en el cobertizo de las barcas. Ha subido a la casa de los dueños, donde una doncella comprensiva se ha pateado los pasillos durante diez minutos mientras Louise esperaba fuera. Pero Barbara no estaba en ninguno de esos sitios y ninguna de las personas con quienes ha hablado la ha visto esta mañana.
Cuando llega a la cabaña de la directora, aporrea la puerta. Espera treinta segundos. Vuelve a golpearla.
Está dentro, Louise lo sabe. T. J. es una mujer que sigue unas rutinas estrictas y cuyas mañanas siempre son idénticas. A las seis y media toca diana por el sistema de megafonía, indicando a los campistas que ha llegado el momento de despertarse e ir a las duchas. Y a las 8:05 sale, camina hasta el economato y llega al final del desayuno para pasar revista a las filas.
Louise se mira el reloj: las 6:40. Faltan veinte minutos para que los campistas vayan a desayunar al economato.
Sigue sin haber respuesta. Apoya la palma de la mano en la manecilla de la puerta. La empuja hacia abajo. No hay cerraduras en Camp Emerson, salvo en los cuartos de baño. Aun así, entrar sin invitación en la cabaña de la directora (en la que T. J. vive todo el año y donde además creció) le da sensación de que está haciendo algo malo, pese a que Louise cree conocerla de forma distinta a como la conocen los demás monitores. Comparte con ella una historia que mantienen oculta al resto de los ocupantes del centro de colonias.
Por fin abre la puerta. No tiene otro remedio.
—¿Hola? —dice levantando la voz. Entra en la sala de estar con revestimiento de paneles de madera, que también hace las veces de oficina del centro. En la pared delantera hay un escritorio orientado a la ventana; enfrente, dos sillas pequeñas ocupan un lugar permanente reservado a los campistas que necesitan ser regañados.
Louise ha pasado muchas horas en esta sala. En una ocasión, una fría semana de enero entera.
Escucha. La casa huele a T. J.: el alcanfor y el alquitrán de su repelente de moscas casero; por debajo de ese aroma, el olor a hierro y almizcle de su sudor.
Desde el fondo de la casa le llega el ruido de la ducha.