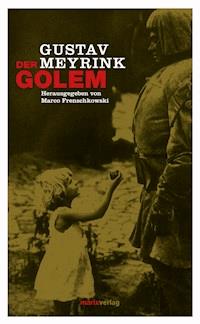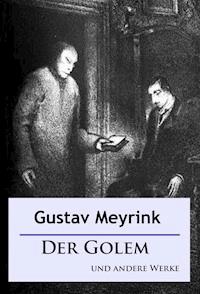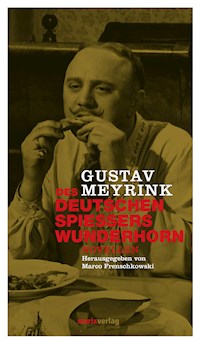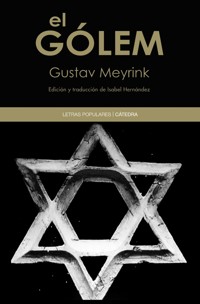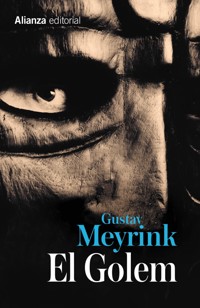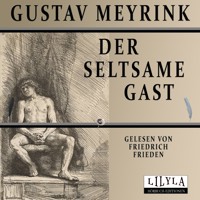2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rebelión Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El Dominico Blanco, una de las grandes novelas de Gustav Meyrink (1868-1932), es también una de sus obras más vinculadas al esoterismo y el ocultismo. El libro nos ubica en la ciudad de Wasserburg, Bavaria, un sitio rodeado de colinas y por el río lnn; y describe la evolución de un héroe, quien, guiado por diferentes figuras místicas, entre las que se encuentra el pálido espectro de un dominico y el espíritu de su amada, huye de los materialismos en busca de lo trascendental. El Dominico Blanco posee un fuerte simbolismo esotérico; pero, a pesar de su hermetismo, la novela puede seguirse sin mayores problemas. Su núcleo puede resumirse como una búsqueda de la trascendencia y de verdadera individualidad, la cual no tiene nada que ver con el aislamiento o el cultivo del yo, sino con una amplitud hacia el universo y sus extraños caprichos. En esta extraña obra se desarrolla el viaje espiritual de un joven, cuya particularidad es la invisibilidad, quien es adoptado por el barón Von Jocher. Este vínculo expande para el joven una realidad poblada de misterios, de enigmas, en las fronteras del sueño.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
© El Dominico Blanco
© Rebelión Editorial
www.rebelioneditorial.es
Título del original (alemán): Der weiße Dominikaner
Traducción: Mark Pol
Primera edición: noviembre 2019
ISBN: 978-84-120278-4-6
Imagen de portada: “Freepik.com”. La portada ha sido diseñada usando imágenes de Freepik.com
La reproducción total o parcial de este libro no autorizada vulnera derechos reservados. Cualquier utilización debe ser preferentemente concertada.
Formato digital
INTRODUCCIÓN
—El señor X o el señor Y ha escrito una novela… ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo:
—Con ayuda de su fantasía ha descrito personas que en realidad no existen, les ha atribuido experiencias y las ha relacionado entre sí.
Tal es más o menos, resumido, el criterio general.
En cuanto a la fantasía, todos creen saber qué es, pero muy pocos intuyen la existencia de categorías sumamente notables de imaginación.
¿Qué decir cuando, por ejemplo, la mano, ese instrumento del cerebro al parecer tan complaciente, se niega de pronto a escribir el nombre del héroe de la historia que uno ha pensado y en su lugar elige tercamente otro? ¿Acaso no queda uno desconcertado y se pregunta: estoy «creando» realmente o es, a fin de cuentas, mi imaginación una especie de aparato receptor? ¿Algo que en el ámbito de la telegrafía sin hilos se llama antena?
Ha habido casos de personas que se han levantado dormidas por la noche y han terminado redacciones abandonadas al atardecer del día anterior a causa del agotamiento producido por los esfuerzos de la jornada, y resuelto problemas que tal vez no habrían sabido solucionar en estado de vigilia.
Estas cosas suelen explicarse con las palabras: «El subconsciente, habitualmente dormido, ha acudido en su ayuda».
Si ocurre algo parecido en Lourdes, se dice: «La Madre de Dios le ha ayudado». Quién sabe, quizá el subconsciente y la Madre de Dios son la misma cosa.
No es que la Madre de Dios sea sólo el subconsciente, no: el subconsciente es la Madre de Dios.
En esta novela un tal Christopher Taubenschlag interpreta el papel de un hombre vivo.
No conseguí averiguar si vivió alguna vez; es seguro que no ha salido de mi fantasía, de esto estoy completamente convencido; lo afirmo con rotundidad para evitar el peligro de que se me considere como alguien que quiere hacerse el interesante. Aquí no se trata de describir con exactitud de qué modo se llevó a cabo el libro; baste saber que yo me limito a hacer un somero bosquejo de lo ocurrido.
Espero ser disculpado si hablo de mí mismo en algunas frases, un defecto que por desgracia no puedo evitar.
Tenía la novela bien perfilada en la cabeza y ya había empezado a escribirla cuando advertí —¡no antes de repasar el borrador! — que el nombre de Taubenschlag se había introducido sin que yo me diera cuenta de ello.
Pero esto no es todo: frases que me había propuesto trasladar al papel cambiaban bajo la pluma y escribía algo totalmente distinto de lo que yo quería decir; se inició una batalla entre el invisible
«Christopher Taubenschlag» y yo, en la cual el primero consiguió imponerse.
Yo había planeado describir una pequeña ciudad que vive en mi memoria, pero surgió una imagen muy diferente, una imagen que hoy aparece más diáfana ante mis ojos que la conocida realmente.
Al final no me quedó otro remedio que dejar hacer su voluntad a la influencia que se llama Christopher Taubenschlag, prestarle mi mano, por así decirlo, y tachar del libro todo lo que procedía de mi propia imaginación.
Si suponemos que el tal Christopher Taubenschlag es un ser invisible que de forma misteriosa es capaz de influir a un hombre en su sano juicio y dirigirle a su capricho, surge la pregunta: ¿por qué me ha utilizado a mí para describir la historia de su vida y el proceso de su desarrollo espiritual? ¿Por vanidad? ¿O para que haga con ello una novela?
Que cada uno busque la respuesta. Yo me reservo mi propia opinión.
Tal vez mi caso no sea el único; tal vez mañana se apoderará ese «Christopher Taubenschlag» de la mano de otro.
¡Lo que hoy parece insólito, mañana puede ser cotidiano! Quizá anda por en medio el dicho viejo, pero eternamente nuevo:
Cada hecho que aquí suceda, Sucede según la ley natural.
Yo soy el ejecutor de este hecho… Es vanidosa palabrería.
¿Y la figura de Christopher Taubenschlag es sólo su precursor, un símbolo, una máscara que pretende dar personalidad a una fuerza carente de forma?
Para los Siete Sabios, que tan orgullosos están de su superioridad, la idea de que el hombre es sólo una marioneta debe resultar muy contradictoria.
Cuando un día, absorto en semejantes contemplaciones, me hallaba escribiendo, se me ocurrió de pronto la idea: ¿será tal vez este Christopher Taubenschlag algo así como un Yo disociado de mí? ¿Una figura imaginaria, efímera, dotada de vida independiente, como las que se presentan ante aquellas personas que de vez en cuando creen entrever apariciones con las que incluso pueden conversar?
Como si aquel hombre invisible me hubiera leído el pensamiento, interrumpió inmediatamente el hilo de la narración y escribió, sirviéndose de mi mano derecha, como en un paréntesis, la singular respuesta:
—¿Es usted —sonó como una burla que me llamara de «usted» y no de «tú»—, es usted, como todos los hombres que se imaginan a sí mismos seres únicos, acaso otra cosa que una «división del Yo», una división de aquel gran Yo que se llama Dios?
Desde entonces he reflexionado mucho y a menudo sobre el sentido de esta notable frase, porque esperaba encontrar en él la clave del enigma que representan para mí las condiciones de existencia de Christopher Taubenschlag. En una ocasión creí haber descubierto en mis cavilaciones un rayo de luz, y entonces me confundió una «llamada» similar:
—Toda persona es un Taubenschlag, pero no un Christopher. La mayoría de cristianos sólo se lo imaginan. En un cristiano auténtico las palomas blancas entran y salen volando.
A partir de aquel día renuncié a la esperanza de hallar la pista del secreto ¡y deseché al mismo tiempo toda especulación sobre la posibilidad de que al final —aceptando la antigua teoría de que el ser humano se encarna varias veces en la tierra— pudiera haber sido en una vida anterior aquel Christopher Taubenschlag!
Prefiero, si me está permitido creerlo, que aquel algo que dirigía mi mano es una fuerza eterna, libre, contenida en sí misma y liberada de toda creación y forma; pero cuando me despierto por la mañana, después de un sueño sin pesadillas, veo a veces entre pupila y párpado la imagen de un hombre viejo, canoso y barbilampiño, alto y juvenilmente esbelto, como un recuerdo de la noche, y el efecto me deja grabada para todo el día la sensación ineludible de que ése debe de ser Christopher Taubenschlag.
Con frecuencia se me ha ocurrido la singular idea de que vive fuera del tiempo y del espacio y toma posesión de la herencia de tu vida cuando la muerte te alarga la mano. ¡Para qué sirven, no obstante, tales consideraciones, que no importan nada a los extraños!
Transmito ahora las manifestaciones de Christopher Taubenschlag por el orden en que fueron expresadas y en su forma a menudo incoherente, sin añadir ni omitir nada.
PRIMERA MANIFESTACIÓN DE CHRISTOPHER TAUBENSCHLAG
Desde que tengo uso de razón, los habitantes de la ciudad afirman que me llamo Taubenschlag.
Cuando de niño trotaba de casa en casa en el crepúsculo con un largo palo en cuyo extremo ardía una mecha y encendía los faroles, los niños de la calle me precedían en formación, dando palmadas rítmicas y cantando: «Taubenschlag, Taubenschlag, Taubenschlag, tarará, Taubenschlag».
Yo no me enfadaba, pero nunca canté con ellos.
Más tarde los adultos captaron el nombre y lo usaban para interpelarme cuando querían algo de mí. Sin embargo, me llamo Christopher, nombre que me colgaba del cuello, escrito en un trozo de papel,
cuando una mañana me encontraron casi recién nacido, desnudo, ante el portal de la iglesia de Nuestra Señora.
El nombre debió de escribirlo mi madre cuando me dejó abandonado.
Es lo único que me ha dado, y por esto he considerado desde entonces el nombre de Christopher como algo sagrado. Está grabado en mi cuerpo y lo he llevado como una fe de bautismo —extendida en el Reino de lo Eterno—, como un documento que nadie puede robar, durante toda mi vida. Creció y creció sin cesar como una semilla en las tinieblas, hasta que apareció de nuevo como lo que fuera al principio, se fundió conmigo y me acompañó al mundo de la incorruptibilidad. Así, tal como ha sido escrito: se sembrará corruptible y resucitará incorruptible.
Jesús fue bautizado en su edad adulta, totalmente consciente de lo que ocurría: el nombre, que era su Yo, se hundió en la tierra; los hombres de hoy son bautizados cuando aún son lactantes; ¡cómo pueden comprender lo que les ha acontecido! Vagan por la vida hacia la sepultura como vapores, como un soplo de viento que retrocede sobre el pantano; sus cuerpos se pudren y no tienen parte alguna en aquello que resucita: su nombre. Yo, en cambio, en la medida que puede decirlo de sí mismo un hombre, sé que me llamo Christopher.
Por la ciudad circula el rumor de que un monje dominico, Raimundo de Penyafort, construyó la iglesia de Nuestra Señora con dádivas que le enviaban donantes anónimos de todos los países.
Sobre el altar se lee la inscripción: «Flos florum… Así estaré sin duda dentro de trescientos años». Han clavado encima una tabla coloreada, pero siempre acaba cayéndose. Todos los años, en la fiesta de la Virgen.
Dicen que, en ciertas noches de luna nueva, cuando está tan oscuro que no se ve la mano delante de los ojos, la iglesia proyecta una sombra blanca sobre la negra plaza mayor y que es la figura del dominico blanco Penyafort.
Cuando los niños de la inclusa y el orfanato cumplíamos doce años, teníamos que confesarnos por primera vez.
—¿Por qué no has venido a confesarte? —me interpeló al día siguiente el capellán.
—¡Me he confesado, señor cura!
—¡Mientes!
Entonces le conté lo ocurrido:
—Estaba en la iglesia, esperando a que me llamaran, cuando una mano me hizo una señal y, al acercarme al confesonario, un monje blanco que se hallaba dentro me preguntó tres veces cómo me llamaba. La primera vez no lo supe, la segunda lo sabía, pero lo olvidé antes de poder pronunciarlo, y la tercera un sudor frío me humedeció la frente, la lengua se me inmovilizó, no podía hablar, pero alguien gritó en mi pecho: «Christopher». El monje blanco debió de oírlo porque escribió el nombre en un libro, lo señaló y dijo: «Con esto has quedado inscrito en el Libro de la Vida». Entonces me bendijo y añadió: «Te perdono tus pecados, los pasados y los futuros».
Al oír mis últimas palabras, que pronuncié en voz muy baja para que no las oyera ninguno de mis compañeros, porque me daban miedo, el capellán retrocedió un paso, como sobrecogido por el horror, y se santiguó.
Aquella misma noche, por primera vez, abandoné la casa de manera incomprensible, y después no pude explicarme cómo volví.
Me había acostado sin ropa y me desperté por la mañana en la cama totalmente vestido y con las botas cubiertas de polvo. En el bolsillo tenía flores silvestres que sólo podía haber cogido en la cumbre de la montaña.
Con posterioridad me ocurrió a menudo, hasta que los vigilantes del orfanato lo descubrieron y me pegaron porque nunca podía decir dónde había estado.
Un día me hicieron ir al convento a ver al capellán, que estaba con el anciano que más tarde me adoptó y que se hallaba en medio de la habitación, y adiviné que habían hablado de mis excursiones.
—Tu cuerpo es aún demasiado inmaduro; no puede ir contigo. Te ataré —dijo el anciano mientras me llevaba de la mano a su casa, jadeando de un modo extraño a cada palabra.
El corazón me palpitaba de miedo, porque no comprendía qué quería decir.
En la puerta de hierro de la casa, adornada con grandes clavos, se leía, grabado sobre metal:
«Bartolomáus, barón Von Jocher, farolero honorario».
No comprendí cómo un noble podía ser farolero; al leerlo, tuve la sensación de ser despojado de todos los escasos conocimientos adquiridos en la escuela, como si fueran pedazos de papel; hasta tal punto dudé en aquel instante de mi capacidad de pensar con claridad.
Más adelante supe que el primer antepasado del barón había sido un farolero corriente a quien ennoblecieron por alguna razón que desconozco. Desde entonces, en el escudo de los Von Jocher figura una lámpara de aceite, una mano y un palo, y los barones cobran de generación en generación una pequeña renta anual del Estado, tanto si desempeñan como si no su trabajo de encender los faroles de las calles.
Al día siguiente ya tuve que empezar a ejercer el cargo por orden del barón.
—Tu mano debe aprender lo que más tarde realizará tu espíritu —dijo—. Por muy humilde que sea el oficio, se ennoblece cuando el espíritu puede adoptarlo. El trabajo que el alma se niega a heredar no es digno de que lo ejecute el cuerpo.
Miré al anciano y guardé silencio, porque entonces aún ignoraba el significado de sus palabras.
—¿O preferirías ser comerciante? —añadió en tono de amistosa burla.
—¿Debo apagar los faroles por la mañana temprano? —pregunté con timidez. El barón me acarició la mejilla:
—Por supuesto; cuando sale el sol, la gente no necesita otra luz.
De vez en cuando, mientras me hablaba, el barón me miraba a hurtadillas de un modo singular; en sus ojos parecía ocultarse la muda pregunta: «¿Comprendes por fin?», o acaso significaba: «Estoy lleno de inquietud, por si lo has adivinado».
En estos casos sentía a menudo un cálido ardor en mi pecho, como si aquella voz que durante mi confesión al monje blanco había gritado el nombre de Christopher me diese una respuesta inaudible.
Desfiguraba al barón un enorme bocio en el lado izquierdo, de modo que el cuello de su levita tenía que estar cortado hasta el hombro para que no impidiese el movimiento del cuello.
Por la noche, cuando la levita estaba colgada de la butaca y parecía el tronco de un decapitado, solía invadirme un terror indescriptible del que sólo podía librarme imaginando la influencia sumamente amable sobre la vida que emanaba del barón. Pese a sus achaques y el aspecto casi ridículo que ofrecía su barba gris sobre el bocio, como una escoba erizada, mi padre adoptivo tenía una elegancia y delicadeza poco corrientes, una cualidad indefensa e infantil, y como una incapacidad de herir a nadie, que sólo hacían que aumentar cuando a veces adoptaba una actitud amenazadora, y le miraba a uno con severidad a través de los vidrios ustorios de sus anticuados quevedos.
En tales momentos se me antojaba siempre una gran urraca que se plantara delante de uno como desafiando a la lucha, mientras su ojo, vigilante en extremo, puede apenas disimular el miedo: «No te atreverás a intentar cogerme, ¿verdad?»
La casa de los Von Jocher, en la que viviría tantos años, era una de las más antiguas de la ciudad; tenía muchos pisos, que habían alojado a los antepasados del barón, siempre la nueva generación en un piso más alto que la anterior, como si sus ansias de estar más cerca del cielo fuesen cada vez mayores.
No puedo recordar si el barón había entrado alguna vez en estas viejas estancias, cuyas ventanas eran ciegas y grises; vivía conmigo en un par de habitaciones desnudas y encaladas que había bajo el tejado plano.
En otros lugares crecen los árboles sobre la tierra y los seres humanos caminan entre ellos; en nuestra casa hay un saúco de umbela blanca y fragante que crece muy alto en una gran caldera herrumbrosa que, destinada a canalón en otro tiempo, envía hacia el empedrado una cañería llena de hojas podridas y tierra sucia.
Muy abajo fluye un río ancho, sin olas, de agua proveniente de las montañas, pegado a las antiquísimas casas de color rosa, amarillo ocre y azul claro, que miran desde sus ventanas desnudas y cuyos tejados parecen sombreros sin alas, cubiertos de musgo verde. Rodea como un círculo la ciudad, que se levanta dentro de él como una isla apresada por un lazo de agua; viene del sur, se dirige hacia el oeste, vuelve de nuevo al sur, ahora a través de una estrecha lengua de tierra en cuyo extremo se levanta nuestra casa, separado del lugar donde empieza a abrazar la ciudad, para desaparecer de la vista detrás de una colina verde. Por el puente de madera marrón, flanqueado por tablas de la altura de un hombre —con el suelo de burdos y ásperos troncos que se mueven cuando pasa una carreta de bueyes—, se llega a la otra orilla, arbolada, por la que bajan al agua regueros de arena. Desde nuestro tejado se domina un gran panorama de prados en cuya brumosa lejanía las montañas flotan como nubes y las nubes pesan como montañas sobre la tierra.
En medio de la ciudad descuella un edificio largo, parecido a un castillo, sin otra utilidad que captar el calor abrasador del sol otoñal con centelleantes ventanas sin párpados. En el empedrado redondo de la siempre desierta plaza mayor, en la que los grandes quitasoles de los vendedores, entre montones de canastas invertidas, parecen gigantescos juguetes olvidados, la hierba crece entre los intersticios de las piedras.
A veces, los domingos, cuando el calor quema los muros del barroco ayuntamiento, surgen de la tierra los sonidos ahogados de una música de instrumentos de metal, traídos por un fresco soplo de viento; su volumen aumenta, el portón de la posada La Posta, llamada Fletzinger, se abre de repente y una comitiva nupcial engalanada con trajes típicos avanza con paso lento hacia la iglesia; los muchachos, con fajas policromas, agitan vistosas guirnaldas, y delante desfila un enjambre de niños, encabezado por un cojo de diez años, ágil como una comadreja, pese a sus muletas, y medio loco de alegría, como si el alborozo de la fiesta sólo le perteneciera a él, mientras todos los demás están serios y solemnes.
Cuando aquella primera noche ya me había acostado para dormir, se abrió la puerta y de nuevo me invadió un temor indefinido, porque el barón se me acercó y tuve miedo de que quisiera atarme, como había amenazado. Pero sólo dijo:
—Quiero enseñarte a rezar; no todos sabéis hacerlo. No se reza con palabras, sino con las manos.
Quien reza con palabras, pide limosna. No se debe mendigar. El alma ya sabe lo que necesitas. Cuando se juntan las palmas de las manos, la izquierda se encadena a la derecha en las personas.
»De este modo el cuerpo queda bien atado, y de las yemas de los dedos, dirigidas hacia arriba, se eleva, libre, una llama. Éste es el secreto de la oración, que no está escrito en ninguna parte.
Aquella noche vagué por primera vez sin despertarme a la mañana siguiente con botas polvorientas y vestido en la cama.
LA FAMILIA MUTSCHELKNAUS
Con nuestra casa empieza la calle, que mi memoria llama la Hilera de Panaderos. Es la primera y está sola.
Tres lados miran al campo, y desde el cuarto puedo tocar la pared de la casa vecina cuando abro nuestra ventana y me asomo, tan estrecha es la calle que separa ambos edificios.
La calle no tiene nombre porque es sólo un pasaje empinado —un pasaje como no debe de haber dos en el mundo—, un pasaje que une entre sí las dos orillas izquierdas del río; aquí cruza la lengua de tierra de aquel círculo de agua sobre el que vivimos.
Muy temprano por la mañana, cuando salgo a apagar los faroles, se abre una puerta de la casa vecina y una mano armada con una escoba tira virutas de madera al río, que luego las pasea alrededor de la ciudad hasta lanzarlas medía hora más tarde, apenas a cincuenta metros de distancia, a la presa donde se despide con gran fragor.
Este extremo del pasaje desemboca en la Hilera de Panaderos; en la esquina, sobre la tienda de la casa vecina, pende un letrero que reza así:
FÁBRICA DE ÚLTIMAS MORADAS
regentada por ADONIS MUTSCHELKNAUS
Antes rezaba así: «Maestro tornero y ebanista de ataúdes». Aún se puede leer con claridad cuando el letrero está húmedo por la lluvia; entonces la vieja inscripción se transparenta.
Todos los domingos, el señor Mutschelknaus, su esposa Aglaja y su hija Ofelia van a la iglesia, donde se sientan en la primera fila. Es decir: la señora y la señorita Mutschelknaus se sientan en la primera fila; el señor Mutschelknaus se sienta en la tercera, en el extremo, bajo la figura de madera del profeta Jonás, donde está muy oscuro.
¡Qué ridículo se me antoja todo esto ahora, después de tantos años… y qué indeciblemente triste!
La señora Mutschelknaus va siempre vestida de crujiente seda negra, sobre la que el devocionario de terciopelo carmesí destaca como un aleluya en colores. Con sus botas mates y puntiagudas de color ciruela pasa, provistas de elástico, sortea cada charco a pasitos prudentes, levantándose con decencia la falda; una densa red de finas venitas moradas, reventadas bajo la tez maquillada de rosa, revela su edad de matrona incipiente; los ojos, casi siempre tan elocuentes, sombreados con cuidado sobre las pestañas, están entornados con recato, ya que no conviene irradiar encanto femenino cuando las campanas llaman ante Dios a los seres humanos.
Ofelia lleva una vaporosa túnica griega y un aro de oro en torno a sus finos cabellos, ondulados, de un rubio ceniza, que le caen hasta los hombros, y cada vez que la veía iba coronada con una guirnalda de mirto.
Tiene el modo de andar hermoso, tranquilo y sosegado de una reina.
Siempre me palpita el corazón cuando pienso en ella. Va a la iglesia con un tupido velo… No le vi la cara hasta mucho después, y en ella los grandes, oscuros y pensativos ojos contrastan singularmente con los rubios cabellos.
El señor Mutschelknaus, con levita dominguera larga, negra y ondeante, suele caminar detrás de las dos damas; cuando lo olvida y las alcanza, su esposa Aglaja le susurra cada vez:
—Adonis, ¡medio paso más atrás!
Tiene una cara estrecha, larga, melancólica y hundida, barba rojiza e hirsuta y una prominente nariz de pájaro bajo la frente deprimida, que se prolonga en el calvo cráneo, dando la impresión, con la manchada raíz de los cabellos, que su dueño ha tropezado contra una piel sarnosa y olvidado limpiarse los restos adheridos a su propia piel.
El borde de la chistera que el señor Mutschelknaus lleva en todas las ocasiones festivas tiene que apoyarse siempre en la parte delantera contra una tira de algodón, del grosor de un dedo, para evitar que se mueva de un lado a otro.
Los días laborables, el señor Mutschelknaus no está nunca visible. Come y duerme abajo, en su taller.
Sus damas viven en varias habitaciones del tercer piso.
Debieron de pasar al menos tres o cuatro años desde que me adoptara el barón antes de que supiera que la señora Aglaja, su hija, y el señor Mutschelknaus, formaban una familia.
El estrecho pasaje entre las dos casas está desde el amanecer hasta la medianoche lleno de un ruido sordo y regular, como si un enjambre de abejorros gigantescos se afanara en un lugar profundo bajo tierra; el rumor llega arriba, hasta nosotros, bajo y ensordecedor, cuando el viento está en calma. Al principio me molestaba y siempre tenía que escucharlo cuando estudiaba durante el día, sin que ni una sola vez se me ocurriera preguntar de dónde venía. Uno no investiga sobre las causas de sucesos que se repiten sin interrupción; se antojan naturales y uno se resigna a ellos, por muy extraordinarios que puedan ser en el fondo. Hasta que los sentidos se asustan y uno se vuelve curioso… o echa a correr.
Poco a poco me fui acostumbrando al rumor, como si sólo me zumbaran los oídos, hasta el punto de que por la noche, cuando enmudecía de repente, me despertaba asustado, creyendo que alguien me había asestado un golpe.
Un día la señora Aglaja, que se tapaba las orejas con las manos, me quitó de la mano una cesta de huevos y se disculpó con las palabras:
—¡Oh, Dios mío, querido niño! Esto procede de las espantosas vueltas… del alimentador. Y… y… de sus operarios —añadió, como si se hubiera ido de la lengua.
—¡De modo que es el torno del señor Mutschelknaus lo que zumba! —adiviné.
Hasta más tarde no supe por él mismo que no tenía operarios y que estaba solo en la fábrica.
Era una tarde de invierno oscura y sin nieve; me disponía a empujar hacia arriba con mi vara la cara inferior del farol de la esquina, para encenderlo, cuando me llamó una voz susurrante: «¡Pst, pst, señor Taubenschlag!», y reconocí al maestro tornero Mutschelknaus, que, con delantal verde y zapatillas en las que había bordada con perlas de colores una cabeza de león, me hacía señas desde el pasaje.
—Señor Taubenschlag, si es posible, le ruego que esta noche no lo encienda, ¿quiere? Verá —continuó al darse cuenta de mi confusión, aunque no me atreví a preguntar el motivo—, verá: no es que quiera tentarle a faltar a su digno deber, pero la honra de mi esposa estará en juego si se descubre lo que pretendo hacer. Y el futuro de mi hija como artista se habría acabado para siempre. ¡Ningún ojo humano puede ver lo que ocurra aquí esta noche! —Sin querer, retrocedí un paso, tanto me asustó el tono de voz del anciano, que me hablaba con el rostro contraído por el miedo—. ¡No, no; se lo ruego, no se vaya, señor Taubenschlag!
¡No se trata de ningún crimen! ¡Sólo que, si se descubre, estoy perdido! Verá: he recibido un encargo muy dudoso, sumamente dudoso, de un cliente de la capital, y esta noche, cuando todos duerman, lo cargaremos en un carruaje y se lo llevarán. Me refiero al encargo. Eso es. ¡Hum!
Se me quitó un peso de encima.
Aunque no podía adivinar de qué se trataba, imaginé que sólo podía ser algo inofensivo.
—¿Desea que le ayude a cargarlo, señor Mutschelknaus? —me ofrecí. El tornero estuvo a punto de abrazarme de puro contento:
—Pero ¿no se enterará el señor barón? —preguntó al instante, nuevamente preocupado—. ¿Y tiene usted permiso para bajar tan tarde? ¡Es aún tan joven!
—Mi padre adoptivo no advertirá nada —le tranquilicé.
Hacia medianoche oí llamar mi nombre en voz baja. Me deslicé escaleras abajo y vi en la oscuridad la siluetas de un carro con adrales.
Los caballos llevaban los cascos envueltos en trapos para que nadie los oyera trotar. Junto a la lanza estaba un carretero que sonreía irónicamente cada vez que el señor Mutschelknaus sacaba a rastras de su almacén una canasta llena de tapaderas grandes, redondas, de madera pintada de color marrón, cada una con un asidero en el centro.