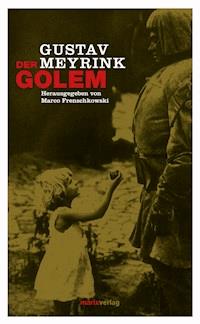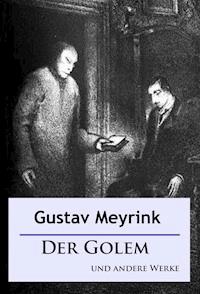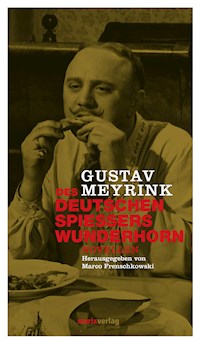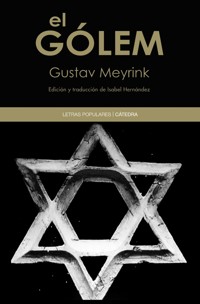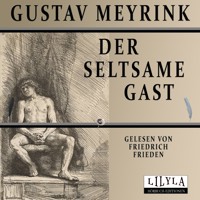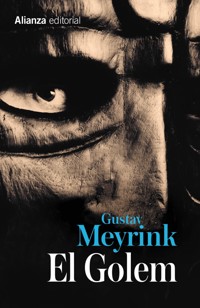
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Bienvenido, lector, al mundo del sueño. Del sueño que empapa desde su primera línea a esta novela hipnótica. En ella Athanasius Pernath, sumido en una atmósfera crepuscular que envuelve el sombrío gueto judío de Praga, se ve mezclado en peripecias propias y ajenas. Athanasius es dos personas separadas por treinta años de distancia. O tal vez no. O tal vez más de dos. En su febril ensoñación se mezclan personajes incómodos, amores diversos y leyendas judías como la del Golem, una criatura de barro alumbrada por un rabino y que ahora permanece encerrada en una celda del gueto de la que sale cada 33 años para sembrar en él la muerte y la destrucción...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustav Meyrink
El Golem
Traducción de Rafael Lupiani
Índice
Sueño
Día
I
Praga
Ponche
Noche
Despierto
Nieve
Espectro
Luz
Necesidad
Miedo
Impulso
Mujer
Ardid
Tormento
Mayo
Luna
Libre
Fin
Créditos
Sueño
La luz de la luna cae a los pies de mi cama y permanece ahí como una gran piedra clara y lisa.
Cuando la luna llena comienza a reducirse y su lado derecho a declinar –como un rostro que se acerca a la vejez, mostrando primero arrugas en una mejilla y demacrándose después–, a esa hora de la noche se apodera de mí una inquietud sombría y angustiosa.
No estoy dormido ni despierto, y en ese duermevela se mezclan en mi alma las cosas que he vivido, leído y oído, como torrentes de distinto color y transparencia que confluyeran.
Había estado leyendo la vida del Buda Gotama antes de acostarme y de nuevo retornaban a mi mente, de mil formas, desde el principio y una y otra vez, estas frases:
«Una corneja voló hacia una piedra que parecía un trozo de sebo y pensó: Tal vez se trate de un buen bocado. Pero como no la encontró nada apetitosa, se alejó. Así abandonamos nosotros –nosotros, los aprendices– al asceta Gotama, como la corneja que se acercó a la piedra, porque hemos perdido el gusto por él».
Y la imagen de la piedra semejante a un trozo de sebo crece atrozmente en mi cerebro:
Camino por el lecho seco de un río y recojo guijarros lisos.
De color gris azulado, cubiertos de polvo brillante, sobre los que medito y reflexiono y, con los que, sin embargo, no sé qué hacer –otros negros con vetas amarillas de azufre, como los petrificados intentos de un niño por reproducir unas salamandras toscas y salpicadas de motas.
Y deseo arrojarlos lejos de mí, y caen sin embargo de mi mano y no puedo apartarlos de mi vista.
Todas aquellas piedras que han representado un papel en mi vida emergen a mi alrededor.
Algunas se afanan torpemente por alzarse desde la arena a la luz –como cangrejos ermitaños de color pizarra cuando se retira la marea–, como si todo lo arriesgaran por atraer hacia ellas mi mirada para decirme cosas de importancia infinita.
Otras, agotadas, caen de nuevo sin fuerzas en sus agujeros y renuncian a pronunciar palabra.
De cuando en cuando salgo de la penumbra de estos ensueños y veo de nuevo, por un momento, la luz de la luna, la colcha abombada a los pies de la cama, como una piedra grande, lisa y clara, para sondear a tientas mi vacilante consciencia, buscando sin descanso esa piedra que me atormenta –que debe estar escondida en algún sitio, oculta entre los escombros de mi memoria y que parece un trozo de sebo.
Me figuro que un canalón hubo de desaguarla cierta vez sobre la tierra –desviándose en ángulo obtuso, roídos los bordes por la herrumbre– y sin embargo quiero arrancar de mi espíritu esta imagen para engañar y arrullar mis sobresaltados pensamientos. No lo consigo.
En mi interior, una voz obstinada afirma una y otra vez con necia persistencia –incansable como una contraventana que el viento hiciera golpear rítmicamente contra la pared–: es algo completamente distinto; no es la piedra que parece un trozo de sebo.
Y no es posible librarse de la voz.
Cuando por centésima vez arguyo que todo esto es, sin embargo, secundario, calla por un momento, pero despierta imperceptiblemente otra vez y comienza, tenaz, de nuevo: bien, bien, de acuerdo, pero no se trata de la piedra que parece un trozo de sebo.
Lentamente comienza a dominarme una insoportable sensación de desamparo.
No sé qué ha ocurrido después. ¿He renunciado libremente a toda oposición o me han domesticado y amordazado mis pensamientos?
Sólo sé que mi cuerpo yace dormido sobre la cama y mis sentidos se han independizado y ya no están unidos a él.
Querría preguntar repentinamente quién es ahora «Yo»; recuerdo entonces que no poseo ya órgano alguno con el que plantear preguntas; temo que esa boba voz despierte de nuevo y comience desde el principio el interminable interrogatorio sobre la piedra y el sebo.
Y así me alejo.
Día
De repente me hallaba en un patio polvoriento y vi a través de un arco de color rojo –al otro lado de la calle, sucia y estrecha– un chamarilero judío apoyado en una bóveda de cuyas paredes colgaban viejos cachivaches de hierro, herramientas rotas, estribos y esquíes oxidados y multitud de despojos diversos.
Y esta imagen llevaba en sí la atormentadora monotonía que caracteriza a todas las impresiones que a diario, de una forma u otra, cruzan, como los buhoneros y con tanta frecuencia como ellos, el umbral de nuestra percepción, sin despertar en mí ni curiosidad ni asombro.
Supe que hacía tiempo que me sentía como en casa en esta vecindad.
Tampoco esta sensación me produjo una honda impresión, a pesar de su contraste con todo lo que recientemente percibiera y con el modo de llegar aquí.
Al subir los gastados escalones hacia mi habitación, pensando distraídamente en el seboso aspecto de las losas, me sobrevino de improviso la idea de que alguna vez debo haber oído o leído algo sobre una singular comparación entre una piedra y un trozo de sebo.
Oí entonces pasos que subían delante de mí por la escalera y al llegar a mi puerta vi que se trataba de Rosina, la hija pelirroja, de catorce años, de Aaron Wassertrum, el chamarilero.
Tuve que pasar muy cerca de ella, apoyada de espaldas en el pasamanos, y ella se inclinó divertida hacia atrás.
Había puesto sus manos sucias sobre la barra de hierro, para apoyarse, y vi cómo brillaban sus desnudos antebrazos pálidamente en la penumbra. Evité su mirada.
Me repugnaba su risa impertinente y ese céreo rostro de caballo de cartón.
Sentía que su carne debía ser blanca y esponjosa como la del ajolote que había visto en la jaula de salamandras en la pajarería.
Las pestañas de los pelirrojos son para mí tan desagradables como las de los caniches.
Abrí la puerta y la cerré rápidamente tras de mí.
Desde mi ventana podía ver a Aaron Wassertrum, el chamarilero, delante de su cueva.
Apoyado en la puerta de su oscura bóveda, se recortaba las uñas con unas tenacillas.
Rosina la pelirroja ¿era su hija o su sobrina? No tenían ningún parecido.
Puedo distinguir con nitidez, entre los rostros judíos que veo aparecer a diario en la calle Hahnpass, diferentes estirpes que los estrechos parentescos entre individuos borran tan difícilmente como se mezcla el aceite con el agua. Nunca se puede decir: aquéllos son hermanos, o padre e hijo.
Éste pertenece a tal estirpe o aquél a aquella otra, eso es todo lo que puede leerse en sus rasgos.
¿Qué probaría que Rosina se pareciera al chamarilero?
Estas estirpes abrigan una aversión y aborrecimiento mutuos que quiebran incluso las barreras del estrecho parentesco de sangre –aunque todos coincidan en mantenerlo oculto ante el mundo exterior como se guarda un secreto peligroso.
Ni uno solo lo deja entrever, semejando, en esta coincidencia, a ciegos llenos de odios que se aferran a una cuerda infecta: uno con ambas manos, otro, de mala gana, sólo con un dedo, todos, sin embargo, poseídos de un temor supersticioso a caer en cuanto abandonen el soporte común y se separen de los demás.
Rosina es de esa estirpe cuyo tipo pelirrojo es más repulsivo que el de los demás, en la que los varones son estrechos de pecho y tienen un largo cuello de gallina con una nuez prominente.
Todo en estos hombres tiene un aspecto pecoso, padecen toda su vida ardientes tormentos y luchan en secreto contra sus deseos en una batalla ininterrumpida e infructuosa bajo la tortura de una angustia perpetua y repugnante por su propia salud.
No tenía claro cómo podían establecerse relaciones de parentesco entre Rosina y el chamarilero Wassertrum.
Nunca la he visto cerca del viejo, ni siquiera he observado que se hayan llamado alguna vez.
Ella, incluso, permanecía casi siempre en nuestro patio o rondaba por los oscuros rincones y pasadizos de nuestra casa.
Seguramente, todos los vecinos la consideran una pariente cercana o al menos una protegida del chamarilero, aunque estoy convencido de que ninguno de ellos podría ofrecer un motivo para tal suposición.
Quise apartar mis pensamientos de Rosina y miré, a través de la abierta ventana de mi habitación, hacia la calle Hahnpass.
Como si hubiera sentido mi mirada, Aaron Wassertrum dirigió su rostro de improviso hacia mí.
Su rostro rígido y horrible, con ojos de sapo y el labio leporino y entreabierto.
Parecía una araña humana que percibe el más tenue roce en su tela, por más indiferente que pretenda mostrarse.
¿Y de qué podría vivir? ¿En qué piensa y cuál es su intención? Yo no lo sabía.
En las paredes de su cueva cuelgan inalterados, día a día, año tras año, los mismos objetos, muertos y casi sin valor.
Podría dibujarlos con los ojos cerrados: aquí la retorcida trompeta sin llaves y la amarillenta imagen de un grupo compacto de soldados pintada sobre papel.
Y delante, en el suelo, apilado tan apretadamente que nadie puede atravesar el umbral de la cueva, un conjunto de redondas tapaderas de fogón.
Nunca aumentaba o disminuía el número de estos objetos, y si alguna vez se detenía un transeúnte o preguntaba por el precio de alguno de ellos, el chamarilero se irritaba terriblemente.
Levantaba entonces de modo siniestro su labio leporino y farfullaba crispado algo ininteligible en un tono bajo, gutural y tartamudeante que disipaba en el cliente las ganas de seguir preguntando, haciéndole seguir, desalentado, su camino.
La mirada de Aaron Wassertrum se retiró con la rapidez del rayo de mis ojos y descansó con intenso interés en las desnudas paredes de la casa contigua a mi ventana.
¿Qué podía ver ahí?
¡La casa está a espaldas de la calle Hahnpass y sus ventanas miran al patio! Sólo una se abre a la calle.
Casualmente pareció que alguien entraba en ese momento en las habitaciones del edificio que están a la misma altura que la mía –creo que pertenecen a un ático abuhardillado–, ya que de repente oí a través de la pared una voz masculina y otra femenina hablando entre sí.
¡Pero no era posible que el chamarilero lo percibiera desde abajo!
Alguien se movió ante mi puerta y lo adiviné: es Rosina, que espera, ansiosa, fuera en la oscuridad por si quiero tal vez invitarla a pasar.
Y abajo, en mitad de la escalera, acecha, con la respiración contenida, el imberbe Loisa, picado de viruelas, por si abriera la puerta, y siento físicamente subir hacia mí el hálito de su odio y su rabiosa envidia.
Teme acercarse más y que Rosina lo note. Sabe que depende de Rosina como un lobo hambriento de su guardián y, sin embargo, preferiría saltar y dar rienda suelta a su ira.
Me senté ante mi mesa de trabajo y busqué las pinzas y el buril.
Pero no podía hacer nada, y mi mano no estaba lo suficientemente calmada como para restaurar los finos grabados japoneses.
La vida opaca y sombría que envuelve la casa mantiene apagado mi ánimo y de continuo surgen en mí antiguas imágenes.
Loisa y su hermano gemelo, Jaromir, no tienen un año más que Rosina.
Apenas podía recordar ya a su padre, el hostiero, y ahora, creo, se ocupa de ellos una vieja mujer.
Pero no sabría decir cuál, entre las muchas ancianas que viven ocultas en la casa como sapos en su escondrijo, los cuida.
Ella se ocupa de los dos niños, es decir, les ofrece alojamiento a cambio de entregarle lo que obtengan ocasionalmente robando o mendigando.
¿Si les da también de comer? No lo creo, pues la vieja vuelve muy tarde a casa.
Debe ser limpiadora de cadáveres.
Vi frecuentemente a Loisa, Jaromir y Rosina jugar juntos inocentemente en el patio cuando eran niños.
Pero esa época se ha ido hace mucho.
Ahora, Loisa pasa todo el día detrás de la judía pelirroja.
En ocasiones la busca por todas partes y, si no puede hallarla en ningún lado, se desliza de puntillas junto a mi puerta y aguarda ahí con el rostro descompuesto a que ella regrese a casa.
En esos casos me lo imagino mientras trabajo, acechando fuera en el ángulo del pasillo, con la cabeza inclinada y dejando ver una nuca escuálida.
A veces, un estruendo brutal rompe de improviso el silencio.
Jaromir, que es sordomudo y cuya mente está llena de un ininterrumpido y demente deseo de Rosina, merodea por la casa como un animal salvaje y su aullido inarticulado y plañidero, producto inconsciente de sus celos y recelos, resuena tan lúgubremente que la sangre se le hiela a uno en las venas.
Busca a los otros dos, que supone siempre juntos –ocultos en alguna de las mil sucias guaridas–, con un furor ciego, azotado por la idea de pisar continuamente los talones a su hermano para así evitar que suceda algo con Rosina sin que él se entere.
Y presentía que precisamente este incesante tormento del tullido estimulaba a Rosina a unirse siempre al otro. Si se debilita esa inclinación o disposición de Rosina, Loisa trama alguna nueva atrocidad para atizar otra vez el deseo de Rosina.
Entonces se dejan ver o descubrir por el sordomudo y le atraen alevosamente tras ellos hacia oscuros pasillos, donde han montado, con roñosos cercos de tonel que saltan de improviso al pisarse y rastrillos de hierro con los dientes hacia arriba, malvadas trampas en las que ha de tropezar y caer sangrando.
De vez en cuando, Rosina inventa por su propia cuenta algo infernal para que el tormento sea mayor.
Entonces modifica de golpe su comportamiento hacia Jaromir y hace como si de repente le agradase.
Con su eterna sonrisa cuenta presurosa al tullido cosas que le producen una excitación casi demente, para lo que se ha inventado un lenguaje aparentemente lleno de secretos y sólo a medias comprensible, que hace que el sordomudo se encuentre irremisiblemente aprisionado en una inextricable red de incertidumbres y ardientes esperanzas.
Cierta vez lo vi en el patio frente a ella, que le hablaba con un movimiento de labios y una desmesura de gestos tan intensos que creí que, en cualquier momento, sucumbiría a su salvaje excitación.
El sudor le caía por la cara a causa del esfuerzo sobrehumano por entender el sentido de lo que se le decía, intencionadamente confuso y precipitado.
Y durante todo el día siguiente estuvo esperando febrilmente en los oscuros escalones de una casa medio derruida en la prolongación del estrecho y sucio callejón de Hahnpass hasta que se le pasó la hora de mendigar un par de reales por las esquinas.
Y cuando quiso volver a casa a altas horas de la noche, medio muerto de hambre y excitación, hacía mucho que su ama había cerrado la puerta.
A través de la pared llegó a mí, desde el ático contiguo, una alegre risa femenina.
¡Una risa! ¿En estas casas una alegre carcajada? En todo el gueto no vive nadie que pueda reír alegremente.
Recordé entonces que hacía unos días el viejo marionetista Zwakh me había confiado que un señor joven y elegante le había alquilado a buen precio el ático –obviamente para reunirse sin ser visto con la elegida de su corazón.
Debieron subir noche a noche, pieza por pieza, el refinado mobiliario del nuevo inquilino para que nadie en la casa notara nada.
El bondadoso anciano se frotaba las manos de gusto cuando me lo contó, disfrutando como un niño por la astucia con la que había conseguido que ningún vecino tuviera la más mínima idea de la presencia de la romántica pareja.
Además, se podía llegar desde tres casas distintas al estudio sin ser visto. ¡Incluso a través de una trampilla había un acceso!
Sí, si se abría la portezuela de hierro en el suelo de la habitación –y era muy fácil desde el otro lado– se podía pasar a mi habitación y, desde ella, a las escaleras de nuestra casa y utilizar esta salida...
De nuevo llega hasta mí la alegre risa y hace surgir el vago recuerdo de una noble familia y una lujosa mansión, a la que me llamaban muy a menudo para hacer pequeñas restauraciones en valiosas antigüedades.
De repente, oigo al otro lado un grito agudo. Escucho asustado.
La trampilla de hierro chirría con fuerza y al instante aparece una dama en mi habitación.
El pelo suelto, blanca como la cal y con un chal brocado sobre los hombros desnudos.
–¡Maestro Pernath, ocúlteme, por el amor de Cristo, no haga ninguna pregunta y ocúlteme aquí!
Antes de que pudiera contestar abrieron de nuevo mi puerta e inmediatamente la cerraron de golpe.
Durante todo un segundo nos sonrió, como una horrenda máscara, la cara del chamarilero Aaron Wassertrum.
Ante mí aparece una mancha redonda y luminosa y a la luz de la luna reconozco nuevamente los pies de mi cama.
Todavía me cubre el sueño como un pesado abrigo de lana y el nombre de Pernath se dibuja en mi recuerdo en letras doradas.
¿Dónde he leído este nombre? ¿Athanasius Pernath?
Yo creo, creo que hace mucho, mucho tiempo, en alguna parte, me equivoqué de sombrero, maravillándome de lo bien que me sentaba, teniendo, como tengo, una forma de cabeza tan particular.
Y miré dentro del sombrero ajeno –y entonces... sí, sí, allí estaba en letras doradas sobre el forro blanco:
ATHANASIUS PERNATH
El sombrero me asustó y me dio miedo, no sabía por qué.
De repente llega hasta mí, como una flecha, la voz que había olvidado y que continuamente quería que le dijera dónde estaba la piedra que parecía un trozo de sebo.
Rápidamente me imagino el agudo perfil con dulzona sonrisa irónica de la pelirroja Rosina, y de ese modo consigo desviar la flecha, que se pierde de inmediato en la oscuridad.
Sí, ¡la cara de Rosina! Es más fuerte que el alelado parloteo de su voz; ahora, como permaneceré de nuevo a salvo en mi habitación de la calle Hahnpass, podré estar totalmente tranquilo.
I
Si no me he confundido en la impresión de que alguien sube la escalera detrás de mí a una cierta y constante distancia, con la intención de visitarme, ese alguien debe estar ahora aproximadamente en el último tramo.
Ahora dobla la esquina en la que está la vivienda del archivero Schemajah Hillel y pasa de las gastadas losetas de piedra al pasillo del piso superior, cubierto de ladrillos rojos.
Va palpando a lo largo de la pared, y ahora, justo ahora, debe leer mi nombre sobre el letrero de la puerta, deletreándolo a duras penas en la oscuridad.
Me erguí en el centro de la habitación y miré hacia la entrada.
Entonces se abrió la puerta y él entró.
Dio sólo unos pocos pasos hacia mí, sin quitarse el sombrero ni decir una sola palabra de saludo.
Así se comporta cuando está en su casa, pensé, y me pareció muy natural que así fuera, y no de otra forma.
Metió la mano en el bolsillo y sacó un libro.
Después lo hojeó durante largo rato.
La cubierta del libro era de metal y los bajorrelieves en forma de rosetas y sellos estaban rellenos de color y de pequeñas piedras. Por fin encontró el lugar que buscaba y lo señaló.
El capítulo se titulaba «Ibbur», «la fecundación del alma», según pude descifrar.
La gran inicial, «I», impresa en oro y rojo, ocupaba casi la mitad de la página, que recorrí involuntariamente y que tenía un lado desgarrado.
Yo debía repararla.
La inicial no estaba pegada al pergamino, como había visto hasta entonces en los libros antiguos, sino que más bien parecía estar formada por dos delgadas láminas de oro soldadas en el centro y cuyas dos puntas aprisionaban los márgenes del pergamino.
¿Habría, por tanto, un agujero en la hoja? ¿En el lugar de la inicial?
Y si así era, ¿debería estar la «I» invertida en la otra cara?
Volví la página y vi confirmada mi suposición.
Involuntariamente leí también esta página y la siguiente.
Y seguí leyendo y leyendo.
El libro me hablaba como los sueños, sólo que más clara e inteligiblemente. Y afectaba a mi corazón como una pregunta.
Las palabras fluían de una boca invisible, se volvían vivas y venían hacia mí. Giraban y cambiaban ante mí, como esclavas vestidas de colores, y después caían al suelo o desaparecían como bruma iridiscente en el aire y hacían sitio a la siguiente. Cada una tenía, durante un momento, la esperanza de que yo la eligiera y renunciara a ver la posterior.
Había algunas entre ellas que aparecían ostentosas como pavos, con preciosos vestidos y pasos lentos y medidos.
Otras como reinas, aunque envejecidas y decrépitas, con los párpados pintados –con un gesto de doncella en la boca y cubiertas las arrugas con horribles afeites.
Yo pasaba mi vista sobre ellas hacia la siguiente y mi mirada se deslizaba sobre largas filas de rostros y figuras grises, tan vulgares e inexpresivas que parecía imposible grabarlas en la memoria.
Trajeron entonces a rastras a una mujer, totalmente desnuda e inmensa como un coloso de bronce.
La mujer se paró durante un segundo ante mí y se inclinó.
Sus pestañas eran tan largas como todo mi cuerpo y señaló, muda, el pulso de su mano izquierda.
Latía como un terremoto y sentí que en ella estaba la vida de un mundo entero.
De la lejanía vino perezosamente una procesión de coribantes.
Un hombre y una mujer se abrazaron. Los vi venir desde lejos; el fragor de la fila era cada vez más cercano.
Oí entonces la vibrante canción de los que estaban en éxtasis muy próxima y mis ojos buscaron a la pareja abrazada.
Pero ésta se había convertido en una sola figura y estaba sentada, la mitad masculina, la mitad femenina –un hermafrodita–, en un trono de nácar.
Y la corona del hermafrodita terminaba en una tablilla de madera roja, en la que el gusano de la destrucción había roído misteriosas runas.
Detrás, envuelto en una nube de polvo, se acercaba trotando veloz un rebaño de ovejas pequeñas y ciegas: los animales que, como alimento, llevaba el gigantesco andrógino en su séquito para mantener a su grupo de coribantes.
A veces, entre las figuras que surgían de la invisible boca, había algunas que provenían de tumbas –un paño cubriéndoles la cara.
Y se paraban ante mí y dejaban caer bruscamente sus velos y miraban fijamente con ojos rapaces mi corazón, de tal forma que un terror helado me subía a la cabeza y la sangre se me estancaba como un río ante rocas caídas de improviso en su cauce.
Una mujer pasó volando ante mí. No vi su semblante, pues ella lo retiró; llevaba un abrigo de lágrimas que fluían y se derramaban. Hileras de máscaras pasaban bailando y riendo sin preocuparse de mí.
Sólo un pierrot mira hacia atrás, pensativo, y regresa. Se planta ante mí y se mira en mi cara como si fuera un espejo.
Hace muecas tan singulares, levantando y moviendo los brazos –unas veces con lentitud, otras con la rapidez del rayo–, que se apodera de mí un fantasmagórico deseo de imitarle, de guiñar los ojos como él, encoger los hombros y torcer la boca.
Pero otras figuras que vienen detrás le apartan impacientes, pues todas quieren que yo las vea.
Sin embargo, ninguno de estos seres tiene consistencia.
Son perlas resbaladizas, ensartadas en un hilo de seda, notas aisladas de una melodía que fluyen de la boca invisible.
Ya no era un libro lo que me hablaba. Era una voz. Una voz que quería algo de mí que yo no comprendía, por mucho que me esforzara. Que me atormentaba con preguntas ardientes e incomprensibles.
Pero la voz que pronunciaba estas palabras visibles era una voz muerta y sin eco.
Todo sonido del mundo presente tiene muchos ecos, al igual que cualquier objeto tiene una sombra grande y otras pequeñas, pero esta voz ya no tiene eco alguno –hace ya mucho, mucho tiempo que se han apagado y disipado.
Había leído el libro hasta el final, y todavía lo tenía entre las manos, cuando tuve la sensación de que había estado hojeando en mi cerebro y no en sus páginas.
Todo lo que me había dicho la voz lo había llevado desde que nací dentro de mí, sólo que había estado velado y olvidado y se había mantenido oculto a mi pensamiento, hasta hoy.
Alcé la vista.
¿Dónde estaba el hombre que me había traído el libro?
¡¿Se habría ido?!
¿Lo recogería cuando hubiese acabado?
¿O se lo debería llevar?
Pero no podía acordarme de que hubiera dicho dónde vivía.
Quise recordar su aspecto, pero no lo conseguí.
¿Cómo iba vestido? ¿Era viejo o joven? ¿De qué color eran su cabello, su barba?
Nada, ya no me acordaba de nada. Todas las imágenes que me creaba de él se deshacían, inconsistentes, antes de poder construirlas en mi mente.
Cerré los ojos y apreté la mano contra los párpados para atrapar aunque sólo fuera una mínima parte de su imagen.
Nada, nada.
Me coloqué en mitad de la habitación y miré hacia la puerta, como había hecho antes, cuando él vino, e imaginé: Ahora dobla la esquina, ahora camina sobre el suelo enladrillado, ahora está leyendo fuera el letrero de mi puerta: «Athanasius Pernath», y ahora entra. En vano.
Ni el más tenue rastro del recuerdo de su figura quiso despertarse en mí.
Vi el libro sobre la mesa y deseé hallar en mi pensamiento la mano que lo había sacado del bolsillo y me lo había alcanzado.
No podía acordarme siquiera de si llevaba guantes o no, si era joven o arrugada, si llevaba o no sortijas.
De repente tuve una idea extraña.
Era como una inspiración a la que no puede uno oponerse.
Me puse el abrigo y el sombrero, salí al pasillo y bajé la escalera. Entonces volví lentamente a mi cuarto.
Despacio, muy despacio, como había venido él. Y cuando abrí la puerta vi que mi habitación estaba en total oscuridad. Pero ¿no era aún pleno día, cuando salí?
¡Cuánto tiempo debí permanecer fuera meditando que no noté lo tarde que era!
E intenté imitar al desconocido, su paso y sus gestos, y sin embargo, no lo podía recordar.
¡Cómo iba a conseguir imitarlo si no tenía ya el más mínimo indicio de qué aspecto tenía!
Pero todo fue distinto. Muy distinto de lo que había pensado.
Mi piel, mis músculos, mi cuerpo recordaron de repente sin comunicárselo al cerebro. Hacían movimientos que ni me proponía ni deseaba. ¡Como si mis miembros ya no me pertenecieran!
De golpe, al dar unos cuantos pasos en la habitación, mis andares se habían vuelto extraños y vacilantes.
Éste es el paso de un hombre que constantemente está a punto de caer hacia delante, me dije.
Sí, sí, sí, ¡así era su paso!
Lo supe claramente: así es.
Yo tenía una cara extraña, afeitada y con barbilla pronunciada, y miraba desde unos ojos rasgados.
Lo sentía y, sin embargo, no podía verme.
Ésta no es mi cara, quise gritar con horror, quise palparla, pero mi mano no obedeció a mi voluntad y se hundió en el bolsillo sacando un libro.
Exactamente igual a como él lo había hecho antes.
De repente, estoy sentado otra vez sin sombrero y sin abrigo, junto a la mesa. Y soy yo. Yo, yo.
Athanasius Pernath.
Sentí horror y espanto, mi corazón palpitaba a punto de estallar, y percibí algo: los dedos fantasmagóricos que habían hurgado en mi cerebro acababan de abandonarme.
Aún percibía en la nuca las frías huellas de su roce.
Entonces supe cómo era el desconocido, y hubiera podido sentirlo de nuevo en mí –en cualquier momento– con sólo quererlo; pero imaginarme su imagen ante mí, verlo frente a frente –esto todavía no lo puedo hacer y, además, nunca podré.
Comprendí que era como un negativo, una invisible forma hueca, cuyas líneas no puedo captar –en la que me tengo que introducir yo mismo si quiero ser consciente, en mi propio yo, de su figura y su expresión.
En el cajón de mi mesa había una arqueta de hierro; quise encerrar en ella el libro, y de allí sólo lo volvería a coger cuando se hubiera alejado de mí ese estado de debilidad mental para reparar el desperfecto de la inicial «I».
Y alcé el libro de la mesa.
Entonces tuve la impresión de no haberlo tocado; agarré la arqueta: la misma sensación. Como si el sentido del tacto tuviera que recorrer un trecho muy largo en completa oscuridad antes de llegar a mi conciencia, como si las cosas estuvieran separadas de mí por un cúmulo enorme de años y pertenecieran a un pasado que hacía mucho tiempo se había alejado.
La voz que me rodea en la penumbra, buscándome para atormentarme con la piedra sebosa, ha pasado por delante sin verme. Yo sé que viene del reino del sueño. Pero lo que he vivido ha sido real –por eso no pudo verme y siento que me busca en vano.
Praga
Junto a mí se hallaba Charousek, el estudiante, con el cuello de su fina y raída capa subido, y pude oír cómo le castañeteaban los dientes de frío.
Puede pillar una enfermedad mortal en esta puerta tan fría y con tanta corriente, me dije, y le insté a que me acompañara a casa.
Pero él rehusó mi oferta.
–Se lo agradezco, maestro Pernath –murmuró tiritando–. Por desgracia ya no tengo tiempo; debo ir en seguida a la ciudad. ¡Además nos calaríamos hasta los huesos si saliéramos a la calle! ¡El chaparrón no quiere amainar!
El aguacero barría los tejados y caía por los rostros de las casas como torrentes de lágrimas.
Cuando incliné un poco la cabeza pude ver enfrente, en el cuarto piso, mi ventana, tan mojada por la lluvia que sus cristales parecían haberse reblandecido –opaca y rugosa como cola de pescado.
Un arroyo de lodo amarillento bajaba por el callejón y el arco del portón se llenó de transeúntes que esperaban a que escampara el temporal.
–Ahí flota un ramo de novia –dijo de repente Charousek y señaló un ramo de mirtos marchitos arrastrado por el agua sucia.
Detrás de nosotros, alguien se rio.
Al volverme, vi que había sido un hombre mayor, elegantemente vestido, el pelo blanco y la cara hinchada como la de un sapo.
Charousek miró también un segundo y farfulló algo para sí.
De aquel hombre se desprendía una sensación desagradable –retiré mi atención de él y examiné las casas de feo color que se acurrucaban ante mis ojos, como animales viejos y enfurecidos bajo la lluvia. ¡Qué inquietantes y decadentes!
Edificadas sin criterio, parecían maleza que brota del suelo.
Se construyeron adosadas a un amarillento muro de piedra –lo único que se mantenía aún de un alargado edificio anterior– hace dos o tres siglos, a la buena de Dios, sin tener en cuenta el resto: aquí, media casa esquinada y con la fachada hacia atrás, al lado, otra que sobresale como un colmillo.
Parecían dormidas bajo el cielo encapotado y no se notaba nada de la vida malintencionada y hostil que, a veces, emana de ellas, cuando la niebla vespertina del otoño cubre las callejas y ayuda a ocultar su muda y apenas perceptible mímica.
En el tiempo, toda una generación, que llevo viviendo aquí, se ha afirmado en mí la impresión imborrable de que ciertas horas de la noche y del amanecer acostumbran a susurrar un consejo mudo y misterioso. A veces un débil temblor, imposible de aclarar, recorre sus paredes y ciertos ruidos se deslizan por sus tejados y caen por los canalones –y nosotros, indiferentes y apáticos, los percibimos sin investigar su origen.
A menudo soñaba que había espiado los movimientos espectrales de estos edificios y había comprendido, angustiado, que ellos eran los verdaderos amos ocultos de esta calleja, que se podían deshacer de su vida y de su sentimiento, para volverlos a recuperar –se la prestan durante el día a sus habitantes para exigírsela de nuevo a la noche siguiente con réditos usureros.
Y cuando estos extraños hombres, que viven en ellos como sombras, como entes –no nacidos de madre–, construidos su pensamiento y su forma de actuar por retazos elegidos al azar, desfilan por mi espíritu, me siento más inclinado que nunca a creer que tales sueños esconden oscuras verdades que, como impresiones de cuentos en colores, siguen ardiendo en mi alma durante la vigilia.
Entonces se despierta subrepticiamente en mí la leyenda del Golem espectral, de ese hombre artificial que hace tiempo formara con los Elementos, aquí en el gueto,un rabino conocedor de la Cábala, quien le dio una existencia autómata y sin pensamiento al situar tras sus dientes una mágica palabra numérica.
Y al igual que aquel Golem se convertía en una estatua de barro en el mismo segundo en que se quitaba de su boca la sílaba misteriosa de la vida, creo que todos estos hombres se derrumbarían sin alma en un momento si se borrara de su mente cualquier mínimo concepto, quizás un deseo secundario, tal vez una costumbre inútil en éste, o sólo la oscura espera de algo indeterminado e inconsistente en aquél.
¡Qué asechanza, incesante y terrible, esconden estas criaturas!
Nunca se ve trabajar a estos hombres, se despiertan muy temprano, con las primeras luces de la mañana, y esperan con la respiración contenida –como a un sacrificio que nunca llega.
Y si alguna vez parece posible que alguien entre en sus dominios, algún indefenso del que se puedan enriquecer, cae sobre ellos de improviso un temor paralizante que les ahuyenta de nuevo hacia sus rincones y les mantiene apartados y temerosos de cualquier provecho.
Nadie parece lo suficientemente débil como para que ellos tengan el valor suficiente para dominarle.
–Animales de rapiña, degenerados y desdentados, a los que se les ha quitado su fuerza y sus armas –dijo Charousek, mirándome dubitativo.
¿Cómo pudo saber lo que yo estaba pensando?
Sentí que, a veces, se atizan tanto los pensamientos propios que éstos son capaces de saltar, como chispas, hasta la mente de quien esté a su lado.
–¿... de qué vivirán? –dije al cabo de un rato.
–¿Vivir? ¿De qué? ¡Alguno de ellos es millonario!
Miré a Charousek. ¿Qué querría decir?
Pero el estudiante permaneció mudo y miró hacia las nubes.
Por un instante se acalló el murmullo de las voces en el portal, escuchándose sólo el ruido de la lluvia.
¿Qué quería decir con que «Alguno de ellos es millonario»?
De nuevo parecía que Charousek había adivinado mis pensamientos.
Señaló hacia la tienda del chamarilero, que estaba junto a nosotros, y donde el agua arrastraba la herrumbre de los cacharros por charcos pardo-rojizos.
–¡Aaron Wassertrum! Él, por ejemplo, es millonario, casi un tercio de la judería le pertenece. ¿No lo sabía usted, señor Pernath?
Me quedé casi sin aliento:
–¡Aaron Wassertrum! El chamarilero Aaron Wassertrum, ¿millonario?
–Ah, le conozco perfectamente –insistió Charousek, como si hubiera esperado que yo le preguntase–. Conozco también a su hijo, el doctor Wassory. ¿Nunca ha oído hablar de él? ¿Del doctor Wassory, el... famoso... oculista? Aún hace sólo un año que toda la ciudad hablaba entusiasmada de él, del gran sabio. Nadie supo entonces que había renegado de su nombre y que anteriormente se había llamado Wassertrum... Le gustaba representar el papel del hombre de ciencia mundano, y si alguna vez se hablaba de su origen, respondía, humilde y afectado, con medias palabras, que su padre procedía del gueto y que él había tenido que alzarse hacia la luz desde los inicios más míseros, con toda clase de sacrificios e inefables penalidades, sí, ¡sacrificios y penalidades!
»¡Pero nunca añadió con las penalidades y los sacrificios de quién, ni con qué medios! ¡Pero yo sé la relación que tiene con el gueto!
Charousek me tomó del brazo, y lo sacudió con fuerza.
–Maestro Pernath, soy tan pobre que ni yo, casi, puedo concebirlo, mire, me veo obligado a ir medio desnudo como un vagabundo, y sin embargo soy estudiante de medicina. ¡Un hombre culto con formación!
Se abrió la capa y vi, para mi espanto, que no tenía ni camisa ni chaqueta, llevaba el abrigo sobre la piel desnuda.
–Ya era así de pobre cuando provoqué la caída de esa bestia, de ese todopoderoso y famoso doctor Wassory... y aún hoy nadie sospecha que fui yo el verdadero causante.
»En la ciudad se piensa que fue un tal doctor Savioli quien publicó y dio a conocer sus prácticas y el que le llevó al suicidio. ¡Pero el doctor Savioli no fue otra cosa que mi instrumento, eso se lo aseguro! Yo solo maquiné el plan y reuní el material, proporcioné las pruebas y removí, en silencio y sin que nadie lo notara, una por una, cada piedra del edificio del doctor Wassory, hasta que llegó el momento en el que ni todo el dinero del mundo, ni todo el ingenio del gueto hubieran podido evitar su derrumbamiento, para el que sólo era preciso ya un pequeño empujón.
»¿Sabe usted?, así fue... como si jugáramos al ajedrez.
»Exactamente igual a como se juega al ajedrez.
»¡Y nadie sabe que fui yo!
»Seguro que el chamarilero Aaron Wassertrum de vez en cuando no puede dormir por la terrible sospecha de que fue alguien a quien no conoce, que siempre está cerca de él, aunque no pueda atraparle, que fue otro, y no el doctor Savioli, el que dirigía con su propia mano el juego.
»Y aunque Aaron Wassertrum es uno de esos cuyos ojos pueden ver a través de las paredes, no comprende que hay mentes capaces de traspasarlas con largas, invisibles y envenenadas agujas, a través de sillares, de oro y de piedras preciosas, para acertar en la secreta vena de la vida.
Y Charousek se dio un golpe en la frente y se echó a reír como un salvaje.
–Pronto lo sabrá Aaron Wassertrum; exactamente el día en que piense saltar al cuello del doctor Savioli. ¡Justo ese mismo día!
»También he estudiado esta partida de ajedrez hasta el último movimiento... Esta vez será un gambito de alfil de rey. No existe ni un solo movimiento hasta el amargo final para el que no tenga una respuesta fatídica.
»Le aseguro que quien se aventure conmigo en este gambito estará colgado por los aires, como una marioneta desamparada pende de finos hilos... hilos de los que yo tiro... me oye bien, de los que yo tiro, acabando con su libre voluntad.
El estudiante hablaba como enfebrecido. Le miré horrorizado a la cara.
–¿Qué le han hecho a usted Wassertrum y su hijo para que esté tan lleno de odio?
Charousek lo rechazó con energía.
–Dejemos eso, ¡pregunte mejor qué es lo que le rompió el cuello al doctor Wassory! ¿O prefiere que hablemos de esto en otra ocasión? La lluvia ha cesado. Tal vez quiera regresar a casa.
Bajó la voz como alguien que, de repente, se queda completamente tranquilo. Yo sacudí la cabeza.
–¿Ha oído usted alguna vez cómo se cura hoy en día el glaucoma? ¿No? ¡Entonces debo aclarárselo para que lo comprenda todo, maestro Pernath!
»Escuche: el glaucoma es una enfermedad maligna del ojo interno que culmina en ceguera y sólo existe un medio de detener el avance del mal, lo que se llama iridectomía, que consiste en extirpar un pequeño trozo cuneiforme del iris del ojo.
»Las consecuencias inevitables son unos tremendos deslumbramientos, que permanecen para toda la vida; sin embargo, la mayoría de las veces se detiene el proceso de la ceguera.
»Pero el diagnóstico del glaucoma es un caso muy particular.
»Existen momentos, sobre todo en los comienzos de la enfermedad, en que los síntomas más claros aparentemente desaparecen, y en tales casos el médico, a pesar de no poder hallar huella alguna de la enfermedad, nunca puede asegurar que el médico anterior, de diferente opinión, se haya necesariamente confundido.
»Sin embargo, en cuanto se ha realizado la iridectomía, que naturalmente se puede llevar a cabo tanto en un ojo sano como en uno enfermo, es imposible afirmar si antes existía realmente el glaucoma o no.
»Y a partir de estas y otras circunstancias el doctor Wassory había organizado un monstruoso plan.
»Diagnosticó glaucoma incontables veces, especialmente en mujeres, cuando sólo existían leves molestias visuales para realizar una operación que no le significaba ningún esfuerzo y le proporcionaba mucho dinero.
»Como, además, sólo tenía a pobres indefensos en sus manos, no necesitaba ni el más ligero rastro de valor para su estafa.
»Vea usted, maestro Pernath: el degenerado animal de rapiña había llegado a unas condiciones vitales en las que no necesitaba ni fuerza ni arma alguna para descuartizar a su víctima.
»¡Sin poner nada en juego!... ¿Lo comprende?... ¡Sin tener que arriesgar lo más mínimo!
»A través de gran cantidad de sospechosas publicaciones en revistas especializadas, el doctor Wassory supo hacerse con una reputación de extraordinario especialista e incluso supo confundir a sus colegas, demasiado ingenuos y decentes, arrojándoles arena en los ojos.
»La consecuencia lógica fue un río de pacientes que buscaban su ayuda.
»Si acudía alguien a su consulta para ser reconocido de leves molestias visuales, inmediatamente ponía manos a la obra con sus alevosos planes.
»Comenzaba por el interrogatorio habitual al enfermo, pero muy hábilmente, para estar cubierto en cualquier caso, anotaba sólo aquellas respuestas que permitían un diagnóstico de glaucoma.
»Y con mucha cautela sondeaba si había existido un diagnóstico anterior.
»En la conversación dejaba caer que había recibido una urgente llamada del extranjero con el propósito de tomar importantes acuerdos científicos y que por ello al día siguiente tenía que salir de viaje.
»En la oftalmoscopia que realizaba de inmediato con rayos de luz eléctrica ocasionaba intencionadamente al enfermo todo el daño posible. ¡Todo con premeditación! ¡Todo con premeditación!
»Al acabar el interrogatorio, cuando el paciente había hecho la pregunta habitual sobre los posibles motivos de preocupación, Wassory hacía su primer movimiento de ajedrez.
»Se colocaba frente al enfermo, dejaba pasar un minuto y pronunciaba después, con voz comedida y sonora, la frase:
»“La ceguera de ambos ojos es inevitable en muy poco tiempo”.
»La escena que lógicamente seguía era terrible.
»La gente se desmayaba con frecuencia y se arrojaba al suelo llorando y gritando, presa de la más brutal desesperación.
»Perder la vista significa perderlo todo.
»Y, cuando llegaba el momento, también ritual, en el que la pobre víctima se abrazaba a las rodillas del doctor Wassory implorando si no había en todo el mundo de Dios alguna ayuda, la bestia realizaba su segundo movimiento de ajedrez y se transformaba a sí mismo en ese... Dios que podía ofrecerla.
»¡Todo, todo en el mundo es como una jugada de ajedrez, maestro Pernath!
»Una operación inmediata, decía pensativo el doctor Wassory, es lo único que quizá traiga la salvación, y con una vanidad salvaje y codiciosa que brotaba de improviso, se deshacía en un torrente de palabras, en una prolija descripción de tal o cual caso, todos ellos con una enorme semejanza con el presente, cómo incontables enfermos únicamente a él debían el haber conservado la luz de sus ojos y otras cosas por el estilo.
»Se recreaba realmente en el sentimiento de ser considerado una especie de ser superior en cuyas manos se halla el bienestar y el dolor del prójimo.
»Pero la desamparada víctima se encontraba destrozada a sus pies, con el corazón lleno de ardientes interrogantes y con el sudor de la angustia en la frente, y no se atrevía siquiera a interrumpir sus palabras por miedo a irritarle a él, el único que todavía podía ayudarle.
»Y diciendo que, desgraciadamente, sólo podía realizar la operación unos meses más tarde, cuando volviera de su viaje, el doctor Wassory acababa su discurso.
»“Espero (en tales casos siempre se debe esperar lo mejor) que para entonces no sea demasiado tarde”, decía.
»Naturalmente, los enfermos saltaban entonces aterrorizados afirmando que bajo ninguna circunstancia querían esperar ni un solo día más, e imploraban vehementemente que les aconsejara qué otro cirujano de la ciudad era el indicado. Había llegado el momento en el que el doctor Wassory daba el toque definitivo.