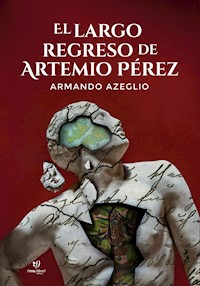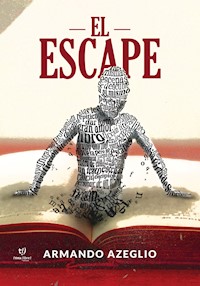
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Bruno Giorno descubre que es el personaje de un libro, una mera ficción literaria en una novela caótica y totalmente fuera de control. Se descubre a sí mismo, día a día, repitiendo las mismas escenas, en las mismas páginas, cada vez que un lector abre un libro y las lee. Debería enamorarse y casarse con la protagonista femenina de la novela. Pero se niega a hacerlo, porque se ha enamorado de una lectora que proyecta en él todas las virtudes atribuibles a un gran amor. Entonces, él empieza a abandonar la novela para visitar a la lectora, y estos escapes alteran no solo la estructura de la novela, sino su misma esencia. El autor, a través de las páginas, trata de dar forma a un texto caleidoscópico y, por momentos, delirante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Magdalena Gomez.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Azeglio, Armando Enrique
El escape / Armando Enrique Azeglio. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2021.
234 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 978-987-708-862-5
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas Psicológicas. 3. Novelas de Misterio. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2021. Azeglio, Armando Enrique
© 2021. Tinta Libre Ediciones
EL ESCAPE
Armando Azeglio
Capítulo 1 El loco
La novela surge como deseo incontenible de narrar. El círculo de la novela se cierra cuando el que desea insaciablemente narrar se ve insaciablemente narrado por el deseo de narrar. La novela surge como declaración de guerra, como hostilidad contra el otro. El mundo se ha escindido.
Marcos Barnatán
Aurora grita:
—¡No, Bruno! ¡¡¡No!!!
Le sangra la comisura derecha de la boca; está desparramada en un oscuro rincón del sórdido motel que nos contiene. Bruno y yo nos estudiamos, nos medimos con celo, dispuestos a pelear: vida o muerte, por lo que veo.
Yo estoy en calzoncillos. Aurora pone su cuerpo delante del mío y nos separa.
«La carne», pienso. «La carne, la carne separa a la carne», repito en un momento de sonambulismo delirante y, emocionado por la tragedia que se acababa de crear, me invade una sensación de culpa y de euforia que no me pertenece.
No puedo evitar sentirme completamente ajeno al espectáculo que me tiene por protagonista; una confusión absurda y vertiginosa se desarrolla ante mis ojos.
Saliva arenosa.
Boca seca.
Vértigo. Mucho vértigo.
Estoy peleando contra Bruno, Bruno Giorno. Nos estamos matando a golpes. Estamos trenzados en una lucha confusa. Siento la cabeza tomada por una lucidez que baja como una gran ola de calor por todo mi cuerpo y luego tensa mi espalda. La contrae con fuerza. Veo mis puños cruzar el aire desde una perspectiva privilegiada: la de mis ojos. A veces impactan en alguna porción del cuerpo de Bruno; en otras, vuelan inútilmente y algunas veces percibo mis manos en cámara lenta.
Luz verde azulina.
Me cae agua de la nariz..., creo.
Rojo.
Gris - rojo.
No sé cuándo ni por qué empezamos a pegarnos. Y de repente —no sé cómo—, él está sentado sobre mi estómago, llenándome la cara de dedos. Ahora me ahorca.
Intento reaccionar, cubrir mi rostro con un brazo, tirarle un rotundo cross de derecha a la cara, pero mi brazo resulta penosamente corto. «Es paradójico», pienso «que ambos nos llamemos Bruno Giorno y que estemos bailando despreocupados esta suerte de coreografía fratricida».
Lo que sucede a continuación es confuso... Veo que Bruno saca algo del bolsillo, algo resplandeciente y metálico. Miro esos ojos unos instantes. Lo suficiente como para no olvidarlos por el resto de mis días cada vez que cierre los míos. Trato de zafar haciendo tres o cuatro contorsiones.
Es lo último que percibo. En seguida se nubla lo que me rodea, me invade un sopor seguido de una luz blanquísima. Oigo sonidos, percibo voces extrañas, veo imágenes que discurren tangentes a mí, empiezo a no tener idea de dónde me encuentro… hasta que todo se apaga.
Anaranjado con chispas bermellón.
Tos, mi tos.
Más tos.
Lo primero que veo son los botones dorados de un traje azul marino…, el final de una finísima corbata italiana a rayas... y sangre, mucha sangre. A continuación, un tórax que sigue los acompasados movimientos de una respiración dificultosa.
Hay algo metálico clavado en ese pecho, de donde mana un hilo de sangre que —ininterrumpido— cae sobre las baldosas. Retrocedo tambaleándome. En conjunto, los distintos elementos forman el cuerpo agonizante de Bruno Giorno, el protagonista de esta novela.
Y de repente yo —Bruno Giorno— siento una sensación de absurda felicidad. Siento como si un gran relámpago hubiera iluminado el hemisferio nocturno de mi alma.
Bruno se está desangrando y siento algo muy extraño. Como si, con el fluir de ese líquido, mi identidad vacía se fuera llenando poco a poco.
Los minutos pasan. Me pongo nervioso.
Es extraño: noto que una vez muerto, Bruno hubiera debido disolverse, quizá fundirse en las páginas de este libro, pero no lo hace. Ni siquiera aparece la palabra FIN.
Bruno jadea y sigue sosteniéndose la herida. Un charco de sangre, que ahora creo que es tinta, tinta roja, crece alrededor de su cuerpo.
De pronto, con voz entrecortada y seca, Bruno saca un manuscrito de su bolsillo y hace la siguiente declaración antes de empezar a leérmelo en voz alta.
—¡La novela no debía empezar de esta forma, yo no puedo morir en el primer capítulo, esto debería suceder en el último! No sé qué ocurrió; me parece que el texto original ha sido alterado.
Lo miro sin salir de mi asombro, sin entender.
—¡Yo no puedo morir ahora! —insiste—. ¿Qué gracia tiene para el lector enterarse de mi muerte? ¡Soy el protagonista!
Y lee:
“En el comienzo la novela se escribía a sí misma por el mero deleite de existir(tose).Se precipitaba en vastos torbellinos de situaciones, formas y personajes a fin de poder reencontrarse a sí misma”.
—Así comenzaba el texto original —agrega—. Seré un estúpido o un anticuado (además esta es tu novela), pero a mí me gustan las ficciones tradicionales: aquellas de estructura lineal que tienen un principio, un nudo y un final, donde cada personaje se mueve de un modo reconocible, según un recorrido claro y sin ambigüedades de ningún tipo. Por supuesto, no todo puede ser “claro” desde el principio, si no —tose—, ¿cómo podríamos disfrutar de excelentes novelas policiales? Sin embargo, al final todo debe ser develado: transparente como el agua. ¡Pero al final, no en las primeras páginas del primer capítulo! —remarca.
Creo entenderlo todo y decido ignorarlo. Algo en él apesta a escena teatral, a “muerte del protagonista de la telenovela de la tarde”; además, todo su lenguaje corporal me parece producto de un prolongado ensayo. Su gestualidad es demasiado limpia, demasiado histriónica, demasiado abstracta. Su cara y su cuerpo son increíblemente perfectos como para morir de muerte verdadera en ese instante.
Me alejo o, al menos, eso deseo hacer. Correspondería que me retirara de la escena al mejor estilo Carpentier. En ese instante, el hilo de sangre que destilaba la supuesta herida del protagonista empieza a trepar por los pliegues de su ropa, hasta alcanzar el pequeño tajo como una fina y disciplinada hilera de hormigas. Su traje, que para esta ocasión se había concedido los dramáticos beneficios de la imperfección, de la mancha y la belleza de la arruga, vuelve de a poco a ser absolutamente azul y… absolutamente traje.
Su respiración gana aire y se acompasa. La sangre del piso comienza a contraerse en forma concéntrica y sigue trepando hasta la hoja de acero incrustada en su tórax.
Bruno se incorpora, entre tambaleante y enérgico. Ensaya torpes contorsiones de gigante ebrio, mientras sostiene sobre su pecho —extraña joya— su propia navaja clavada.
—Después de todo —musito—, si te había pertenecido en vida, ¿por qué no iba a pertenecerte ahora, en la hora de la muerte? ¿No la habías sacado del bolsillo con la sana intención de degollarme?
En un creciente estado de confusión, se dirige hacia mi cuerpo que yace inconsciente en el piso; se monta colérico sobre mi pecho y empieza a des-golpearme sin piedad. Uno a uno los golpes se retiran de mi rostro, cada vez menos hinchado.
Por un reflejo anatómico —o un automatismo literario, quizá—, le quito el cuchillo plegable del cuerpo. Se resiste; es decir, la muerte se niega a soltar su presa por la fina hendidura de la herida. Y la herida se resiste a resignar su cuchillo con una fricción que pesa toneladas: nadie tiene idea de lo que es apuñalar a un hombre, hasta que un buen día lo hace. Forcejeamos, nos trenzamos en la lucha oscura que describí al comienzo, tres o cuatro veces trato de zafar.
Noto —no sin sorpresa— que la sangre ha desaparecido, que la herida se cerró.
Un instante después me encuentro muy de cerca con los ojos de Bruno: ojos que brillan de odio. Brillan como la navaja que tiene en la mano y que guarda ahora en su bolsillo. Yo pienso en Lorca, en el significado universal de una navaja en las manos de un marido que acaba de atrapar a su mujer en los brazos de otro hombre.
Capítulo 2
Volví a trabajar en el manuscrito de la novela, en la apertura, en el capítulo dos. No sabía cómo empezar. Todos los inicios posibles me parecían banales si los confrontaba con todos los comienzos leídos a lo largo de mi vida. Además, varias veces he sido paralizado por la maldición de la página nueve. Abandonaba todos los textos en la página nueve. La energía que necesitaba para pasar a la diez se disipaba. Ni siquiera me alcanzaba para un “elogio de la página en blanco” al estilo Mallarmé.
No es cierto eso de que un escritor escribe a pesar de lo que sea; no creo que pueda ser cierto. De trabajo en trabajo —se han sucedido varios a lo largo de mi vida— o en los intervalos entre una alienación y otra, he descubierto que puedo escribir. Pero jamás tengo la certeza de que podré terminar aquello que empecé. Esta debería ser la página nona.
Dos meses estuve encerrado en un aguantadero que el azar me había deparado: pan duro, sardinas enlatadas, mate amargo. Tuve que esconderme, ponerme a reparo de las posibles represalias de gente que quería verme muerto. Hacía semanas que pensaba y leía de día, y soñaba y escribía de noche. Al final confundía las cuatro cosas. Soñar, leer, pensar y escribir eran parte de lo mismo: habitaba solo en mi cabeza. El aguantadero era solo la metáfora. La paradoja era sentir que, para salvar la vida, tuve que merodear la frontera de la demencia y la muerte.
Cierto día —creo que después de haber leído a Bajarlía—, me descubrí hablando en algo parecido al sánscrito con un ser de naturaleza imprecisa… Ahora que lo pienso, nunca miré la fecha de caducidad de las sardinas.
El ente dialogaba con una voz plural y algo gangosa, en una lengua de duras consonantes y secas desinencias, como si se tratase de una sucesión de golpes de pistón. Aseguró que yo, Bruno Giorno, el escritor de esta novela, ubicado en un nivel de conciencia superior, había elegido aquel encierro, aquella locura hermética para aprender algo que mi alma debía descifrar. Dijo que, con todo aquello, no había hecho otra cosa que descender a mi propio infierno, perderme a mí mismo, para buscarme y encontrarme antes de morir: encontrar mi única e irrepetible versión de la verdad.
—Matar no está mal —dijo—, el mal libera las potencias del hombre y —citó a Juan Jacobo Bajarlía de manera textual— “enseña a dominar a los demás”. El que no se guía por esta norma es triturado por el mundo, aplastado por la creencia de que todos son buenos cuando, en realidad, son los enemigos naturales de la especie, dispuestos a despedazar a quien sea en nombre de falsos mecanismos. Este mal —agregó— no es el que guía el crimen, sino el que conforma la estructura del mismo, una estructura aciaga.
Afirmó que el llamado “mal” no es otra cosa que la cara oculta e inimaginable del Hacedor, a la que él mismo prohibiera venerar. Su objetivo era revelar, a unos pocos elegidos, la naturaleza no dicotómica de la existencia. Siglos de enrarecido cristianismo habían desfigurado esta verdad. Para arribar al bien definitivo necesitamos del auxilio del mal; es la paradoja que forma parte del combate.
Se identificó a sí mismo como Gandharvas y dijotraer alivio a las no pocas inquietudes y sentimientos que minaban mi ánimo. Manifestó que aquello era parte de su misión: confortar a los débiles, y enseñarles a los hombres que a veces el crimen solo se combate con lo que denominó “el mal de la divinidad”. Agregó que hay dos clases de mal: el de los delincuentes que aprovechan el progreso para oprimir a los débiles y el de la divinidad que utiliza la fuerza para castigar.
—Yo me encuentro en el cruce de todos los caminos, allí donde los hombres tienen que elegir. Soy como un camión de helados manejado por un heladero psicótico, los hombres se van subiendo porque les encanta esa golosina, comen hasta la saciedad y después no saben qué hacer con el empalago. Por lo general, saltan a medida que avanzo… y yo los arrollo.
Luego farfulló algo acerca del lado nocturno de nuestra alma, en el cual habita tanta ciencia y conocimiento como la que existe en el lado opuesto y complementario. Cuando desperté de aquel sueño, seguí, en medio del total desorden de mis manuscritos, balbuceando palabras en ese idioma que no conocía y escapaba de mi boca en incontrolables borbotones.
Una vez que consideré que era demasiado, que ya había tenido suficientes sardinas y pan duro, el viento me trajo el apagado sonido de una fiesta. Los carnavales sanandresinos estaban llenos de eso: música, serpentinas, lanza perfumes, risas, risitas y risotadas. Lleno de una nostalgia con aroma a madreselvas que no podía definir, me dieron ganas de conocer a una mujer, una mujer que sonriera y me infundiera algo de júbilo.
Me lavé en una palangana, me afeité y me peiné hasta que un pedazo de espejo roto me devolvió una imagen potable de mí. La música seguía sonando en la lejanía; venía de las callejas laberínticas y enfangadas de San Andrés. Recorrí igual que un sonámbulo las calles flanqueadas por tapiales, sauces y perros que ladraban a mi paso. Cuando me quise acordar, estaba en las puertas del salón familiar El Ensueño.
Unos carteles coloridos anunciaban los bailes de carnaval de ese año y a la Orquesta Típica del Maestro Osvaldo Piazza —que al parecer no era ni tan orquesta ni tan típica—, alternaba entre el tango y el bolero pasando alegremente por el jazz, el mambo y el boggie-boogie.
El Maestro no solo ostentaba un bigotito fino y recortado con prolijidad, sino un ostensible peluquín que ornaba el hemisferio norte de su cabeza. Agitaba la batuta de un lado a otro, simétricamente y con circunspecto entusiasmo. En los puños de su camisa brillaban un par de gemelos que, cual luciérnagas, dejaban en el aire un halo luminiscente. Se diría que el propósito no era otro que el de poner en evidencia el movimiento de sus manos. Unas gotas le atravesaban las mejillas dibujándole meridianos de sudor que, cruzando el ecuador de su bigotito, iban a parar a unos zapatos de improbable charol.
Antifaces de escarchilla, chiffon y raso cubrían la mayoría de los rostros pertenecientes a una galaxia de cuerpos en constante rotación que, abarrotados y centrípetos, giraban alrededor de la pista. Mujeres altas con hombres bajos. Pibes flacos con minas regordetas, tipos mayores con jovencitas. Púberes con cuarentonas.
Los que no bailaban estaban sentados ante mesas cubiertas con manteles a cuadros rojos y blancos alrededor de la pista. O de pie, fumando en una barra ubicada en el fondo del salón. Una representación del Rey Momo en papel maché sonreía con una mueca casi siniestra. Las serpentinas, bailando entre el papel picado en suspensión, parecían dibujar extraños ideogramas en el aire. ¿Qué significarían? Anotaría unos instantes después en mi libreta.
¿Esas tiras de papel estarían tratando de darme algún mensaje? Me acerqué a un rústico tablón de madera. Pedí una ginebra y, ajeno a toda esa algarabía, encendí un cigarrillo. Saqué de nuevo mi libreta y escribí: El aroma de los lanza perfumes, mezclado con el humo del tabaco, impregnaba el ambiente. Parecía un pueblo primitivo adorando a un tótem. Tratando de que la imagen cobrara vida a través del frenesí de la danza.
Entonces sentí una presión en el rostro, un acecho, algo que venía de alguna dirección y que no lograba identificar. Giré ciento ochenta grados, movido por una urgencia atávica, tratando de identificar la fuente de un peligro impreciso: no encontré nada, excepto los ojos de una morocha que me miraban desafiantes desde un rincón.
Estaba vestida de raso rojo. Sentí en el cuerpo una suerte de expectativa indefinida, tensa y dulce. No supe muy bien qué era lo que me llamaba la atención de ella. O es que todo en ella me llamaba la atención, desde sus zapatos, que hacían juego con el vestido, pasando por un collar de perlas blancas de tres vueltas, o la forma sensual con la que pitaba y encendía los Clifton que metía uno a uno entre pecho y espalda.
«No quiero pensar qué puede llegar a hacer con esa boca», pensé de inmediato.
Entonces me vino la inspiración: los ojos, la mirada de esa mujer era lo que necesitaba, el disparador para escribir una novela que se negaba a nacer.
Ojos —garabateé en la libreta sosteniéndole la mirada a la morocha—, cuántas veces me perdí en ellos buscando un futuro de a dos en mi vida.
Creo que buscaba una mirada donde cobijarme y me encontré con la de ella. No sé qué había en esos ojos; algo brumoso, inquietante, blasfemo, que me decía que las cosas iban a terminar irremediablemente mal, arrastrándome en su caída. Claro que todavía no podía saberlo; sería por eso que me acerqué a la morocha y le di conversación. Se llamaba Aurora. Al poco tiempo me comentó que era casada y yo sabía que acostarse con una casada en el San Andrés de aquellos años era tabú.
Los mitos y los tabúes son consecuencia de los miedos —citó una parte lúcida de mi cerebro para mi libreta de notas— que, a su vez, son el principio del poder. Quiero decir: si las religiones, los gobiernos, las instituciones existen gracias a los mitos, ¿por qué no habría yo de mitificarme en los recuerdos sensuales de esta mujer gracias a sus miedos? Y Aurora, en este momento, es un monumento a la pavura, al oscuro resplandor del poder sensual en estado primigenio.
Y ahí comenzó ese confuso diálogo de enigmas al que luego, con desespero, llamaríamos amor. Le dije que era escritor, que estaba escribiendo esta novela, como para hacerme el interesante e impresionarla. Como para empezar a seducirla y llevármela a la cama.
—¿Una novela? —replicó incrédula—. ¿Y cómo empieza? —Su voz era la de una mina exuberante que pretende ser ingenua.
Saqué el arrugado y ensangrentado manuscrito del bolsillo y con un dejo de desdén en la comisura de los labios leí casi tallando cada frase:
—En el comienzo la novela se escribía a sí misma por el mero deleite de existir.Se precipitaba en vastos torbellinos de situaciones, formas y personajes a fin de poder reencontrarse innumerablemente a sí misma.
A continuación, cité una secuencia preferencial de nombres literarios absolutamente desconocidos para Aurora, para San Andrés y para la época: Arlt, un oscuro porteño de origen prusiano que deambuló por nuestros pagos buscando una fórmula química para la fabricación de medias finas, Borges, Cortázar, Juan Jacobo Bajarlía, Lautréamont1, Bolaño, Fresán, Nielsen, el Arquitecto loco...
Aurora no entendía nada de lo que decía; creo que le hubiera dado lo mismo que le citara la secuencia: herradura, sexo, sombrilla, lavarropas.
Estaba excitada por la simple idea de tener un affaire con alguien, no importa si era un poeta, un aprendiz de hojalatero, un mecánico vulcanizador o un forajido sentimental (¡buen título para una novela!). Es decir, la idea de tener una historia con alguien me había precedido en la vida de Aurora. Creo que su necesidad de romance inventó en mí su propia solución.
Lo que todavía no intuía Aurora es que aquello que más nos gusta contiene en sí mismo, de forma invariable, lo que nos gusta menos. Si no fuera así, los médicos recetarían el cigarrillo para prevenir el cáncer, las dietas aconsejarían el consumo masivo de azúcares contra la diabetes, y se tendrían relaciones sexuales sin condón para evitar el contagio del SIDA, inimaginable en esos años. Entonces el mundo sería más perfecto, como en una novela. Y mucho más aburrido, como en la vida real.
Lo que Aurora todavía no intuye es que la novela ya ha empezado y que no solo nos contiene como personajes, sino que, en medio de un raptus creativo donde me desconozco como escritor, he empezado a escribirla por su fin y no por el principio.
Es por eso que ahora me levanto de la mesa, entre esquivo e intrigado. Me pregunto qué es lo que hago en este lugar. Y me repito a mí mismo que no hay nada interesante en este baile de carnaval, tal cual me lo anticipara Federico Cantino; y que al salir de mi improvisado aguantadero he arriesgado mucho... muchísimo, ya que es seguro que los conservadores no solo me están dando caza, sino que a esta altura ya le deben haber puesto precio a mi cabeza.
Me marcho sin entender muy bien por qué, ostentando en la boca el mismo gesto de desdén con el que más arriba le leí a Aurora un comienzo de esta novela.
Salgo junto a ella, preso del automatismo literario que necesito para cerrar con mínimo decoro un capítulo.
Capítulo 3
Esa noche, sin muchos prolegómenos Aurora y yo terminamos en la cama de un motel infecto cerca del salón familiar El Ensueño. Y ahí estaba yo, corroído por una urgencia intangible que me hacía desvestirla. Y ahí estaba ella, sentada frente a una mesita de ese hotelucho, semidesnuda en la frágil perfección de sus pies y de sus torneadas piernas.
Aurora se resistía —o fingía resistirse— a la embestida de mi tempestad hormonal. En seguida mi respiración se entrecortó frente al rojo bamboleo de sus uñas en contraste con el rosado de su boca y la sedosa lengua de culebra tropical. Viajé en un segundo desde nuestros suspiros hasta los remolinos de esa turbulencia genital; desde los besos y las manos a las lenguas, y de allí a la saliva compartida patinándonos los cuerpos. Sucedió al mismo tiempo dentro y fuera de una oscilación incapaz de reposar. Por un instante, todo me hizo recordar que el lenguaje del sexo es la negación misma de las palabras.
¿Cómo debería continuar la narración a partir de este punto? Me lo pregunto antes de ser arrasado por la onda expansiva de un orgasmo que brota de la abertura de sus piernas convulsas. ¿Debería…? Sí, contesto con apasionada anticipación, antes de terminar la pregunta. ¿Debería apelar al recurso de la narración inversa para describir la entrada en escena del marido de Aurora y su navaja? ¿Describir la lucha entre los dos Bruno Giorno, lucha de la cual uno de los dos sale herido?
—¡Sí! —exclamo en voz alta, indignado, como si estuviera hablando con fantasmas.
Aurora no entiende nada, yo tomo mi libreta y a un costado de la cama escribo:
Ojos que brillan de odio. Brillan como la navaja que tiene en la mano y con la que piensa matarme. Yo pienso en Lorca, en el significado universal de una navaja en las manos de un marido que acaba de atrapar a su mujer en los brazos de otro hombre. Bruno salta de improviso para esconderse detrás de las ruinosas cortinas de la habitación del motel. Pronto acechará al intruso y esperará la oportunidad para llegar silencioso al balcón. Se deslizará por el tubo del desagüe y ganará la calle enfangada. Se alejará —anónimo— del hotel, enfundado en un impoluto traje italiano. Y llegará a su casa cuando nadie lo espera, como si retornara de un viaje de negocios, imaginando que encontrará a su mujer. Ella no estará en el hogar y él saldrá como loco a buscarla, infructuosamente. Tomará un tren y se alejará de la ciudad y del relato, perdiéndose en la bruma de los confusos próximos capítulos de una novela que se niega a nacer.
Pero no, no me cierra terminar el capítulo tres de esta manera. ¿Debería haberlo narrado a la inversa?
Narración inversa del capítulo 3 (con algunas variaciones)
Y ahí estoy yo, corroído por una urgencia intangible, cayendo desde la abertura de las piernas de Aurora en la extrañeza expansiva de un tórrido orgasmo. La herida de Aurora, el tajo de Aurora, sus sedosas vísceras. La contribución del vino, el sopor, la inyección de la libido. La sorpresa de Bruno irrumpiendo desde la ventana.
Comenzamos en la cama y, en el fragor de esta nueva lucha, nos revolcamos con ella en el piso para pronto sentarnos apasionadamente en la antesala del cuarto.
Desde cualquier punto de la pieza, las perlas blancas de un collar, respondiendo a un extraño conjuro de animación, se reúnen en su cuello enhebrándose. Abrochándose al final de una caricia brusca de mi mano.
El corpiño salta desde algún rincón de la penumbra y le cubre con delicadeza los senos. El vestido de raso rojo le trepa por el cuerpo y se le vuelve piel en la piel.
Y ahí está: sentada en la mesita de ese hotelucho, semidesnuda en la frágil perfección de sus pies y de sus torneadas piernas. Con sus delicadas manos juntas, casi en plegaria sobre mi entrepierna. Con el rojo bamboleo de sus uñas en contraste con el rosado de su boca, con su sedosa lengua de culebra tropical.
Me visten mis ropas, nos desbesamos. Aurora se resiste, o finge resistencia ante la embestida de mi tempestad hormonal. La respiración se nos entrecorta. Nos relajamos. Intento besarla.
Por reducción al absurdo en el camino al hotel pienso en los cabalistas hebreos. Según ellos, el ángel de la noche, Layela, invocaba la amnesia del alma errante dando un pequeño pellizco en la nariz, al tiempo que aplicaba una pequeña presión en el labio superior... Allí es donde pienso besar por primera vez a Aurora y convocar su amnesia marital. Ahí: donde todos llevamos la marca del dedo del ángel.
La orquesta suena en la lejanía. Llegamos a ese motel por las callejas enfangadas y laberínticas de San Andrés, por los tapiales, los sauces, los perros, la noche y el baile de carnaval donde nos conocimos. En el Club Familiar El Ensueño, suena la Orquesta típica del Maestro Osvaldo Piazza que, ni tan orquesta ni tan típica, alterna entre el tango y el bolero y pasea alegremente por el jazz, el mambo y el boogie-boogie.
Perlas de sudor le trepan desde la papada hasta el acharolado peluquín que orna el hemisferio norte de la cabeza del Maestro Piazza. Las gotas le surcan las mejillas dibujándole meridianos de sudor que, a su vez, atraviesan el ecuador de su bigotito prolijo y bien recortado. Don Osvaldo, impertérrito, sigue moviendo la batuta al compás del ritmo de la orquesta.
Se descubren rostros llenos de algarabía. Antifaces de escarchilla, chiflón y raso son escondidos en carteras para más tarde ser llevados a los autos. El perfume de los lanza perfumes vuela ruidoso desde los participantes hacia sus envases. Se mete por entre las válvulas del vidrio ruidoso e infla optimista pomos de plomo. La serpentina vuelve enroscándose a las manos de quienes las arrojaron. El papel picado es devuelto desde el aire a sus bolsas de papel marrón. Con Aurora bailamos apretadamente, apasionadamente.
—Aurora —me responde con voz musical cuando, habiendo bailado más de una hora le pregunté a la morocha cómo se llamaba.
De pronto el baile se va enfriando y ella me suelta la mano para volver a su mesa. Yo en ese minuto no puedo recordar su nombre. Todo vuelve a la expectación inicial, como si ya no la conociera, una morocha vestida de raso “color tango” me mira desde una mesa. No sé muy bien qué es lo que me llama la atención de ella… O todo en ella me llama la atención. Desde sus zapatos, pasando por su collar de perlas blancas, o la forma sensual con la que pita y enciende los Clifton que mete uno a uno entre pecho y espalda.
«No quiero pensar qué puede llegar a hacer con esa boca», pienso, libidinoso, en el interior de mi ser. Y entonces busco en ese bosque de ojos que conforman el daguerrotipo de aquel recuerdo y me clavo en los ojos de esa mujer.
Muchas veces me he zambullido en los ojos de una mujer. Muchas veces los ojos de una mujer han tenido que ver con el oficio de mi destino. Los marrones de aquella criolla que en mi juventud me volvió loco. Los verdes de la italiana que en mi madurez enloqueció y se tiró por una ventana.
Ojos. Cuántas veces me perdí en ellos buscando un futuro de a dos en mi vida.
Creo que buscaba una mirada donde cobijarme y me encontré con la de ella. No sé qué había en esos ojos; algo turbio, algo inquietante, algo blasfemo. Algo que iba a terminar irremediablemente mal arrastrándome en su caída. Todavía no puedo saberlo, será por eso que me le acerco y le doy conversación.
Creo que ahí fue donde comenzó ese confuso diálogo de enigmas al que luego, equívocamente, llamaríamos amor. Creo que ahí le dije que era un escritor, que simpatizaba con la bohemia del tango y que estaba escribiendo esta novela.
—¿Una novela? —replicó incrédula—. ¿Y cómo empieza? —preguntó con voz de rubia exuberante que pretende ser ingenua.
Yo saqué un arrugado y ensangrentado manuscrito del bolsillo. Con un dejo de desdén en la comisura de mi labio leí:
—En el comienzo la novela se escribía a sí misma por el mero deleite de existir… etc., etc.
Luego le citaría una secuencia preferencial de nombres literarios absolutamente desconocidos para Aurora, para San Andrés y la época: Arlt, un oscuro porteño de origen alemán que deambuló por nuestros pagos buscando una fórmula química para la fabricación de medias finas, Kawabata, Mishima, Pizarnik, Juan Jacobo Bajarlía... Aurora no entiende nada de lo que digo, creo que da lo mismo si le hubiera citado la secuencia: herradura, sexo, sombrilla, lavarropas. Creo que está excitada por la idea de tener un affaire con alguien, no importa si un poeta, un aprendiz de hojalatero, un mecánico vulcanizador o un forajido sentimental. Es decir, la idea de tener una historia con alguien me ha precedido en la vida de Aurora. Entonces creo que su necesidad de romance ha inventado en mí su propia solución.
Es por eso que ahora me levanto entre despectivo e intrigado de la mesa. Me pregunto qué es lo que hago en este lugar. Y me repito a mí mismo que no hay nada interesante en este baile de carnaval, tal cual me anticipara Federico Cantino y que al salir del aguantadero he arriesgado mucho... muchísimo, ya que los conservadores seguro que no solo me están dando la caza, sino que a esta altura ya le deben haber puesto un precio a mi cabeza.
Me marcho, sí, sin entender muy bien por qué, con el mismo gesto de desdén en la boca con el que más arriba le leí a Aurora un comienzo de novela que no era tal. Me levanto y me marcho preso del mismo automatismo literario que me hizo escribir un párrafo donde el protagonista le sacaba a un personaje la navaja de una herida para después ver que la misma se cerraba.
Desando el camino hasta el aguantadero donde el viento me trae el sonido lejano de una música carnavalesca. Me intriga muchísimo esa música: típica de los carnavales sanandresinos. Me lleno de una suerte de nostalgia con perfume a madreselvas, de ansias de conocer una mujer, pero vuelvo de inmediato al manuscrito de mi novela, al capítulo cuatro…, creo.
Capítulo 4
Un ujier de los Cantino, como regurgitado por las entrañas de la tierra apareció para indicarme la entrada a los pasajes.
—Es aquí —indicó lacónico.
—Gracias —repliqué.
Lo acompañé por un extraño laberinto de caminos, armazones de hierro y pasajes secretos que, unidos entre sí, formaban una vasta red de vasos comunicantes en las entrañas de San Andrés.
Una diminuta puerta de hierro daba a una red de túneles cloacales y pasajes secretos con olor a algo similar a humedad. Uno de los conductos, que el ujier reconoció sin dificultad, salía al descanso de una bóveda baja, a cuyos costados se abrían dos corredores que se perdían en las sombras. Subimos por una corroída escalera de hierro y desembocamos en un patio sombrío, de lajas sucias y muros descascarados. Siguieron unas antiguas arcadas. Finalmente, me hizo un ademán para que recorriera el oscuro pasillo que desembocaba en la oficina del Gordo Cantino, en medio de la Casa de Gobierno.
—Lo están esperando, señor —me indicó el ujier.
—Lo sé —contesté con parquedad.
Federico Cantino, ensanchándose sobre el ecuador de su panza, decantaba detrás de un denso escritorio de roble añejo, afectado por una impavidez propia de su dignidad. Tenía ojillos pequeños y azules en los que no se distinguía ningún destello de odio, pero tampoco de piedad. Su vista era penetrante y daba la sensación de mirar no solo a su interlocutor sino, también, a todo lo que le rodeaba. Dos mechones de pelo que brotaban frondosos del labio superior le caían sobre el mentón cual colmillos de morsa adulta. Fumaba, uno tras otro, los puros que se hacía traer especialmente desde La Habana. Usaba tiradores, sombreros extravagantes y una corbata de moño con colores poco modestos para la época, que le daba a su apariencia ese toque de locura que comunicaba la capacidad de Cantino para salirse siempre con la suya, aun a costa de ordenar las cosas más inverosímiles.
—¡Brunito! —saludó y parecía que estuviera abriendo una mano de póquer—. Te he llamado porque necesito que me hagás un favor, un trabajito fácil, aunque arriesgado. Si lo hacés, no solo quedarías a mano conmigo, sino que seríamos nosotros los que nos consideraríamos en deuda —y se acomodó para ampliar el tema—. Vos sabés que los conservadores quieren voltearme. Me tienen cercada la casa de gobierno, hay barricadas con gente armada hasta el último rincón y, en especial, frente a la casa. La situación está muy jodida y yo no quiero mandar gente al muere sin necesidad. Necesito alguien de huevos para dar un golpe de efecto, algo que los sorprenda, para después mandarles mi caballería encima; por eso te he llamado... ¿Trajiste la tartamuda o, por lo menos, el fierro? ¡Mirá que esto no es una de tus novelas! ¡Esto es real, tanito, acá va a morir gente en serio! ¡Ja, ja! De todos modos, no es algo tan arriesgado para vos. Estos pelotudos no saben que mi viejo, apenas llegó de Italia, construyó esos pasajes por donde entraste para el gobernador Varela, el padre de la gata. Bueno, lo cierto es que hay un túnel que te hace salir justo detrás de la Catedral. Por ahí te podés refalar, llegar como podás a los jardines del correo y de ahí, entre las ligustrinas, sorprenderlos y rematarlos. Carlitos te acompañaría.…
—¡Si salgo vivo!