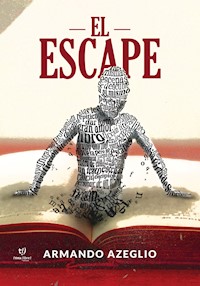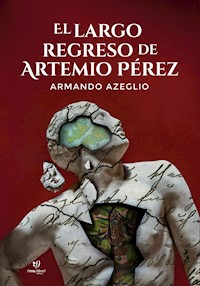
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
La odisea en la piel de un excombatiente de Malvinas Un excombatiente de la guerra de Malvinas, afectado por estrés postraumático, recorre gran parte de la Argentina entregando las cartas de sus compañeros caídos en combate. Asistió —como observador— en medio de la guerra a un francotirador. Este es un mito por su eficacia y porque todavía usa un antiguo fusil, el Mauser 1905. Su nombre es Artemio Pérez. Nadie sabe quién protege al "cartero" y su madre todavía no sabe que está vivo. Lo cierto es que es trasladado por un camionero, "El Rata" Oieni, quien maneja mucha información sobre todos los acontecimientos, y lo lleva de un lado a otro sin dificultades. Cuando tienen que consignar la última carta, Oieni le propone entregar la última carta de un soldado sanjuanino y volar hasta su lugar de origen para que su madre sepa que está vivo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Azeglio, Armando Enrique
El largo regreso de Artemio Pérez / Armando Enrique Azeglio. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2022.
268 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 978-987-817-013-8
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas Históricas. 3. Guerra de Malvinas. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2022. Azeglio, Armando Enrique
© 2022. Tinta Libre Ediciones
A todos aquellos que dieron su vida en la guerra de las Malvinas.
A aquellos que sobrevivieron y luego se suicidaron.
A los que sobrevivieron y supieron forjarse una nueva vida.
Y también a los que no supieron forjársela.
In memoriam
EL LARGO REGRESO DE ARTEMIO PÉREZ
Una victoria relatada con detalles es imposible distinguirla de una derrota.
Jean Paul Sartre
Solo los muertos han visto el final de la guerra.
Platón
¡Ay, ay, cómo culpan los mortales a los dioses! Pues de nosotros, dicen, proceden los males. ¡Pero también ellos por su estupidez soportan dolores más allá de lo que les corresponde!
Homero
PARTE I
EL LADO “B”
I
Obertura
Tenía las manos sucias. Agarrotadas. Sostenía el fusil con un reflejo animal, casi sin saber por qué. La correa se le hendía en el hombro izquierdo produciéndole un dolor agudo y disonante. “Es una molestia pequeña —se consoló— ni siquiera vale la pena sentirla”. Se llevó la mano a la cintura, constató la presencia de la pistola, más los peines con las balas del fusil. Estaban llenos. Se sintió seguro.
Su chaqueta verde tenía el cierre entreabierto, e incluso a la distancia hubiera podido sentirse el sonido torturado de su respiración. Tenía los ojos y la boca abiertos desmesuradamente. Podía percibir que el aire entraba por la nariz, estaba en su garganta, enfriaba su lengua. Raspaba sus pulmones y le acariciaba la mejilla fría. Podía sentirlo, podía tocarlo: pero le faltaba. No era suficiente para seguir.
“No voy a morir —se dijo— he combatido en Malvinas y he sobrevivido, esto es solo una sensación”.
Trastabilló. Cayó pesadamente. Empezó a utilizar su rifle a manera de bastón; hundía la punta en la nieve y se propulsaba hacia adelante. Asemejaba uno de esos inmutables profetas de la antigüedad. Un Moisés en uniforme de fajina, con casco de acero y antiparras. Dispuesto a dividir un mar de nieve en partes iguales.
Caminaba moviendo uno a uno los pesados borceguíes. Detrás iba dejando un rastro de huellas profundas y desprolijas. Paulatinamente, los árboles a los costados del camino se habían tornado menos densos, y la tierra descendió ante él en una hondonada amplia y penetrante. Como si —millones de años antes— un meteorito gigante y absurdo, hubiera dejado su destructiva impresión en la escualidez de aquella tierra olvidada.
Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Un carámbano sangriento e inverosímil le asomaba de una de las fosas nasales. Estaba exhausto, pero sintió un impulso poderoso y ajeno que lo obligaba a dar un paso más. Uno detrás del otro. Para cuando dio el décimo, la sensación de cansancio había desaparecido, y en su lugar solo quedaba una perplejidad calma e inmisericorde. Volvió a ser una máquina que respira, y por la que circula sangre movida por una voluntad ignota.
—Ontiveros, Fernández, Gil —repetía monocorde—, Ontiveros, Fernández, Gil…
Cuando quiso acordar, esa tierra pálida comenzó a disolverse a sus espaladas y —en lontananza— empezó a vislumbrar esos arracimados agrupamientos de casas típicos de la Patagonia.
El camino se hizo más visible. Desmadejándose a lo largo del sendero, la nieve serpenteaba fina y mugrienta. El paisaje adquirió el aspecto de una infecundidad blanca, grisácea y periurbana.
Algunos perros empezaron a ladrar en la lejanía y luego se le acercaron con saña. Artemio esbozó una sonrisa exánime. Por alguna razón, esa jauría insustancial le hizo recordar al ovejero alemán que lo había acompañado desde su infancia, “Espérenme juntos”, les dijo a su madre y al perro antes de partir para la guerra: “voy, peleo y vuelvo”. Extendió la mano mugrienta hacia el hocico enfurecido del líder de la manada. El perro —emitiendo un chillido agudo y quejumbroso— bajó las orejas. Escondió la cola entre las patas y asumió una posición de entrega.
—Ontiveros, Fernández, Gil, Cúneo… —le musitó al perro con una entonación cariñosa.
Estaba en medio de una calleja fangosa y periférica: un no-lugar. Una mujer aindiada se disponía mandar sus hijos a la escuela, y, al verlo, apuró de nuevo a sus retoños dentro de la casa. Era la hora sin sombra. El patio, o lo que quedaba de él, ostentaba un antiguo Ford Limo. “Solo en la Patagonia quedan estas cosas extrañas”, pensó el conscripto.
Sintió una suerte de desolación. Un desasosiego informe y plural. Le hubiera gustado asomarse a ese pozo de zorro1 que lo había albergado durante los últimos meses y gritarse a sí mismo que ya había terminado todo. Que se habían rendido. Pero le centelleaban en la cabeza, imágenes de sí y de sus compañeros, esperando a los ingleses. Al ejército que había vencido a Rommel en el laberinto de su propio desierto. Al país que —sin rendirse— soportó sobre Londres los bombardeos del enemigo más temible que la historia haya parido e imaginado. Al pueblo que, con todo aquello que flotara, cruzó el Canal de la Mancha para rescatar sus soldados en Dunquerque.
Recordó que, en esa larga espera por los britanos, poco a poco las sonrisas y las bromas se habían ido apagado. Se habían terminado las fotos gallardas sosteniendo fusiles y el pecho cruzado con cintas de balas. A medida que los ingleses se acercaban, progresivamente, los propios rostros se fueron convirtiendo en máscaras de látex incomprensibles. Artemio tenía miedo a morir y hacía tanta fuerza para ocultarlo que —pensaba— a los ojos de los otros él también debiera ser una máscara de látex incomprensible. La esfinge sin sentimientos de sí mismo.
II
Las Termópilas
A lo lejos vio un cartel de neón que decía “Bar Las Termópilas”, aclaró los ojos, lo miró con un gesto de extrañeza. Ese bar, en esa esquina, con ese cartel, era lo más civilizado que había visto en meses. En Malvinas había pubs y bares, que solo vio los primeros días, pero a los conscriptos como él, les estuvo prohibido la entrada desde un principio. Menos que menos, confraternizar con los isleños que —por cierto— los detestaban. “Argies” les decían despectivamente. Luego, solo había estado en ese húmedo pozo de zorro, que abandonó el catorceno día, de un mes de junio, que comenzaba a diluirse a sus espaldas y a corroerle el alma como una gota de ácido.
El dueño de Las Termópilas era el “Colorado” Harrington. Venía de una larga prosapia de destiladores. Abuelo, bisabuelo, padres, tíos que —con obstinación— se habían dedicado a destilar líquidos procedentes de la fermentación alcohólica de frutas, azúcares y otras substancias non sanctas. La gente del pueblo sabía que los Harrington podían hacer licor o vino de lo que fuere. Habían partido de la Irlanda a fines del diecinueve y llegado a los Estados Unidos en los años veinte, del siglo pasado. En plena prohibición y con la “ley seca” en su ápice, el abuelo Harrington se había hecho famoso por hacer un licor de maíz claro, hecho artesanalmente y destilado en un alambique de cobre. Para evitar que las autoridades lo pillasen, solían trabajar durante la noche, bajo la luz de la luna, por eso lo bautizó “moonshine”. Se lo sacaban de las manos. Harrington solo aceptaba como pago dólares de plata u oro.
Debido al éxito decidió aumentar la producción y la apuesta. Comenzó a producir una pócima delirante que había seducido a tantos escritores y artistas: la absenta. Mínimas cantidades. Pequeñas botellas. Alto (altísimo) precio. Solo para un grupo selecto. El hada —o el demonio— verde que habita en el ajenjo no tardó en hacerse ver y sentir en las manos del irlandés.
La competencia del viejo no lo soportó y lo delataron, pronto tuvieron que huir hacia Méjico, porque los federales les pisaban los talones. De Brasil, pasaron al puerto de Buenos Aires y luego a la Patagonia. Al pueblo de Nehuén. Harrington —paranoico— decidió comprar unas tierras y volver al viejo oficio de la familia: la cría de ovejas. Pero al poco tiempo, quizá para no perder la costumbre, abrió un bar: Las Termópilas. Y otra vez empezó a servir cerveza, vino, café y destilados de lo que fuere, incluida la absenta.
Azuzado por la fama que fue cobrando Harrington, el primer gaucho que probó el brebaje verde, cuando volvió en sí, aseguró que había enlazado una familia de aves rapaces y que, volando, había llegado a Buenos Aires y vuelto a Nehuén. “Así nomás, chofereando buitres”, remató. El segundo, que era un hombre circunspecto, serio y de borrachera tranquila, ni bien dio el primer sorbo, empezó a sentir que una suerte de maliciosa alegría le quemaba las entrañas. Que una inquietud, viscosa y plural, empezaba a envolverlo para luego desembocar en torrentes de una insana hilaridad. Oscilando entre el terror infantil, hasta la más cándida alegría. Cantaba. Se orinaba. Recitaba salmodias a públicos inexistentes. Desnudo, salió de Las Termópilas con los brazos abiertos y fue encontrado más tarde, en las afueras de Nehuén agazapado en torno a una fogata, susurrando algo en una lengua extraña y de duras consonantes. Cuando Harriet, la mujer del viejo, se enteró y le dijo a su marido solo cuatro palabras:
—¡Harrington! ¡Basta de absenta!
Artemio Pérez, fusil en mano, apuró el paso seguido por esa corte de perros sarnosos que —ahora— parecía dispuesta a escoltarlo donde fuera. Entró a Las Termópilas. Un barman pelirrojo y pecoso, pullover escote en “v”, moño negro y zapatos de improbable charol, lo saludó con una sonrisa incrédula. Era el nieto del viejo Harrington. El “Colorado”. Miró con extrañeza a ese conscripto de figura fantasmal, sospechosa y le sirvió una pinta abundante de cerveza. Sonriendo, le dijo en forma preventiva:
—Esta la invita la casa.
Pérez tomó dos sorbos ávidos, haciendo una pausa entre ambos para respirar. Luego, la nuez de Adán se le deslizó arriba y abajo por la garganta como si de un pistón se tratase. Cuando terminó, le devolvió el vaso al barman y balbuceó eructando:
—Más, por favor...
—No es conveniente abusar de esta cerveza, es artesanal, es pesada.
—¡Más! —imploró extendiendo el vaso y golpeándolo en el mostrador.
El barman, sin demostrar tensión, lo satisfizo. Dos parroquianos emboinados relojeaban la escena entre los naipes. Artemio se abalanzó sobre una bandeja con medialunas y comenzó a ingurgitarlas con avidez. El fusil dio contra el mostrador haciendo un ruido seco. Pérez llevó confusamente la mano al gatillo del arma. Los parroquianos se alzaron. Uno de ellos hizo el gesto de llevar la mano al facón entroncado en su cintura. El Colorado los paró con un gesto seco de la mano, se volvió a Artemio y le dijo con tono casual:
—¿Y? ¿Cómo es la guerra amigo? ¿Cómo la muestran en las películas?
Artemio atragantado y sorprendido, disminuyendo el ritmo de su masticación le dijo con la boca llena:
—Peor. Mucho peor, señor.
—Sírvase o pídame lo que quiera, invita la casa —soltó el Colorado.
Artemio se llenó ávidamente los bolsillos con medialunas. Les tiró un par a los perros. Los animales las devoraron con nerviosismo. El Colorado rápidamente le extendió una botella de absenta color esmeralda que sacó debajo del mostrador.
—¡Tome para el camino! Es un obsequio, pero tenga cuidado, “luego del primer vaso, uno ve las cosas como le gustaría que fuesen. Después del segundo, se ven cosas que no existen. Acabado el tercero, uno termina viendo las cosas tal y como son, y eso es lo más horrible que le pueda ocurrir”.
—Ya me ocurrió lo más horrible. ¿Dónde queda la boîte “El País de los ciegos”? Tengo que ir ahí a hacer una entrega.
—Si sigue por esta calle derecho hasta el fondo, llegará a la boîte del “Tuerto” Polifemis, sí, en efecto se llama “El País de los Ciegos”. Si quiere, puedo llamar para recomendarlo y decirle que va usted, el hombre…
Artemio no lo dejó terminar, hurgó en el bolsillo de su campera y sacó una carta manchada con turba. “Esto es para usted”, le dijo al barman y salió del bar con su corte de perros sarnosos que le movían la cola. Enfiló hacia la derecha, hacia donde las fauces de la bruma y la niebla terminaban envolviendo la calle. Abrió la botella de absenta y le pegó un trago profundo.
III
Carta al “Colorado” Harrington
Islas Malvinas, 2 de junio de 1982
Mi querido “Colo”, hermano:
Si estás leyendo esta carta, quiere decir que estoy muerto. Que mi hermano de la noche y la guerra —Artemio Pérez— ha llegado a Las Termópilas y te ha entregado la presente. También querrá decir que todo lo que vivimos y compartimos quedó atrás definitivamente. El rock, las chicas, los días de secundaria, los bailes, los asados, “Gira Mágica y Misteriosa”, mi guitarra Faim, mi vieja y los días en los que arreglábamos el mundo en el bar de tu viejo. Todo lo que vivimos y compartimos, Colo… atrás.
Si estás leyendo esta carta, quiere decir que nunca voy a tener fiesta de bodas, que no voy a cambiar pañales ni dar mamaderas, que no voy a cumplir más años que estos años: veinte. Es raro, Colo, pensarse muerto es raro. No ha sido fácil, ni es fácil. Desde el minuto uno que llegamos ha sido duro, estoy en un lugar que se llama Monte Longdon. Es un monte que de noche es lúgubre y solitario. Indiferente a nosotros, al frío y a la mismísima guerra. Tiene pendientes rocosas de poca vegetación, muy pronunciadas, profundos barrancos y despeñaderos mortales. Varias veces me he asomado a un abismo que tenemos cerca y —te juro— siento que el abismo también me observa. El silencio te hace imaginar a enemigo detrás de cada piedra. Es un terreno casi inexpugnable para un ataque militar. Pero es un lugar estratégico, desde aquí se puede dominar todo el panorama, incluido Puerto Argentino, y el que lo conquiste, gana la guerra, así de simple. Si nosotros lo sabemos, los ingleses también, la pregunta no es si van a atacar nuestras posiciones, sino cuándo. Y para responder esta pregunta nos estamos preparando desde que llegamos. Con Pérez y los otros muchachos nos hemos parapetado bien. Cerca de mi posición hay un nido con una tartamuda calibre 50. Cuando se arme la cagada, lo primero que van hacer lo ingleses es tratar de silenciarla. Pero somos unos seiscientos esperando.
Los otros días me enteré que Orestes Argüello, el hijo de don Tito Argüello estaba aquí. Y se acercó a saludar. Fue un gusto ver un rostro conocido, tener a otro nehuenense en la defensa. En mi pozo de zorro, solo somos Pérez y yo. Tenemos un tacho de doscientos litros que lo hemos abierto para que sea nuestra cocina, nuestra estufa, nuestro fogón. Yo le cuento cosas de Nehuén y él de su pueblo. Pérez es raro, por momento tiene lagunas de memoria, le pregunto cosas y se queda en blanco. Ha vivido poco, creo que es virgen, tiene una novia a la que ama e idealiza. Nuestras historias son dispares a excepción de este tiempo que nos ha unido en esta suerte, en esta hermandad extraña. Los otros días tuvo una pesadilla, se levantó llorando y agitado, me dijo “vas a ver, van a venir hasta la cima del monte y van a arrasar con todo”, yo creo que no, pero, de cualquier manera, ¿me harías un favor? Si él te lleva esta carta, tenés hacer que se “bautice” en la boîte del Tuerto. Le he hablado mucho de Vilma. ¿Te acordás del berretín que me agarré con esa mina? ¡Casi me vuelvo loco! Y creo que Artemio se ratonea con ella, sin siquiera haber visto una foto. Como verás, la falta de sexo ha despertado en mí, cualidades narrativas que no sabía poseer. Esta carta es una prueba de ello ja, ja…
¿Sabés? Me ha pasado una cosa extraña desde que llegué. No siempre, pero muchas veces y he soñado que volvía. Que mi vida continuaba como si nada, pero en sueños entrecortados y borrosos. Me hacían una fiesta de bienvenida. Fijaba la fecha de mi casamiento con Rosa. Retomaba el trabajo en la tornería. Teníamos dos hijos. Me daba por estudiar abogacía, volvía la democracia a la Argentina. Militaba en política, terminaba como intendente de Nehuén. Moría en una cama limpia, suave y tibia rodeado por los míos. Es como si Dios me hubiese permitido vislumbrar aquello que me espera, pero que estoy condenado a no ver. Solo ruego que el tránsito sea rápido, que, si me toca, que la bala sea certera.
Te abraza en la eternidad, tu hermano,
Horacio
IV
Soñar con la muerte: Sniper
Nada cría la tierra más endeble que el hombre de cuantos seres respiran y caminan por ella.
Homero
Se había criado en el campo, en Coronel Vallejos, trabajando como peón de su padre. Arando, desmalezando, cortando leña, acarreando agua, arreando ganado, ordeñando, cuidando animales de sol a sol. De su padre recordaría la rústica parquedad con la que le daba órdenes. De su difunta madre, la tierna musicalidad de un dialecto italiano, que en su memoria quedaría como una sonoridad, una cuna acústica que mecía sus recuerdo más tiernos y remotos. Su papá solo le concedía un juego. Una única distracción ya que con ella aportaba a la economía doméstica: la caza. Empezó con una escopeta habían traído desarmada en el barco de Europa, cazaba pajaritos, para que su madre hiciera “polenta con gli ucelli”. Luego, la dueña de un almacén de ramos generales del pueblo empezó a comprarle perdices. Pero le pedía que no trajeran perdigones en el cuerpo, porque al comerlas sus clientes podían dañarse los dientes.
Artemio Pérez comenzó a matar perdices volándoles la cabeza, pero la eventualidad de un perdigón en el cuerpo del animal no podía evitarse. Entonces se hizo prestar una carabina veintidós y el problema se solucionó de inmediato, tenía diez años. Podía matar perdices, o lo que fuere a grandes distancias pegándoles en la cabeza. Ese año murió su madre y el alcoholismo se su padre aumentó, junto a sus malos tratos. A los trece le escribió a su abuelo, que vivía en Buenos Aires, para que viniera a buscarlo. En el tren, mientras regresaban a la capital, el viejo le preguntó con ternura lo que quería ser cuando fuera grande. Artemio le contestó que piloto de guerra, comandante de un barco o el jefe de algún batallón. A las pocas semanas estaba en la Escuela Naval. Aprobó en ingreso y, en la primera instrucción de tiro, lo sacaron del polígono y lo llevaron a una habitación pequeña donde había un escritorio, dos sillas y una bandera enorme en un pedestal. Entró un militar de alta jerarquía, Pérez se puso de pie y se cuadró firme saludándolo. Era un capitán de Fragata.
—Pérez, usted ha sido seleccionado. A partir de este momento comenzará un entrenamiento intensivo para transformarse en un francotirador —y sacando un fusil con mira telescópica debajo del escritorio agregó—: durante los próximos años, este va a ser su padre, su madre, su novia, su amante, su familia. Tiene que levantarse con él, vivir con él, comer, ir al baño. Tiene que poco a poco, transformarse en parte de su cuerpo. Usted y el fusil deben fundirse en una sola persona. ¿Me entiende?
Empezó un largo período de entrenamiento y de pruebas. Además de ser buen muy buen tirador, supo que un francotirador debía ser un soldado psicológicamente estable, con buen estado físico y sin vicios. No tenía que fumar para que sus ojos estuviesen bien oxigenados y su respiración se mantuviese estable. Además, siempre se presuponía que un tirador especial iba a estar mojado, cansado, con hambre y en la profundidad del territorio enemigo. Supo que no todo estaba en sus ojos, sino en cómo acomodaba el fusil y como se apuntaba, sabiendo aplicar el ángulo y presión adecuada en el arma. Cada tirador debía saber encontrar la propia postura natural para el disparo, y así lograr la máxima precisión con el mínimo cansancio corporal. Pérez hubo de adquirir un alto grado de control mental, concentración y aislamiento. Debía abstraerse de todo y solo ocuparse de su blanco ya que, si no lo hacía, podía fallar o reaccionaría tarde, además de ponerse nervioso, modificando tanto su respiración, como el pulso cardiaco, trayendo como resultado una insuficiencia en la precisión.
Dedicó semanas a entrenarse en el arte del acecho, a moverse —invisible— por terrenos para que un observador enemigo no reparase en su presencia. Por último, recibió entrenamiento para cazar otros francotiradores. Artemio Pérez resultó estar entre los mejores de su generación. Como prefería no usar mira telescópica, para no delatar su posición con los destellos y su arma preferida era el Mauser 1905, se granjeó el apodo de “El Loco”.
El 2 de mayo de 1982 llegó a Malvinas. Llevaba una mochila grande con un Barret desarmado y su viejo Mauser al hombro. Antes de partir, un superior le había entregado — envueltas en una gamuza— seis balas de fósforo calibre 50, para el Barret.
—Tome, Pérez, ¡quémelos! —le dijo lacónico.
A las dos de la tarde un conscripto lo estaba esperando en un jeep, le hizo la venia y le dijo:
—Soldado Ulises Buenamaisón, observador ayudante, tengo órdenes de llevarlo hasta donde usted me indique además de auxiliarlo. Ir al frente en la marcha y abrir fuego defensivo en caso de que se requiera. Ir detrás suyo durante el acecho y borrar los rastros dejados. Cubrirlo durante la persecución de las huellas del enemigo…
—Conozco perfectamente las funciones del observador, Buenamaisón.
—Su mito lo precede, señor, va a ser un honor trabajar para usted.
—Entonces, ¡manos a la obra!
Artemio buscó con parsimonia en su mochila y sacó un mapa de las islas. Lo desplegó en la parte trasera del vehículo.
—Mire, Buenamaisón, nosotros estamos aquí —dijo señalando con un dedo en el mapa—, necesito que me lleves por este camino hasta este punto. Parece que hay ingleses ahí.
Partieron. Llegaron hasta el punto indicado por Pérez. Dinamitaron el Jeep. Comenzaron adentrarse en el terreno hasta unos seis kilómetros de donde estaban los puestos de avanzada ingleses. Lo primero que hicieron fue cavar dos pozos, uno para la comida, otro para ellos y sus rifles. Comenzaron a deambular por las noches y a dormitar de día. En uno de los merodeos descubrieron una inesperada casa, con ingleses adentro. Tenían órdenes estrictas de no disparar contra las casas de los isleños. Pero en esa casa había unos cuarenta ingleses uniformados y un helicóptero militar apostado cerca. Eso significaba que ese era un puesto de avanzada de los británicos, un comando o algo por el estilo.
Prepararon sus rifles, Ulises puso un silenciador al Mauser y las balas de fósforo al Barret. Con el primero, Pérez mató a dos jóvenes centinelas apostados fuera de la casa. De inmediato tomó el Barret y tiró a través de una ventana, tiró con las balas de fósforo, aquello fue el infierno. Empezaron a sentir gritos y alaridos agónicos hasta que se fueron apagando junto al fuego. Luego se acomodó y le disparó con otra bala de fósforo al helicóptero, que no tardó en transformarse en una bola de fuego que traspiraba gotas de aluminio derretido. Esperaron hasta el amanecer. Pérez se acercó con sigilo, no sin asegurarse que todo estuviese yerto, le dijo a Buenamaisón que se quedase atrás vigilando. Encontró en el baño a una persona todavía con vida, pero desfigurada, derretida por las quemaduras. En lo poco que entendía de inglés, entendió que le pedía que lo matara. En lo que sintió que era un acto de piedad, preparó en Mauser para rematarlo. Con una pistola amartillada de entre sus ropas, antes de morir el inglés le disparó.
—¡Hijo de una gran puta! ¿Así me pagás, culiado? Fuck you! Fuck you! —repitió cinco veces hasta terminar el peine de balas del Mauser.
Buenamaisón irrumpió alarmado apuntando con un FAL.
—¡Tenemos que salir volando de aquí, hay una radio, estaban transmitiendo, ya deben haber mandado a alguien para ver qué pasó! —le dijo Pérez al joven conscripto.
—Está perdiendo sangre, señor, vamos a la posición, tenemos vendas, hay que detener la hemorragia e inyectar morfina. ¿Puede caminar?
—Sí, pero con tu ayuda.
Llegaron a los pozos. Pérez estaba agitado, se recostó en el borde de uno, sacó una pistola que llevaba en la cintura y le dijo a Ulises.
—Rematame y hui solo, Ulises, hay una posición argentina a unos cuatro kilómetros de aquí.
—¡No! No voy a ser yo el que mate al “Loco” Pérez, “El loco del Mauser”. ¡Dele, carajo! ¡No sea marica, mierda! ¡Vamos a llegar a la posición nuestra!
En el apremio de la huida Ulises no pudo “esterilizar”2 la posición. Y comenzaron una caminata contra reloj, mientras la clepsidra de la muerte se giraba y comenzaba a soltar sus primeros granos de arena.
—¡Somos argentinos! ¡Somos argentinos! —gritaron levantando las manos en alto cuando llegaron a la posición amiga.
—¿Qué comés un día de lluvia? —preguntaron a gritos desde el pozo de zorro.
—¡¿Qué?!
—Solo si sos argentino, podés contestar —insistieron.
—¡Tortas fritas, la concha de tu madre! —contestó Buenamaisón.
—Acérquense —respondieron desde el pozo casi indistinguible del suelo de torva con tres efectivos dentro.
—¡Hay que prepararse —dijo Pérez— nos viene pisando los talones! ¡Tienen que apagar ese fuego o nos van a detectar! ¡Y dejen de fumar también!
Pérez no se equivocaba, los ingleses no dejarían esas muertes sin saldar y les habían seguido el rastro como si de sabuesos se tratase. Habían detectado el puesto de los argentinos por el hilo de humo que salía del pozo y el calor del fuego. Solo que no se molestarían en tener una escaramuza inútil con ellos. Llevaban misiles portátiles MILAN, montaron el arma, calcularon, apuntaron y dispararon. Desde el pozo, sintieron una detonación estopada en lejanía y un sonido extraño que se silenció cuando el proyectil se acercaba. Luego, una devastación atronadora arrasó confusamente todo.
Cuando volvió el silencio, Ulises Buenamaisón estaba aturdido. Le zumbaban los oídos, como si diez mil timbres le tintinearan disonantes dentro de la cabeza. Encima suyo estaba Artemio Pérez, cuyo rostro petrificado se hacía más pálido a medida que sucumbía y le cubría el propio cuerpo de sangre. No quiso moverse ni un milímetro porque sabía que los ingleses vendrían a controlar. Y efectivamente vinieron y lo dieron por muerto. Tiraron unas ráfagas de ametralladora que fueron paradas por el cuerpo inerte de Pérez. No se molestaron en mover el resto los cadáveres. Se sacaron unas fotos y se fueron. Ulises se quedó quieto hasta que el frío le adormeció las piernas. Poco a poco fue recuperando la movilidad. Se sacó el cuerpo de Pérez de encima que —ahora— parecía un rígido maniquí. No pudo cerrarle los ojos. Tomó el Mauser y se lo colgó al hombro. Tenía todo el uniforme impregnado por la sangre ocre de Artemio. Caminó durante horas, hasta no sentir las piernas y las manos. Llegó a un puesto argentino. Levantó los brazos en alto lentamente, con la mirada perdida.
—¡Identifíquese!
—Nos atacaron, estoy herido.
—¿Estás herido, che? —le preguntaron en el puesto de comando.
—Un poco —dijo sacándose el fusil del hombro y bamboleándose.
—¡Pero si estás bañado en sangre! ¿Y ese Mauser? ¿Qué hacés aquí con esa reliquia de museo?
—¿Qué te parece que puedo estar haciendo? —dijo con un hilo de voz.
—¡Ah, vos debés ser el “Loco” Pérez! Quédate tranquilo, la leyenda la conocemos todos. Nos habían dicho que estaba el “Loco” con su Mauser, pero creíamos que era puro cuento. Quedáte tranquilo. Todo va a estar bien.
V
Teodoro Eustaquio Sánchez, alias el “Gordo”
Teodoro Sánchez era gordo. “Inmensamente gordo, incluso grotescamente excedido de peso, era como una caricatura de la obesidad hecha carne. Tenía manos grandes. Pies grandes, dientes grandes, anteojos oscuros y gruesos”. Una piel olivácea, pastosa y dos metros de estatura. A lo anterior se le agregaba un pene de veintisiete centímetros de largo, por tres de ancho. La propia madre del Gordo le había arrebatado la niñez. Era una prostituta alcohólica que se acostaba con sus clientes delante de sus hijos. La fagocitación emocional siguió cuando el servicio social se lo llevó del rancho de chapas en las afueras de Moreno, junto a una hermanita menor que él, al Patronato de la Infancia. De la hermanita no supo más. Vivió en el orfanato unos cuantos años. Las cuidadoras no lo podían ver a Sánchez, el Gordo lloraba todo el tiempo a toda hora y debían quedarse para cuidarlo perdiendo el día de franco. Teodoro Sánchez, además, se negaba a salir con las potenciales familias sustitutas dispuestas a adoptarlo. El Gordo estaba convencido de que nadie podía llegar a querer a un niño obeso. Los golpes con trapos mojados no tardaron en llegar. Y para escarmentarlo, una noche lo hicieron dormir en paños menores en un patio interno. Sánchez jamás olvidaría aquellas agujas de frío atravesándole todas y cada una de las células de su cuerpo. Quedó cargado de un odio vidrioso y torvo contra el mundo.
Sus llantos eran cada vez más frecuentes, impredecibles y desgarradores. Nadie se preguntó por qué ese niño lloraba tanto. A nadie se le ocurrió revisarle la fisura anal en hora doce, que tenía bajo su remendado buzo de algodón azul. A nadie se le ocurrió sospechar algo del impoluto director del patronato Ildefonso García López. Respetable hombre de familia con casa, mujer, auto, dos hijos, comunión dominical y un perro.
Teodoro supo prematuramente que la realidad asemejaba a un espejo roto y deforme, que reflejaba lo que la gente quería ver en él. Pronto, muy pronto, se sintió viviendo en el lado equivocado del reflejo: el de las fisuras, el de los intersticios de sinrazón. Y supo que le había tocado el lado “B” de la existencia.
Una noche encontró una estampa en los corredores del internado. Mostraba la cara de una mujer rubia, hermosa, con rodete, sonrisa solar y un collar de perlas tan perfectas como sus dientes. Era extraño porque no tenía esa expresión doliente y de ojos elevados hacia el cielo de las santas comunes. No tenía una cruz en la mano, o una palma de martirio. El Gordo ansió la felicidad que hacía a esa mujer, sonreír de aquella manera. Quiso ser ella. Quiso que fuera su santa. Se robó una vela de la capilla y entronizándola en su mesa de luz, Teodoro Eustaquio Sánchez, le rezó, le habló a la estampa, convencido de que lo estaba escuchando:
—Si vos me ayudás a salir de aquí, yo te voy a ser devoto toda la vida —murmuró en medio de la noche, aplastando una cucaracha con sus manos y ofreciéndosela a la santa a modo de agrado.
A los dos días se había fugado del patronato. A los cuatro, estaba llegado a la casucha de latas que lo había visto nacer y crecer. Afuera había mesa de patas oxidadas, cubiertas con un mantel de hule cuarteado y estampado con algo que hacía recordar a flores desteñidas. Cuatro sillas muy desvencijadas de orígenes diversos. En medio de la mesa yacía una lata olvidada de conserva de tomates, con un ramito de flores estragadas de un color no disímil al amarillo.
La madre Teodoro —piel y huesos— estaba totalmente borracha y no lo reconoció. Le dijo cuánto cobraba. Le recitó gangosa el tarifario y la lista potencial de servicios.
—¡Má! Soy yo, el Teodoro. ¡Má, he vuelto!
—¡Pendejo culo roto! —le contestó la vieja—. Aquí para coger tenés que pagar.
El Gordo la zamarreó primero, luego, llorando y poniéndole una almohada en la cara — mientras la mataba— sintió que él también se moría. A partir de ese instante, se convirtió en un espectro de sí mismo. Uno que de esos que habitan un mundo que es un depósito de miserias. Donde matar ayuda a vivir, y la crueldad, a llegar a tener lo que uno desea. Nunca pudieron probarle la muerte de su madre y Sánchez se escapó de todos y cada uno de los reformatorios donde estuvo, hasta que cumplió la mayoría de edad y tuvo que ir a la cárcel. Para ese entonces era afecto a los raides delictivos que incluían robos a bancos, atracos a mano armada, secuestros extorsivos, privación ilegítima de la libertad y tráfico de estupefacientes.
El Gordo era puto, o gay como se dice ahora, y la primera noche de encierro trataron de cogérselo. Se resistió con fiereza. Era un boxindanga3 . No solo había aprendido a pelear muy bien en la calle, sino sabía que, para hacerse respetar por los otros internos, tenía que enseñar los dientes, aunque le fuera la vida en ello. De eso se trataba ser un sobreviviente, de volver a la verdad animal, de matar o morir. De poner la conciencia en remojo para que nada reclame. De dominar o ser dominado. De ser activo o pasivo ante la vida, los chongos o el mismísimo universo.
No le bastó mucho para manejar los códigos tumberos, pero el Gordo jamás se hubiera inmolado en pos de esos códigos. La calle había hecho de él un hombre práctico. Uno que jamás creyó formar parte de ese ambiente, ni de ninguno. Trabó amistades con todo tipo de reclusos: violines, chorros, asesinos y falsificadores. Nunca le faltó un “gatito” que lo atendiera, que le limpiase la celda o lavase y planchase su ropa. Muy pronto aprendió que todo tenía un precio. Absolutamente todo. Y que los hombres se compraban y se vendían por una moneda de plata, de cobre o de aplaca. Daba igual. Y que la única cosa importante en la vida era que nada tenía una importancia real.
Se hizo traer a la celda una poltrona que asemejaba un trono y desde donde fumaba marihuana y aspiraba cocaína. También tomaba pastillas antidepresivas que mezclaba con pajarito, esa bebida alcohólica que se prepara en las prisiones haciendo fermentar —al calor— una mezcla de agua, levadura, arroz, naranja, papa o remolacha y azúcar. El sabor del pajarito era dulce y fuerte, un clericó feroz que con el tiempo destroza las neuronas, el alma y el hígado. Pero antes que eso sucediese Teodoro Eustaquio Sánchez se había jurado tres cosas: fugarse de la Unidad 9 de Sierra Grande, matar al director del patronato de la infancia, Ildefonso García López, y empezar una nueva vida en el sur de la argentina alejado del delito.
En sus años de encierro, Sánchez había sabido tejer una telaraña de intereses, favores y complicidades. Una red laberíntica, pegajosa y confusa que desdoraba todos los campos de la existencia para quienes la tocaban o quedaban atrapados en ella. Entonces el Gordo se compró una fuga, en un confuso descuido de la inspección de los camiones de suministro. Cerca del penal lo esperaba un Fiat desvencijado, ropa anónima, anteojos oscuros y un aguantadero en un punto átono de Buenos Aires. En el patio trasero de una panadería, “La Familiar” se llamaba ese antro de amasijos imperfectos de pan.
VI
Ildefonso García, un animal con hábitos predecibles