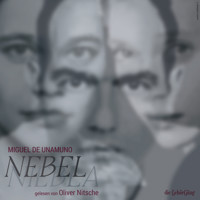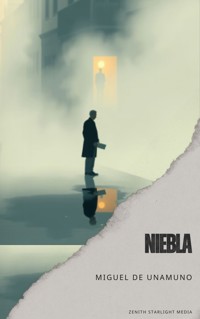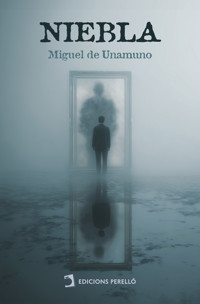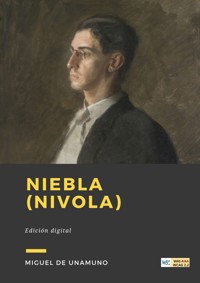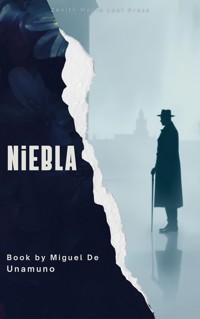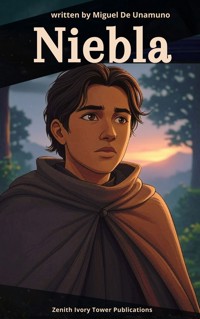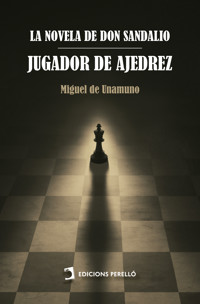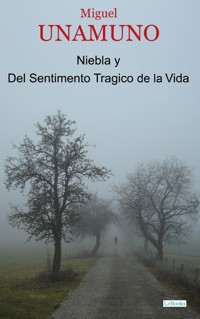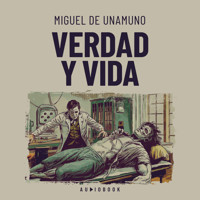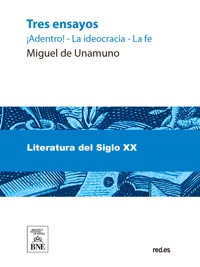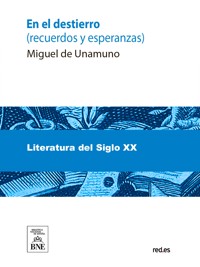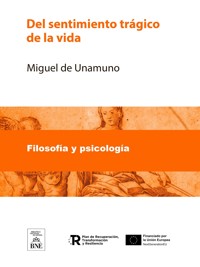0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1965
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1965, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
El espejo de la muerte y otros relatos novelescos
Miguel de Unamuno
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
El espejo de la muerte y otros relatos novelescos
PRÓLOGO
I. EL ESPEJO DE LA MUERTE
EL SENCILLO DON RAFAEL, CAZADOR Y TRESILLISTA
RAMÓN NONNATO, SUICIDA
CRUCE DE CAMINOS
CUENTOS DEL AZAR. EL AMOR QUE ASALTA
«SOLITAÑA»
«SOLITAÑA»
BONIFACIO
LAS TRIBULACIONES DE SUSÍN
¡COSAS DE FRANCESES!
EL MISTERIO DE INIQUIDAD
EL SEMEJANTE
SOLEDAD
AL CORRER LOS AÑOS
LA BECA
¡VIVA LA INTROYECCIÓN!
¿POR QUÉ SER ASÍ?
EL DIAMANTE DE VILLASOLA
JUAN MANSO. (CUENTO DE MUERTOS)
DEL ODIO, A LA PIEDAD
EL DESQUITE
UNA RECTIFICACIÓN DE HONOR. NARRACIONES SIDERIANAS
UNA VISITA AL VIEJO POETA
EL ABEJORRO
EL POEMA VIVO DEL AMOR
EL CANTO ADÁMICO
LAS TIJERAS
Y VA DE CUENTO
II. OTROS RELATOS NOVELESCOS
JUAN – MARÍA
LA PROMESA
PRINCIPIO Y FIN
LA CARTA DEL DIFUNTO
LA RAZÓN DE SER
QUERER VIVIR
UN CUENTECILLO SIN ARGUMENTO
¡CARBÓN! ¡CARBON!
EL FIN DE UNOS AMORES
J. W. Y F.
VER CON LOS OJOS
LA VIDA DEL COCHORRO
EL DIOS PAVOR
El GRAN DUQUE-PASTOR. NARRACIONES SIDERIANAS
DOS ORIGINALES
SUEÑO
EL LEGO JUAN
BEATRIZ
EURITMIA
CARIDAD BIEN ORDENADA
LA VENDA
DON MARTÍN, o DE LA GLORIA
DE ÁGUILA A PATO
LA REDENCIÓN DEL SUICIDIO
ABUELO Y NIETO
EL MAESTRO DE CARRASQUEDA
EL DERECHO DEL PRIMER OCUPANTE
EL QUE SE ENTERRÓ
CUENTOS DEL AZAR
REDONDO, EL CONTERTULIO
EL SECRETO DE UN SINO
MECANÓPOLIS
DON CATALINO, HOMBRE SABIO
EL PADRINO ANTONIO
EL HACHA MÍSTICA
DON BERNARDINO Y DOÑA ETELVINA
LOS HIJOS ESPIRITUALES
UN CASO DE LONGEVIDAD
BATRACÓFILOS Y BATRACÓFOBOS
DON SILVESTRE CARRASCO, HOMBRE EFECTIVO
LA REVOLUCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE CIUDÁMUERTA
ARTEMIO, HEAUTONTIMOROUMENOS
ROBLEDA, EL ACTOR
LAS PEREGRINACIONES DE TURISMUNDO. I. LA CIUDAD DE ESPEJA
LAS PEREGRINACIONES DE TURISMUNDO. III. TUMICOBA, GUPIMBODA Y FAFILORIA
LA SOMBRA SIN CUERPO
EL ALCALDE DE ORBAJOSA
GÁRCIA, MÁRTIR DE LA ORTOGRAFÍA FONÉTICA
LA MANCHITA DE LA UÑA
UNA TRAGEDIA
Notas
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
PRÓLOGO
APARECEN reunidos en este volumen todos los relatos novelescos de Unamuno de los que hemos tenido noticia. Salvo los veintisiete que el mismo dio a conocer en el volumen titulado El espejo de la muerte, en 1913, los restantes quedaron inéditos o fueron publicados en revistas y diarios. Y aunque de ello nos ocuparemos más adelante, vamos ahora a referirnos a ese tomo, cuya génesis conocemos fue el escritor Gregorio Martínez Sierra, que por aquellos años dirigía la editorial madrileña «Renacimiento», quien le brindó a Unamuno la oportunidad de reunir esos relatos. Para ellos proyectó el título de Cuentos del azar, y el elegido, que es el que lleva uno de ellos, fue propuesto por el editor. Acordes en el título, Martínez Sierra encargo para su cubierta un dibujo a tono con él, en el que aparece una figura de mujer sentada al borde de un estanque de aguas límpidas en el que se mira, devolviéndole éstas la de un esqueleto en la misma postura por aquélla adoptada.
El volumen es misceláneo y el orden dista mucho de ser el rigurosamente cronológico. Lleva como subtítulo el de «Novelas cortas», y, sin duda por una distracción del autor, figura en el conjunto la titulada «Solitaña», que él mismo había incorporado a su libro de artículos de costumbres De mi país, aparecido en 1903. a pesar de la duplicidad, lo encontrara el lector en el lugar que en esta colección le corresponde. Todos estos relatos fueron anticipados en las publicaciones periódicas que al final de cada uno de ellos se consigna, extremo que permite fecharlos con la máxima aproximación. De una decena de ellos, sin embargo, nos ha sido imposible establecerla, así como localizar el lugar en que vieron la luz. Las fechas extremas de aquellos que hoy la llevan, pues de ella carecían al ser reunidos en volumen, son las comprendidas entre 1888 y 1912, y los más remotos corresponden, por tanto, a los albores de la novelística unamuniana, algunos anteriores a su primera novela, Paz en la guerra, aparecida en 1897, aunque comenzada a redactar diez o doce años antes. Y es casi seguro—Ricardo Gullón se ha referido a ello en su reciente libro, Autobiografías de Unamuno—que algunos de sus materiales pasasen a aquélla.
No disponemos de información que nos permita ilustrar la génesis de todos los relatos reunidos en este volumen de 1913, por lo que nos limitaremos a ofrecer la que nos ha sido posible allegar.
El titulado «Las tribulaciones de Susín», del que don Miguel estaba muy satisfecho, mereció estas consideraciones que proceden del prólogo que figura al frente del libro Poesía, del que es autor su amigo y paisano Juan Arzadun, aparecido en 1897, en el que se lee esto que sigue:
«He derramado por publicaciones varias muchos escritos sueltos, y han pasado desapercibidos los más íntimos y sinceros, mientras no ha faltado quien tomase nota de los menos propios. En uno de los primeros, de los que me brotaron de dentro, se fijó Arzadun; de él me ha hablado muchas veces, con motivo de él me dedicó unos versos. Era el relato de las aventuras de un niño que se escapa de junto a su niñera. En este escrito adivinó acaso lo mejor mío; el espíritu que en el palpita es el que nos ha unido más, y más tarde hemos podido hablarnos de nuestros hijos, sintiéndonos más íntimamente amigos al vernos padres. Se que se acuerda de aquel Susín de mi cuento, de su escapatoria a través del campo, de sus terrores ante la pacífica vaca y el indiferente perro, de su angustia al sorprenderse solo, y de cómo, empapado en llanto, apoyó al llegar a su hogar la mejilla en la de su padre y se durmió en los brazos de éste. Lo escribí hace años, y hoy es cuando comprendo lo que entonces escribí»1.
El «hace años» que aquí desliza el autor se refiere a 1892.
Del siguiente, el titulado «¡Cosas de franceses!», al que sigue el subtítulo de «Cuento disparatado», nos informó el propio don Miguel en su correspondencia con el hispanista italiano Gilberti Beccari, que hacia 1920 preparaba la traducción a su lengua de algunos relatos contenidos en El espejo de la muerte, a la que encabezó con el título ¿Por qué ser así?, que ostenta uno de los elegidos. Consultando, sin duda, a Unamuno algunos extremos para su labor de traductor, recibió una carta en la que, después de pedirle que suprima «¡Cosas de franceses!», le dice: «Es una sátira algo despiadada, que fuera de aquí, de España, apenas tiene sentido. Todo lo que se cuenta es, desgraciadamente, exacto.» A lo que añade:
«Don Pérez fue Isaac Peral, inventor de un submarino; lo del "anisado explosivo Pérez" era "anís submarino Peral"; lo de la prensa fue, para mal nuestro, como lo cuento allí; el geómetra don López fue don José Echegaray; y hasta lo del torero es exacto: nuestro entonces matador de toros Luis Mazzantini (vasco, hijo de italiano), y hoy gobernador civil, daba conferencias en pro del submarino. ¡Por Dios, no publique usted eso ahí! Porque usted ha creído de buena fe que es una sátira contra el modo de pintar España los franceses, y es otra cosa. ¡No, no! Y el explicarlo sería peor. Suprímalo, pues, y dé otro título a la colección. Un título genérico, si no quiere el mismo que lleva en español: El espejo de la muerte.»
Del titulado «El sencillo don Rafael», fechado en 1912, nos informa una carta muy posterior de Unamuno al profesor puertorriqueño José A. Balseiro, de la que reproducimos lo que sigue:
«Un día fui a Medina del Campo a esperar a mi hermana, y como se retrasó tuve que quedarme unas horas en el pueblo. Entré en un café de la plaza, pedí un boc, saqué unas cuartillas—de que siempre iba provisto—y empecé a escribir un cuento sin saber lo que saldría y sin ninguna idea previa. Y me salió de un tirón—no sé de dónde—"El sencillo don Rafael, cazador y tresillista”, que figura en la colección El espejo de la muerte, y que es, por su concepción inmaculada, o sea libre de pecado original de argumento previo, uno de los que prefiero.» (Carta de 27-II-1928.)
Un caso curioso, que hay que relacionar con las actividades literarias de Unamuno, concretamente las de carácter poético, es el que plantea el relato titulado «Cruce de caminos», que si bien no ha sido notado hasta muy recientemente, está compuesto en verso aunque reproducido a renglón seguido. Por su fecha, 1912, es preciso relacionar su forma con las llamadas «visiones rítmicas», alguna de ellas coetánea, que figuran al final del libro Andanzas y visiones españolas, por ejemplo la titulada «Galicia», que es también de este mismo ano2.
Otros relatos novelescos
No volvió a repetir Unamuno la experiencia de El espejo de la muerte, y para ello no le faltaba caudal. Y si en este volumen dio cabida a cuentos o novelas cortas muy anteriores a esa fecha, después de su publicación siguió cultivando tal modalidad literaria, por lo menos hasta 1923, en cuanto a los que dio a conocer en revistas y diarios con ellos, más de cincuenta, hemos formado la segunda parte del tomo que el lector tiene en sus manos.
Los más lejanos son, sin duda, los diez que la encabezan. Los encontré en un cuaderno con tapas de hule negro en el archivo de Unamuno, transcritos de su mano en el mismo orden en que más adelante figuran. No nos consta su fecha, pero como junto a ellos figura en último lugar el titulado «Las tribulaciones de Susín», aparecido en El Nervión, de Bilbao, en 1892, no debieron ser compuestos en fecha muy distante de ésta, aunque no es tampoco improbable su coetanidad con «Solitaña», «Las tijeras» y «El poema vivo del amor», tres años anteriores. Desde luego corresponden a los primeros escarceos de la novelística menor unamuniana. Un texto de por entonces creo que nos lo confirma. Procede de una carta a Juan Arzadun donde se lee lo que sigue:
«Te prometí un cuento, pero aun no le he dado fin. Tengo tres en telar: aquél, otro y un tercero para niños. El uno te expuse de prisa; el otro es uno que se casa, creyéndose muy enamorado, con una mujer hermosísima a los ojos de todos; la pasea en triunfo, la goza en delirio y se extasía contemplando todas sus perfecciones (no falta ni una de las que pide el canon tradicional). Pero sucede que el cariño hacia su mujer se enfría, y se apaga, y se enamora perdidamente de la criada, una mocosuela con carucha de mico, feúcha a los ojos de los demás, que dicen de ella: "Es fea, pero tiene un no sé que qué atrae", y al cabo se separa de la mujer y va a vivir con la criada, con la que vive toda su vida. Y acaba con un diálogo entre el héroe y un amigo suyo en que vierto mi estética, mi inquina contra el ideal prescrito, contra la mujer descrita en libros; contra toda esa broza necia y estúpida de la boca fina y pequeña, la nariz recta, el cuello mórbido, etc.» (Carta de 18-VII-1890)3.
No logramos identificar a qué cuentos se refiere este pasaje, pero lo que ahora nos interesa destacar es la entrega del autor a esta modalidad novelística, de la que ya había anticipado algunas muestras a las señaladas en El espejo de la muerte, únase «Ver con los ojos», firmado aun con el seudónimo «Yo mismo», aparecido en 1886, y que debe ser uno de los primeros que escribió.
A la década siguiente, la comprendida entre 1890 y 1899, pertenecen los nueve siguientes, cuatro de los cuales constituyen una novedad de este tomo, ya que uno de ellos, «La vida del cochorro», estaba inédito, y «Dos originales», «Beatriz» y «Euritmia», aunque publicados en revistas, no figuran en ninguna edición anterior. Los restantes, a partir de 1900, ofrecen semejanzas o coincidencias con el resto de la obra unamuniana, como ahora insinuaremos.
Cuentos y dramas
«La venda», publicado en 1900, desarrolla el mismo tema que el drama de igual título, drama que iba a titularse «La ciega», según nos revela este pasaje de una carta privada, y que favorece la hipótesis de una redacción simultanea:
«Y ya me tiene usted haciendo otro: La ciega. La principal escena es cuando la ciega de nacimiento, que conocía la ciudad toda y con su bastón la recorría toda yendo sola, a los dos días de curada sabe que esta muriéndose su padre. Se lanza a la calle, pero no conoce el camino, porque le estorba la visión, y tiene que vendarse los ojos y coger un palo para poder ir derecha a la casa paterna. Su mundo es el de las tinieblas, en él ve y en él vive.» (Carta a Jiménez Ilundain, de 16-VIII -1899.)4.
Es muy posible que el drama así planeado se convirtiese en cuento, y años más tarde recobrase su forma primeramente pensada, la que ha llegado a nosotros al ser publicada en 1913. En el prólogo al tomo XII de las Obras completas, dedicado a su teatro, encontrará el lector amplias consideraciones sobre estos extremos, incluido el de su probable relación con la crisis religiosa que experimentó el autor en 1897. en esas páginas he referido también a otros relatos novelescos breves que guardan a su vez estrecha relación con el quehacer de Unamuno como escritor dramático. Tal es el caso, por ejemplo, de los titulados «El maestro de Carrasqueda», de 1903, cuyo boceto para el teatro ostenta el de «El maestro de escuela»; «En manos de la cocinera», subtitulado «Cuentos del azar», «Los hijos espirituales», de 1916, y «Gárcia, mártir de la ortografía fonética», de 1923, posterior, sin duda, a un boceto dramático que no llego a tener título. La diferencia de este grupo con el caso de «La venda» reside en que la versión teatral no llego a prosperar y del tema sólo nos queda la traza novelesca. «Robleda, el actor» hay que relacionarlo también con esta tarea dramática de Unamuno y con uno de sus temas constantes: el de la personalidad. Aquí se trata del profesional de las tablas a quien atemorizan los aplausos del público, del actor que siente aversión, y hasta odio, por el teatro, y que huye de su íntima realidad humana, o la encubre, sepultándose en los personajes de las obras que representa.
Lugar aparte merece el cuento que lleva por título «El que se enterró», de 1908, en el que Luis S. Granjel, primero, y Armando Zubizarreta han visto un posible germen del drama El otro. El paralelo temático entre relatos novelescos y obras dramáticas creo que viene a confirmar esa accidentalidad que para don Miguel tuvieron los llamados géneros literarios en la preceptiva tradicional.
Novelas y cuentos
En otras ocasiones no es difícil descubrir ciertas semejanzas entre cuentos, novelas cortas o novelas extensas. He aquí algunos casos que parecen patentes. El cuento «Don Martín o de la gloria», de 1900, las guarda con el titulado «Una visita al viejo poeta», un año anterior y que figura en el volumen El espejo de la muerte. «La redención del suicidio», de 1901, parece anticipar el que quince años después se titularía «El hacha mística», y, finalmente, «Artemio, heautontimoróumenos », aunque un año posterior a la novela Abel Sánchez, un drama de pasión (1917), aborda de nuevo el tema de la envidia, que el autor promete ampliar, considerada ahora en el héroe del cuento, un autoenvidioso.
Otros temas por los que don Miguel sintió una innegable atracción tienen albergue en algunos de estos relatos novelescos, y aunque estamos seguros de que a sus lectores les será fácil identificarlos o descubrir sus resonancias, vayan algunas observaciones sueltas, meramente orientadoras. En el titulado «Don Catalino, hombre sabio», que remonta a 1915, hay una burla de la ciencia, con mayúscula, que trae a la memoria el recuerdo del clima de la novela Amor y pedagogía, trece años anterior; y no es el único eco del protagonista de ésta, don Avito Carrascal, que parece cobrar un nuevo perfil, no muy diferente, en el relato que lleva por título «Don Bernardino y doña Etelvina», que es de 1916; y hasta el matrimonio titular recuerda el de don Fulgencio de Entrambosmares, de la misma novela, a quien también se parece el «Don Silvestre Carrasco, hombre efectivo», del así titulado. «Batracófilos y batracófobos», fechado en 1917, donde aparecen divididos sus personajes en dos bandos antagónicos, circunstancia nacida, sin duda, de la contienda europea que le es contemporánea, suscita el recuerdo de otra polémica más trascendente: la de los poetas y los científicos.
El cuento infantil
En 1904 publicó Unamuno en la revista barcelonesa Mercurio el relato titulado «El derecho del primer ocupante», con el subtítulo de «Cuento para niños», modalidad que mereció un tiempo su atención. En la correspondencia que mantuvo con el poeta catalán Eduardo Marquina hay numerosos ecos de tal interés, de los que elijo el que nos descubren estos pasajes:
«Cierto es que hace años deseo hacer algo para niños, y así lo dije en mi discurso de Orense5. Tengo hechas, y publicadas, dos cosillas, un cuento—que le remitiré—, «Las aventuras de Susín», y lo que me publicó la revista comercial de ésa, Mercurio. La cosa no es fácil. Hay que valerse de un vocabulario restringido y preciso, excluyendo términos abstractos, y de una sintaxis algo monótona, de coordinación y no de subordinación, al modo de la homérica y la biblíca. Siempre me ha chocado cuánto desconocen el lenguaje infantil los que escriben para niños. Esto lo intentaré en seguida.» (Carta de 11-VI-1904.)
Creo que estas revelaciones deben ser tenidas muy en cuenta al leer este cuento.
Las «peregrinaciones»
Pero no debo alargar más este prólogo, y para darle fin me referiré a uno de los más curioso relatos de los reunidos en este volumen. Lleva por título «Las peregrinaciones de Turismundo», y de él solo han llegado hasta nosotros la primera y la tercera de ellas, respectivamente tituladas «La ciudad de Espeja» y «Turmicoba, gupimboda y fafiloria». Aquélla vio la luz en un diario madrileño en 1921, y ésta la consideré inédita al incluirla en el tomo IX de las Obras completas, en cuyo prólogo me refiero ampliamente a ella. Procede de un autógrafo que conservaba la viuda del escritor italiano Ettore Zuani, que en 1920, según se desprende de su correspondencia con Unamuno, publicó en la revista Il Mondo, de Milán, una traducción de «dos novelas de "Las peregrinaciones"». Tal hallazgo justifica el plural de su título, que, por lo que estas cartas nos descubren, parecen formar parte de una serie más dilatada, de la que sólo conocemos dos eslabones y tenemos noticia de un tercero, posiblemente titulado «La cartuja del rosal», ya que al comienzo de la tercera parte se lee esto: «Al poco de haber dejado las ruinas de la Cartuja del rosal encontráronse Turismundo y Quindofa en un páramo desolado y raso». Cuando apareció la versión italiana de El espejo de la muerte, mejor dicho, de algunos de los relatos novelescos o novelas cortas en ese libro incluidos, bajo el título de Perchè esser così?, dice Zuani que «Las peregrinaciones», más que novelas, son bizarras divagaciones filosóficas insertas en breves relatos fantásticos, en los que aparecen paisajes uniformes sobre un fondo de conventos y de cementerios, de llanuras sin fin, en los que se mueven los hombres como siluetas imaginarias de un mundo irreal. Asimismo, el diálogo se desarrolla a través de verdaderos laberintos de paradojas e imágenes extravagantes en los que alientan las proposiciones más opuestas a la lógica tradicional; y en este conjunto se percibe un inquietante deseo y un ansia atormentada de renovadas aventuras espirituales que privan a los personajes de toda capacidad decisoria, los cuales van poco a poco perdiendo sus rasgos humanos hasta convertirse en fantásticos caminantes de países ultraterrenos6.
El primer relato de esta serie, el titulado «La ciudad de Espeja», ofrece cierta semejanza con otro muy anterior, «Mecanópolis», que es también una ciudad mecanizada sorprendida en una soledad inhumana.
No puedo detenerme más en el examen de este conjunto de la novelística menor de Unamuno, de la que creo sinceramente que es una parcela digna de la mayor atención. En sus primeros pasos o muestras, por lo que tienen de tanteo, y en otras, por la relación que guardan con las novelas más famosas y conocidas de nuestro autor. Para relacionar esta actividad con el acontecer biográfico de quien la cultivo, tal vez no carezca de interés saber que a partir de julio de 1923, en que aparece el relato titulado «Una tragedia», no encontramos nuevos ejemplos de esta tarea, en cuyo cauce emergen, años después, manifestaciones como aquellas que ya en los últimos de su vida publicó Unamuno, concretamente San Manuel Bueno, mártir, y las dos primeras historias que siguen en este volumen, compuestas en 1930, a poco de su regreso a España, y espléndidas muestras las tres de su original y personal sentido del arte de novelar.
MANUEL GARCÍA BLANCO
I. EL ESPEJO DE LA MUERTE
(NOVELAS CORTAS )
EL ESPEJO DE LA MUERTE
(HISTORIA MUY VULGAR )
LA pobre! Era una languidez traidora que iba ganándole el cuerpo todo de día en día. Ni le quedaban ganas para cosa alguna: vivía sin apetito de vivir y casi por deber. Por las mañanas costábale levantarse de la cama, ¡a ella, que se había levantado siempre para poder ver salir el sol! Las faenas de la casa le eran más gravosas cada vez.
La primavera no resultaba ya tal para ella. Los árboles, limpios de la escarcha del invierno, iban echando su plumoncillo de verdura; llegábanse a ellos algunos pájaros nuevos; todo parecía renacer. Ella no renacía.
«¡Esto pasará—decíase—, esto pasará!», queriendo creerlo a fuerza de repetírselo a solas. El médico aseguraba que no era sino una crisis de la edad: aire y luz, nada más que aire y luz. Y comer bien; lo mejor que pudiese.
¿Aire? Lo que es como aire le tenían en redondo, libre, soleado, perfumado de tomillo, aperitivo. A los cuatro vientos se descubría desde la casa el horizonte de tierra, una tierra lozana y grasa que era una bendición del Dios de los campos. Y luz, luz libre también. En cuanto a comer..., «pero, madre, si no tengo ganas...»
—Vamos, hija, come, que, a Dios gracias, no nos falta de qué; come—le repetía su madre, suplicante.
—Pero si no tengo ganas le he dicho...
—No importa. Comiendo es como se las hace una.
La pobre madre, más acongojada que ella, temiendo se le fuera de entre los brazos aquel supremo consuelo de su viudez temprana, se había propuesto empapizarla, como a los pavos. Llegó hasta a provocarle bascas, y todo inútil. No comía más que un pajarito. Y la pobre viuda ayunaba en ofrenda a la Virgen pidiéndole diera apetito, apetito de comer, apetito de vivir, a su pobre hija.
Y no era esto lo peor que a la pobre Matilde le pasaba; no era el languidecer, el palidecer, marchitarse y ajársele el cuerpo; era que su novio, José Antonio, estaba cada vez más frío con ella. Buscaba una salida, sí; no había dudado de ello; buscaba un modo de zafarse y dejarla. Pretendió primero, y con muy grandes instancias, que se apresurase la boda, como si temiera perder algo, y a la respuesta de madre e hija de: «No; todavía no, hasta que me reponga; así no puedo casarme», frunció el ceño. Llegó a decirle que acaso el matrimonio la aliviase, la curase, y ella, tristemente: «No, José Antonio, no; éste no es mal de amores; es otra cosa: es mal de vida.» Y José Antonio la oyó mustio y contrariado.
Seguía acudiendo a la cita el mozo, pero como por compromiso, y estaba durante ella distraído y como absorto en algo lejano. No hablaba ya de planes para el porvenir, como si éste hubiera para ellos muerto. Era como si aquellos amores no tuviesen ya sino pasado.
Mirándole como a espejo, le decía Matilde:
Pero, dime, José Antonio, dime, ¿qué te pasa?; porque tú no eres ya el que antes eras...
—¡Qué cosas se te ocurren, chica! ¿Pues quién ha de ser...?—
Mira, oye: si te has cansado de mí, si te has fijado ya en otra, déjame. Déjame, José Antonio, déjame sola, porque sola me quedaré; ¡no quiero que por mí te sacrifiques!
¡Sacrificarme! Pero ¿quién te ha dicho, chica, que me sacrifico? Déjate de tonterías, Matilde.
No, no, no lo ocultes; tú ya no me quieres...
—¿Que no te quiero?
—No, no, ya no me quieres como antes, como al principio...
—Es que al principio...
—¡Siempre debe ser principio, José Antonio!; en el querer siempre debe ser principio; se debe estar siempre empezando a querer.
—Bueno, no llores, Matilde, no llores, que así te pones peor...
—¿Que me pongo peor?,¿peor?; !luego estoy mal!
—¡Mal... no!; pero... Son cavilaciones...
—Pues, mira, oye: no quiero, no; no quiero que vengas por compromiso...
—¿Es que me echas?
—¿Echarte yo, José Antonio, yo?
Parece que tienes empeño en que me vaya...
Rompía aun más a llorar, la pobre. Y luego, encerrada en su cuarto, con poca luz ya y poco aire, mirábase Matilde una y otra vez al espejo y volvía a mirarse en el. «Pues no, no es gran cosa—se decía—; pero las ropas cada vez se me van quedando más grandes, más holgadas; este justillo me viene ya flojo, puedo meter las dos manos por él; he tenido que dar un pliegue más a la saya...,¿Qué es esto, Dios mío, qué es?» Y lloraba y rezaba.
Pero vencían los veintitrés años, vencía su madre, y Matilde sonaba de nuevo en la vida, en una vida verde y fresca, aireada y soleada, llena de luz, de amor y de campo; en un largo porvenir, en una casa henchida de faenas, en unos hijos y, ¿quién sabe?, hasta en unos nietos. ¡Y ellos, dos viejecitos, calentando al sol el postre de la vida!
José Antonio empezó a faltar a las citas, y una vez, a los repetidos requerimientos de su novia de que la dejara si es que ya no la quería como al principio, si es que no seguía empezando a quererla, contestó con los ojos fijos en la guija del suelo: «Tanto te empeñas, que al fin...» Rompió ella una vez más a llorar. Y él entonces, con brutalidad de varón: «Si vas a darme todos los días estas funciones de lágrimas, sí que te dejo.» José Antonio no entendía de amor de lágrimas.
Supo un día Matilde que su novio cortejaba a otra, a una de sus más íntimas amigas. Y se lo dijo. Y no volvió José Antonio.
Y decía a su madre, la pobre:
¡Yo estoy muy mala, madre; yo me muero... ¡
No digas tonterías, hija; yo estuve a tu edad mucho peor que tú; me quedé en puros huesos. Y ya ves cómo vivo. Eso no es nada. Claro, te empeñas en no comer...
Pero a solas en su cuarto y entre lágrimas silenciosas, pensaba la madre: «!Bruto, más que bruto! Por qué no aguardó un poco..., un poco, sí, no mucho... La está matando... antes de tiempo...»
Y se iban los días, todos iguales, unánimes, llevándose cada uno un jirón de la vida de Matilde.
Acercábase el día de Nuestra señora de la Fresneda, en que iban todos los del pueblo a la venerada ermita, donde se rezaba, pedía cada cual por sus propias necesidades y era la vuelta una vuelta de romería, entre bailes, retozos, cantos y relinchidos. Volvían los mozos de la mano, del brazo de las mozas, abrazados a ellas, cantando, brincando, jijeando, retozándose. Era una de besos robados, de restregones, de apretujeos. Y los mayores se reían recordando y añorando sus mocedades.
—Mira, hija—dijo a Matilde su madre—; está cerca el día de Nuestra señora: prepara tu mejor vestido. Vas a pedirle que té de apetito.
—¿No será mejor, madre, pedirle salud?
—No, apetito, hija, apetito. Con él te volverá la salud. No conviene pedir demasiado ni aun a la Virgen. Es menester pedir poquito a poquito; hoy una miaja, mañana otra. Ahora apetito, que con él te vendrá la salud, y luego...
—Luego ¿qué, madre?
—Luego un novio más decente y más agradecido que ese bárbaro de José Antonio.
—¡No hable mal de él, madre!
¡Que no hable mal de él! ¿Y me lo dices tú? Dejarte a ti, mi cordera; ¿y por quién? ¿Por esa legañosa de Rita?
No hable mal de Rita, madre, que no es legañosa. Ahora es más guapa que yo. Si José Antonio no me quería ya, ¿para qué iba a seguir viniendo a hablar conmigo? ¿Por compasión? Yo estoy muy mal, lo sé, muy mal. Y a Rita da gusto de verla, tan colorada, tan fresca...
—¡Calla, hija, calla! ¿Colorada? Sí, como el tomate. ¡Basta, basta!
Y se fue a llorar la madre.
Llegó el día de la fiesta. Matilde se atavió lo mejor que pudo, y hasta se dio, ¡la pobre!, colorete en las mejillas. Y subieron madre e hija a la ermita. A trechos tenía la moza que apoyarse en el brazo de su madre; otras veces se sentaba. Miraba al campo como por despedida, y esto aun sin saberlo.
Todo era en torno alegría y verdor. Reían los hombres y los árboles. Matilde entró en la ermita, y en un rincón, con los huesos de las rodillas clavados en las losas del suelo, apoyados los huesos de los codos en la madera de un banco, anhelante, rezó, rezó, rezó, conteniendo las lágrimas. Con los labios balbucía una cosa; con el pensamiento, otra. Y apenas se veía el rostro resplandeciente de Nuestra señora, en que se reflejaban las llamas de los cirios.
Salieron de la penumbra de la ermita al esplendor luminoso del campo y emprendieron el regreso. Volvían los mozos, como potros desbocados, saciando apetitos acariciados durante meses. Corrían mozos y mozas excitando con sus chillidos éstas a aquéllos a que las persiguieran. Todo era restregones, sobeos y tentarujas bajo la luz del sol.
Y Matilde lo miraba todo tristemente, y más tristemente aun lo miraba su madre, la viuda.
«Yo no podría correr si así me persiguieran—pensaba la pobre moza—; yo no podría provocarlos y azuzarlos con mis carreras y mis chillidos... Esto se va.»
Cruzáronse con José Antonio, que pasaba junto a ellas acompañando al paso a Rita. Los cuatro bajaron los ojos al suelo. Rita palideció, y el último arrebol, un arrebol de ocaso, encendió las mejillas de Matilde, de donde la brisa había borrado el colorete.
Sentía la pobre moza en torno de sí el respeto como espesado: un respeto terrible, un respeto trágico, un respeto inhumano y cruelísimo. ¿Qué era aquello? ¿Era compasión? ¿Era aversión? ¿Era miedo? ¡Oh, sí; tal vez miedo, miedo tal vez! Infundía temor; ¡ella, la pobre chiquilla de veintitrés años! Y al pensar en este miedo inconsciente de los otros, en este miedo que inconscientemente también adivinaba en los ojos de los que al pasar la miraban, se le helaba de miedo, de otro más terrible miedo, el corazón.
Así que traspuso el umbral de la solana de su casa, entornó la puerta; se dejó caer en el escaño, reventó en lágrimas y exclamó con la muerte en los labios:
—¡Ay, mi madre; mi madre, cómo estaré! ¡Cómo estaré, que ni siquiera me han retozado los mozos! ¡Ni por cumplido, ni por compasión, como a otras; como a las feas! ¡Cómo estaré, Virgen santa, cómo estaré! ¡Ni me han retozado..., ni me han retozado los mozos como antaño! ¡Ni por compasión, como a las feas! ¡Cómo estaré, madre, cómo estaré!
«¡Bárbaros, bárbaros y más que bárbaros!—se decía la viuda—.¡Bárbaros; no retozar a mi hija, no retozarla...! ¿Qué les costaba? Y luego a todas esas legañosas... ¡Bárbaros!»
Y se indignaba como ante un sacrilegio, que lo era, por ser el retozo en estas santas fiestas un rito sagrado.
—¡Cómo estaré, madre, cómo estaré, que ni por compasión me han retozado los mozos!
Se pasó la noche llorando y anhelando, y a la mañana siguiente no quiso mirarse al espejo. Y la Virgen de la Fresneda, Madre de compasiones, oyendo los ruegos de Matilde, a los tres meses de la fiesta se la llevaba a que la retozasen los ángeles.
(Los Lunes de «El Imparcial», Madrid, 27-XI-1911)
EL SENCILLO DON RAFAEL,
CAZADOR Y TRESILLISTA
SENTÍA resbalar las horas, hueras, aéreas, deslizándose sobre el recuerdo muerto de aquel amor de antaño. Muy lejos, detrás de él, dos ojos ya sin brillo entre nieblas. Y un eco vago, como el del mar que se rompe tras la montaña, de palabras olvidadas. Y allá, por debajo del corazón, susurro de aguas soterrabas. Una vida vacía, y él solo, enteramente solo. Solo con su vida.
Tenía para justificarla nada más que la caza y el tresillo. Y no por eso vivía triste, pues su sencillez heroica no se compadecía con la tristeza. Cuando algún compañero de juego, despreciando un solo, iba a buscar una sola carta para dar bola, solía repetir don Rafael que hay cosas que no se deben ir a buscar; vienen ellas solas. Era providencialista; es decir, creía en el todopoderío del azar. Tal vez por creer en algo y no tener la mente vacía.
—¿Y por qué no se casa usted?—le preguntó alguna vez con la boca chica su ama de llaves.
—¿Y por qué me he de casar?
—Acaso no vaya usted descaminado.
—Hay cosas, señora Rogelia, que no se deben ir a buscar: vienen ellas solas.
—¡Y cuando menos se piensa!
—¡Así se dan las bolas! Pero, mire, hay una razón que me hace pensar en ello...
—¿Cuál?
—La de morir tranquilo ab intestato.
—¡Vaya una razón!—exclamó el ama, alarmada.
—Para mí la única valedera—respondió el hombre, que presentía no valen las razones, sino el valor que se las da.
Y una mañana de primavera, al salir, con achaque de la casa, a ver nacer el sol, un envoltorio en la puerta de su casa. Encorvóse a mejor percatarse, y de dentro, un ligerísimo susurro como de cosas olvidadas. El rollo se removía. Lo levantó; estaba tibio; lo abrió: era una criatura de horas. Quedóse mirando, y su corazón pareció sentir, no ya el susurro, sino el frescor de sus aguas soterrañas. «!Vaya una caza que me ha deparado el destino!», pensó.
Volvióse con el envoltorio en brazos, la escopeta a la bandolera, subiendo las escaleras de puntillas para no despertar a aquello, y llamó quedamente varias veces.
—Aquí traigo esto—le dijo al ama de llaves.
—Y eso, ¿qué es?
—Parece un niño...
—¿Parece sólo...?
—Lo dejaron a la puerta de la calle.
—¿Y qué hacemos con ello?
—Pues...¿qué vamos a hacer? Bien claro está:¡criarlo!
—¿Quién?
—Los dos.
—¿Yo? ¡Yo, no!
—Buscaremos ama.
—¿Pero está usted en su juicio, señorito? Lo que hay que hacer es dar parte al juez, y en cuanto a eso, ¡al Hospicio con ello!
—¡Pobrecillo! ¡Eso sí que no!
—En fin, usted manda.
Una madre vecina le prestó caritativamente las primeras leches, y pronto el médico de don Rafael encontró una buena nodriza: una chica soltera que acababa de dar a luz un niño muerto.
—Como nodriza, excelente—le dijo el médico—; como persona, ya ves, un desliz así puede ocurrirle a cualquiera.
—A mí no—contestó con su sencillez característica don Rafael.
—Lo mejor sería—dijo el ama de llaves—que se lo llevase a su casa a criarlo.
—No—replicó don Rafael—, eso tiene graves peligros; no me fío de la madre de la chica. Aquí, aquí, bajo mi vigilancia. Y no hay que darle disgustos a la chica, señora Rogelia, que de ello depende la salud del niño. No quiero que por una sofoquina de Emilia pase el angelito un dolor de tripas.
Era Emilia, la nodriza, de veinte anos, alta, agitanada, con una risa perpetua en los ojos, cuya negrura realzaba el marco de ébano del pelo que le cubría las sienes como con dos esponjosas alas de cuervo, entreabiertos y húmedos los labios guinda, y unos andares de gallina a que el gallo ronda.
—¿Y cómo va a bautizarle usted, señorito?—le preguntó la señora Rogelia.
—Como hijo mío.
—Pero ¿está usted loco?
—¡Qué más da!
—¿Y si mañana, por esa medalla que lleva y esas contraseñas, aparecen sus verdaderos padres...?
—Aquí no hay más padre ni madre que yo. Yo no busco niños, como no busco bolas; pero cuando vienen... soy libre. Y creo que ésta del azar es la más pura y libre de las maternidades. No me cabe la culpa de que haya nacido, pero tendré el mérito de hacerle vivir. Hay que creer en la Providencia, siquiera por creer en algo, que eso consuela, y, además, así podré morirme tranquilo ab intestato, pues ya tengo quien me herede forzosamente.
La señora Rogelia se mordió los labios, y cuando don Rafael hizo bautizar y registrar al niño como hijo suyo, dio que reír a la vecindad y a nadie que sospechar malicia alguna: tan conocida era su transparente ingenuidad cotidiana. Y el ama de llaves tuvo, mal de su grado, que avenirse y concordar con el ama de leche.
Ya tenía don Rafael algo más en que pensar que en la caza y el tresillo; ya estaban sus días llenos. La casa se llenó de una vida nueva, luminosa y sencilla. Y hasta perdió alguna noche el sueño y el descanso paseando al nene para acallarlo.
Es hermoso como el sol, señora Rogelia. Y tampoco hemos tenido mala suerte con el ama, me parece.
—Como no vuelva a las andadas...
De eso me encargo yo. Sería una picardía, una deslealtad: se debe al niño. Pero no, no; está desengañada del zanguango de su novio, un bausán de marca mayor a quien ya aborrece...
—No se fíe usted..., no se fíe usted...
—Y a quien voy a pagarle el pasaje a América. Y ella es una pobrecilla...
—Hasta que vuelva a tener ocasión...
—¡Digo que lo evitaré!
—Pues como ella quiera...
¡Ah, en cuanto a eso, sí! Porque si he de decirle a usted la verdad, la verdad es que...
—Sí, me la supongo.
—¡Pero ante todo, respeto a mi hijo!
Emilia nada tenía de lerda, y estaba deslumbrada con el rasgo heroicamente sencillo de aquel solterón semidurmiente. Encariñóse desde un principio con el crío, como si fuese su madre misma. El padre putativo y la nodriza natural pasábanse largos ratos, a sendos lados de la cuna, contemplando la sonrisa del sueño del niño cuando este hacía como que mamaba.
—¡Lo que es el hombre!—decía don Rafael.
Y cruzábanse sus miradas. Y cuando, teniéndole ella, Emilia, en brazos, iba él, don Rafael, a besar al niño, con el beso ya preparado en la boca, rozaba casi la mejilla de la nodriza, cuyos rizos de ébano le afloraban la frente al padre. Otras veces quedábase contemplando alguno de los dos mellizos blancos senos, turgentes de vida que se da, con el serpenteo azul de las venas que del cuello bajaban, y sostenido entre los ahusados dedos índice y corazón como en horqueta. Doblábase sobre él un cuello de paloma. Y también entonces le entraban ganas de besar al hijo, y su frente, al tocar al seno, hacíalo temblotear.
—¡Ay, lo que siento es que pronto tendré que dejarte, sol mío!—exclamaba ella, apretándolo contra su seno y como si le entendiera.
Callábase a esto don Rafael.
Y cuando le cantaba al niño, abrazándole, aquella vieja canturria paradisíaca que, aun trasmitiéndosela de corazón a corazón las madres, cada una de éstas crea e inventa de nuevo, eternamente nueva poesía, siendo la misma siempre, la única, como el sol, traíale a don Rafael como un dejo de su niñez, olvidada en las lontananzas del recuerdo. Balanceábase la cuna, y con ella el corazón del padre, y mejíasele aquel canto...
que viene el cocóóóóó...
Con el susurro de las aguas debajo de su corazón...
a llevarse a los niños...
que iba también durmiéndose...
que duermen pocóóóóó...
entre las blandas nieblas de su pasado...
¡ah, ah, ah, aaaah!
«¡Qué buena madre hace!», pensaba.
Alguna vez, hablando del percance que la hizo nodriza, le preguntó don Rafael:
—Pero, chica, ¿cómo pudo ser eso?
—¡Ya ve usted, don Rafael!—y se le encendía leve, muy levemente, el rostro.
—¡Sí, tienes razón, ya lo veo!
Y llegó una enfermedad terrible, días y noches de angustia. Mientras duró aquello hizo don Rafael que Emilia se acostase con el niño en su mismo cuarto.
—Pero, señorito—dijo ella—, ¿cómo quiere usted que yo duerma allí...?
—Pues muy sencillo—contestó él, con su sencillez acostumbrada—, ¡durmiendo!
Porque para aquel hombre, todo sencillez, era sencillo todo.
Por fin el médico dio por salvado al niño.
¡Salvado!—exclamó don Rafael con el corazón desbordante, y fue a abrazar a Emilia, que lloraba del estupor del gozo.—
¿Sabes una cosa?—le dijo, sin soltar del todo el abrazo y mirando al niño, que sonreía en floración de convalecencia.
—Usted dirá—contestó ella, mientras el corazón se le ponía al galope.
—Que puesto que estamos los dos libres y sin compromiso, pues no creo que pienses ya en aquel majadero, que ni siquiera sabemos si llegó o no a Tucumán, y ya que somos yo padre y tú madre, cada uno a su respecto, del mismo hijo, nos casemos, y asunto concluido.
—¡Pero don Rafael... ¡—y se puso de grana.
—Mira, chiquilla, así podremos tener más hijos...
El argumento era algo especioso, pero persuadió a Emilia. Y como vivían juntos y no era cosa de contenerse por unos días fugitivos—¡qué más da!—, aquella misma noche le hicieron sucesor al niño, y muy poco después se casaron como la Santa Madre Iglesia y el providente Estado mandan.
Y fueron, en lo que en lo humano cabe—¡y no es poco!—felices, y tuvieron diez hijos más, una bendición de Dios, con lo cual pudo morir tranquilo ab intestato, por tener ya quienes forzosamente le heredaran, el sencillo don Rafael, que de cazador y tresillista pasó de dos brincos a padre de familia. Y es lo que él solía decir como resumen de su filosofía práctica:
—¡Hay que dar al azar lo suyo!
(Los Lunes de «El Imparcial, Madrid, 26-II-1912)
RAMÓN NONNATO, SUICIDA
CUANDO harto de llamar a la puerta de su cuarto, entró, forzándola, el criado, encontróse a su amo lívido y frío en la cama, con un hilo de sangre que le destilaba de la sien derecha, y junto a él, aquel retrato de mujer que traía constantemente consigo, así como un amuleto, y en cuya contemplación se pasaba tantas horas.
Y era que en la víspera de aquel día de otoño gris, a punto de ponerse el día, Ramón Nonnato se había pegado un tiro. Habíanle visto antes, por la tarde, pasearse, solo, según tenía por costumbre, a la orilla del río, cerca de su desembocadura, contemplando como las aguas se llevaban al azar las hojas amarillas que desde los álamos marginales iban a caer para siempre, para nunca más volver, en ellas. «Porque las que en la primavera próxima, la que no veré, vuelvan con los pájaros nuevos a los árboles, serán otras», pensó Nonnato.
Al desparramarse la noticia del suicidio hubo una sola y compasiva exclamación: «!Pobre Ramón Nonnato!» Y no faltó quien añadiera: «Le ha suicidado su difunto padre.»
Pocos días antes de darse así la muerte había pagado Nonnato su última deuda con el producto de la venta de la última finca que le quedaba de las muchas que de su padre heredó, y era la casa solariega de su madre. Antes fue a ella y se estuvo solo durante un día entero, llorando su desamparo y la falta de un recuerdo, con un viejo retrato de su madre entre las manos. Era el retrato que traía consigo, sobre el pecho, imagen de una esperanza que para él había siempre sido recuerdo, siempre.
El pobre hombre había desbaratado la fortuna que su padre le dejara en locas especulaciones enderezadas a acrecentarla, en fantásticas combinaciones financieras y bursátiles, mientras vivía con una modestia rayana en la pobreza y ceñido de privaciones. Pues apenas si gastaba más de lo preciso para sustentarse con un discreto decoro, y, fuera de esto, en caridades y favores. Porque el pobre Nonnato, tan tacaño para consigo mismo, era en extremo liberal y pródigo para con los demás, sobre todo con las víctimas de su padre.
La razón de su conducta era que buscaba aumentar lo más posible su fortuna, hacerla enorme, y emplearla luego en vasto objeto de servicio a la cultura pública, para redimirla así de su pecado de origen. No le parecía bastante haberla distribuido en pequeñas caridades, y mucho menos haber tratado de cancelar los daños de su padre. No es posible recoger el agua derramada.
Llevaba siempre fijas en la mente las últimas palabras que al morir le dirigió su padre, y fueron así:
—Lo que siento, hijo mío, es que esta fortuna, tan trabajosamente fraguada y cimentada por mi, esta fortuna tan bien repartida, y que es, aunque tú no lo creas, una verdadera obra de arte, se va a deshacer en tus manos. Tú no has heredado mi espíritu, ni tienes amor al dinero, ni entiendes de negocios. Confieso haberme equivocado contigo.
«Afortunadamente», pensó Nonnato al oír estas últimas palabras de su padre. Porque, en efecto, no había logrado éste infundirle su recio y sombrío amor al dinero, ni aquella su afición al negocio, que le hacia preferir la ganancia de tres con engaño legal a la de cuatro sin él.
Y eso que el pobre Nonnato había sido el abogado de los pleitos en que de continuo se metía aquel hombre terrible: un abogado gratuito, por supuesto. En su calidad de abogado de su padre es como Nonnato tuvo que penetrar en los más recónditos recovecos del antro del usurero, tinieblas húmedas donde acabo de entristecérsele el alma, presa de una esclavitud irrescatable. Ni podía libertarse, pues como resistir la mirada cortante y fría de aquel hombre de presa?
Años tétricos los de la carrera del pobre Nonnato, de aquella carrera odiada que estudiaba obligado a ello por su padre. Cuando durante los veranos se iba de vacaciones a su pueblo costero, después de aquel tenebroso curso de estudios, pasado en una miserable casa de uno de los deudores de su padre, que así le sacaba más interés a su préstamo, íbase Nonnato solo a orillas del mar a consolarse de su soledad con la soledad del océano, y a olvidar las tristezas de la tierra. El mar le había siempre llamado como una gran madre consoladora, y sentado a su orilla, sobre una roca ceñida de algas, contemplaba el retrato aquel de su pobre madre, fingiéndose que el canto brezador de las olas era el arrullo de cuna que no le había sido concedido oír en su infancia.
Él había querido hacerse marino para huir mejor de casa de su padre, para cultivar la soledad de su alma; pero su padre, que necesitaba un abogado gratuito, le obligó a estudiar leyes para torcerlas, renunciando al mar. De aquí lo tétrico de sus años de carrera.
Y ni aun tuvo en ellos el consuelo de refrescarse el alma a solas con el recuerdo de sus mocedades, porque éstas habíalas pasado como una sola noche de invierno en un desierto de hielo. Solo, siempre solo con aquel padre que apenas le hablaba como no fuese de sus feos negocios, y que de cuando en cuando le decía: «Porque esto lo hago por ti, principalmente por ti, casi solo por ti. Quiero que seas rico, muy rico, inmensamente rico, y que puedas casarte con la hija del más rico de esos ricachos que nos desprecian.» más el chico sentía que aquello era mentira, y que el no era sino un pretexto para que su padre se justificase ante si mismo, en el foro de su conciencia, su usura y su avaricia. Y fue entonces, en aquella tétrica mocedad, cuando dio con el retrato de su madre y empezó a dedicarle culto. El padre, por su parte, jamás le habló de ella.
Y el pobre mozo, que oía a sus compañeros hablar de sus madres, trataba de figurarse como habría podido ser la suya. E interrogaba en vano a aquella antigua sirvienta, seca y dura, la confidente de su padre, la que le había tomado de brazos de su nodriza, a la que no había vuelto a ver. Nunca le oyó cantar a aquella mujer ceñuda y tercamente silenciosa. Y era ella la que se perdía en sus más remotos recuerdos de niñez.
¡Niñez! No la había tenido. Su niñez fue un solo día largo, un día gris y frío de unos cuantos años, porque todos sus días fueron iguales e iguales las horas todas de cada uno de sus días. Y la escuela, no menos tétrica que su hogar. En ella le dirigían bromas feroces, como son las bromas infantiles, sobre las mañas de su padre. Y como le vieran una vez llorar al llamarle «el hijo del usurero», redoblaron las burlas.
La nodriza lo había dejado en cuanto pudo, porque no se le pagaba su servicio en rigor. Era el modo que tenía el usurero de cobrarse una deuda del marido de ella.
Habíanle sacado a Ramón Nonnato del cadáver tibio de su madre, que murió poco antes de cuando había de darle a luz, cuarenta y dos años antes del día aquel en que se suicidó. Y es, pues, que había nacido con el suicidio en el alma.
¡La pobre madre! ¡Cuántas veces, en sus últimos días de vida, se ilusionaba con que el hijo tan esperado habría de ser un rayo de sol en aquel hogar tenebroso y frío y habría de cambiar el alma de aquel hombre terrible! «¡Y por lo menos—pensaba—no estaré ya sola en el mundo, y cantando a mi niño no oiré el rechinar del dinero en ese cuarto de los secretos! ¡Y quién sabe...! ¡Acaso cambie!»
Y soñaba con llevarle en los días claros a la orilla del mar, a darle allí el pecho frente al pecho palpitante de la nodriza de la tierra, uniendo su canto al eterno canto de cuna que tantos dolores del trabajado linaje humano adormeciera.
¿Cómo se encontró casada con aquel hombre? Ni ella lo sabía. Cosa de su familia, de su padre, que tenía negocios oscuros con el que fue luego su marido. Sospechaba algo pavoroso, pero en que no quería entrar. Recordaba que un día, después de varios en que su madre tuvo de continuo enrojecidos los ojos por el llanto, la llamó su padre al cuarto de las solemnidades y le dijo:
—Mira, hija mía, mi salvación, la salvación de la familia toda, depende de ti. Sin un sacrificio tuyo, no solo la ruina completa, sino además la deshonra.
—Mándeme, padre—respondió ella.
—Es menester que te cases con Atanasio, mi socio.
La pobre, temblando de los talones a la nuca, se calló, y su padre, tomando su silencio por un otorgamiento, añadió:
—Gracias, hija, gracias; no esperaba yo otra cosa de ti. Sí, este sacrificio...
—¿Sacrificio?—dijo ella por decir algo.
—¡Oh, sí, hija mía; no le conoces, no le conoces como yo... ¡
CRUCE DE CAMINOS
ENTRE dos filas de árboles, la carretera piérdese en el cielo; sestea un pueblecillo junto a un charco, en que el sol cabrillea, y una alondra, señera, trepidando en el azul sereno, dice la vida mientras todo calla. El caminante va por donde dicen las sombras de los álamos; a trechos para y mira, y sigue luego.
Deja que oree el viento su cabeza, blanca de penas y años, y anega sus recuerdos dolorosos en la paz que le envuelve.
De pronto, el corazón le da rebato, y se detiene temblando cual si fuese ante el misterio final de su existencia a sus pies, sobre el suelo, al pie de un álamo y al borde del camino, una niña dormía un sueño sosegado y dulce. Lloró un momento el caminante, luego se arrodilló, después sentóse, y sin quitar sus ojos de los ojos cerrados de la niña, le velo el sueño. Y él soñaba entre tanto.
Soñaba en otra niña como aquélla, que fue su raíz de vida, y que al morir una mañana dulce de primavera le dejó solo en el hogar, lanzándole a errar por los caminos, desarraigado.
De pronto abrió los ojos hacia el cielo la que dormía, los volvió al caminante y, cual quien habla con un viejo conocido, le pregunto: «¿Y mi abuelo?» Y el caminante respondió: «¿Y mi nieta?» Miráronse a los ojos, y la niña le contó que, al morírsele su abuelo, con quien vivía sola—en soledad de compañía solos—, partió al azar de casa, buscando... no sabía qué...: más soledad acaso.
—Iremos juntos; tú a buscar a tu abuelo; yo, a mi nieta—le dijo el caminante.
—¡Es que mi abuelo se murió!—dijo la niña.
—Volverán a la vida y al camino—contestó el viejo.
—Entonces..., ¿vamos?
—¡Vamos, sí, hacia adelante, hacia levante!
—No, que así llegaremos a mi pueblo y no quiero volver, que allí estoy sola. Allí sé el sitio en que mi abuelo duerme. Es mejor al poniente; todo derecho.
—¿El camino que traje?—exclamó el viejo—¿Volverme dices? ¿Desandar lo andado? ¿Volver a mis recuerdos? ¿Cara al ocaso? ¡No, eso nunca! ¡No, eso sí que no, antes morirnos!
—¡Pues entonces... por aquí, entre las flores, por los prados, por donde no hay camino!
Dejando así la carretera fueron campo traviesa, entre floridos campos—magarzas, clavellinas, amapolas—, adonde Dios quisiera.
Y ella, mientras chupaba un chupamieles con sus labios de rosa, le iba contando de su abuelo como en las largas veladas invernizas le hablaba de otros mundos, del Paraíso, de aquel diluvio de Noé, de Cristo...
—¿Y cómo era tu abuelo?
—Casi era como tú, algo más alto...; pero no mucho, no te creas..., viejo..., y sabía canciones.
Calláronse los dos, siguió un silencio y lo rompió el anciano dando a la brisa que iba entre las flores este cantar:
Los caminos de la vida,
van del ayer al mañana,
mas los del cielo, mi vida,
van al ayer del mañana.
Y al oírle, la niña dio a los cielos, como una alondra, esta fresca canción de primavera:
Pajarcito, pajarcito,
¿de dónde vienes?
El tu nido, pajarcito,
¿ya no le tienes?
Si estás solo, pajarcito,
¿cómo es que cantas?
¿A quién buscas, pajarcito,
cuando te levantas?
—Así era como tú, algo más chica—dijo llorando el viejo—; así era como tú..., como estas flores...
—¡Cuéntame de ella, pues, cuéntame de ella!
Y empezó el viejo a repasar su vida, a rezar sus recuerdos, y la niña a su vez a ensimismárselos, a hacerlos propios.
«Otra vez...», empezaba él, y ella, cortándole, decía: «!Lo recuerdo!»
—¿Que lo recuerdas, niña?
—Sí, sí; todo eso me parece cual si fuera algo que me pasó, como si hubiese vivido yo otra vida.
—¡Tal vez!—dijo el anciano, pensativo.
—Allí hay un pueblo;¡mira!
Y el caminante vio tras una loma humo de hogares. Luego, al llegar a su espinazo, al fondo, un pueblecillo agazapado en rolde de una pobre espadaña, cuyos dos huecos con sus dos chilejas, cual dos pupilas, parecían mirar al infinito. En el ejido, un zagalejo rubio cuidaba de unos bueyes que bebían en una charca, que, cual si fuese un desgarrón de tierra, mostraba el cielo soterrano, y en éste otros dos bueyes—dos bueyes celestiales—que venían a contemplar sus sombras pasajeras o a darles nueva vida acaso.
—Zagal, ¿aquí hay donde hacer noche?, dime—preguntó el viejo.
—¡Ni a posta!—dijo el mozo—.Esa casa de ahí esta vacía; sus dueños emigraron, y hoy sirve nada más que de guarida para alimañas. Pan, vino y fuego aquí nunca se niega al que viene de paso en busca de su vida.
—¡Dios os lo pagará, zagal, en la otra!
Durmiéronse arrimados y soñaron: el viejo, en el abuelo de la niña, y ella, en la nietecita que perdiera el pobre caminante. Al despertar miráronse a los ojos, y, como en una charca sosegada que nos descubre el cielo soterrano, vieron allí, en el fondo, sus sendos sueños.
—Puesto que hay que vivir, si nos quedáramos en esta casa... ¡La pobre está tan sola!—dijo el viejo.
—Sí, sí; la pobre casa... ¡Mira, abuelo, que el pueblo es tan bonito! Ayer, el campanario de la iglesia nos miraba muy fijo, como yendo a decir...
En este punto sonaron las chilejas. «Padre nuestro que estás en los cielos...» Y la niña siguió: «¡Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo!» Rezaron a una voz. Y salieron de casa, y les dijeron: «Vosotros,¿que sabéis hacer?, ¡veamos!»
El viejo hacía cestas, componía mil cosas estropeadas; sus manos eran ágiles; industrioso su ingenio.
Sentábanse al arrimo de la lumbre: la niña hacía el fuego, y cuidando de la olla le ayudaba. Y hablaban de los suyos, de la otra nieta y de aquel otro abuelo. Y era cual si las almas de los otros, también desarraigadas, errantes por las sendas de los cielos, bajasen al arrimo de la lumbre del nuevo hogar. Y les miraban silenciosas, y eran cuatro y no dos o más bien eran dos, más dos parejas. Y así vivian doble vida: la una, vida del cielo, vida de recuerdos, y la otra, de esperanzas de la tierra.
íbanse por las tardes a la loma, y de espaldas al pueblo veían sobre el cielo destacarse, allá en las lejanías, unos álamos que dicen el camino de la vida. Volvíanse cantando.
Y así pasaba el tiempo, hasta que un día—unos años más tarde—oyó otro canto junto a casa el viejo.
—Dime, ¿quién canta esa canción, María?
—Acaso el ruiseñor de la alameda...
—¡No, que es cantar de mozo!
Ella bajó los ojos.
—Ese canto, María, es un reclamo. Te llama a ti al camino y a mí a morir. ¡Dios os bendiga, niña!
—¡Abuelito! ¡Abuelito!—y le abrazaba, cubríale de besos, le miraba a los ojos cual buscándose.
—¡No, no, que aquélla se murió, María! ¡También yo muero!
—No quiero, abuelo, que te mueras; vivirás con nosotros.—
¿Con vosotros, me dices? ¿Yo tu abuelo? Tu abuelo, niña, se murió. ¡Soy otro!
—¿Con vosotros, me dices? ¿Tu abuelo? Tu abuelo, niña, se murió. ¡Soy otro!
—¡No, no; tú eres mi abuelo! ¿No te acuerdas cuando yo, al despertar sola y contarte como escapé de casa, me dijiste: «Volverán a la vida y al camino»? ¡Y volvieron!
—Volvieron al camino, sí, hija mía, y a él nos llama esa canción del mozo. ¡Tú con el, mi María; yo... con ella!
—¡Con ella, no! ¡Conmigo!
—¡Sí, contigo! Pero... ¡Con la otra!
—¡Ay, mi abuelo, mi abuelo!
—¡Allí te aguardo! ¡Dios os bendiga, pues por ti he vivido!
Murióse aquella tarde el pobre anciano, el caminante que alargo sus días; la niña, con los dedos que cogían flores del campo—magarzas, clavellinas, amapolas—le cerró ambos los ojos, guardadores de ensueño de otro mundo; besóle en ellos, lloró, rezó, soñó, hasta que oyendo la canción del camino se fue a quien le llamaba.
Y el viejo fue a la tierra: a beber bajo de ella sus recuerdos.
(Los Lunes de «El Imparcial», Madrid, 15-VII-1912)
CUENTOS DEL AZAR
EL AMOR QUE ASALTA