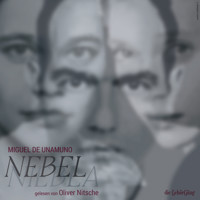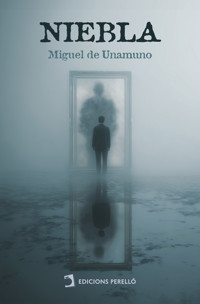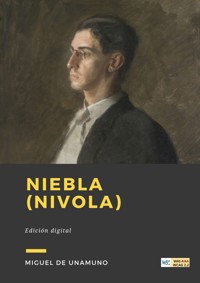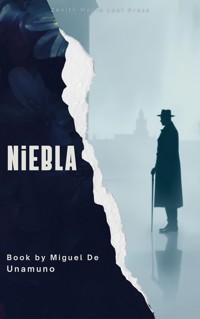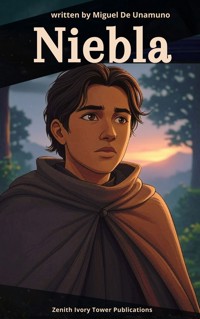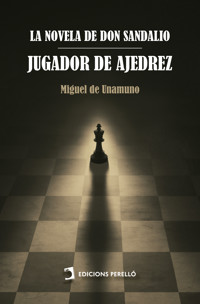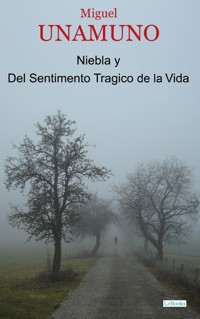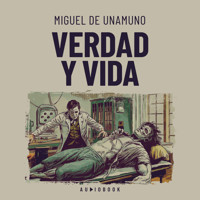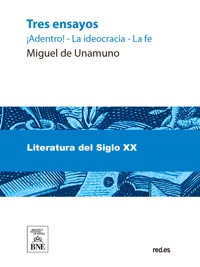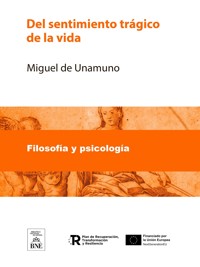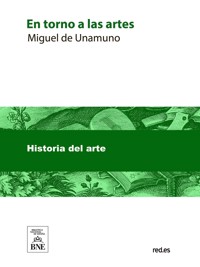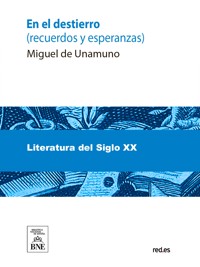
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1957
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1957, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
En el destierro : (recuerdos y esperanzas)
Miguel de Unamuno
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
En el destierro : (recuerdos y esperanzas)
INTRODUCCION
1. FUERTEVENTURA DIVAGACIONES DE UN CONFINADO (1924)
Los Reinos de Fuerteventura
Este nuestro clima
El camello y el ojo de la aguja
Leche de Tabaiba
La Aulaga Majorera
La Atlántida
El Gofio
A pesca de metáforas
La risa quijotesca
2. ASPECTOS DE PARIS (1924-1925)
De Fuerteventura a París
Treinta y cinco años después
Salamanca en París
¡Montaña, desierto, mar!
Ante el Chimpancé
Soñadero feliz de mi costumbre
Recuerdos y ensueños
El “Pere Lachaise”
La Plaza de los Vosgos
Leyendo a Keyserling
Visitas de Museos
El “Metro”
3. DESDE HENDAYA (1925-1927)
Preludio
En la Iglesia de Biriatu
El Bidasoa
El Camposanto de Hendaya
En el “Grand Café”
La mar posada...
Las nieves de antaño
Miraba a la mar la vaca.
Viajar por Europa
Las noches del destierro
Noche de huracán
Hojas de Yedra
Oh, quel gros moineau!
¡Adiós!
Esteban Pellot
En torno a una manzana
Hojas de trabajo
Música de acordeón
Una chirla
Monje seglar
El mercado de los sábados
La princesa negra
En la linde fronteriza
Hombres de Francia francesa
NOTAS
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
INTRODUCCION
“Lo que hemos de acaudalar para nuestra última hora es riqueza de esperanzas, que con ellas, mejor que con recuerdos, se entra en la eternidad. Que nuestra vida sea un perduradero sábado santo.”
(Vida de Don Quijote y Sancho, página 210, 1905.)
Con recuerdos de esperanzas
y esperanzas de recuerdos
vamos matando la vida
y dando vida al eterno
descuido que del cuidado
de morir nos olvidemos.”
(Teresa, p. 41, 1924.)
“Esperanzas de recuerdos
en continuo renacer;
y recuerdos de esperanzas,
lo que fué y no pudo ser.”
(Cancionero, núm. 156, 1928.)
He aquí tres pasajes de otras tantas obras de Unamuno separadas por un margen considerable de tiempo. Es, justamente, esta secuencia temporal, y con ella, la fidelidad a un tema, lo que hemos pretendido destacar en esta acumulación de citas, acaso excesiva, para presidir las breves páginas que siguen. Ni hemos de ocultar que con ellas pretendemos amparar, justificar si se quiere, el subtítulo de este libro.
Tres grupos de escritos lo integran, desiguales en su extensión, no en su calidad. Y los tres nacen en otros tantos escenarios bien distintos y unánimemente alejados de la que él llamó «su» Salamanca, en los años en que vivió fuera de ella: en la fuerteventurosa isla atlántica de Fuerteventura, como la llamó; en el París en que se refugia y del que huye, incapaz de asimilarse a su vida; y en la Hendaya fronteriza, desde la que, mirando todos los días al mar, como en Canarias, veía nacer y ponerse el sol sobre las cumbres de su España.
Pero si los escenarios son diversos y la coyuntura uniforme, otra nota común, ésta de rango literario, asocia también a estos escritos; la de haber sido una producción marginal y a la vez coetánea de más altas empresas, las que representan dos libros de la obra unamuniana: el diario de sonetos comentados a que tituló De Fuerteventura a París (París, 1925), y el Romancero del destierro (Buenos Aires, 1927). Otros dos, igualmente poéticos, abren y cierran esta tarea: las rimas líricas y becquerianas de Teresa (Madrid, 1924), y la ingente selva del Cancionero (1928-1936). Los primeros ejemplares de aquéllas llegan a sus manos cuando ya vivía en París, y la empresa del último se inicia a los pocos meses de haber visto la luz el Romancero. Esta circunstancia nos ha movido a la elección de las dos citas finales puestas como lema de estos párrafos. Y en cuanto a la primera, la más alejada en el tiempo—remonta a 1905—, tiene apenas la misión de revelar lo añejo de la preocupación del autor por estas inversiones léxicas y conceptuales, como otras muchas que hay en sus obras, en cuya entraña late un tema trascendental. La trascendentalidad que ha sabido ver Pedro Laín Entralgo en su reciente y admirable libro La espera y la esperanza, parte del cual adelantó en el discurso que leyó en el acto de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua.
Pero volvamos a los dos libros coetáneos de estos escritos de don Miguel, a los que fueron a desembocar los elementos más líricos que en estos laten. Sírvanos de testimonio el soneto que comienza «¡Oh clara carretera de Zamora!», albergado en el que me he permitido titular «Soñadero feliz de mi costumbre», o el de la nostálgica y otoñal visión de Salamanca en el Jardín de Luxemburgo, de París, en el que lleva por título, igualmente postizo, «Recuerdos y ensueños». Porque ambos se apiñan junto al centenar largo de los que forman el libro De fuerteventura a París. Y lo mismo descubrimos en los escritos de Hendaya, cuatro de los cuales, En la iglesia de Biriatu, El camposanto de Hendaya, La mar posada... y Miraba a la mar la vaca.... otros tantos poemas, hallaron cobijo en el Romancero del destierro.
Salvo estos elementos que por su forma y tono líricos fueron incorporados a dos libros suyos de versos, los restantes escritos no tuvieron esa suerte. Aunque una parte de ellos, nos lo dice el propio autor, iban a haberla logrado. Me refiero a los que integran la serie que tituló «Desde Hendaya», anticipada, antes de hoy, en las páginas de la revista de Buenos Aires Caras y Caretas. Léase, por ejemplo, en el titulado «Hojas de trabajo», esta confesión, que es a la vez un propósito: «La esperanza de que estas hojas volantes, estos ensayos e impresiones de destierro que trazo desde aquí, desde Hendaya, se recojan arremolinadas en montón y, con el tiempo, descompuestas, hechas mantillo, sirvan para abrigar y fomentar el renacer de algún brote. ¿Quién sabe si en este al parecer descosido monólogo no estoy haciendo una de mis obras definitivas y una de las más íntimas?» Hasta título dispuso para cuando la ocasión llegase. «Había pensado—dice en el titulado «Las noches del destierro»—, si es que algún día recojo, como es mi propósito, estas impresiones y meditaciones en un volumen aparte para darles mayor duración independiente y una cierta unidad intencional, titular el libro Los días de Hendaya. Mejor que Los trabajos y los días del destierro, en que hay una cierta remembranza de Hesiodo.» Y en cuanto a los agrupados en los dos primeros capítulos, los escritos de Fuerteventura y los de París, me remito a lo que indiqué en el breve prólogo que puse al frente de algunos de los que formaron el libro titulado Paisajes del alma, en 1944. Porque sólo fueron algunos los que entonces reuní, los que respondían a la imperiosa exigencia del título, que luego, con leves incrementos, pasaron al volumen I de las Obras Completas. Nueve apenas, de los veintiuno que ahora tiene en sus manos el lector, los que se referían al paisaje y al modo unamuniano de interpretarlo.
Y si ahora reaparecen en este volumen es porque el ángulo desde el que los vamos a ver no es el paisajístico, sino el más íntimo de la reacción personal. No se olvide aquello que escribió Lord Byron y que don Miguel gustaba repetir, a saber: que todo paisaje es un estado de conciencia. Lo que él retrucaba, según su manera, diciendo que también un estado de conciencia es un paisaje. Para él lo fué, desde luego. Y esa situación de ánimo es la que brota de su condición de exilado, que no hay mejor receta que el ensimismamiento para quien pierde, para quien se aleja, por breve que la experiencia sea, de su dintorno o escenario habitual.
Esa nota, en la doble vertiente del recuerdo y de la esperanza, es la que late en todos estos escritos, la de adentrarse, la de meterse en sí mismo. Aun que una serie de elementos del nuevo y circunstancial escenario sean el tema inicial de estas páginas. Léanse con atención y se verá cómo contemplando la aulaga majorera de Canarias, o deambulando por la recoleta plaza de los Vosgos, de París, a donde alguna vez nos llevó entonces, o escribiendo sobre el pirata hendayés Esteban Pellot, descubrimos el estado de ánimo, el ensimismamiento añorante y esperanzado de quien escribe.
¿Que esto es autobiográfico? Naturalmente, y don Miguel fué casi siempre un escritor de ese tipo, que raramente se hurtó a instalar su propio yo en el centro o en el ángulo de su propio crear literario. De ahí sus aparentes contradicciones, las propias de una naturaleza humana a la que sorprendemos en un constante monologar. En el que alienta en este libro las dos notas predominantes nos las ofrecen sus recuerdos: los del diario y plácido vivir salmantino; los de su primera visita a París a sus veinticinco años; los de su niñez bilbaína; y una esperanza palpitante, temblorosa: la de que aquello acabe y él pueda volver a su Patria. Esas son las esperanzas que vibran en estas páginas, en las que no hay ni irritación ni sarcasmo, sólo una íntima congoja: la del temor de que antes se le acabe la vida. La más lograda destilación de ellas, la esencia más lírica de este desapoderado anhelo no está en los escritos que siguen, pero sus lectores la conocen. Es, para nuestro gusto, el poema con que se abre el Romancero del destierro, escrito en los días agitados y nostálgicos de París:
Si caigo aquí, sobre esta tierra verde,
mollar y tibia de la dulce Francia,
llevad mi cuerpo al maternal y adusto
páramo que se hermana con el cielo.
El páramo donde hoy reposan sus restos y que más de una vez temió no volver a ver. Análoga sensación descubrimos en no pocas de las poesías de su Cancionero con ese patetismo de la lenta procesión del tiempo que dilata y retrasa el regreso a España.
La última serie de escritos, agrupados bajo el título que él les dió, fueron redactados todos en el otoño de 1925, pero no publicados en Caras y Caretas sino a lo largo de los dos años siguientes, con excepción de los últimos, que son inéditos y conservaba el autor entre sus papeles. Forman, por expreso deseo suyo, y de ahí la unidad de título—«Desde Hendaya»—, una serie en la que fué engarzando las piezas de su colaboración destinada a la revista bonaerense, y salvo los cuatro poemas a que antes nos referimos, no habían aparecido en libro hasta ahora. Es, desde luego, una serie ocasional, impuesta por las circunstancias, cuya génesis no oculta don Miguel. «Ciertamente—escribe en el titulado ¡Oh, quel gros moineau!—, lector, que me viene muy bien—y más con esta vida de destierro, teniendo que mantenerme lejos de los míos y privado de la cátedra que ejercí treinta y dos años—, cierto que me viene muy bien el estipendio que por este artículo me ha de pagar la revista y que me ayudará a vivir unos días, pero te aseguro que este trabajo me ha brotado de la alegría y que por ello me produce la alegría del trabajo.»
Pero hay algo más hondo que este pro pane lucrando, por otra parte tan legítimo, algo que nos explica las reacciones unamunianas durante su estancia en París y que justifican que buscase el retiro de Hendaya. Porque de su inadaptación, física y espiritual, a la vida de la capital francesa sabíamos cuantos en ella le encontramos. Nada más alejado de su vivir diario, recogido y familiar de Salamanca, tan opuesto a sus costumbres hogareñas, tan diferente de aquellos paseos salmantinos buscando la vista del campo, al sol y al aire la cabeza ya cana. Pero la experiencia era necesaria. París le convino—y él lo proclamó alguna vez—como centro editorial, como ambiente literario en el que fué acogido con entusiasmo, tal vez como símbolo, pero como Don Quijote, acabó por sentirse un poco como en el palacio de los Duques. Lo que no impidió que sus buenos, sus excelentes amigos franceses: Juan Casson, en primer término, Valery Larbaud, Paul Valèry, George Duhamel, el doctor Couchoud y tantos otros, como algunos hispanoamericanos radicados allá, tal Ventura García Calderón, hiciesen cuanto en su mano estuvo para facilitar su adaptación al medio.
Sabíamos también, y una de las anécdotas de entonces se ha hecho famosa, cómo don Miguel, ante la sorpresa de Blasco Ibáñez, mirando el espectáculo de los Campos Elíseos desde el Arco de la Estrella, echaba de menos las cumbres nevadas o ardientes de Gredos, y muchos fuimos testigos de cómo la plaza de los Vosgos le gustaba porque le parecía sentirse en la Plaza Mayor de Salamanca; pero es ahora, desde Hendaya, cuando nos descubre toda la amargura que tenía en el alma, que no le saciaba ni el cabildeo político del café de la Rotonda, vi los buenos amigos, no pocos españoles, a los que se confiaba para que en sus paseos por el Luxemburgo le oyesen los versos que había escrito en la soledad de aquella pensión de familia de la calle de Laperousse en que vivía. A este propósito y entre otras alusiones, que el lector puede espigar por sí mismo en estas páginas, hay dos escritos que considero esenciales para la revelación que señalo. El titulado «Preludio» y el que se llama «Hojas de trabajo». Aquél es como la obertura o presentación de esta serie de hojas volanderas, y en él se lee lo que sigue; «Esto al menos no es París; no es aquel París donde añoraba la sierra coronada de nieve, el paramo desnudo y huesoso, la mar eterna, niña, maternal y gigante. Y la lluvia, no sobre el asfaltado de las calles, sino sobre las copas de los robles, de mis montañas vascas. No, éste no es París, pero es aquí donde estoy digiriendo mi año largo de París, es aquí donde se me va asentando la visión y la audición y el toque de ese París de mi destierro. Es aquí, a orillas del humilde Bidasoa, donde me están la vando el cauce del alma las aguas del Sena. El sueño de París acabó en un sopor, en una modorra, y apenas si comienzo a despertar de él.» Y luego la inacción. «Al fin me despierto una mañana, aquí, en Hendaya, frente a mi España, y me sacudo esta terrible modorra que amenaza hundirme en perlesía el alma. No, esto no puede continuar así—me digo—; es menester, Miguel, que vuelvas a tu antiguo campo del espíritu, que eches el alma a pedazos, que no te consumas en esas ansias de desquite de dignidad.» «Y he aquí, mis fieles lectores, por qué vuelvo—añade—a tomar la pluma de las íntimas confidencias, de las visiones pasajeras que quiero fijar y clavar con ella para eternizarlas, esta pluma de dulzura, dejando la otra, la de acero y amargor.» Y aquella pluma de antaño, la que «tengo tan hecha a picar, a pinchar, a desgarrar...» la cambia en este escenario vasco-francés de Hendaya «en la frontera franco-española y en mi dulce nativo solar vasco, en este solar en que se respira una varonil niñez colectiva, ahora aquí quiero, sacudiendo la terrible murria de estos meses de prueba» para «volver a encontrar para vosotros, lectores de mi alma.... a aquel que fui, aquel que os fui».
Léase también el escrito titulado: «Hojas de trabajo», y se escuchará de nuevo esa íntima voz que ha recobrado la alegría del trabajo, «mi alegría natural—escribe—y con él engaño mi impotencia, divierto mi vanidad y logro esperanza de un buen evento». Porque, nos dirá también, «nunca es alegre el trabajo cuando no brota de la alegría misma. No se está alegre porque se trabaja, sino que se trabaja porque se está alegre». Y eso no lo alcanzó en París. Allí eran las tareas más urgentes de todo orden, en el retiro de Hendaya serán sus lecturas de Proust, de Keyserling, de Byron; sus viejos recuerdos infantiles de la huerta de su abuela en Deusto o de su niñez bilbaína; sus jugueteos etimológicos; más los temas que brotan del ambiente, la contemplación del paisaje, la pequeña vida diaria o la propia creación poética, los que nutran estos escritos. ¿Por qué su publicación en la revista de Buenos Aires, a la que los destinaba fué tan demorada? Acaso porque no tenían esa actualidad que de él se esperaba, tal vez porque había cambiado de pluma. Y esto nos explica también que algunos permaneciesen inéditos hasta ahora.
Completa este volumen un solo escrito, «Hombres de Francia francesa», muy posterior a los que le preceden y de los que, sin embargo, es un apéndice. Estamos en 1935, hace cinco años que don Miguel está, al fin, en España. El nuevo régimen le ha colmado de honores, ha sido reintegrado a su puesto en la Universidad salmantina, y la inauguración del Colegio Español, de París, le lleva otra vez al escenario urbano de diez años atrás. Por sus líneas fluye la nostalgia de los meses de destierro, como antaño el recuerdo tembloroso de su primera visita a la ciudad, cuando tenía veinticinco años. Tampoco entonces se adapto a ella, no entró en su corriente. Entonces—en 1889—le esperaba la novia de Guenica, la que fué su mujer. Pero ahora que la ha perdido—«su anillo ahora en mi dedo»—ni este anhelo de encontrarla le queda. Y porque en esta página de 1935 alienta el recuerdo de cuando escribió gran parte de las que aquí se ordenan, creímos conveniente incluirla en un conjunto así. Tal vez les interese también a los rastreadores de ese «misogalismo» unamuniano, más conocido en su circunstancia literaria que en la personal de su propio vivir de casi seis años en esa Francia dulce y letrada, de la que le atrajo más lo provinciano, lo aldeano, lo terruñero, lo más inconmovible, lo que, según él, constituye la permanente entraña de la que llamó la Francia francesa.
Estos son los recuerdos y las esperanzas unamunianos albergados en este volumen que tiene el lector en sus manos «No quiero olvidar el pasado—se lee en él—; quiero olvidar el porvenir. Ya sé, ya sé que los que hablan de mis paradojas dirán que esto de olvidar el porvenir es una de ellas y tan absurda como hablar de desesperar del pasado. Y, sin embargo, amigos antiparadojistas, se recuerda el porvenir y se espera el pasado.»
Pocos años más tarde escribió también en su Cancionero:
«El pasado es el olvido,
el porvenir la esperanza,
el presente es el recuerdo,
y la eternidad el alma.»
Salamanca, enero de 1957.
MANUEL GARCIA BLANCO
1
FUERTEVENTURA DIVAGACIONES DE UN CONFINADO
(1924)
Los Reinos de Fuerteventura
Esta infortunada isla de Fuerteventura, donde entre la apacible calma del cielo y del mar escribimos este comentario a la vida que pasa y a la que se queda, mide en lo más largo, de punta Norte a punta Sur, cien kilómetros, y en lo más ancho, veinticinco. En su extremo Suroeste forma una península casi deshabitada, por donde vagan, entre soledades desnudas y desnudeces solitarias de la mísera tierra, algunos pastores. A esta península se le conoce por el nombre de Jandía o de la Pared. La pared o, mejor, muralla, que dió nombre a la península de Jandía, y de la que aun se conservan trechos, fué una muralla, construida por los guanches para se parar los dos reinos en que la isla Majorata, la de los majoreros, o sea Fuerteventura, estaba dividida, y para impedir las incursiones de uno en otro reino. Y he aquí cómo este pedazo de Africa sahárica, lanzado en el Atlántico, se permitía tener una península y una muralla como la de China en cuanto al sentido histórico. Porque aquí hubo historia en lo que se llama los tiempos prehistóricos de la isla, lo que quiere decir que aquí hubo guerra civil, guerra intestina, entre los guanches que la habitaban. Sin duda, porque el aislamiento les impedía tener guerra con los de fuera.
En los Estudios históricos, climatológicos y pato lógicos de las Islas Canarias, del doctor don Gregorio Chil y Naranjo—siguen sus títulos, que no son pocos—, se dedica un capítulo—páginas 435 a 455 del voluminoso tomo I—a los “Reinos de Fuerteventura”. Reinos, así, y no reino. Porque esta isla estaba dividida, antes que arribaran a ella sus primeros descubridores y conquistadores europeos, en dos reinos por lo menos. Lo que quiere decir, repitamos, que aquí hubo historia; que no fué esta una de esas idílicas—tomando lo de idilio en su vulgar sentido moderno—islas del mar Mamado por mal nombre, Pacífico.
El doctor Chil y Naranjo, varón ingenuo y candoroso, nos describe las costumbres de los primitivos guanches majoreros, diciéndonos que eran “alegres y amigos de las grandes fiestas”, que lloraban difícilmente”, y que “por la resignación que tenían con su suerte, se puede decir que parecían verdaderos estoicos”. Y así continúan siendo sus habitadores de hoy, para consuelo y edificación de los desterrados que llegan a estas hospitalarias costas. Y hablando luego de su gobierno, dice el ingenuo doctor Chil y Naranjo, una especie de Herodoto perteneciente a varias asociaciones académicas—entre ellas a una Sociedad de Aclimatación y a la Academia Estanislao, de Nancy—. que “es de creer que el Gobierno era monárquico hereditario, con castas privilegiadas y una gerarquía—la g es suya y no nuestra—social que tenía el mando de los ejércitos y ejercía la magistratura, bien que, desconociéndose la servidumbre, los altos puestos del reino eran desempeñados por los guerreros; esto es, por los Altahas u hombres valerosos, a quienes por lo mismo no alcanzaba todo el rigor de las leyes penales”. Y poco después añade que “el rey era siempre supremo magistrado, y que el “oficio de carnicero y da verdugo eran reputados como infamantes”.