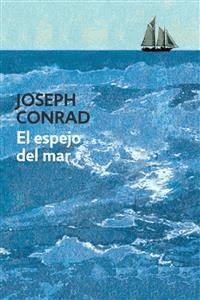
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Joseph Conrad
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Las crónicas que conforman este libro repasan las vivencias marítimas de Conrad, primero como marinero en Francia y más adelante en la marina mercante británica. Estos textos componen un vivísimo retrato de la relación entre el hombre y el mar en una época en que la llegada del vapor supuso el fin de la hegemonía de los barcos de vela. Considerado como el cruce entre un cantar de gesta sobre la navegación a vela y la biblia del oleaje. El espejo del mar es la insuperable reminiscencia de una forma de vida y una obra imprescindible para comprender a su autor.«Todo el libro es Conrad cien por cien, y, además, el mejor Conrad, el que sabía dibujar un hecho del mar con la más perfecta forma literaria, y el que sabía ilustrar un acontecimiento narrativo con la más acertada imagen marinera». (Juan Benet).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Las crónicas que conforman este libro repasan las vivencias marítimas de Conrad, primero como marinero en Francia y más adelante en la marina mercante británica. Estos textos componen un vivísimo retrato de la relación entre el hombre y el mar en una época en que la llegada del vapor supuso el fin de la hegemonía de los barcos de vela. Considerado como el cruce entre un cantar de gesta sobre la navegación a vela y la biblia del oleaje. El espejo del mar es la insuperable reminiscencia de una forma de vida y una obra imprescindible para comprender a su autor.
«Todo el libro es Conrad cien por cien, y, además, el mejor Conrad, el que sabía dibujar un hecho del mar con la más perfecta forma literaria, y el que sabía ilustrar un acontecimiento narrativo con la más acertada imagen marinera». (Juan Benet).
Joseph Conrad
El espejo del mar
Recuerdos e impresiones
Título original: The Mirror of the sea
Joseph Conrad, 1906
PROLOGO
En el ya lejano verano de 1954 me fui a Suecia a hacer prácticas ingenieriles. Me tocó servir en la construcción del hospital municipal de Ljungby, un pequeño pueblo del sur donde el tiempo caía a plomo; donde en los ratos de ocio y en las fiestas de guardar fui introducido en cierta clase de diversiones de las que sólo tenía noticia por el cine o por la lectura de cuentos y novelas nórdicas: paseos en barca, excursiones por el bosque a recoger frambuesas, bailes campestres, fiestas de cangrejos y desconocidas competiciones deportivas que pusieron punto final a una primera juventud todavía apegada al balón y al pedal. En fin, que a las dos semanas de estancia en Ljungby me pasaba las tardes leyendo en inglés, idioma que entonces empezaba a conocer, muy rudamente.
Me dedicaba a libros fáciles: novelas de reconocida sencillez estilística y obras de divulgación científica. Entre éstas últimas hubo una que me hizo mella: un libro de oceanografía —en el más ancho sentido de la palabra— que trataba del mar en todos sus aspectos; era The Sea Around Us de Rachel Car son, publicado en América unos años atrás con gran éxito. Al final de su libro la autora recomendaba una serie muy breve de lecturas, para deleite de quienes estuvieran interesados en el tratamiento científico del mar, y para mi sorpresa —entre cinco o seis títulos de un carácter muy diferente— incluía The Mirror of the Sea de Joseph Conrad.
Ocho o diez años antes yo había leído mucho Conrad en castellano, en casa de mi abuelo, en las ediciones de Montaner y Simón. Creía —y estaba equivocado— haber leído todas las novelas, cuentos y relatos de Conrad, y aquel título desconocido me intrigó por partida doble; así que al final de aquel verano, en el viaje de vuelta a España, me dediqué a buscarlo en las librerías de Estocolmo, Copenhague y Amsterdam, bien surtidas de volúmenes ingleses, sin ningún resultado. Pero he aquí que en París lo encontré en francés, publicado por Gallimard: Le Miroir de la mer.
Yo no sé si con tales preparaciones lo único que había hecho era abonar mi espíritu para el cultivo de aquella planta. Si lo cierto es que tales expectativas la mayoría de las veces acaban en desengaño, en esa ocasión se produjo lo esperado, por fortuna. El libro me proporcionó una impresión indeleble y la seguridad de haber topado con una prosa exacta, acabada, perfectamente trabajada, ensamblada y estanca como los cascos de los buques que describía. Diez años más tarde, cuando compuse mi primer volumen de ensayos literarios —para «hilvanar y agrupar ciertos comentarios que habían surgido de unas cuantas lecturas elegidas tan sólo a partir de una predilección»—, no pude por menos de mencionar El espejo del mar para traerlo en apoyo de alguna de las tesis sobre el estilo. En un capítulo de ese primer libro, titulado Algo acerca del buque fantasma, vine a decir: «Leyendo The Mirror of the Sea se apercibe uno de hasta qué punto le bastaba (a Conrad) sujetarse al tema para extraer de él todo su jugo y cómo la invención del misterio no podía ser otra cosa, en sus manos, que un insulto a esa sutil, versátil y compleja vida del mar…».
De esa idea y de ese aprecio por El espejo del mar, yo no me he apartado un punto. Su relectura en castellano, al cabo de tantos años, sólo ha servido para avivar la predilección y confirmar para mí mismo el veredicto. Es un libro que no tiene desperdicio y, más que eso, que, escrito sin prisa, provoca de manera indefectible esa clase de lectura mansa que sin ningún tipo de avidez por lo que procederá se recrea en la lenta progresión de una sentencia o de una imagen, tan armónica y rítmicamente trazada desde su inicio que su conclusión casi roza la catástrofe. Una muestra, el arranque del capítulo En cautividad: «Un barco en una dársena, rodeado de muelles y de los muros de los almacenes, tiene el aspecto de un preso meditando sobre la libertad con la tristeza propia de un espíritu libre en reclusión. Cables de cadena y sólidas estachas lo mantienen atado a postes de piedra al borde de una orilla pavimentada, y un amarrador, con una chaqueta con botones de latón, se pasea como un carcelero curtido y rubicundo, lanzando celosas, vigilantes miradas a las amarras que engrillan el barco inmóvil, pasivo y silencioso y firme, como perdido en la honda nostalgia de sus días de libertad y peligro en el mar».
La vida literaria de Conrad se extendió a lo largo de treinta años, entre 1895 y 1924. En el primer tercio de ese periodo lo consiguió todo en el campo literario que se había propuesto cultivar. Un estilo de enorme poder, una altura de dicción y de pensamiento frente a la que, en el panorama de la novela inglesa de su tiempo, sólo la de Henry James resistiría la comparación, y una capacidad de creación que le permitiría llevar su arte allí donde él se lo propusiera. Al final de ese tercio —y acaso como remate de una época tan intensa— escribió este libro de memorias e impresiones con el que, libre de las obligaciones —aparentemente inexistentes pero formalmente imprescindibles— impuestas por la ficción, pudo dar libre rienda a su estilo. A veces el estilo ha de desvanecerse ante las imposiciones del relato, y a veces la mejor forma de tratar una página sea desproveerla de un sello propio; ciertas frases vienen dadas de fuera y el escritor se tendrá que limitar a engastarlas en su texto; en ocasiones son unas pocas oraciones o algunas páginas y en otras pueden ser secuencias enteras o personajes que por su propia configuración requieren ese tratamiento. Constituyen ejemplos de un cierto sacrificio de las propias convicciones —entiéndase literarias y estilísticas, ya que de otras toda buena novela debe estar siempre saturada— que el buen narrador no vacila nunca en llevar a cabo a fin de completar ese mosaico en el que no todas las piezas a fortiori han de ser de su predilección. Todo buen lector de Conrad habrá reparado más de una vez en las desigualdades en que abunda su prosa, timbradas sin duda por la voluntaria inhibición estilística que había de aventurar para respetar la identidad propia de un fragmento. No me parece que esté de más añadir que esa voluntaria heterogeneidad es mucho más manifiesta en sus novelas extensas que en sus novelas cortas —Youth, The Brute, The End of the Tether, Heart of Darkness, The Secret Sharer, The Shadow Line, etc.—, que sin duda forman el Himalaya de su producción. No podía ser de otra manera; en esas piezas —de entre 30 y 100 páginas de extensión cada una— el escritor elige una situación y unos pocos personajes, a veces uno solo, de su predilección, seleccionados de suerte que el estilo se pueda recrear en ellos a su albedrío, sin grandes ni graves intervenciones de entes —cosas y personas— un tanto ajenos a su mundo y un tanto neutros para la expresión de su concepción de él, pero imprescindibles para la continuidad y armonía del relato. Por el contrario, en la novela extensa —y cualquiera que sea, Nostromo, Chance, Victory o incluso The Secret Agent— tales irrupciones de la entidad anestilizada —y perdóneseme el término, pero no he encontrado nada mejor— no sólo son sino que tienen que ser tan numerosas como frecuentes. (Al llegar aquí debo confesar que tal vez la prevención a dar entrada en la obra propia a tan incómodos sujetos me ha llevado a cometer algunos abusos narrativos difícilmente más perdonables que la admisión de personas de reputación dudosa).
Pues bien, en The Mirror of the Sea no hay una sola página de estilo menor, no hay un solo personaje o frase de reputación dudosa, nadie viene de fuera con voz propia. Todo el libro es Conrad cien por cien, y, además, el mejor Conrad, el que sabía dibujar un hecho del mar con la más perfecta forma literaria, y el que sabía ilustrar un acontecimiento narrativo con la más acertada imagen marinera. Y al respecto quiero señalar de este libro un capítulo en particular, Soberanos de este y oeste, donde desde el principio hasta el fin, y bajo el pretexto de una descripción de los vientos, Conrad larga un discurso sobre el poder y la fuerza que bien podría haber salido de un Macbeth calado con la gorra de capitán.
Y diré algo también sobre esta traducción. No creo que exista —ni será fácil que se repita— una traducción de Conrad de tal perfección. Soy testigo del inmenso trabajo que se ha tenido que tomar Javier Marías —quien está a punto de convertirse en un Erasmo de la traducción— para concluir esta labor que, me consta, ha estado en varias ocasiones en un tris de arrastrarle al abandono. Ha tenido que ser un trabajo, más que arduo, irritante. El lector se apercibirá pronto de un primer grado de dificultad en cuanto se enfrente con tal número de términos marineros, que no forman parte, ni mucho menos, del habla de tierra adentro ni, por lo general, están en el diccionario inglés-español. Teniendo que recurrir a la ayuda de un especialista, es comprensible que se pierda la paciencia, pues no sólo no se conoce el equivalente castellano del término inglés, sino que tampoco se sabe lo que es una cosa que se ha podido ver pero en la que no se ha reparado y por consiguiente necesita explicación. Pero con ser esa una gran dificultad —nada desdeñable— no es la mayor que presenta el texto. Para mí la mayor dificultad reside, naturalmente, en conseguir el equivalente de ese estilo espiral, enrevesado, siempre alto de tono y escurridizo, tan escurridizo como peligroso. Un estilo que los ingleses llaman de manera bastante gráfica convoluted, y que al traductor poco precavido le puede hacer caer en los mayores ridículos, como demostraron —asaz cumplidamente— los hombres de Montaner y Simón. Si Javier Marías ha logrado —no sin mucho esfuerzo— dar con la mejor expresión de Conrad en castellano, no será en balde. Será para beneficio del afortunado lector que lo lea, pero también para su propio provecho; pues yo creo que una traducción de éstas forma de tal manera que lo que sale de ella es el estilo, bastante conforme con el de Conrad, de Javier Marías.
Juan Benet
NOTA SOBRE EL TEXTO
Joseph Conrad empezó a escribir capítulos de El espejo del mar en 1904, como respiros en la laboriosa gestación de su novela Nostromo, y no dio por concluido el libro hasta 1906, cuando ya acometía la redacción de The Secret Agent. Primeras versiones de algunas partes fueron viendo la luz en periódicos y revistas (Daily Mail, The World’s Work, Pall Mall Magazine y Blackwood’s Magazine) antes de que Methuen and Co., de Londres, lo publicara en octubre de 1906.
Desde esta primera, las ediciones inglesas de The Mirror of the Sea incluyen un capítulo más de los que aquí se ofrecen: el último, titulado The Heroic Age, que Conrad había escrito independientemente, en 1905 y a petición del Standad, para conmemorar el centenario de la muerte de Lord Nelson. Cuando su amigo —y traductor, junto a Gide, de la mayor parte de su obra al francés— Gérard Jean-Aubry preparaba su versión de Le Miroir de la mer, Conrad le pidió que excluyera ese último capítulo, manifestándole que en realidad no formaba parte del libro. Este terminaba con El’Tremolino’, y había sido Methuen and Co. la responsable de la inclusión del texto sobre Nelson en el volumen. A mi modo de ver, esto no sólo es absolutamente cierto, sino que el tono y la textura de The Heroic Age son tan distintos de los del resto de la obra que su inclusión —aun como apéndice— no puede por menos de menoscabar gravemente la rotundidad y perfección del libro. Asimismo, he desestimado la traducción de un texto que tiene mucho que ver con el espíritu de El espejo del mar: The Silence of the Sea, de 1909, en el que Conrad abunda en el tema del capítulo Retrasados y desaparecidos. Escrito en un momento de grandes dificultades económicas, su calidad es tan inferior a la de The Mirror of the Sea que su publicación aquí constituiría tan sólo un acto de gula abocado al arrepentimiento. The Silence of the Sea se encuentra en Congo Diary and Other Uncollected Pieces, edited by Zdzislaw Najder (DQubleday and Company, Inc., Nueva York, 1978).
La edición empleada para esta traducción es The Mirror of the Sea and A Personal Record (Dent, Londres, 1972), que no lleva introducción ni notas de ningún tipo. A este respecto me ha sido muy útil Le Miroir de la mer, traduction et notes par Gérard Jean-Aubry (Gallimard, París, 1946). Las notas de la presente edición inspiradas en las del amigo y biógrafo francés de Conrad van marcadas al final con sus iniciales: G.J-A.
Quisiera añadir unas palabras sobre el inglés de Conrad y su traducción. No cabe duda de que la prosa de este polaco de origen —que no aprendió la lengua en que escribía hasta los veinte años— es una de las más precisas, elaboradas y perfectas de la literatura inglesa. Sin embargo, al mismo tiempo, es de lo menos inglés que conozco. Su serpenteante sintaxis no tiene apenas precedentes en ese idioma, y, unida a la meticulosa elección de los términos —en muchos casos arcaísmos, palabras o expresiones en desuso, variaciones dialectales, y a veces acuñaciones propias—, convierte el inglés de Conrad en una lengua extraña, densa y transparente a la vez, impostada y fantasmal. Uno de sus rasgos más característicos consiste en utilizar las palabras en la acepción que les es más tangencial y, por consiguiente, en su sentido más ambiguo.
No he temido mantener todo esto (en la medida de lo posible) en castellano, aun a riesgo —o con la intención— de que el español de este texto resulte algo insólito y espectral. Pero creo que la intransigencia es el único guía posible a la hora de traducir a Conrad: sólo así el lector podrá recibir, tal vez, la misma impresión que en su día tuvieron Kipling, Galsworthy, Arnold Bennett, H. G. Wells, Edward Garnett y Henry James, todos ellos fervientes entusiastas y admiradores de The Mirror of the Sea.
Sólo me resta dar las gracias a Catherine Bassetti, que me sacó de dudas ante algunas exageradas ambigüedades de la prosa de Mr. Conrad, y a Luis de Diego, teniente coronel de la Armada, sin cuya ayuda habría sido incapaz de dar con el equivalente exacto de ciertos giros y términos marineros que sólo puede conocer quien ha pisado muchos barcos a lo largo de su vida.
Javier Marías
A
Mrs. Katherine Sanderson que hizo extensivas su cálida bienvenida
y su amable hospitalidad al amigo de su hijo, animando aquellos primeros y oscuros días tras mi despedida del mar,
quedan estas páginas afectuosamente dedicadas[1].
NOTA DEL AUTOR A EL ESPEJO DEL MAR
Tal vez menos que ningún otro libro escrito por mí, o por cualquier otra persona, precisa este volumen de prefacio. Sin embargo, y puesto que todos los demás —incluida la Memoria personal, que no es sino un fragmento de biografía— van a llevar su correspondiente Nota del Autor, no puedo en modo alguno dejar a éste sin la suya, no fuera a crearse por ello una falsa impresión de indiferencia o hastío[2]. Veo con toda nitidez que no va a ser tarea fácil. Siendo la necesidad —madre de la invención— enteramente inconcebible en este caso, no sé que inventar a manera de exposición; y al ser, asimismo, la necesidad el mayor incentivo posible para el esfuerzo, ni siquiera sé por dónde empezar a esforzarme. Aquí cuenta también la natural inclinación. Toda mi vida he tenido aversión al esfuerzo.
Bajo estas descorazonadoras circunstancias, me veo, sin embargo, forzado a proseguir por un sentido del deber. Esta Nota es algo prometido. En menos de lo que dura un minuto me impuse, con unas cuantas palabras poco cautas, una obligación que desde entonces no ha cesado de oprimirme el corazón.
Pues este libro es una muy íntima revelación; ¿y qué pueden añadir de revelador unas pocas páginas más a otras trescientas, aproximadamente, de muy sinceras confidencias? He intentado aquí poner al descubierto, con la falta de reserva de una confesión de última hora, los términos de mi relación con el mar, que, habiéndose iniciado misteriosamente, como cualquiera de las grandes pasiones que los dioses inescrutables envían a los mortales, se mantuvo irracional e invencible, sobreviviendo a la prueba de la desilusión, desafiando al desencanto que acecha diariamente a una vida intensa; se mantuvo preñada de las delicias del amor y de la angustia del amor, afrontándolas con lúcido júbilo, sin amargura y sin quejas, desde el primer hasta el último momento.
Subyugado pero nunca abatido, rendí mi ser a esa pasión que, diversa y grande como la vida misma, también tuvo esos periodos de maravillosa serenidad que incluso una amante inconstante puede a veces proporcionar sobre su aplacado pecho, lleno de ardides, lleno de furia, y, sin embargo, capaz de arrebatadora dulzura. Y si alguien apuntara que se trata, sin duda, de la lírica ilusión de un viejo corazón romántico, ¡le respondería que durante veinte años yo viví con mi pasión como un ermitaño! Más allá de la línea del horizonte marino el mundo no existía para mí con tanta certidumbre como no existe para los místicos que se refugian en las cumbres de altas montañas. Hablo ahora de esa vida interior que contiene lo mejor y lo peor de cuanto puede acaecemos en las inestables profundidades de nuestro ser y donde un hombre debe, en efecto, vivir solo, pero sin haber de renunciar por ello a toda esperanza de mantener contacto con sus semejantes.
Quizá no tenga nada más que decir, en esta concreta ocasión, sobre estas mis palabras de despedida, sobre este mi ánimo postrero hacia mi gran pasión por el mar. La llamo grande, porque para mí lo fue. Otros podrán llamarla insensato encaprichamiento. Eso se ha dicho de toda historia de amor. Pero, sea como fuere, persiste el hecho de que se trataba de algo demasiado grande para las palabras.
Esto yo siempre lo sentí vagamente; y en consecuencia las páginas que siguen quedan como una confesión verídica de hechos reales que tal vez pueda transmitir, a alguien caritativo y amistoso, la verdad interior de casi una vida entera. No puede decirse que de los dieciséis a los treinta y seis años sea una eternidad, mas es, sin embargo, un buen trecho de esa clase de experiencia que lentamente le enseña a uno a ver y a sentir. Para mí constituye un periodo claro y distinto; y cuando, por así decirlo, emergí de él y penetré en otra atmósfera, y me dije: «Debo hablar ahora de todo esto o seguir ya siendo un desconocido hasta el fin de mis días», fue con la arraigada e inquebrantable esperanza, que le acompaña a uno tanto a través de la soledad como a través de una multitud, de, finalmente, algún día, en algún momento, hacerme entender.
¡Y a fe mía que lo he logrado! He sido entendido tan cabalmente como puede uno serlo en este mundo nuestro que parece estar compuesto principalmente de enigmas. Se han dicho cosas sobre este libro que me han conmovido hondamente; tanto más hondamente cuanto que fueron expresadas por hombres cuya profesión declarada era entender y analizar, y explicar… en una palabra, por los críticos literarios. Se pronunciaron según sus conciencias, y algunos dijeron cosas que me hicieron alegrarme y lamentar a la vez el haber acometido un día esta confesión. Turbia o nítidamente, percibieron el carácter de mi intención y acabaron por juzgarme digno de haber llevado a cabo tal intento. Vieron que tenía un carácter revelador, pero en algunos casos consideraron que la revelación no era completa.
Uno de ellos dijo: «Al leer estos capítulos, uno está siempre esperando la revelación: pero la personalidad no se revela nunca del todo. Tan sólo podemos decir que a Mr. Conrad le ocurrió tal cosa, que conoció a tal hombre y que así pasó la vida por él dejándole estos recuerdos. Son la relación de los sucesos de su vida, de sucesos no siempre llamativos o decisivos, sino más bien de esos sucesos fortuitos que por ninguna razón definida se quedan grabados en la mente y se repiten mucho después en la memoria como símbolos de no se sabe qué sagrado ritual que se celebra detrás del velo».
1919
A ello sólo puedo contestar que este libro escrito con absoluta sinceridad no oculta nada… a no ser la mera presencia corpórea del escritor. En estas páginas hago una confesión completa, no de mis pecados, sino de mis emociones. Es el mejor tributo que mi piedad puede rendir a los configuradores últimos de mi carácter, de mis convicciones, y en cierto sentido de mi destino: al mar imperecedero, a los barcos que ya no existen y a los hombres sencillos cuyo tiempo ya ha pasado.
J. C.
«… pues este milagro o este portento
en gran manera me turba».
Boecio, De Consolatione Philosophiae
L. IV. Prosa VI.
RECALADAS Y PARTIDAS
«Y barcos en el horizonte viniendo y yéndose, y así se los sigue viendo durante un día o dos».
The Frankeleyn’s Tale[3].
I
La Recalada y la Partida marcan el rítmico vaivén de la vida del marino y de la carrera de un barco. De tierra a tierra es la más concisa definición del destino de un navío en este mundo.
Una «Partida» no es lo que alguna ilusa gente de tierra puede creer. El término «Recalada» se entiende más fácilmente; uno se encuentra con la tierra[4], y todo es cuestión de buena vista y de que la atmósfera esté despejada. La Partida no consiste en la salida del barco del puerto más que en la medida en que la Recalada pueda considerarse como sinónimo de la arribada. Pero la Partida presenta la siguiente diferencia: que el término no hace tanto referencia a un fenómeno marítimo cuanto a un acto concreto que supone una operación: la observación precisa de ciertas marcas por medio de la rosa náutica.
La Recalada, sea una montaña de singular perfil, un cabo rocoso o un tramo de dunas, primero uno la percibe de un solo golpe de vista. Luego vendrá, a su debido tiempo, un reconocimiento más amplio; pero una Recalada, buena o mala, en esencia se hace y acaba con el primer grito de «¡Tierra a la vista!». La Partida es, sin lugar a dudas, una ceremonia de la navegación. Un barco puede haber salido del puerto hace ya cierto tiempo; puede llevar días en la mar en el sentido más cabal de la expresión; y, sin embargo, mientras la costa que se dispusiera a abandonar permaneciera aún a la vista, un barco de antaño con rumbo sur todavía no había dado comienzo, en el sentir del marino, a la aventura de su travesía.
La marcación de la Partida es, si no la última visión de tierra, sí quizá el último reconocimiento profesional de tierra por parte del marino. Es el «adiós» técnico, a diferencia del sentimental. A partir de ese momento, la relación del marino con la costa que queda a espaldas de su barco ha terminado. Se trata de una cuestión personal del hombre. No es el barco el que marca la Partida; el marino marca su propia Partida por medio de una intersección de rumbos que determina el lugar de la primera y diminuta cruz trazada a lápiz sobre la blanca extensión de la carta de marear, donde la posición del barco al mediodía se señalará cada día de travesía con otra diminuta cruz a lápiz de iguales características. Y puede haber sesenta, ochenta, un número indefinido de tales cruces en el recorrido de un barco entre tierra y tierra. El número mayor de que yo he tenido experiencia fue de ciento treinta cruces, desde el puesto del práctico en las Puntas de Arena del Golfo de Bengala hasta el faro de las Scilly. Una mala travesía…
La Partida, esa última visión profesional de tierra, es siempre buena, o al menos no es mala. Pues aunque haga tiempo cerrado, eso no es gran problema para un barco que tiene el mar entero abierto ante sus amuras. La Recalada puede ser buena o mala. Uno abarca la tierra con tan sólo un punto concreto de ella en la retina. Todos los trazos sinuosos que el curso de un velero va dejando sobre el blanco papel de una carta náutica apuntan siempre a ese minúsculo punto: tal vez una pequeña isla en medio del océano, un único cabo en la larga costa de un continente, un faro sobre un acantilado, o simplemente la puntiaguda silueta de una montaña como un cúmulo de hormigas flotando sobre las aguas. Pero si se la ha avistado en la demora esperada, entonces esa Recalada es buena. Brumas, tormentas de nieve, temporales con abundancia de nubes y lluvia, esos son los enemigos de las buenas Recaladas.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























