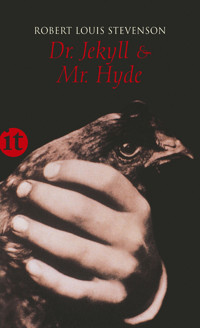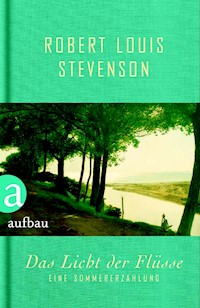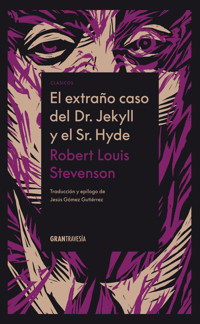
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
«Si soy el mayor de los pecadores, también seré el mayor sufridor». Gabriel John Utterson es un abogado londinense que investiga una serie de extraños sucesos entre su viejo amigo, el doctor Henry Jekyll, y Edward Hyde, un hombre tosco y violento a quien el doctor ha legado su fortuna. Cuando Hyde es acusado de asesinato, los amigos del Dr. Jekyll deciden actuar: hay que rescatar al buen doctor de las garras de este ser maléfico antes de que sea demasiado tarde. Publicada en 1886, esta novela se convirtió instantáneamente en un clásico cuyo escenario alucinatorio a través de las callejuelas de Londres se apoderó de una nación hipnotizada por el crimen y la violencia, y cuyo revelador final continúa siendo uno de los más originales y emocionantes de la historia de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
A Katharine de Mattos.
Es malo soltar los lazos que Dios decidió atar;
mas seguiremos siendo los hijos del viento y el brezal.
Muy lejos de casa, oh, aún para ti y para mí
la retama se mece hermosa en el norteño país.
Introducción
Muchas cosas conspiran para convertir la historia del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en una de las más notables, si no la más notable, de todas las obras de Robert Louis Stevenson. Pocos lectores necesitan que se les recuerde el triunfo de la voluntad sobre la debilidad física que logró Stevenson en tantos escritos, y ninguno de ellos es mayor monumento a dicho triunfo que éste. En Skerryvore (Bournemouth), Stevenson se vio obligado a callar y guardar cama, luchando por su vida contra terribles episodios hemorrágicos. Sólo se podía comunicar mediante una pizarra y un lápiz y, en la silenciosa y oscurecida habitación, fue necesario que el paciente estuviera solo y se le negaran las visitas de sus amigos. Cuesta imaginar situación más insufrible para producir gran literatura. En el desafío que supone semejante enfermedad para el espíritu no hay nada que inspire: todo deprime; pero de esa extraordinaria red de circunstancias surgió una de las geniales historias del mundo. Es, en cierto modo, un caso clásico, como los principales argumentos e ideas de Shakespeare. La obra ya se ha traducido a numerosos idiomas, y se puede afirmar sin temor a equivocarse que, mucho tiempo después de que la mayoría de los textos de Stevenson hayan caído en el olvido, éste será recordado y citado por generaciones aún por nacer.
Otra peculiaridad de esta historia es su origen, los sueños del autor. En su bien conocida frase, se reconoció en deuda con sus «duendes»; y la historia de aquella noche, cuando recibió ese asombroso regalo en el mundo de los sueños, y de los tres días siguientes, cuando escribió treinta mil palabras sin apenas descanso, es una de las más sorprendentes curiosidades de la literatura. El otro hijo onírico de la imaginación de Stevenson es Olalla: en aquel triste y fascinante cuento habita el glamur de las cosas misteriosas y la insinuada magia negra que ronda el extranjero paisaje, ofreciendo la atmósfera exacta para lo siniestro y lo ilícito; tiene la mezcla de belleza y terror aferrada al afloramiento de nuestra jactanciosa naturaleza humana desde su tosco legado. Jekyll y Hyde es muy diferente; al parecer, los duendes debían de estar jugando con enmarañadas pesadillas de problemas de ajedrez y otras cuestiones que atormentaron la sobrestimulada mente y la persiguieron hasta la misma tierra de los sueños. Y de repente, surgió esto.
La tercera peculiaridad de la historia se encuentra en la destrucción del primer manuscrito. Inmediatamente después de terminarlo, el autor lo distribuyó entre sus más apreciados colaboradores y críticos. Es posible imaginar el abrumador efecto de la obra, incluso para una mente tan bien equilibrada como la de la Sra. Stevenson, a quien no nubló su juicio crítico. Algo andaba mal, y ella lo detectó enseguida. El propósito de la obra había sido indudablemente alegórico, pero el novelista que había en Stevenson dejó atrás al predicador y la alegoría se convirtió en algo que no era sino un brillante relato. No es extraño que, al principio, él se rebelara de modo violento; pero, tras reconsiderarlo, llegó a la conclusión de que el punto de vista de su esposa era absolutamente correcto y, entonces, para espanto de ella, arrojó el manuscrito entero al fuego. Me viene a la memoria Diamond, el inmortal perro de Newton, y la tragedia de la criada de Mill que destruyó el inestimable texto de Carlyle sobre la Revolución Francesa. Sin embargo, este caso fue distinto. Stevenson capituló por completo ante los derechos de la alegoría y, para poder preservarlos, destruyó todo lo que había hecho, no fuera que el manuscrito lo tentara y devolviera a la novela corta. Tres días más de esfuerzo ininterrumpido, y la historia —tal como nos ha llegado— terminó sus aventuras y quedó lista para el editor.
Es un relato de lo sobrenatural, y eso no es algo que esté habitualmente entre las principales inclinaciones de Stevenson. Hay un factor indefinible que aleja su alma del mundo de lo mágico o de los demonios; tal vez, su indestructible sentido común y su vívido interés por las cosas del mundo real. El horror de su sobrenatural obra es enorme, y se apoya maravillosamente en Tod Lapraik y Thrawn Janet, aunque en términos generales tenga un cierto toque de esos elementos reales que convierten en precaria una situación: en Jekyll y Hyde, son los polvos y el hedor a licor del vial del anfiteatro anatómico; si fuera posible librarse de ellos de algún modo, y si por algún hechizo místico se pudiera llevar a cabo la transformación, la historia tendría un punto de apoyo más firme en el mundo espectral; pero, por otro lado, cualquier solución de ese tipo la habría sacado de la vida real del ser humano moderno, y su apoyo en ello es más importante para su verdadero propósito que la simple cuestión de la habilidad artística.
En este extraordinario relato, los duendes sacaron partido a una idea, y esa idea obsesionó al escritor. Cuando nos encontramos por primera vez ante el Sr. Utterson y el Sr. Enfield, personas de aspecto bastante común, no podemos imaginar adónde nos van a llevar; sólo sabemos que ese lugar estará entre las calles y casas del Londres de 1886. Poco a poco, va surgiendo el concepto de doble personalidad, que se revela al principio mediante insinuaciones y, más tarde, en francas y claras confesiones. Ocho años antes, en colaboración con el Sr. Henley, Stevenson había escrito su obra de teatro El diácono Brodie, la dramatización de la vida de un hombre que, de día, era un respetable y eminente ciudadano de Edimburgo y, de noche, embutido en las prendas adecuadas, un astuto y audaz ladrón. Hay otras muchas pruebas de que la idea de una doble vida rondaba la imaginación de Stevenson; está en concepciones al límite como la de Olalla, en la dramática comprensión del corazón de los asesinos de textos como Markheim y en estudios psicológicos como el del misionero de La resaca.
Sin embargo, si esa concepción arraigó tanto en Stevenson, no fue sólo desde el punto de vista dramático y artístico. Había tenido problemas de conciencia durante toda su vida, como confiesa con humor en uno de sus poemas en escocés; podía tratar con su conciencia tan caballerosamente como la mayoría de los hombres, pero —al igual que nos ocurre a los demás— no podía ni obedecerla incondicionalmente ni silenciarla del todo. Nadie afirma que su vida estuviera limpia de excesos juveniles, y ninguna persona justa podría negar que sus reacciones ante las cosas más nobles eran tan genuinas y honestas como lo habían sido sus excesos. Es imposible imaginar a qué buen propósito serviría una curiosidad mórbida en lo tocante al detalle de sus desmesuras. Todo hombre nacido encuentra, en un sentido u otro, una ley en su cuerpo enfrentada a la ley de su mente. Algunas personas, como Stevenson, son de naturaleza más sensible, violenta y osada que la del resto, pero eso sólo es una cuestión de grado, no de clase. Que Jekyll y Hyde tiene un intenso valor personal para su autor es evidente en la alusión que aparece en una carta al Sr. Low: «Por la presente, le envío un gótico duende para su griega ninfa; aunque el duende es interesante, creo yo, y salió de la profunda galería donde vigila la fuente de las lágrimas». La descomunal, única e inmediata popularidad de esta obra demuestra que apela a la conciencia general de la humanidad, y que su descripción de la experiencia universal es exacta.
Hay un terrible pasaje en la Epístola a los Romanos donde las dos facetas de la naturaleza del ser humano se describen con palabras de lo más espeluznantes. Es dudoso que algo de lo escrito desde entonces haya expresado la intención de Pablo tan potente y vívidamente como Jekyll y Hyde; pero el fenómeno es tan viejo como la humanidad, y el grito, no menos pretérito. Mucho antes de que Pablo escribiera su epístola, Balaam se había fascinado alternativamente con el bien y el mal, y Ovidio había confesado que, aunque aprobaba el camino mejor, seguía el peor. Dejando completamente a un lado la moral, muchos paralelismos modernos han desconcertado a los psicólogos. Los extraordinarios casos citados por el difunto profesor William James, la curiosa dualidad de Fiona Macleod y su autor y otros ejemplos antiguos y nuevos vendrán a la memoria de cualquier lector. En la Gracia abundante de Bunyan y en las aventuras de Christian en el valle de la sombra de la muerte reconocemos la misma condición. En Ned Bratts, Browning sacó la idea de Bunyan y retrató, de un modo áspero y de lo más vernáculo, a un hombre que exige que lo ahorquen mientras su parte buena sea la dominante porque, si lo dejan libre, el hombre malo que hay en él volvería a controlarlo. Todo ello queda reforzado por los muchos ejemplos de colapso moral de hombres buenos, y por los momentos de obsesión que nos acosan a todos cuando nos descubrimos jugando al simio diligente con dos morales distintas. En tiempos remotos, la explicación psicológica se buscaba en los espíritus malignos o en la doctrina maniquea sobre el mal inherente a la materia. En los últimos años, el lenguaje con el que se describe el fenómeno parece inclinarse hacia la opinión de que, dentro de cada aparente personalidad, residen dos personalidades reales y separadas, o puede que más de dos; desde ese punto de vista, un hombre podría ser dos personas diferentes confinadas en el mismo cuerpo. Cuando pensamos en los violentos contrastes de carácter que muestran nuestras vidas, es difícil que nos podamos asombrar ante una explicación tan sencilla y, no obstante, tan fantástica; sobre todo, porque la mala persona que hay en nosotros nos suele poner en situaciones que la buena se ve obligada a afrontar, y por las que debe pagar.
En realidad, sin embargo, esa doble personalidad no es más que una forma metafórica de hablar. Cuando la usamos, no nos referimos a personalidades, sino a grupos de emociones, humores, gustos y deseos tras los que se parapeta una personalidad, eligiendo y ordenando los grupos que han de dominar y, a veces, encogiéndonos antes del ataque de uno u otro grupo. El lector notará que, en la historia de Jekyll y Hyde, la memoria y la elección son continuas, y que la dualidad es enteramente voluntaria, no obligada. La voluntad es la esencia de la persona, se afirma al cabo. Hay muchas causas que explican las así llamadas múltiples personalidades en un ser humano; está la larga evolución de las especies, y el hecho de que fragmentos de un pasado sumamente remoto y de los primitivos instintos de la bestia parezcan ser capaces aún de acceder a la vida consciente. También está nuestro legado humano, y la repetición de rasgos ancestrales de carácter que aparecen inesperadamente en los descendientes. Hay causas puramente físicas, como las que afectan a los nervios, o el efecto del clima o la enfermedad. Luego están las condiciones medioambientales, y es indiscutible que algunas personas pueden invocar todo lo bueno que hay en nosotros mientras otras parecen invocar todo lo peor; pero, al margen de todo ello, no hay duda de que la responsabilidad de la personalidad múltiple es principalmente nuestra. Formas de pensar que hemos abrigado o reprimido, impulsos incontrolados que nuestra pereza nos impidió gobernar; ésas y otras muchas cosas ayudan a explicar la condición.
Dicha condición es, en bastantes sentidos, patética. Los hombres se la solían endosar al diablo, pero el diablo es una excusa excesivamente manida. A fin de cuentas, cada uno de nosotros se sabe capitán del barco, y sabe que comandarlo es cosa suya, no del demonio. Stevenson vio que, en el mundo humano, había mucha tentación de jugar con esa peligrosa facultad psicológica en aras del depravado disfrute o excitación que pudiera causar; y retrató, en toda su desnudez, el puro horror del asunto. Puso especial énfasis en ese periodo del proceso durante el que la recuperación se va volviendo cada vez más y más difícil y deja de ser una cuestión de voluntad, así como en el momento en que el lado despiadado del ser humano, elegido al principio para servir a sus propios propósitos, se aferra a él con garras y pico hasta convertirse, aparentemente, en su único yo.
Es digno de atención que Stevenson no adjunte una moral a su alegoría. Desde luego, no había necesidad de hacerlo. Cualquiera que tenga ojos puede percibir, a medida que aumenta el horror, uno de los peligros supremos de la vida. Hay algo que, al menos, es obvio: que todos los seres humanos, mientras no hayan capitulado completamente, pueden actuar «con gran fuerza de voluntad» y resistirse a todo espantoso proceso de ese tipo que haya en su interior. Sea cual sea la explicación definitiva de esa recóndita condición, es cierto que no hay necesidad de subyugarse a ella y aceptarla, con fatalismo moral, como inevitable. Es el yo que se elige hoy, y no el yo que se eligió ayer, quien determina el destino del mañana.
JOHN KELMAN
Historia de la puerta
El Sr. Utterson, abogado, era un hombre de semblante escabroso, jamás iluminado por una sonrisa; frío, exiguo y cohibido en el discurso; retraído en los sentimientos; flaco, largo, pálido, sombrío y, no obstante, en cierto modo, encantador. En las reuniones con los amigos, cuando el vino era de su agrado, algo eminentemente humano brillaba en sus ojos; algo que, desde luego, no llegaba nunca a sus palabras, aunque se manifestaba no sólo en los mudos símbolos del rostro de quien acaba de comer, sino con más frecuencia e intensidad en los actos de su vida. Era austero en lo tocante a él mismo; bebía ginebra cuando estaba solo, para dominar su gusto por los vinos añejos y, aunque disfrutaba del teatro, no había franqueado la puerta de ninguno en veinte años. Pero demostraba una probada tolerancia hacia los demás, y a veces se asombraba —casi con envidia— con la gran presión de los deseos involucrados en sus fechorías; y, en cualquier situación crítica, tendía más a ayudar que a reprobar. «Me inclino por la herejía de Caín —solía decir con agudeza—. Permito que mi hermano se vaya al infierno a su modo». Por dicho talante, su destino era frecuentemente el de ser el último conocido respetable y la última influencia buena en las vidas de los hombres que iban cuesta abajo; y mientras esas vidas se manifestaran en sus aposentos, no mostraba nunca ni un atisbo de cambio en su actitud.
No hay duda de que era una proeza fácil para el Sr. Utterson, pues era poco expresivo en el mejor de los casos, y hasta sus amigos parecían tener una campechana y similar catolicidad. Es marca de un hombre modesto la de aceptar el círculo de amistades que la oportunidad prepara con sus manos; y ése era el proceder del abogado. Sus amigos eran los de su propia sangre o sus más viejos conocidos; sus afectos crecían con el tiempo, como la hiedra, y no implicaban idoneidad alguna. De ahí surgía indudablemente el vínculo que lo unía al Sr. Richard Enfield, pariente lejano y bien conocido hombre de mundo. Para muchos era un misterio lo que veían el uno en el otro o los intereses que podían tener en común. Los que se encontraban con ellos durante sus paseos dominicales afirmaban que no decían nada, que tenían aspecto de estar singularmente aburridos y que recibían con evidente alivio la aparición de algún amigo. Aun así, los dos hombres daban la mayor de las importancias a dichas excursiones, que consideraban la perla más preciada de cada semana, y no sólo renunciaban a ocasiones de divertirse: hasta se resistían a la llamada de los negocios con tal de disfrutar de sus salidas sin interrupciones.
En uno de esos vagabundeos, la suerte quiso que su camino los llevara a una calle secundaria de un concurrido barrio de Londres. La calle era estrecha y lo que se suele llamar tranquila, pero de boyantes comercios entre semana. Al parecer, a todos sus habitantes les iba bien y, emulándose todos, esperaban que les fuera aún mejor, y dedicaban el superávit de sus ganancias a la coquetería; de tal modo que las fachadas de las tiendas se alzaban en dicho lugar con un aire de invitación, como filas de sonrientes vendedoras. Hasta los domingos, cuando ocultaban sus más floridos encantos y estaban comparativamente vacías, la calle refulgía en comparación con el lóbrego vecindario, como un fuego en un bosque; y con sus recién pintadas contraventanas, sus bien bruñidos latones y su general limpieza y vistosidad, captaba inmediatamente la vista del transeúnte y la complacía.
A dos puertas de una esquina, a mano izquierda yendo hacia el este, la entrada de un patio interrumpía la línea; y justo en ese punto, sobresalía el hastial de un edificio tosco y siniestro. Era de dos pisos de altura, sin ventanas, sin otra cosa que una puerta en la planta baja y una pared ciega de descolorido ladrillo en la superior; y en todos sus detalles, mostraba las señales de un prolongado y sórdido abandono. La puerta, que no tenía ni aldaba ni campanilla, estaba cuarteada y desteñida. Los vagabundos se cobijaban en su hueco y raspaban los fósforos en sus paneles; los niños hacían sus negocios en los escalones; los colegiales probaban sus navajas en las molduras y, durante casi una generación, nadie se había presentado a expulsar a los aleatorios visitantes o reparar sus estragos.
El Sr. Enfield y el abogado estaban en el otro lado de la calle; pero, cuando llegaron a la altura de la entrada, el primero alzó su bastón y la señaló.
—¿Se ha fijado alguna vez en esa puerta? —preguntó. Y cuando su acompañante respondió afirmativamente, añadió—: Mi mente la tiene asociada a una historia de lo más extraña.
—¿En serio? —dijo Utterson, con un leve cambio de voz—. ¿Y qué historia es ésa?