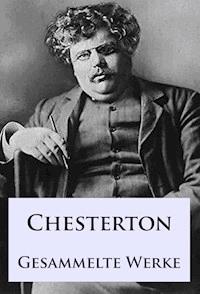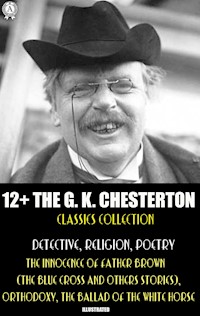Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
G.K. Chesterton, autor de novelas como El hombre que fue jueves y creador del famoso detective Padre Brown, fue ante todo un periodista que escribió miles de artículos para distintos medios. Su colaboración más longeva --de 1905 hasta su muerte en 1936-- fue en el semanario gráfico Illustrated London News. En sus artículos, que eran verdaderos ensayos, habló de sus contemporáneos con una visión que hoy sigue resultando fresca y reveladora. Ya escribiera de educación, prisiones, elecciones, moda, turismo, teatro, ritos sociales o historia, hizo siempre gala de un tono combativo, pero alegre y burlón. Apostó por el hombre común frente al experto; por la tradición y la costumbre arraigada frente a la moda caprichosa y pasajera; por la alegría de un mundo material que se nos dona y tiene un significado positivo frente al pesimismo filosófico que todo niega o duda. Este volumen, realizado en colaboración con el Club Chesterton de la Universidad San Pablo CEU, es el primero de una serie que pondrá a disposición de los lectores, en estos tiempos de desconcierto y asfixia, el vigor y la cordura chestertonianos, que resuenan hoy como un grito del sentido común, tan silenciado por un ambiente cultural que hace dudar de las realidades más cotidianas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El fin de una época
Sociedad
Serie editorial a cargo de
Pablo Gutiérrez Carreras
y María Isabel Abradelo de Usera
G. K. Chesterton
El fin de una época
Artículos 1905-1906
Traducción de Montserrat Gutiérrez Carreras
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2019
© De la edición e introducción: Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera
© De la traducción: Universidad CEU San Pablo
Traducción y notas a cargo de Montserrat Gutiérrez Carreras.
La traducción de la obra procede de la recopilación de G.K. Chesterton: Collected Works, vol. XXVII, Ignatius Press, 1990. Se han conservado las notas a pie de página de dicha edición, a las que se han añadido las de la traductora y los editores.
Este libro ha recibido una ayuda para su traducción de Inditex.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 42
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN Epub: 978-84-9055-882-9
Depósito Legal: M-272-2019
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
ÍNDICE
Presentación de la obra
Artículos
Año 1905
Año 1906
Índice de nombres
Índice temático
Presentación de la obra
Este volumen es el primero de una larga serie que, si Dios nos da vida y salud, nos hemos propuesto firmemente publicar, como iniciativa del Club Chesterton de la Universidad CEU San Pablo junto con Ediciones Encuentro. El primer paso suele ser el más difícil, sobre todo si se da en una dirección que se sabe fatigosa o complicada, pero una vez dado, se pone en marcha una de las leyes físicas del movimiento que es la inercia. Por la sola inercia nunca se llega a ningún sitio, cierto, pero si se digna a aparecer en este trayecto, le damos la bienvenida.
En este libro recogemos, en orden cronológico, los primeros 64 artículos que Chesterton escribió para el semanario gráfico Illustrated London News, y que aparecieron entre octubre de 1905 y diciembre de 1906. La colaboración semanal de Chesterton con esta revista sería el más longevo de sus compromisos periodísticos, pues duró hasta su muerte en junio de 1936.
Nuestra intención consiste en publicar la totalidad de estos artículos en un volumen por cada año. No se trata, en sentido estricto, de una obra completa, pues Chesterton escribió para docenas de medios, y no parece que vaya a ser posible la recopilación total de todo lo que publicó. En los años 80, la editorial californiana Ignatius Press acometió la hercúlea tarea de publicar sus obras completas. Con unos treinta gruesos tomos publicados, la labor dista de estar concluida. En dicha colección son diez los volúmenes correspondientes a los artículos publicados en el Illustrated London News; no podemos sino agradecer en todo momento las facilidades que nos ha dado Ignatius Press para utilizar su obra, rigurosa y fiable. Las notas a pie de página son las de su edición, si bien hay algunas añadidas por la traductora, que constan así indicadas.
Por otra parte, la editorial Routledge ha publicado la totalidad de los artículos de Chesterton en el diario Daily News, en una extraordinaria edición de Julia Stapleton, de ocho gruesos volúmenes. Y aun así, con estos dieciocho volúmenes no quedaría recogida en su totalidad la obra periodística de Chesterton, pues escribió, como decimos, para muchos otros diarios.
Gilbert Keith Chesterton forma parte del reducido número de autores de los que merece la pena ver publicado todo aquello que escribió. Siempre será discutible qué es lo que hace que un determinado artista pertenezca a tan exclusivo grupo, pero es una realidad que unos están dentro y otros no. En él entran, por ejemplo, aquellos músicos de los que se editan hasta las tomas desechadas, las primeras grabaciones, o esos escritores cuyas cartas íntimas y familiares son publicadas, estudiadas e investigadas, etc., sin que jamás ellos pensaran que una nota doméstica, casual, pudiera llegar a miles de personas. ¿Qué motiva que unos merezcan estar en este grupo y no otros? Es muy difícil averiguar cuáles son los valores materiales de la obra de cada uno de ellos, pero de lo que no cabe duda es que cuando esto sucede y se publica la obra completa de un autor, de un artista, es porque hay un número suficiente de personas a las que interesa no solo la obra, sino también la vida del autor. Aunque pueda sonar a tópico, hay historias que merecen la pena ser contadas, y en escasas ocasiones, la vida de un escritor, de un músico, de un artista (y de su vida forman parte las creaciones inmaduras, las incompletas, las fragmentarias, las hechas deprisa y corriendo, etc.), cobra interés por sí misma, porque ayuda a entender su creación y su visión del mundo. Chesterton lleva décadas formando parte de ese club de hombres y mujeres cuya trayectoria es necesario conocer, porque ilumina una vastísima obra literaria, periodística y filosófica1. Son vidas que se leen como si de una odisea o una eneida espiritual (así titularía Ronald Knox el relato de su propia conversión) se tratara.
* * *
El Illustrated London News, el primer semanario gráfico, era toda una institución en Inglaterra. Había sido fundado en 1842 y, tanto por su prosa como por sus grabados, era una importantísima fuente de información para miles de hogares, no solo de las cuestiones del momento sino también históricas2. Existió asimismo una edición americana, que en los tiempos de Chesterton se publicaba quince días después de la edición inglesa. Este dato permite explicar el desfase entre los temas abordados por Chesterton en algunos artículos y las fechas de los mismos, puesto que en este volumen seguimos la edición de Ignatius, que se sirve de los artículos tal y como fueron publicados en los Estados Unidos. Para este periódico, Chesterton llegó a escribir la increíble cifra de 1535 artículos, como decimos, desde 1905, año en que comenzó su colaboración, hasta 1936, año de su muerte. La colaboración solo cesó en breves periodos, por dos viajes que Chesterton realizó en 1920 y 1921 y por su larga enfermedad a finales de 1914 y principios de 1915. De estos mil quinientos artículos, una considerable parte, 362, fueron publicados en libros, algunos en vida del autor y otros a su muerte. Algunos de estos libros han sido traducidos ya al español, pero quedaba pendiente la tarea de traducir su obra periodística completa.
Nos anima a ello no solo el gusto por la lectura de Chesterton sino el convencimiento —basado en la experiencia de los años de andanza de nuestro Club Chesterton de la Universidad CEU San Pablo— de la extraordinaria vigencia y atractivo de su pensamiento. Reconocemos, porque es una obviedad, que el genio de Beaconsfield no se agota en una lectura meramente apologética, de defensa del cristianismo; es evidente, y a la vista está, que Chesterton tiene lectores y entusiastas de las más variadas procedencias y tradiciones ideológicas; a título de ejemplo, su crítica del capitalismo es compartida por algunos sectores del pensamiento de extrema izquierda; pero también tenemos que reconocer que la fuerza opresiva que tiene el pensamiento dominante actual nos anima a volver al vigor y a la cordura chestertoniana, a ese grito del sentido común que hoy queda silenciado por un pensamiento cultural agresivo que hace dudar de las realidades más cotidianas, más comunes, como el carácter sagrado y altamente civilizador del amor esponsal entre hombre y mujer, o como la concepción de una moral pública que vaya más allá de las recomendaciones higienistas y/o dietéticas.
Es imposible reducir el pensamiento de Chesterton a meros aforismos o a escuetas síntesis. Nada sustituye a su lectura. Su vigor, su fuerza, su coraje, su originalidad hacen que sea un maravilloso compañero de viaje para estos tiempos de desconcierto y de presión mediática asfixiante. No importa que ya no esté entre nosotros; a él siempre le gustó considerar la tradición como la «democracia de los muertos».
Hay una biografía de Tomás Moro que se subtitula «Solo frente al poder». Su ejemplo, no obstante, hoy nos sigue acompañando; y con el suyo y el de Chesterton podemos sentirnos bien pertrechados para los desafíos intelectuales de la vida.
* * *
Chesterton había comenzado su carrera de periodista muy joven, como crítico literario, o más prosaicamente, como escritor de reseñas en Bookman, y en Academy3. Fue el genio de su intelecto lo que convirtió sus recensiones, poco a poco, en verdaderos ejercicios de crítica literaria. Escribió además para periódicos como The Speaker, The Clarion, The Observer.... En poco tiempo, a este aún joven periodista se dirigió el prestigioso semanario Illustrated London News para pedirle una colaboración fija, colaboración que se extendería hasta el fin de sus días, como decimos. Cuando años después, su fama había traspasado fronteras, Chesterton no permitió a su agente que con el pasar del tiempo solicitara un aumento del salario que percibía por sus artículos. Para Gilbert siempre pesó que cuando verdaderamente lo necesitó, el Illustrated London News le pidió la colaboración semanal cuyos honorarios le eran fundamentales.
En todos los artículos, y más si los contemplamos en orden cronológico, encontramos los temas centrales que constituyen la peculiar visión del mundo de Chesterton; nos ayudan a observar desde fuera la evolución de muchos de los conceptos que fraguarían en algunas de sus obras cumbres como Ortodoxia o El hombre eterno, o incluso algunas de sus novelas como Hombre vivo, La taberna errante, etc. En estos breves ensayos (pues sus artículos lo eran) comprobamos cómo algunas de las ideas nucleares de Chesterton las aplicaba a las más diversas realidades, siendo las claves de bóveda que sostendrían el edificio de lo que propiamente, con Salvador Antuñano, podemos llamar su filosofía.
El Gilbert que comienza a enviar sus artículos al Illustrated London News en otoño de 1905 era el periodista y crítico literario que tenía publicados dos poemarios, Greybeards at Play (1900), The Wild Knightand other poems (1900), la novela El Napoleón de Notting Hill (1904), una recopilación de relatos aparecidos en prensa: El club de los negocios raros (The ClubOf Queer Trades, 1905), más otros libros de antologías de sus artículos: El acusado (The defendant), Tipos diversos (Twelve types, 1902), dos biografías: Robert Browning (1903) y G.F. Watts (1904), y el ensayo Herejes (Heretics, 1905). Aún no habían sido publicadas tres de sus obras que más perdurarían en el tiempo, que verían la luz en los años siguientes: El hombre que fue jueves (1908), Ortodoxia (1909) y el primer relato del padre Brown (1911).
La recepción del ensayo Herejes traería consigo un artículo al que podemos estar muy agradecidos los lectores de Chesterton. Se trata de un artículo que no escribió el propio Chesterton, sino un crítico literario, George Slythe Street, aparecido en el Outlook el 17 de junio de 1905, donde hacía una breve crítica de este libro. El tono general del artículo era de alabanza. La juventud de Chesterton, su jubiloso modo de expresarse eran algo digno de elogio. Advertía a Chesterton, eso sí, de la inconstancia de los críticos, que se cansan pronto de alabar al mismo hombre y cuando se dan cuenta de que son muchos los que ya alaban a un escritor, pronto pasan a condenar al autor por los vicios que en su primer trabajo consideraron virtudes. George Slythe Street animaba a Chesterton, precisamente, a no desanimarse. Pero no sabía cómo habría de tomarse Chesterton su elogio. Al gustarle tanto la paradoja, Street temía que los elogios fueran vistos como insultos y que las críticas, en cambio, pudieran servir como acicate. Así que Street puso las suyas, y afortunadamente, bien sirvieron de acicate. A ellas se les debe la obra Ortodoxia (1909). El inconveniente principal era que, por mucho que Chesterton considerara las doctrinas como lo más importante para hablar de un hombre (Street no lo compartía), lo cierto es que, en Herejes, la doctrina de Chesterton era sumamente vaga. Así que, el crítico concluía su crítica diciendo que solo se ocuparía de su propia doctrina en el momento en que Chesterton aclarase la suya. La crítica hizo efecto y el propio Chesterton reconoció, en el prólogo de Ortodoxia, que una de las razones de escribir ese libro era la de responder a la provocación (que databa de este artículo de G.S. Street) de aclarar cuál era su propia doctrina.
Debemos hacer un alto en el camino para aclarar una pequeña cuestión que se ha transmitido erróneamente en varios de los estudios sobre Chesterton publicados en España. Según la biografía de Luis Ignacio Seco4, la idea de Chesterton de escribir Ortodoxia se debe a una provocación de su hermano Cecil, que publicó un artículo bajo el pseudónimo de G.S. Street. Se equivoca aquí el primer biógrafo de Chesterton en español. Este Sr. Street no era el pseudónimo de Cecil. El error procede de un libro anónimo escrito en 1908, cuyo verdadero autor era, ahora así, Cecil Chesterton: G.K. Chesterton: a Criticism (Londres: Alston Rivers, 1908). En este libro, Cecil, escribiendo bajo pseudónimo, animaba a Chesterton a concluir su obra anunciada Ortodoxia, donde se deduce claramente que ya había comenzado con ella.
La idea de escribir su Ortodoxia surgió de la conocida como «controversia Blatchford», que se produjo en una serie de artículos publicados en los periódicos The Clarion, Daily News y Commonwealth. La contienda versaba sobre el evolucionismo, el papel de la religión y, sobre todo, acerca del determinismo; los debatientes fueron el propio Chesterton y Blatchford, el director del Clarion¸ cuyos artículos y escritos de cuño socialista habían sido admirados, pocos años atrás, por el propio Gilbert.
El libro de Cecil Chesterton es muy iluminador porque nos introduce a la perfección en el ambiente familiar, cultural e intelectual en que creció Gilbert. La casa de los Chesterton respiraba el ambiente del liberalismo inglés de la época. El liberalismo inglés de finales del siglo XIX procedía del puritanismo de las clases medias y se caracterizaba por una creencia firme en el progreso, idea deudora de la filosofía del siglo XVIII; en él tenían cabida las nuevas propuestas económicas cercanas al libre cambio, consecuencia de la Revolución Industrial, y los ideales pacifistas y humanitarios, así como una visión racionalista de la religión. En cuanto a hábitos, se caracterizaba por la curiosidad de la mente, que estrenaba una verdadera libertad investigadora en prácticamente todos los campos del saber, considerando extraños los límites y las restricciones. Gilbert sería, por un lado, hijo de este liberalismo y de esta mentalidad abierta, curiosa, interrogadora. Pero, por otra parte, reaccionaría con fuerza ante él. Aunque este liberalismo tenía su fe y sus dogmas, se trataba de un movimiento destructor, más que constructor. Tener esto en cuenta es importante para entender frente a qué reacciona Chesterton. El bueno de Gilbert no encajaba en un movimiento que afirma tener certezas contra las certezas.
En la casa de Gilbert y Cecil reinaría un ambiente extraordinariamente abierto, lleno de inquietudes poéticas y artísticas. Los amigos de ambos hermanos acudían a una casa donde discutían de todo, se hablaba de literatura, poesía, teatro, y donde la madre de los muchachos acogía a todos sirviendo sándwiches y té, sin preocuparse por si las bebidas acababan manchando la alfombra. El padre, Edward Chesterton, cultivó, como aficionado, muchas artes manuales, entre ellas el dibujo. Tuvo el gran acierto, que la humanidad le debe agradecer, de no haber presionado a Gilbert hacia los estudios útiles, en sentido crematístico.
El paso de Gilbert por la St. Paul School nos ha dejado testimonios de profesores que intuyeron en él la inteligencia de un genio, aunque siempre parecía distraído, despreocupado, y con pocas ganas de seguir las sendas «normales» de un estudiante. Al dejar la escuela, ingresó en 1893 en la Slade Art School, que dependía del University College. Apenas estudió allí artes, centrándose únicamente en los cursos de latín, francés, y literatura. Lo que nos interesa destacar es que se enfrentó allí al nihilismo y al pesimismo del ambiente y se dio cuenta de que las ideas más valiosas estaban a la defensiva5. Gilbert salió de aquella etapa de duda y de angustia reforzado y pertrechado de un nuevo credo; salió con una visión propia del mundo y de la existencia que permearían toda su obra. Uno de los autores que más influiría en él, en estos años de formación, sería Walt Whitman, especialmente su obra Leaves of Grass. Cecil resumiría en tres puntos las convicciones que Chesterton recibió de Whitman, que podrían titularse «la democracia de las cosas». Los artículos del credo whitmaniano, abrazado tempranamente por Chesterton serían: la bondad fundamental de todas las cosas existentes, hasta las más sencillas y bajas, la igualdad de los hombres y la solidaridad entre ellos y la redención del mundo a través de la camaradería. Pero también tempranamente, Gilbert encontraría las balanzas y contrapesos que modificarían esta primera concepción: la existencia del mal y la necesidad de la autoridad y de las definiciones. De la bondad de las cosas se deriva la necesidad de responder ante ellas a través del agradecimiento y de la sorpresa ante el mundo material; una aguda conciencia de la maravilla de que existan las cosas y de que merece la pena tomárselas en serio. Siempre consideró que esa realidad que estaba ante él, por muy sencilla o prosaica que fuera, encerraba un gran enigma; el misterio de una voluntad misteriosa, buena, y poderosa que tenía la capacidad de ofrecer sorpresas maravillosas a quien tuviera la sencillez de aceptarlas. Nunca dejaría de luchar contra las actitudes estéticas de los decadentistas y sus poses sobre la absurdez de la vida y sus elitismos funestos. Nunca cejaría tampoco en sus ataques frente al pesimismo de la filosofía alemana y frente al anti humanismo del superhombre.
Una de las cuestiones nucleares del libro de Cecil lo constituye su análisis del «giro» de Gilbert hacia la ortodoxia; desde los tiempos de la Slade Art School, en que Gilbert escapó del pesimismo y de la duda, fue acercándose cada vez más hacia el credo de los Apóstoles. El propio Gilbert ya había anunciado su idea de escribir el libro que hoy conocemos precisamente por ese título de Ortodoxia. Cecil daba ya por descontado que el giro de Gilbert estaba muy próximo a su conclusión.
Pero volviendo a nuestro hilo argumental, el análisis de Cecil sobre el giro de Gilbert hacia la ortodoxia es muy sutil y merece la pena recogerlo. Considera que las ideas principales de Gilbert, aquellas cuyo credo recibió, si así puede decirse, de Whitman, están muy presentes en el libro de poemas The Wild Knight, así como lo estarán también en la recopilación de artículos de El acusado, pero hay entre ellos una diferencia que Cecil considera más propia de la atmósfera que de los contenidos en sí. ¿A qué se refiere? Gilbert escribe siempre con un acendrado espíritu combativo, como si estuviera defendiendo una idea frente a un adversario, real o imaginario. En sus poemas insertos en The Wild Knight, el adversario es, ante todo, el elemento convencional, reglado, sea el sacerdote o el representante del estado, por así decir; serían los garantes del orden. Sin embargo, en El acusado, y en Herejes, sin alterar su credo fundamental, el enemigo, el adversario frente al cual se discute, no es el convencional, sino el hereje, el anarquista o el revolucionario, que pretende abolir el matrimonio o negar la legitimidad del patriotismo. Cecil cree que hay dos personas que han motivado este cambio: su mujer, de soltera Frances Blogg, que sin ser católica era una mujer de una fe profunda. Compartía con Gilbert o ayudó a que en Gilbert se produjese la revuelta contra las rígidas convenciones de los, en apariencia, no convencionales. La segunda persona era su gran amigo Hilaire Belloc, personaje singular de quien Cecil afirma que necesitaría otro libro para tratar de él. El lector de estos artículos podrá comprobar que, efectivamente, hay ya un sistema chestertoniano muy cercano a la visión católica del universo.
Pablo Gutiérrez Carreras
María Isabel Abradelo de Usera
Artículos
(1905-1906)
Año 1905
14 de octubre, 1905
Cosas serias en época de vacaciones en Londres
No sé por qué los periodistas llaman a esta época del año la estación boba; es la única época del año en la que hay tiempo para la sabiduría. Es algo que se puede ver con una simple ojeada a estos documentos extraordinarios, los periódicos. Mientras dura la temporada parlamentaria, las cosas más triviales y pasajeras pasan por importantes. Vemos grandes titulares a propósito de la votación para abastecer a los guardacostas de comida para gatos o sobre la disputa en la Cámara a propósito de los emolumentos del mayordomo del cónsul en Port Said. Las trivialidades, en una palabra, se convierten en algo tremendo hasta que comienza la estación boba, o la estación sabia. Entonces, por primera vez, tenemos un momento para pensar, ese tiempo de reflexión que tienen los campesinos y los bárbaros, un momento en el que se escribieron La Ilíada y el Libro de Job. De hecho, pocos lo hemos hecho. Pero el hecho de que la estación boba es realmente la estación seria se ve claramente en los periódicos. En la estación boba perdemos de sopetón el interés por las frivolidades. De repente, desaparece nuestro interés por las nimiedades del guardacostas y del cónsul de Port Said y, de repente, nos interesamos por los temas sobre los que los columnistas puede que no digan más que tonterías, pero que no son nada tontos. En esta estación comenzamos a debatir sobre «La decadencia de la vida familiar» o sobre «Qué va mal» o la autoridad de la Biblia, o «¿Somos creyentes?» Todos estos temas, importantes y eternos, solo se tratan en la estación boba. El resto del año somos frívolos e irresponsables; ahora, durante unos meses, nos tornamos serios. Mientras los portavoces parlamentarios piden nuestros votos, lo único que pensamos es si votamos o no; cuando nos dejan en paz durante un rato tenemos tiempo para preguntarnos «¿Somos creyentes?». En la temporada normal siempre estamos dando vueltas a lo mismo: «¿Ha fracasado el gobierno?». Únicamente en la estación boba tenemos ecuanimidad para preguntarnos «¿Es el matrimonio un fracaso?». Efectivamente, es en esta época fugaz cuando de verdad tenemos tiempo para pensar en todo lo que no es fugaz. Las vacaciones son un tiempo para orientar nuestras mentes a todas las cuestiones serias y permanentes presentes en todas las civilizaciones. Las vacaciones son la única época en la que no nos dejamos arrastrar por cualquier ocurrencia fortuita ni nos quedamos atontados ante los llamativos carteles de las calles. Las vacaciones son la única época en que podemos juzgar con parsimonia y sinceridad como filósofos. La temporada boba es la única temporada en la que no somos bobos.
El carácter solemne de las vacaciones queda implícito en el propio nombre6: el día sagrado es el que se ha consagrado. En la práctica se ve que las vacaciones ofrecen numerosas ocasiones para que salga a la luz el aspecto más serio del hombre. El resto del año nos dedicamos a cuestiones pasajeras y vanas, como escribir artículos o pensar en el envoltorio del jabón. Ahora, nos lanzamos a las cosas más eternas, como los deportes en el campo, la caza en los montes. Un trabajador pasa el resto del año en lo más reciente y cambiable, los suburbios. Y, ¿qué hace en sus vacaciones? Marcha corriendo a lo más antiguo e inmutable, el mar.
Estoy absolutamente convencido de una cosa: las vacaciones más ociosas son las mejores. Estar ociosos nos permite diluirnos en la vida ordinaria del lugar en el que estamos; no haciendo nada se hace todo. El ambiente del lugar no encuentra resistencia y nos llena, mientras los demás se han atiborrado con guías turísticas y el anodino viento de la cultura. Pero sobre todo, renuncien —renuncien vehementemente— a ver los sitios de interés. Si se opone vehementemente a visitar el castillo de Edimburgo tendrá su recompensa, un placer reservado a una minoría: verá Edimburgo. Si se niega a comprobar la existencia de la Morgue, la Madeleine y el Louvre, los jardines de Luxemburgo y las Tullerías, la Torre Eiffel y la tumba de Napoleón, en la calma de tal sagrada claridad verá de repente París. En nombre de todo lo sagrado, esto no es lo que llamamos paradoja; es un fragmento de una guía sensata nunca escrita. Y si quieren que dé razones, las daré.
Hay una razón muy clara y lógica de por qué no hay necesidad de visitar los lugares interesantes en el extranjero y es, sencillamente, que en toda Europa los lugares interesantes son exactamente iguales. Todos dan testimonio de la gran civilización romana o de la gran civilización medieval, que fueron casi iguales en todas partes. Las cosas más maravillosas que hay que ver en Colonia son precisamente las que no hay necesidad de ir a Colonia para verlas. Lo más grande de París es exactamente el tipo de cosa que se puede ver en Smithfield. Las maravillas del mundo son iguales en todas partes, al menos en Europa. Las maravillas están a nuestro alcance. Un trabajador de Lambeth no tiene derecho a ignorar que en el siglo XIII hubo un florecimiento del arte cristiano, pues solo con mirar al otro lado del río puede ver las piedras vivas de la Edad Media apuntando a las estrellas. Un palurdo cavando patatas en Sussex no tiene derecho a ignorar que el esqueleto de Europa son las calzadas romanas. En un valle francés, lo que no necesitamos ver es el campamento romano porque tenemos los mismos campamentos en Inglaterra. En una ciudad alemana no necesitamos ver la catedral porque tenemos catedrales en Inglaterra. Precisamente lo que no tenemos en Inglaterra es un café con terraza. Precisamente lo que no tenemos es Inglaterra en una cervecería con terraza. Lo que de verdad es una maravilla y un encanto para la vista es la vida ordinaria de la gente en un país extranjero. Lo que nos asombra de Francia o Alemania es la vida cotidiana. Ya conocemos sobradamente lo extraordinario. Nos lo explican con detalle los insoportables cicerones de la Abadía de Westminster y de la Torre de Londres. El hombre que se niega a levantarse de la silla en una terraza parisina para ver el Museo de Cluny está rindiendo el homenaje más grande al pueblo francés. Ocurre igual con los extranjeros en Inglaterra. Un francés no tiene que considerar la Abadía de Westminster como un ejemplo de arquitectura inglesa. No es un ejemplo de arquitectura inglesa. Pero una calesa sí es un ejemplo de arquitectura inglesa. La calesa es producto del encanto peculiar de nuestras ciudades inglesas. Por alguna razón misteriosa, nunca ha sido domesticada. Es símbolo de una comodidad osada típicamente inglesa. Es algo que debe atraer peregrinos de todas partes. El inglés inteligente pasará el día entero en un café; el francés inteligente, en una calesa.
La calesa, como ya he dicho, es un símbolo admirable del espíritu genuino de la sociedad inglesa. El mal principal de la sociedad inglesa es que nuestro amor a la libertad, algo noble en sí mismo, tiende a dar preeminencia y poder a los ricos; pues la libertad implica viajes y los viajes, dinero. Romper ventanas es un ideal grande y benévolo; pero en la práctica el hombre que rompe más ventanas es el que puede pagarlas. De aquí procede la gran fuerza del individualismo aristocrático de la vida inglesa; individualismo aristocrático cuyo símbolo mayor es la calesa. La principal rareza de la clase alta inglesa es la combinación de un gran valor personal con un lujo personal absurdo. Un ejército extranjero los conquistaría tan solo con robar sus neceseres. No les preocupa su vida, pero se preocupan por su modo de vida. Esta mezcla de valor y comodidad, presente en muchas instituciones inglesas, se aprecia también en la calesa. Comparada con los demás vehículos, en especial los extranjeros, es a la vez más suntuosa y más insegura. En ella puede matarse un hombre, pero se matará cómodamente. Podrá salir despedido, pero no se bajará por voluntad propia.
El otro día, recorriendo el río en un barco regular, un hombre que estaba cerca dijo, señalando las fachadas de los magníficos edificios a ambas orillas (pasábamos entre Westminster y Lambeth): «Todo esto está pensado para impresionar a los extranjeros». ¿Por qué habría de impresionarse un extranjero? ¿Acaso no ha visto nunca antes un edificio alto? ¿Acaso los franceses y los alemanes viven en chozas de barro? ¿No hay abadías ni palacios episcopales en sus países? No, si se quiere impresionar a los extranjeros, aférrese con frenesí a la calesa. Que nunca le vean en otro vehículo. Condúzcala en el jardín de su casa; cuando vaya a la iglesia, condúzcala hasta el interior. Cuando el ejército inglés marche sobre el campo de batalla, hagan que cada soldado conduzca una calesa; el enemigo huirá apresuradamente.
Me apena profundamente que el Sr. Max Beerbohm diga que Londres no le parece ni bonito ni romántico. Londres no solo está repleto de encanto, sino además de un encanto especialmente delicado y anticuado. Las demás ciudades cantan y bullen con la técnica moderna, sobre todos las que llamamos decadentes. Roma resulta elegante y americana comparada con Londres. Florencia, comparada con Londres, es como Chicago. Las ciudades italianas más antiguas resuenan con los timbres de los coches eléctricos y destacan como lugares saludables. Solo nuestro Londres conserva sus fascinantes calles principales sinuosas. Solo Londres conserva su somnoliento autobús. ¡Adorable soñadora, susurrando desde sus torres los últimos secretos de la Edad Media! Alguien dijo eso mismo de Oxford (si creen que no sé quién fue, lo dijo Matthew Arnold); pero en realidad solo se aplica a Londres y para nada a Oxford. Si de verdad quiere llenar sus oídos y su alma con los cantos e imágenes del pasado, suba al metro en la estación Victoria y vaya hasta, pongamos por ejemplo, Mansion House. Cierre los ojos y escuche con reverencia los nombres: St. James’s Park, peregrinos con cayados y veneras7, Westminster Bridge, santos y reyes ingleses...,. Charing Cross —el rey Eduardo8—, The Temple, la caída de esa orden orgullosa y misteriosa de los Templarios..., Blackfriars, ¡una fila de capuchas negras! Lo suplico por favor: no destruyan Londres. Es una ruina sagrada.
21 de octubre, 1905
Fanatismo en los suburbios
Puede que en este momento las dos personas más importantes de nuestra civilización sean las dos ancianas que defendieron su morada con espadas desenvainadas. Son un portento, en el sentido auténtico de la palabra, que no es meramente una maravilla, sino un aviso; son un signo celeste del apocalipsis de Londres. Al principio, uno se siente dispuesto a considerar este asunto con la imaginación: dejar la imaginación desbocada según se le ocurra a uno. Uno piensa en las ancianas reclutando una banda de alegres y desesperadas solteronas, amazonas con espada, haciendo incursiones desde las montañas para atacar ciudades que quedan ardiendo a su paso atroz. Se las ve de vuelta en sus cuevas para celebrar una juerga entre oro y sangre, pidiendo el té con voz estentórea mientras arrojan sus machetes al suelo y se quitan cuidadosamente los guantes. Sin embargo, prefiero contemplar la simplicidad del hecho. Me gusta imaginarme a estas amables y respetables ancianas modernas reunidas en el salón de su casa, el juego de té y las pastas sobre la mesa, el daguerrotipo del primo Eustace y un grabado coloreado de la reina Victoria en las paredes, la librería ordenada con ejemplares como Enquire Within, The Lamp-Lighter, un álbum de páginas rosadas y en las manos dos enormes y brillantes sables, decididas a masacrar a sus semejantes. Mirarían, imagino, las espadas con una pizca de incomodidad. Seguro que se parecían a aquellas vírgenes mártires que pueden verse en las ilustraciones de los libros antiguos, vírgenes mártires que portaban un hacha gigantesca o un potro del tormento en miniatura o una parrilla portátil sobre la que asaron a la santa en un momento de su vida. Pero en estos casos los santos llevan las armas de sus enemigos. Esto fue, sin duda, una de las revoluciones más audaces y pintorescas del cristianismo, la idea de que las cosas usadas contra una persona pasaban a formar parte de ella: no solo besaban la vara de castigo, sino que la usaban como bastón. Supongo que cuando una lanza candente atraviesa el cuerpo de un hombre acaba siendo de su propiedad. La tortura acabó convertida en ornamento; como si pudiéramos hacer un motivo decorativo para papel pintado a base de horcas y látigos. Si lo aplicáramos a las personas que mueren actualmente sería aún mucho más extraño. A un hombre que muriera de fiebre tifoidea en Camberwell, por ejemplo, habría que representarlo (en el arte cristiano) abrazando una enorme cañería con un agujero. O si un hombre saliera despedido de la calesa, se le representaría (en el arte cristiano) con una calesa en la mano, como si la calesa no pudiera llevarlo a él. Sería muy difícil con los escaladores que hubieran tenido un desenlace fatal. Resultaría agotador sostener un glaciar en una mano allá donde uno fuera, o andar con un precipicio bajo el brazo para siempre. Pero este fructífero tema de un martirologio moderno me desvía del tema inicial, las solteronas de las espadas. Ellas, repito, no son mártires portando los instrumentos de su tortura. Todo lo contrario, son las perseguidoras. Según creo, persiguieron a un policía (algo muy divertido) y le quitaron el casco.
No soy irrespetuoso con estas dos ancianas porque no es irrespetuoso estar encantado. Todos estamos encantados con nuestras esposas, lo que no impide que también sintamos por ellas una especie de pavor sagrado. Las ancianas, según creo, eran muy devotas, cosa que está muy bien. Y en cuanto al asunto del policía, mi sorpresa no es por la contundencia desplegada contra con su cabeza. Deberíamos procurar siempre asombrarnos ante lo permanente, no ante lo excepcional. Debería asombrarnos el sol, no el eclipse. Debería sorprendernos menos el terremoto y más la tierra. Y según el mismo principio filosófico me atrevo a decir, con total sinceridad, que no me asombra más la impaciencia de la anciana al quitarle el casco del policía, que la paciencia de todos los demás por dejárselo puesto. El hecho de que haya en el mundo millones de hombres cuerdos y sanos que no han quitado el sombrero a ningún policía me sobrecoge en una ola de misterio, como los numerosos misterios del mar. Las dos ancianas eran, supongo, lo que llamamos crudamente, pero por necesidad, locas. Pero esto no impide que merezcan una reflexión más honda. Por el contrario, los locos son en ocasiones más representativos que los cuerdos porque tienen una desnudez de pensamiento que muestra muchas cosas que los cuerdos conocen y ocultan. Hace falta un hombre muy cuerdo parar enseñar a los locos. Pero debe ser un loco sin remedio aquel a quien los locos no puedan enseñar.
Las ancianas de las espadas son igual de interesantes que Agapemone9, pero mucho más respetables, y pido perdón a las pobres señoras por la comparación. La similitud radica en el hecho de que ambos son prueba del estallido violento de las cosas elementales en los suburbios. Es ley inexorable de toda sociedad exagerar aquello que se quiere suprimir. Las ciudades modernas, especialmente los barrios residenciales de las ciudades modernas, están diseñados estricta y cuidadosamente para ser racionales y seculares; por tanto, en cualquier momento, arderán con las formas más absurdas de superstición. Los hombres de tierras más felices vivirán tranquilamente con su fe y descubrirán sus cabezas al cielo en señal de respeto, como a un viejo amigo. En Clapton habrá carreteras rectas y conversaciones correctas y una ignorancia total de los misterios. Por tanto, en Clapton10 se podrá encontrar a un hombre gritando a plena luz del día que él es dios, que él creó las estrellas, convirtiendo el pecado manifiesto en un sacramento. Se enseñará a todos los hombres que la guerra y la revolución son males peores que el sometimiento y la esclavitud, que un puñetazo es indigno de un caballero y una cruzada es una canallada. Por tanto, las armas que no empuñen los ciudadanos las descubrirán y blandirán los locos y cuando los hombres hayan dejado de llevar espadas, las mujeres empezarán a blandirlas. Pues la verdad es que las cosas eternas se están rebelando contra las temporales. Los dioses se están rebelando contra los hombres.
Debemos estar preparados para un aumento de incidentes de este tipo, incidentes de barrios bajos, de un estilo violento y absurdo. No nos debe sorprender el hecho de que dos mujeres londinenses lleven espadas grandes. Antes de que se olvide este asunto veremos banqueros empuñando hachas, curas lanzando jabalinas, institutrices fajadas con cuchillos grandes y mujeres de la limpieza solucionando las cuestiones de honor con estoques. Los argumentos con que los científicos pretenden demostrar que los hombres deben hacerse más mecánicos o pacíficos siempre ignoran un factor importante, los propios hombres. La sociedad en sí misma es una opción de las personas. Convencedlos de su inutilidad y la desecharán como se tira un puro. Los sociólogos solo se ocupan de lo que pasará en el mundo material y parece no importarles qué ocurre mientras tanto en el mundo moral. Hay una alegoría perfecta de esto en el encantador libro de Barry Pain De Omnibus. Un esforzado científico trata de explicar a otros la ley de la gravedad, o algo similar, y pregunta al revisor del autobús qué sucedería si él, el orador, echara un penique en su cerveza, la del revisor. Cito de memoria: «Se irá al fondo, ¿no?» dice el científico. «Sííí, esa es una de las cosas que pasarán, pero también ocurrirá que le arrancaré la cabeza de un puñetazo por tomarse libertades con mi bebida». Es la voz sagrada e inmortal del hombre respondiendo a la insolencia del especialista. El sociólogo nos explica todo lo que ocurrirá inexorablemente bajo determinadas circunstancias, que desaparecerá el concepto de nacionalidad, que todo quedará sometido a la ciencia y a los científicos; y todo porque se da un hecho particular económico o material. «Sííí», decimos, «esa es una de las cosas que pasarán, pero también ocurrirá que les arrancaremos la cabeza de un puñetazo por tomarse libertades con las tradiciones morales de la humanidad». Su evolución continuará con precisión hasta que empiece nuestra revolución.
Si no somos capaces de dotar a nuestras grandes ciudades y barrios de cierta poesía, seguirán alimentando estos estallidos de fanatismo que hacen que las mujeres blandan sables y que los hombres encuentren religiones absurdas. Si no queremos tener religión, nos vemos abocados a la necesidad más molesta de tener religiones. Si no queremos romanticismo en el vestir, en los carruajes, en la manera de pensar, el elemento romántico del género humano se materializará en un golpe en la cabeza con un sable de caballería cuando vayamos a visitar a una solterona independiente. Nunca se insistirá bastante en que para evitar que el sentimiento se haga excesivamente sentimental hay que admitir la existencia del sentimiento como un hecho evidente, nada sentimental, algo tan sólido y necesario como el jabón. Algunos infelices estoicos esconden permanentemente sus emociones por temor a lo que llaman «escenas». La consecuencia es que tienen escenas todo el día. El sensato padre inglés estoico se pone rojo y jura y farfulla contra el sensato hijo inglés. El sensato hijo estoico inglés enrojece hasta las raíces del cabello y maldice y se ahoga y grita al estoico padre inglés. Y todo porque no quieren confesar clara y cuerdamente sus sentimientos. Todo porque ninguno será capaz de decir llanamente: «Querido padre (o hijo), te quiero con locura, pero en este preciso momento me causaría gran placer tirarte una silla a la cabeza». Su reticencia a admitir sus sentimientos se convierte en su emoción más violenta. La vergüenza por sus sentimientos los hace más sentimentales de lo que es conveniente. Las personas románticas y francas nunca hacen escenas. Nunca hacen escenas porque para ellos el sentimiento es algo fácil y natural, algo tan evidente como la nariz, algo que se lleva con la facilidad de un bastón. No, debemos hacer lo que se ha hecho en Europa meridional. Haced la sociedad razonablemente romántica y al que sea irracionalmente romántico, lo abuchearemos públicamente.
28 de octubre, 1905
Chanzas en el tribunal
Toda nación tiene un alma y toda alma tiene su secreto, de ahí que haya cosas incomunicables en cada pueblo; algunas virtudes nacionales siempre parecerán vicios al extranjero. Por esta razón es totalmente cierto que ningún pensador europeo entiende la idea inglesa de la libertad, incluso aunque la admire. Pero hay malentendidos internacionales que nacen del defecto contrario. No surgen porque no logremos darnos cuenta de lo distintas que son las naciones, sino en realidad surgen porque no logramos darnos cuenta de lo parecidas que son. Podemos perdonar que quienes pelean por tener diferentes sentimientos se estanquen en un punto muerto, pero no tenemos por qué mostrarnos comprensivos con quienes llegan a un punto muerto porque discuten por qué sus sentimientos son iguales. Así, (por poner un ejemplo de ambas posturas erróneas) entendemos que un inglés patriota se asombre ante la ausencia de patriotismo en China. Pero, lamentablemente, se asombra ante el patriotismo en Francia. En muchos casos, un inglés entiende fácilmente a Francia mediante el recurso de imaginar que es Inglaterra. Por ejemplo, un inglés corriente siente repugnancia por los duelos de los franceses, pero no llega a saber si le repugnan por ser peligrosos o porque no son peligrosos. Pero con solamente recordar que los ingleses pelean a puñetazos, que sus antepasados lo hicieron, y que aún lo hacen los más humildes, vería que, bueno o malo, el boxeo es muy parecido al duelo, algo generalmente inofensivo, pero mortal algunas veces.
De manera similar, los ingleses que recorren el extranjero ven las caricaturas crueles de los periódicos satíricos europeos y se quedan impresionados especialmente por su anticlericalismo, manifestado en el hecho de presentar siempre a los sacerdotes con rostros deformes, en posturas degradantes, torturados y destrozados por el lápiz demoniaco del artista; un infierno lleno de curas. Y cuando regresan a Inglaterra, afirman que toda Francia o Italia rabian de ateísmo y que la Iglesia se desmorona. Pero nunca se les ocurre fijarse en los periódicos satíricos ingleses y ver qué ocurriría si se aplicara el mismo principio. Un marciano inteligente que ojeara algunos montones de volúmenes (¡pobrecillo!) de nuestras publicaciones satíricas se haría una idea sólida y clara. Creería que toda la sociedad inglesa estaba a punto de alzarse contra la institución del matrimonio para destruirla definitivamente. Vería en todos los periódicos burlas y chanzas contra el varón desgraciado que ha ligado su vida a una esposa y un coche de capota. Vería que siempre se representa al varón casado como alguien bajito y claramente deficiente mental. Comprobaría que estos millones de chistes no son más que variaciones de dos chistes: el júbilo del casado cuando huye de su vida matrimonial y la desdicha del casado mientras sigue bajo el yugo matrimonial. Y, tras comprobar que el humor popular inglés no es sino un grito prolongado contra el estado matrimonial, el marciano deduciría, lógicamente, en su inocencia intelectual, que todo el país rabia con una pasión revolucionaria. Supondría que las masas aporrean las puertas del Tribunal de Divorcios, solicitando, en masse, que los admitan y los divorcien. Imaginaría un enorme caldero en medio de Trafalgar Square al que se echan las alianzas para derretirlas. Supondría que cualquier pareja atrevida que osara casarse se vería atacada a la puerta de la iglesia por un populacho enfurecido tirándoles ladrillos en vez de confetti. Supondría que los infatigables satíricos y entusiastas, los editores de Snaaps y Wheezes, acudirían a todas las bodas y declararían en contra de los contrayentes. «Pues qué si no», se diría el marciano, «qué si no el propósito moral más apasionado y la más atrevida política intelectual, qué si no una cruzada honrada y un sentido adamantino del deber podría mover a los hombres a llenar catorce volúmenes mortales de Snippy Bits con el mismo chiste sobre el mismo tema».
Pero sabemos que no es este el caso. Sabemos que no hay peligro inminente de que los ingleses derriben la iglesia de San Jorge, la Plaza Hannover o que haya una matanza de suegras en las calles. En resumen, sabemos que este ataque al matrimonio no se debe a que este sea una institución en peligro de extinción, sino a que es una institución con vocación permanente. Las personas se mofan porque no quieren cambiarlo. Lo atacan porque saben que no va a derribarse. Una pequeña reflexión nos permitirá ver que lo que hay de verdad en la relación entre Snaps y la fortaleza del matrimonio es también verdad para las relaciones entre las caricaturas anticlericales y la Iglesia Católica en Europa. Si una persona decide abandonar algo o a alguien, podrá hacerlo con dignidad, delicadeza e, incluso, pesar. Por eso, cuando la gente rompe un compromiso se muestran por lo general comprensivos y siempre serios. Pero cuando una persona va a vivir con ese compromiso debe aprender a reírse de él.
Por esta razón, entre otras, no estoy de acuerdo con la censura dirigida frecuentemente contra los jueces que hacen chistes, contra el juez Darling o, por ejemplo, por utilizar un tipo mucho mejor, contra el señor Plowden11. Es rigurosamente cierto, como afirman los periodistas, que cuando un juez hace chistes nos parecen malos. El error está en creer que el propio juez piense, ni por un instante, que son buenos. Recuerdo a un maestro de mi infancia, hombre malhumorado y excéntrico, que mientras explicaba algo en la pizarra ayudado de un largo puntero, soltaba alguna tontería que, naturalmente, era recibida con una risotada de los alumnos. Como un relámpago, se daba la vuelta y apuntándome con el puntero tronaba: «¿Acaso cree usted que me parece divertido?» Yo confesaba mi agnosticismo sobre el tema. «No, hijo, no» decía, mientras asentía enérgicamente con la cabeza, «No me parece divertido. Pocas veces en mi vida he oído algo tan estúpido. Lo he dicho para aliviar el aburrimiento insoportable de estas dos horas en el colegio». Era un hombre muy inteligente, con una sólida formación académica y distinguía un chiste malo de uno bueno tan bien como los periodistas. Pero sabía algo más. Sabía que si no se permitía estos deslices tontos, e incluso cierto desprecio benevolente por su trabajo, acabaría dando vueltas por la clase, gritando y blandiendo una vara. Sabía que si se tomaba seriamente su trabajo durante dos horas, el suelo de la clase acabaría cubierto de jóvenes cadáveres. Por eso creo que los jueces son conscientes de esta necesidad psicológica y así nunca son más sensatos que cuando parecen bobos. El maestro sabe que es preferible perder su fama de ingenioso antes que perder los nervios y su puesto de trabajo. Sabe que es preferible destripar chistes a propósito de nada que destrozar cabezas por todo. El juez es consciente de que su trabajo es tan terrible y de tanta responsabilidad que si solo pensara en su pavor y responsabilidad, se le paralizaría el intelecto y la voluntad. Su trabajo es literalmente demasiado serio para tomárselo en serio. Sin embargo, siente, como el maestro, que es preferible convertirse en bufón antes que terminar siendo un triste y distorsionado fanático de la ley, promulgando decretos inhumanos en un ambiente inhumano. Es mejor que el juez sea un payaso si ésta es la única manera de conservar su humanidad: que un juez sea un payaso es preferible a que solo sea un juez. Por eso, si con frecuencia farfulla tonterías, no se puede llegar a la conclusión de que hay un loco en el tribunal. Si no las dijera, entonces sí podría ser un orate.
La culpa, naturalmente, es de los periodistas, porque siempre que cuentan ardorosamente cualquier comentario de los jueces añaden que fue recibido con «fuertes risas». Es una injusticia monstruosa. Supongamos que informan de cualquier protesta fútil o vulgar de otro gremio: lo que un minero dijo a otro antes de descender por el peligroso agujero, lo que un soldado dijo a otro mientras avanzaban a la línea de fuego, todos los chistes que alivian el paso del tiempo en los faros o en las flotas pesqueras. Cada vez que un cabo dijera a un soldado raso, «No tardaremos» el chiste se sometería a examen y quedaría catalogado como se hace con los libros nuevos. Cada vez que un policía dijera a otro que metiera la cabeza en una bolsa, le preguntarían si consideraba eso igual a los intercambios verbalesde Tayllerand o Whistler. Sean más caritativos en este asunto: no juzguen, ni siquiera aunque puedan juzgar al juez. Un espectador está en un tribunal de justicia, sin duda, pero el juez está en su taller. Y es de agradecer que el juez sea capaz de cantar mientras trabaja, como el payaso de Shakespere que trabaja cantando, aunque su oficio era el de cavar tumbas.
Toda esta serie farragosa de meditaciones surgió en mi cabeza a raíz de un comentario sarcástico del juez Plowden, a quien se le reprochan constantemente, de forma injusta en mi opinión, sus chanzas. Fue ese incidente, conocido probablemente por todos, en el que el juez Plowden juzgaba a un muchacho que había armado jaleo en una calle que el inimitable policía calificó como «de personas de primera clase». A la vez que sonrojo, uno siente que el juez debería haber revolcado al policía por el barro presa de justa indignación, le debería haber explicado, indignado, el ABC de la fraternidad y le debería haber preguntado con santa ira si era el lacayo de algunas casas ricas o si era el servidor de un gran pueblo. Pero nada podría haber superado la plácida explicación que el juez Plowden ofreció al muchacho: «Las personas de primera clase necesitan un sueño de primera clase». La base de la democracia verdadera se reveló apelando a una necesidad física primordial. Equivaldría a decir que un tipo particular de muerte quedaba reservado a las personas refinadas.
Es un ejemplo magnífico de los usos excelentes que un hombre en su posición puede hacer de la estrategia de la sonrisa. Hubo delito, pero de unas características que solo se podían tratar adecuadamente con la ironía; y el castigo del delito fue la ironía. El juez Plowden empleó una vara de rosas. Cuando hablo de delito es evidente que no me refiero al del muchacho: no hizo nada. Me refiero al del policía.
4 de noviembre, 1905
Detectives y ficciones detectivescas
Me pregunto cómo serán los detectives de verdad. Puede ser que mi vida haya sido anormalmente plácida, pero nunca he necesitado un detective. Ni tampoco (imagino un aluvión de réplicas) ningún detective me ha necesitado a mí. Si alguno me necesitara, sería por un anhelo particular, un afecto personal incontrolable, ajeno a su trabajo, y el disimulo enrojecería sus mejillas. Y aparte de estas dos posiciones, la del patrón y la del material o sujeto-materia (quiero decir el ladrón) es muy difícil entablar una relación espiritual con los detectives. Otras personas importantes son más accesibles. Todo el mundo puede ver a un editor, siempre y cuando se presente con una larga lista de reformas que deben llevarse a cabo en otro país. Parece ser un axioma de nuestro admirable y misterioso oficio que si se quieren mejorar las cosas en Noruega hay que organizar una sublevación en Viena, y si se está descontento con el funcionamiento de Portugal, hay que preguntar a los habitantes de Glasgow cuánto tiempo van a tardar en rendirse. Una vez más, todo el mundo puede ver estadistas donde los haya. Respecto a las testas coronadas, grandes duques y el papa y personas de su estilo, sabemos gracias a cientos de encantadoras anécdotas periodísticas que cualquier niño con un juguete roto o un gatito herido puede verlos. Así que basta procurarnos un gatito herido (no permito que se le hiera para este fin), un gatito herido o una muñeca rota y presentarnos con cada uno en una mano ante las puertas del Vaticano o en las escaleras de la Casa Blanca en Washington para que, al instante, unos lacayos reverentes y unos guardas que saludan a nuestro paso, nos conduzcan a su presencia. Se puede conocer incluso a sirvientes, con mucho la clase más distante, terrible y exclusiva de la sociedad. En una ocasión conocí a un tipo que conocía a un mayordomo. Fue capaz de ver la cara oculta de esta otra luna: «silenciosas luces plateadas y oscuridades jamás soñadas», como dice Browning. Pero es imposible conocer a fondo a un detective, a menos que se tome uno la molestia de cometer un crimen. Pero si se llega tan bajo ya merece la pena tocar fondo y hacerse detective uno mismo: entonces lo conocerás íntimamente. El único detective que he conocido declaró en un juicio en el que yo era miembro del jurado. Era un hombre vital, alegre, bobalicón. Tenía ojos azules inexpresivos, y vestía ropa de equitación en tonos claros. Según su relato mantenía buenas relaciones con todos los delincuentes, pues todas sus conversaciones con ellos empezaban: «Bien, Jim» y «Entonces, Joe». ¿Era el detective típico de la vida real? La verdad es que era muy distinto a los detectives de ficción, que algunas personas consideran una guía segura. Pero no es difícil entender porque es más difícil conocer a un detective que a personas importantes: es evidente que su trabajo es impedir que lo conozcan. Los editores no quieren negar que son editores, excepto —según me han informado— cuando hay poetas en la costa. Los estadistas no quieren dar la impresión de que no son estadistas; la impresión, si se llega a dar, se transmite con una inconsciencia muy elegante; pero ser detective consiste en que no se note que eres detective; y si nuestra fuerza es en verdad eficaz (que admito que es muy improbable) debe haber muchas personas en puestos privados y públicos a las que vemos y escuchamos todos los días que son policías de verdad porque no lo parecen. Quizá usted sea policía. Quizá lo sea yo. En lo que a mí respecta, siempre he tenido dudas con el señor Hall Caine12.
Sin embargo, aunque mi conocimiento de detectives reales sea lamentablemente escaso, mi conocimiento de los detectives de ficción es amplio y preciso, al menos si fuera capaz de recordar los montones de historias de seis peniques que he leído. No hay libro que pueda leerse dos veces, a menos que sea un clásico. Un relato de Dickens se puede leer seis veces porque ya lo conocemos: esto es un misterio. Por el contrario, si leemos una novela de detectives seis veces es porque la podemos olvidar seis veces. Una historia tonta de seis peniques (no una historia mediocre o estúpida, sino una historia completa, fuerte, rica y tonta) una historia de seis peniques estúpida, digo, tiene la naturaleza de una posesión inmortal e inagotable. Su desenlace es tan fatuo e irracional que, aunque lo hayamos oído antes, siempre resulta sorprendente, como una explosión, como un arma que se dispara accidentalmente. Están escritas tan a la ligera que no tienen ninguna lógica: no hay unidad que recordar. No se puede pedir al lector que recuerde el libro cuando el autor no puede recordar ni el último capítulo. No se puede predecir el final porque ni el mismo autor lo conoce. Una historia así se escapa de la memoria con facilidad: no deja cabos que la inteligencia pueda asir para ayudar a la memoria. Por esta razón, como ya he dicho, se convierte en una belleza y una alegría permanente. Adquiere la eterna juventud. Es algo parecido al bolsillo de Fortunatus13 o la jarra que nunca se vaciaba, propiedad, según creo, de Baucis y Filemón14. Meta la novela en el baúl cuando viaje por el desierto. Átela a la mochila cuando escale el Everest, esta preciosa, sobrenatural y evanescente obra estúpida. ¡Antes nos olvidaríamos del sol en todo su esplendor, y de las montañas que saludan la mañana, y de la hierba que hollamos para verlas de nuevo; que podamos mirar al sol como a una estrella extraña y gigante!
Es reconfortante y agradable pensar la infinidad de detectives excepcionalmente inteligentes que he olvidado por completo. Ocuparon mi mente durante un tiempo; demostraron que no había sido el capitán, sacaron todas las cañas de pescar, demostraron quién comió la última sardina, se enfrentaron al obispo (o al que llamaban obispo), examinaron el abotonador (deberíamos llamarlo abotonador), descubrieron el secreto del invernadero giratorio, encontraron la caja de cerillas (¡con cerillas!), hicieron todas estas cosas asombrosas y magníficas y no puedo recordar ni un solo nombre, ni título ni autor. ¿Es esto alguna cualidad etérea y evanescente en la detección? O, ¿acaso, es más fácil recordar a un detective real que nos haya hecho algún trabajo? Quizá esta verdad psicológica arroje alguna luz sobre el fenómeno del antiguo delincuente, juzgado repetidamente por el mismo delito. Podría ser que los delitos se borren de la mente como las novelas de criminales. Quizá el endurecido y ya canoso caco esté bajo la impresión de que es su primer delito. O quizá la mente actúa de la misma manera que con las historias de los detectives de ficción. A menudo he leído la misma historia melodramática varias veces, y siempre me daba cuenta en el mismo punto de que ya la había leído. Quizá ocurra igual con los delitos materiales más burdos. Quizá un convicto viejo se vea tímido e inseguro cuando está a punto de cortar la pierna de un banquero con un hacha. Pero en el momento de cortar la pierna izquierda del banquero parará en seco el hacha en el aire, un dedo en la frente, los ojos brillantes por un pensamiento nuevo. Tendrá el convencimiento, extraño y repentino, de haber hecho eso mismo antes, algo que tiene perplejos a los psicólogos. Se dará cuenta gradualmente de que el día anterior, a esa misma hora, estaba cortando la pierna izquierda de un banquero. Puede que cada vez que se condena a una persona por un delito sienta una sorpresa poética: al jurado le corresponde, por decirlo así, un romance refrescante. Podría ser. Pero por otro lado, lo admito, podría ser que no.
Al comenzar este artículo mi intención era escribir con el más honesto y apremiante fin moral. Pero he perdido la hebra. Iba a tratar del espíritu verdadero con el que tratar los misterios criminales y cuánto nos han desviado del tema por el ambiente popular de la ficción criminal. Mi intención era señalar las colosales y marmóreas verdades. Que la mente de toda persona enfrentada a un hecho, como el de Mertsham, está influida, aunque parezca absurdo, por la historias detectivescas contemporáneas. Que esto es así porque en todas las épocas los hombres siempre están más influidos por la ficción que por la realidad. Que esto es así porque los detalles reales son variados y fragmentarios, mientras que un libro de difusión amplia es el mismo para todos. La tragedia de Balham le ha ocurrido a todo el mundo; pero podríamos decir que la de Estudio en Escarlata le ha ocurrido a todo el mundo. Le ha ocurrido a todo el mundo como idea; y las ideas son las cosas que son prácticas.
Tampoco es menos importante la verdad siguiente: el hecho de que la impresión negativa que provocan las historias de detectives radica en esto: que las historias de detectives, aun siendo ficción, son más racionales que los hechos de detectives de la vida real. Sherlock Holmes solo puede existir en la ficción; es demasiado lógico para la vida real. En la vida real hubiera adivinado la mitad de los hechos mucho antes de deducirlos. Hubiera llegado antes a la conclusión de que la carta de los Squires de Reigate15 era inconsistente con solo mirarles a la cara; habría sabido que eran un par de granujas, sin necesitar deducirlo de las tes y las es de la caligrafía. En lugar de descubrir que Straker16, el entrenador de caballos, era malo mediante entrevistas a modistillas de Londres y mediante preguntas sobre ovejas cojas, lo habría sabido mucho antes con solo preguntar a la señora Straker. En una de sus historias, no recuerdo cuál, Sherlock Holmes se burla de la operación intelectual conocida como adivinar, afirmando que «destruye la facultad lógica». Puede que destruya la facultad lógica pero hace posible el mundo real. No se puede afirmar demasiado constantemente ni demasiado enfáticamente que el conjunto de la vida humana práctica, el conjunto de las ocupaciones, en su sentido más agudo y severo, se lleva a cabo a base de ambientes espirituales y emociones impalpables sin nombre. Los hombres prácticos siempre actúan basándose en la imaginación: no tienen tiempo para actuar según la sabiduría mundana. Cuando un hombre entrevista a un oficinista que busca empleo, ¿qué es lo que hace? ¿Le mide el cráneo? ¿Analiza su herencia genética? No, adivina.
11 de noviembre, 1905
Leones: reales, heráldicos y simbólicos