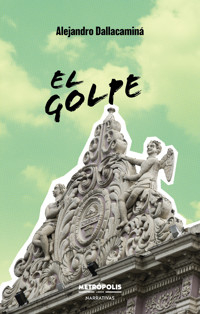
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Metrópolis Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Se escondieron en el agujero y quizá nunca más salieron de allí, la certeza de los disparos les resonó mucho tiempo en la cabeza, solo daban vueltas entre vagones y almacenes cerca de la estación, colándose en trenes, jugando sus juegos macabros que de repente parecieron infantiles y ajenos". "He leído con entusiasmo El golpe porque es una novela que apasiona y desvela. La he leído como un lector común que es atrapado por la trama y las conductas singulares de sus personajes, y me decía a cada rato: "¡Qué buena! ¡Qué bien escrita!". Me prometen un golpe, el golpe, y a medida que avanza la historia lo espero con mayor interés. Nada me interesa más que ese golpe. ¿Hasta dónde llegan los delirios del Griego? ¿Qué función cumplen los animales robados y los hombres que viajan en ese disparatado avión? ¿Cómo van a hacerlo? Leo muchas novelas y El golpe es realmente muy buena, los lectores van a enamorarse de este relato" (Orlando van Bredam, Escritor, ensayista y docente argentino).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alejandro Dallacaminá
El golpe
NARRATIVAS
Dallacaminá, Alejandro
El golpe / Alejandro Dallacaminá. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2024.
Libro digital, EPUB (Narrativas)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6505-77-4
1. Novelas. 2. Narrativa Argentina. 3. Novelas Policiales. I. Título.
CDD A860
© 2024, Alejandro Dallacaminá
Primera edición, mayo 2024
Dirección comercial Sol Echegoyen
Dirección editorial Julieta Mortati
Asistencia editorialEleonora Centelles
Coordinadora de ediciones Jacqueline Golbert
Jefa de corrección María Nochteff Avendaño
Corrección Renata Prati y Patricia Jitric
Diseño y diagramaciónLara Melamet
Foto de cubierta Mario Luna
Conversión a formato digital Estudio eBook
Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.
Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.pampublicaciones.com.ar
Dios existe, pero no es Dios.
FERNANDO PESSOA
PRIMERA PARTE
Según el Griego
Al principio era un secreto, pero esta ciudad no se calla nunca. Hace apenas unos meses les conté a los muchachos la idea del golpe y recién, hace un instante, dando el paso necesario, acaba de entrar a mi negocio el amigo Cornelio con su mejor cara de póker para fingir la casualidad.
—Soy Cornelio —me dijo Cornelio estirando la mano, lo cual es un gesto bastante común de este y otros Cornelios cuando saludan.
Antes, en una pésima actuación, preguntó algunos precios al azar, siguió con el inagotable tema del clima y por último comentó no sé qué pavadas de un músico argentino que está de gira en el exterior. El Chelo lo estaba atendiendo y yo los miraba desde mi oficina en el monitor del circuito cerrado mientras pedaleaba en la bicicleta fija. Delante del espejo me sequé la transpiración de la cara que en el acto volvió a aparecer. Me sequé de vuelta y salí hasta el mostrador. Con la peor de mis camisetas toda chivada me quedé duro frente a mi amigo sin decir nada, disfrutando la incomodidad del silencio.
—El señor es el dueño —dijo el Chelo como para justificar mi mirada.
—Mucho gusto —respondió Cornelio. Y ahí fue cuando agregó—: Soy Cornelio —Y luego—: ¿Griego? ¿Sos vos?
¡Por Dios, qué berreta!
Hace algunos años Cornelio fue el mejor amigo que tuve, el que más me entendía, sin duda un chanta como yo. El tiempo nos alejó sin detenerse y, como una rata que camina por la alcantarilla con el hocico pegado a la mierda, Cornelio llegó hasta aquí olfateando mis planes.
—Así es. Pasan diez años, entrás a comprar un repuesto en cualquier negocio sucio y al otro lado del mostrador… estoy yo.
—Ni siquiera sabía que estabas en el rubro. Pensé que lo tuyo era la noche.
—Vamos, Cornelio…
En este tiempo sin vernos ni hablarnos los dos supimos qué era de la vida del otro. Poco después del robo al banco, Cornelio agarró su parte de la guita y viajó al interior, se escondió en un pueblo de Tucumán que no me acuerdo cómo se llama. Supongo que fue una estrategia para dedicarse a la vida sana: hay vicios que no se satisfacen en cualquier lado todos los días. Creo que compró campos para sembrar cañas de azúcar. ¡Azúcar, por Dios!
—En serio, Griego, no sabía que vendías heladeras y lavarropas. Lo bueno es que seguís con la línea blanca.
—Siempre tan ocurrente. ¿Y vos? ¿Te aburriste de la zafra?
—Che, es buen partido la caña: azúcar, papel, alcohol, jugo, miel.
—Entonces, ¿por qué volviste?
—No volví, todavía estoy allá. En las próximas elecciones me voy a candidatear para intendente de Monteros.
—¡Qué hijo de puta!
—No, Griego, cambié. Estoy comprometido con ese pueblo. La gente es diferente allá, de verdad quiero ayudarlos a progresar, a salir adelante. Soy un hombre nuevo… hasta me casé.
Cornelio casado, eso era de esperarse. Su debilidad siempre fue la soledad, por eso se tomaba el amor muy en serio, se enamoraba, les preguntaba a las minas: ¿querés ser mi novia?, paseaba de la mano por el centro, les compraba regalos, hacía todo lo que se debe hacer para convertirse en el candidato perfecto sin serlo. Más de una vez vi cómo le chorreaba la grasa del romanticismo.
Tal vez fue por eso que la noche me dejó en el papel del amante sin prejuicios, del hombre descartable, y no fueron pocas las mujeres de Cornelio que tuve en mi cama. Yo las llevaba a los mismos lugares a los que solía ir solo: al pool, a los asados con truco, a cuanto bolichón caliente conocía. Nunca me preocupé demasiado por ellas, la caballerosidad es un invento machista para limpiar conciencias, y yo, conciencia, nunca tuve.
Después de todos estos años, ahora que lo tengo enfrente con su carita de nuevo, solo puedo pensar en Mariana. Cornelio, para variar, estaba enamorado, se los veía felices incluso aquella noche del cumpleaños. Fue en un bar donde solíamos ir antes del golpe al banco a emborracharnos y pelearnos, aunque no siempre en ese orden. Yo estaba meando en el baño de mujeres cuando entró Mariana. Creo que me puteó y yo también dije algunas cosas de más. Habíamos tomado tanto. Ella tenía un jean color humo y su boca también sabor a humo. Fue uno de los mejores polvos de mi vida, sin embargo, nunca puedo recordar su cuerpo. Por culpa de ese juego de espejos del baño de mujeres solo me veo a mí mismo de espalda: mi camisa pasada de moda, mis pantalones a medio caer entre mis piernas tensas y el slip azul torcido, porque solo lo bajé de un lado, y una de mis nalgas quedó cubierta y la otra, desnuda, vibrando en cada embestida.
Dos semanas más tarde yo la quería a Mariana más que Cornelio, más que cualquiera. Estábamos a días del golpe más grande de nuestras vidas y nos desconfiábamos como chicos, éramos chicos.
No voy a negar que las mujeres de Cornelio siempre me excitaron, que hacía todo lo posible para que me dieran bola aunque solo fuera quince minutos en una vereda donde ya amanecía. Era la forma de sacar de adentro al animal que siempre quise ser. Así que cuando Cornelio dijo hasta me casé, algo dentro mío sonrió como un sabueso hambriento.
—¿Y qué te trae por aquí? ¿Tu esposa te mandó a comprar un multiprocesador?
—No. Me dijeron que mi amigo el Griego está haciendo planes a lo grande y me está dejando afuera.
—¡Ay, Cornelio! Cómo creés cada rumor barato que te venden.
—¿Es otro banco?
—Yo también cambié, estoy viejo para esas cosas.
—¿Alguna empresa? ¿Un museo?
—Viste que yo no soy mucho del arte.
—No me digas que vas por algo más grande. ¿Te vas a robar a Europa?
—¡Qué hijo de puta que sos!
—¡Epa! Parece que son ciertos los rumores que se dicen en Buenos Aires. Vas por todo.
—¡No me jodás!
—Dale, Griego, estoy acá porque quiero entrar, por qué más va a ser.
—Uh, qué pena, justo ayer cerramos las audiciones para inútiles.
—Escuchame, que te parió…
—¡Pará, pará, pará, Cornelio! Escuchame vos primero. Pensá bien lo que vas a decir porque ya no somos dos pendejos. ¡Acá y ahora: yo soy el jefe!
Cornelio respira hondo antes de hablar, eso me gusta. El Chelo hace rato que está nervioso y trata de manotear un chumbo, un martillo, cualquier cosa que le dé seguridad a su mano derecha.
—Lo que de verdad hice estos años —empieza a decir Cornelio sin apuro— fue armar una red en el exterior. Tengo gente de confianza en Europa, hombres y mujeres legales que llevan una vida desapercibida, hablan sus idiomas, comen sus comidas, mandan a sus hijos a sus escuelas, algunos hasta votan, como el orto, pero votan. Creéme, Griego, tengo gente que conoce Europa como vos Argentina y están dispuestos a todo.
—Bueno, veo que no perdiste tu tiempo.
—Y además me dedico a la caña de azúcar y a la corrupción tucumana. Ah, y me casé.
Según Cornelio
Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. ¡Qué número de mierda! Hay treinta y tres cuadras desde el negocio hediondo del Griego hasta mi casa. Para peor mi cochera queda en el tercer subsuelo y es la número 13, lo dice en un letrero grande y redondo. Como un gualicho me persigue ese número tan primo y tan impar.
En el ascensor aprieto el 25 que no es mucho mejor. La gallina es un animal cagón, lo único que sabe hacer es comer y cagar, y asustarse de todo y de nada, su vida sería una porquería si no fuera por el huevo. Cómo me harta ese dilema de frases hechas: sin el huevo la gallina no existe. ¡Sin huevos no hay nada!
La ciudad se achica mientras subo: los porteños se vuelven gallinas y luego hormigas y luego nada. El Puente de la Mujer se vuelve un escarbadientes sobre un charco y el Río de la Plata… el río se vuelve… En realidad nunca fue gran cosa este río. Tiene tres letras pero nunca va a llegar a ser mar.
Cuando se abre el ascensor escucho las rimas forzadas de un reguetón a todo volumen que salen de mi casa. Entro y me dejo llevar por los dibujos que el parqué hace en el piso, sigo las rectas hasta el dormitorio y, antes de que las maderas se pierdan bajo el zócalo, aparecen un par de botas negras, altas, brillosas, con un cierre que se acaba de cerrar.
—¿Cómo te fue?
—Te dije mil veces que abrás la ventana para fumar. Y esa porquería está muy fuerte.
Botas arriba veo los muslos tensos de mi mujer, el vestido que apenas le tapa el culo y se le pega al cuerpo como otra piel. Ya en la espalda, el vestido se abre en una gran U y deja al aire los triángulos de sus omóplatos, las alas inmaduras de mi esposa.
—Entra demasiado viento —me contesta sin darse vuelta, pero espiándome en el reflejo del vidrio con la benemérita Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fondo.
—La primera vez que vine a Buenos Aires dormí ahí, en la Plaza Roma —le digo estirando el índice—. No se la ve por culpa de los edificios y porque está hecha mierda, pero está por ahí, a la vuelta del Luna Park.
—¡Mirá cuánta casualidad!
—Casualidad mis pelotas, todo se da por algo.
—Ah, ¿sí?
—Sí, fue un viaje revelador, vinimos a curtirnos, no queríamos ser más los matacos del norte y eso fue lo que hicimos: curtirnos. —Apoyo las manos en sus hombros antes de agregar—: En una semana el Bajo era nuestro.
—Escuchame, dueño del Bajo. —Recién ahí Paloma se da vuelta: está preciosa, maquillada apenas con delineador, tiene la sien afeitada del lado derecho y el resto de su pelo parece peinado por el viento que entró a través de una ventana cerrada. Su culo, sus ojos apenas delineados y su pelo revuelto me gustaron desde la primera vez que la vi, y eso fue solo el principio, porque después descubrí que esa mujer tenía muchos más encantos. Ella es un enigma que se revela de a poco: yo la voy conociendo dando pasos, como quien camina una ciudad y, como en cualquier ciudad, fui haciéndome el hábito de tomar ciertas calles, de elegir siempre la misma vereda del sol que me lleva siempre por las mismas plazas, por eso, el resto del mapa, aunque esté a dos pasos de distancia, desaparece, se oculta sin dejar de existir. Así es Paloma—. ¿Yo tenía razón?
—Sí. Tenías razón.
—¿Ya estamos adentro?
—Es cuestión de días. El Griego me va a recibir con alfombra roja.
—Genial —me dice Paloma y me da un beso con sabor a humo pegando su cuerpo contra el mío. Hace todo a la vez: me muerde el labio inferior, lo estira como un chicle Bazooka mientras sonríe, mientras dice Genial, mientras ata más cabos sueltos en el aire encerrado de un piso 25 al ritmo del reguetón. Y agrega—: ¿Cómo encontraste a tu amigo?
—Sigue siendo el mismo boludo de siempre, solo que más viejo y más torpe y más ambicioso.
—Ah, no sabía que tenías un hermano mellizo.
—Qué graciosa: yo al menos no estoy loco. Conozco mis límites y sé laburar en equipo. Él está más egoísta que nunca, más fanfarrón que la mierda. Es de esa gente que tiene baja autoestima y se le pudre la mente, ¿viste? Desde que yo lo dejé le importa más el circo que la guita.
—¿Y este golpe lo hace por la guita o por el circo?
—No lo sé todavía, para mí es puro chamuyo.
—Mucho mejor. Que él se preocupe de su fama y nosotros nos encargamos de lo importante.
—Yo tengo mis motivos también.
—¿Motivos personales de esa parte de tu vida que yo no puedo conocer?
—No, no empecés. Son motivos espirituales que nunca querés entender.
—Ah. ¿La Virgen María y toda esa historia?
Mi vieja no tuvo nada que ver: mi bautismo lo decidió mi abuela, lo cual incluyó mi nombre, y mi internación la decidió mi abuelo que no era mi abuelo, lo cual incluyó mi destino. La primera decisión que yo tomé en mi vida fue recién a los once años, cuando me harté de ver la imagen de Cristo en la cruz todos los días y me escapé sin saber que la ciudad también estaba llena de iglesias, de cruces, de sotanas blancas, marrones y negras. Dios estaba por todos lados y yo siempre fui un imán para los fanáticos. Mi vieja no tuvo nada que ver: ni siquiera sabía que yo estaba vivo. Pero yo estaba vivo y también muerto, según el día o la noche, según el hambre y el clima y la soledad. No se puede sobrevivir solo en una ciudad, ni siquiera en Salta. Por suerte me di cuenta a tiempo y el aguacero del verano me llevó bajo un puente donde me esperaban amontonados mis nuevos amigos. Ahí fue que aprendí a insultar y a callarme cuando no era mi turno, a aguantarme que me cagaran a piñas y me escupieran hasta que me aceptaron como uno más. Sin importar de dónde venía ni cómo me llamaba, yo siempre sería el Nuevo. Eran pocos los changos de mi edad, la mayoría eran viejos linyeras, chupines sin dientes preocupadísimos durante el día por conseguir un tetra para pasar la noche. Ellos me enseñaron a lustrar, a mendigar, a dar lástima en una esquina de la Plaza 9 de Julio frente a la Catedral. A robar no me enseñó nadie, aprendí solo, como pude, mi vieja no tuvo nada que ver: ella solo fue la gallina.
—Sí, la Virgen María y toda esa historia.
—Todos tenemos derecho a algunos secretos —me dice Paloma aplastando la colilla del cigarrillo en un cenicero de bronce y luego va perreando hasta el parlante y apaga también la música, si es que eso puede llamarse música—. ¿Conocés alguna disco que esté buena un miércoles a la noche?
—Comamos algo antes —le digo—, hay un lugar en Palermo que quiero que conozcás.
Desandamos el camino: el olor a humo y las maderas del parqué del piso 25, el ascensor desde donde se ve el Puente de la Mujer y el Río de la Plata. La Plaza Roma que no se deja ver. El tercer subsuelo. Mi auto estacionado delante del número 13.
Hechos
Antes de despedirse, el Griego y Cornelio recordaron anécdotas teñidas de exageración nombrándose con apodos viejos que nadie dijo antes. El Chelo oyó en silencio esas fábulas que quizá no sucedieron tan así pero ellos insistieron en afirmarlas con la complicidad de la risa, estallando en carcajadas ahogadas de tan profundas. Se recordaron de changuitos robando juntos por primera vez un supermercado y corriendo cuadras enteras sin mirar hacia atrás. Recordaron sus puños golpeando sobre la palma abierta para que un piedra, papel o tijera definiera quién cogía primero con la Tuti en las tardes que ponían fin a su infancia. Recordaron a dos veinteañeros que salían con toda torpeza a comprar con flamantes billetes que ellos mismos imprimían. La risa es el mejor brebaje para lograr la conexión entre dos personas. Sin embargo, es difícil recuperar la complicidad entre amigos después de años sin verse, las personas cambian y puede incluso que ya no logren entenderse nunca más. Puede que la vida los acarree a extremos diferentes del mundo y el mundo los acarree a extremos diferentes de la vida. Puede que todo siga su curso, pero en direcciones opuestas, alejándolos cada vez más, distanciándolos de todas las maneras posibles en que dos personas pueden distanciarse. Y el día que se encuentran, a pesar de estar al lado, cada uno se halla en un extremo opuesto. La distancia los vuelve un punto minúsculo a lo lejos. El Griego y Cornelio solo se reconocen por ese abismo que los separa, por esas ganas de saltar que los une. Ya no son los dos jóvenes ladrones de antes, ninguno se parece más a esas personas, y no solo por las nuevas disposiciones del cuerpo, sino porque en sus cabezas ellos mismos se encargaron de crear personalidades que no calzan en el talle de esos cuerpos.
El nuevo Griego ahora hace todo con un aire de grandeza que tiene más de aire que de grandeza. Después del último golpe con Cornelio se fue a Buenos Aires, yiró un tiempo para conocer las mañas de los callejones oscuros, y después de varios meses, cuando ya había pisado todas las baldosas flojas de la gran ciudad, sintió que era el momento: tomó impulso con la suela apoyada en cualquier cabeza y construyó un imperio. Se basó en el apriete, en la corrupción más callejera, eligió bien a sus amigos y mejor a sus enemigos. Promocionó prostíbulos en calle Florida donde conoció a Isabella, frecuentó casinos clandestinos donde una noche le presentaron a Solís. Afanó, transó, coimeó, choreó, apuntó, disparó, estafó, falsificó, mintió, rio, sangró, y después reclutó pibes nuevos para que hagan el mismo camino que él había diseñado. Así, un día cualquiera, dejó de poner el cuerpo en una esquina donde nadie lo veía. Entonces tuvo tiempo para montar negocios y lavar guita, ordenar su casa en el Delta, tomarse copas con otras mafias por la noche, como los narcos, como los políticos, como los curas.
El nuevo Griego se jacta de ser un buen anfitrión en su quincho con vista a los lagos. Le gusta que sus invitados lleguen temprano y lo encuentren trabajando en el menú y que sobre la barra haya un arsenal disponible para que se sirvan a gusto: fernet con coca, whisky, campari, negroni, vinos tintos mendocinos, blancos salteños, y, por supuesto, una chopera llena de cerveza donde Isabella muestra sus primeros encantos de la noche.
El nuevo Griego está gordo y el tatuaje que se hizo en su primer viaje a Buenos Aires hoy es una caricatura que se deformó desdibujando para siempre la mirada revolucionaria de su piel.
El nuevo Griego gasta mucha guita en vivir y nunca dice que no, piensa que todo el mundo es tan pervertido como él, repite frases que cree intelectuales y no son más que boludeces que escuchó en los bares y las calles, y se siente muy bien con todo eso.
El nuevo Griego se mira mucho al espejo para acordarse de quién es.
Esta noche, el nuevo Griego se queda en el negocio hasta tarde, varias horas después de que el nuevo Cornelio se haya ido. Es miércoles y el Chelo no sabe si irse o quedarse, pero se queda, y después de un rato recién interrumpe el tiempo muerto:
—Este amigo suyo —empieza diciendo hasta que por fin lo suelta con todas las letras— ¿va a entrar a la banda?
—¿Qué? —dice el Griego escuchándolo como quien oye su nombre en una multitud, y el Chelo no tiene más remedio que repetir la pregunta ya llamándolo por el nombre:
—Este Cornelio, digo, si va a ser parte del golpe.
—Uff, sí, te escuché clarito, chango —responde el Griego con un gesto muy suyo que consiste en morderse las cutículas de alrededor de las uñas y escupirlas al aire con un sonido seco—, y parece que vos escuchás muy bien también.
Entonces lo manda a laburar y el Chelo insiste en que no entra nadie hace horas y que no hay nada para hacer. El Griego se pone peor todavía, pasa del índice al mayor, luego vuelve al pulgar mordiéndose la carne hasta teñirse los dientes de rojo.
—Ah, ¿sí?, yo te voy a dar cosas para hacer: agarrás y bajás uno por uno todos los aparatos de los estantes, los limpiás bien, limpiás los estantes con Blem y cuando esté todo brillando, impecable y seco, volvés a acomodar todo en su lugar. —Ya satisfecho se deja de morder las cutículas—. Estoy harto de tanta mugre.
El Chelo está ahí por algo, él no es como el resto de la banda, que no se animan a decir ciertas cosas y solo mueven las cabezas como japoneses saludadores; así que, sin suspirar, pero hablando como si suspirara, responde:
—Dele, Griego, ya es tarde y sabemos que este negocio es solo una careta.
Va a ser una larga noche.
—Caretas hay en carnaval, chango —dice el Griego que del tema algo sabe—, y vos estás pasado de pancho.
Después, como hace rato es hora de cenar y su mente está en cualquier lugar lejos de ahí, imagina un pan blanco y suave envolviendo una salchicha, imagina aderezos de muchos colores y una lluvia de papas crocantes decorando el manjar.
—Estás pasado de pancho.
El nuevo Cornelio tiene espíritu calculador, habla en números, piensa en números, cuenta cuadras, cuenta pasos, cuenta sílabas, cuenta letras, en cada puerta ve un negocio, en cada cara ve un empleado por hora. No tiene amigos, tiene contactos en una agenda alfabética, a algunos inclusive les envía mensajes para los cumpleaños o las felices fiestas, pero todos están ahí cumpliendo un rol funcional como en una ecuación.
Al nuevo Cornelio le gusta que todo tenga un porqué, aunque sea mentira. Le gusta googlear antes de contestar, aunque después se olvide. Le gustan los números y los significados de los números y apostar a ciertos números.
El nuevo Cornelio mira a todos desde arriba como si fuera un dron. Aburre. Menos a Paloma, a ella ni la aburre ni la mira desde arriba. Pero quizás sí le sea funcional y tengan ese tipo de relación amorosa donde miden cuánto me das y cuánto te doy en una negociación tácita tan cotidiana como el café con leche. Con Paloma la cosa funciona porque se conocen y se toleran, establecieron un equilibro muy preciso, como porciones de torta para acompañar ese café con leche. Con Paloma se quieren y se saborean calientes día a día.
Al nuevo Cornelio se le mezclaron los acentos de tantos lugares recorridos, tiene la cara demacrada por el faso y la coca y tanta cosa bajo la piel, por eso se dejó la barba; además tiene el cuerpo flaco, lo cual a su edad, y según el lugar, a veces pasa por enfermo y a veces por moderno. Usa productos para el engrosamiento del cabello a base de cartílago de cetáceos vírgenes y raíces de aloe vera de la Puna. Siempre está bien empilchado, bien perfumado, bien calzado.
El nuevo Cornelio no solo es, sino que también aparenta ser.
El nuevo Cornelio ya no es más uno más, ahora es protagonista, está acostumbrado a hacer planes y a dar órdenes para que los planes se cumplan. Solo piensa en sumar, en atraer, en acumular: el nuevo Cornelio es un imán.
Al nuevo Cornelio ya nadie le dice Nuevo.
Esta noche cree que hay motivos para festejar. Después de buscar a Paloma de Puerto Madero encara hacia Palermo, estaciona por Guatemala y le responde con ademanes al pibe que se acerca pidiéndole monedas a cambio de cuidarle el coche. El local sobre Carranza huele a empanadas peronistas de osobuco, Paloma sonríe al entrar y bebe de un sorbo su licorcito de jerez de bienvenida. Una chica muy mona les pide que la acompañen en la oscuridad del local y los lleva hasta su mesa. Pasan la barra, van esquivando mozos y bandejas por todo el restaurante. Para Paloma es inevitable rozar con sus caderas los codos de la gente, hay unísonos de disculpas y miradas con los dueños de esos codos: el tacto por casual no es menos tacto. Los platos calientes sobre las mesas humean levantando torres transparentes, es un humo que parece salir de los mismos comensales, de sus caras, de sus pechos, de sus piernas abiertas, como un incendio.
—Esta es su mesa —dice la chica muy mona cuando llegan al fondo.
—Me encanta este lugar —dice Paloma mirando la postal proselitista del restaurante.
Cornelio no la escucha porque la música y el rumor de voces son muy fuertes, pero le lee los labios o ni eso, sabe muy bien qué cosas le encantan a su mujer. Se sientan frente a frente, Cornelio mirando hacia el salón, Paloma hacia la pared donde hay un altar pagano lleno de recortes de diarios, guirnaldas, flores y la madre de los descamisados que levanta los brazos en alto como sosteniendo un corazón. ¡Es un triunfo!
Un mozo buenmozo les trae la carta. Eligen rápido qué cenar y luego Paloma se estira sobre la mesa para llegar al oído de Cornelio. De verdad quiere celebrar esta noche.
La comida es espectacular.
Acomodándose el contorno de los labios con una servilleta Paloma insiste en que nunca entendió ese endiosamiento que practican los argentinos con algunas figuras.
—Es que no hay nada que entender —explica Cornelio siempre—, son pasiones que nosotros —dice haciéndose cargo— llevamos a un extremo de cancha. Hacemos grafitis, pintamos banderas, inventamos canciones. ¡Nos encanta la tribuna! Y la popular necesita un dios para alabar, pero no te preocupés por eso —le advierte Cornelio a Paloma que se levantó para ir al baño—: esta noche hay lugar para una sola diosa.
La mira desandar el camino a través de un restaurante de manjares, humos y tactos. Tiene el impulso de seguirla, pero se limita a llamar al mozo con el índice para pedirle el postre. Elige panqueques con dulce de leche.
—¿Le gustaría que estén espolvoreados con azúcar impalpable?
—Sí —dice Cornelio—, me gustaría.
Génesis
Se creían dueños de la estación, del tren y de sus vidas. Aunque no sabían nada de horarios ni boletos ni que había llegado la privatización, ellos se creían los dueños por jugar ese juego horrible y encantador casi todas las tardes. Miguelito había sido el de la idea, había conseguido una tenaza y, con destreza roedora, había creado una puerta a su nuevo hogar. Cuando uno es chico es muy fácil motivar a los amigos cortando alambrados, fabricando juegos, descubriendo lugares secretos donde ocultarse del mundo, guaridas donde la infancia se masturba y se acaba.
Aprendieron a entrar sin ser vistos, a escabullirse entre andenes y galpones pintados de herrumbre, llenos de herramientas ferroviarias que ya nadie usaba y se habían convertido en madrigueras para los ratones en la oscuridad. Lo que más disfrutaban era ese juego macabro: caminaban por las vías de espaldas al tren pateando piedras o practicando puntería con escupidas verdes. Eran buenos escupiendo, eran muy buenos. Carraspeaban de manera profunda y el pollo les salía desde lo hondo y acompañaban el gargajo hacia el exterior con un movimiento de cabeza que les daba fuerza para atravesar tapiales. Casi siempre iban distraídos y, cuando escuchaban el tren, ya lo tenían encima. Entonces el maquinista hacía ruidos, tal vez un freno, tal vez una bocina, y ese era el mejor de todos los momentos de la tarde, el que habían estado esperando con disimulo de escupitajo. A los gritos pelados, los pendejos se daban vuelta, enfrentaban al tren en un duelo a muerte, lo esperaban, lo esperaban hasta el último segundo y, cuando parecía que estaban condenados a ser aplastados por el acero, recién ahí saltaban, ante los ojos inyectados de peligro del maquinista. Sus cuerpos morenos, jóvenes y ágiles caían al costado de las vías sobre el pasto y las piedras escupidas liberando el paso del tren. Entonces se reían, siempre se reían, y se contaban, siempre se contaban. Miguelito, Cebolla, el Gordo, Nico y el Nuevo. Estaban todos.
Miguelito fue el primero en mudarse a la estación. Con tono cariñoso la llamaba “el agujero”. Estaba harto de dormir bajo el puente del canal de la Esteco, estaba podrido de los viejos picheros sin dientes, sobre todo del suyo. Solo cuando estaba sobrio y en el silencio de la siesta agarraba su cuchillo y se ponía a tallar figuras como haciendo un surco antiguo sobre maderas, causaba admiración y respeto; y Miguelito lo sentía su padre. Su padre esculpía caras, las hacía brotar de ramas de algarrobo o palo santo. Más de una vez lo había acompañado al Monumento a Güemes a vender sus artesanías que los pocos turistas compraban sin preguntar demasiado, creyendo que eran indios, creyendo que no valían nada. Más tarde que temprano, Miguelito descubriría que su padre solo sabía tallar una única cara con rasgos de hacha afilada y mirada cóncava. Quizás por eso, el día que se fue a vivir al agujero solo llevó un recuerdo de su viejo. Se lo robó tan fácil como se le puede robar a un chirete que está tirado ebrio desde hace días, incómodo y sucio sobre su propio meo, tan fácil como se le puede robar a un muerto. Era la única figura tallada por su padre que no tenía forma de rostro humano, era de una madera negra y rica en detalles, era perfecta, una artesanía capaz de convocar a la muerte.
Si bien es cierto que los changos se conocieron cerca de lo de Balderrama, a orillitas del canal, y que ya habían pasado muchas tardes juntos en la estación, y que algunos tenían el hábito de ir pateando hasta el Mercado donde un puestero les convidaba trozos de pizza o empanadas que no había llegado a vender, lo que de verdad los unió como grupo fue ese sol que cayó en la Plaza 9 de Julio un mediodía menemista. Era un sol deslumbrante, cegador, que dejaría un recuerdo blanco y caliente en su memoria.
Estaban los cinco: el Nuevo y el Gordo pedían monedas a las viejas que salían de la Catedral, a los automovilistas atorados entre bocinas, a los hombres que tomaban en los bares y a los mozos que atendían a los hombres que tomaban en los bares. El Nico tenía unas estampitas bastante marketineras para vender ese día, pero se las habían robado unos changos más grandes, así que, resignado y sin remera, se calentaba tirado al rayo del sol. El Cebolla lustraba en la sombra y les daba charla a los hombres de traje y corbata doctorándolos con más rapidez que una universidad privada. Miguelito solo miraba.
Un zorro municipal con su camisa celeste oscurecida de transpiración intentaba ordenar el tránsito en Mitre y España. Ya estaba de mal humor, enredado en esa maraña de coches improlijos, de bicicletas y motos y vendedores de frutas maduras picadas por insectos, todos apurados por volver a sus casas a almorzar y a venerar el ritual de la siesta pueblerina. El zorro odiaba a los maniceros, a los pochocleros, a los peatones hambrientos que se cruzaban por cualquier lado con sus críos tirados del brazo: al caos cotidiano hijo del horario cortado. Por eso se desquitó con el Nuevo, lo insultó un par de veces para que dejara en paz a los automovilistas y el Nuevo, quizá por ser nuevo, insistía yendo y viniendo, golpeando ventanillas, repitiendo un discurso que le habían enseñado, armando un cuenco con su pequeña mano como para recibir la comunión. A pesar de su insistencia, solo tenía unos centavos en sus bolsillos novatos. Miguelito miraba sobre todo poniendo atención a esos que no frenaban ni bajaban la ventanilla para que no se les escape el aire acondicionado.
Si no era en esa esquina, bajo ese sol de plata, sería en otro momento, pero el destino parecía decidido: iban a dejar de pedir monedas para obtenerlas por la fuerza.
El zorro municipal se alejó en busca de sombra mientras discutía la ausencia de semáforos y reglas de tránsito con un vecino, así que no vio lo que pasó, Miguelito sí.





























