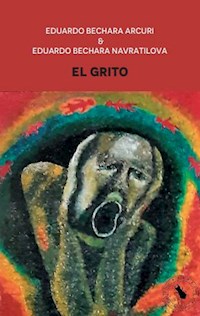
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Escarabajo Editorial SAS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Profunda con respecto a sus temas: la impotencia frente a la injusticia, el miedo, la familia, la política, las decisiones extremas y el desarraigo. Tiene un gran ingrediente que es una Buenos Aires moderna, bella, iluminada parcialmente y con maestría. El Eduardo Bechara que se pasea en estas páginas es un tipo que se hace querer y mucho, y nos deja un sabor a vulnerabilidad, característica tan propia de los humanos
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2022, Editorial Escarabajo S.A.S.
Calle 87A No. 12 – 08 Ap. 501
Bogotá, Colombia.
www.escarabajoeditorial.com
© Eduardo Bechara Arcuri
© Eduardo Bechara Navratilova
www.eduardobecharanavratilova.com
Colección Narrativa Jugué mi corazón al azar
Homenaje a José Eustasio Rivera
Director de la colección: Eduardo Bechara Navratilova
Imagen de portada: pintura del Doctor Juan Luis Moretti, Médico Tisioneumonólogo Universitario
Diseño de portada: Manuela Córdoba & Tatiana Bedoya
Logo de la colección: Manuela Giraldo Zuluaga y Tatiana Bedoya
Diagramación y diseño del interior: Juliana Saray Ramírez
ISBN: 978-958-53831-4-2
Queda hecho el depósito de ley.
Primera edición en Colombia: Escarabajo Editorial S.A.S. 2022
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida de forma total o parcial, ni registrada o transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de los autores o la editorial.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Es el hombre que, bastón en alto como para subrayar pacíficamente sus palabras, habla de la república, de los deterioros que no deben volver a repetirse, “de las ideas que no se matan”, y venera a los grandes de la historia que nutrieron al país. Como defensor de la verdad dijo una vez que “un gobernante es un servidor”, y le valió la cárcel. También cuenta con emoción (y con una sonrisa), otro episodio. Fue cuando “me vinieron a detener por esconder armas en el diario”. Ante el estupor de quienes iban a detenerlo dijo: “Sí, es cierto”, y abrió el cajón de su escritorio, tomó su lápiz y enarbolándolo contestó: “Esta es mi arma…”. La sonrisa se transforma en risa cuando explica: “Mi ironía los llevó a pedirme disculpas…”.
Ahí va el director de “La palabra”, dicen en San Pedro. “Es un ex gran bailarín, un elegante muchacho que tuvo siempre la pasión del periodismo”, testifican quienes lo conocen de años. Con don José no se puede hablar —o contemplarlo—, aunque sea imperfectamente, sin que de ello resulte algún provecho. Es realmente un héroe del periodismo del interior. “La única cruel realidad, por lo que se refiere a los héroes, es que están hechos de carne y hueso”.
El periodismo como pasión, Raimundo A. Orlando, con respecto al periodista José Bechara Arcuri. Revista del diario La Nación. Argentina, 17 de diciembre de 1978.
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
Las hojas de los fresnos caen rápido en otoño. Más rápido que las de los paraísos y los robles. El viento las sopla y van a parar a las puertas de los locales de ropa, farmacias y locutorios. Forman una hojarasca que comienza a descomponerse.
Era mitad de abril en Lanús, conurbano de Buenos Aires. Un día normal. Inflaba mis pulmones (o lo que había quedado de ellos) con el viento que recorría las calles. Bajé por General Rodríguez y caminé por Presidente Sarmiento al 1200, en dirección a mi laboratorio de medicamentos veterinarios. La vida es una fiesta, pensaba. Hacía poco acababa de salvarme de una fibrosis pulmonar, los médicos la detectaron a tiempo y extirparon la parte del órgano derecho que estaba afectada. En la base del pulmón izquierdo también me extirparon un tumor. Terminé con un poco más del cincuenta por ciento de mis pulmones para respirar. Sobrevivir a la enfermedad me había reverdecido los ojos con los que se mira el mundo. Repetía en mi cabeza los versos de Almafuerte que a papá tanto le gustaban: «No te des por vencido ni aún vencido».
Doblé por Coronel Pringles y al llegar a la esquina de Vicente Damonte, Pepe me detuvo. Como todos los días, me habló sobre los pedidos de trabajo que había hecho para su hija al Intendente Municipal Manuel Quitilipi. Treinta años habían pasado ya, desde aquella reunión en la que «el caudillo» le había prometido un trabajo.
—¿Usted lo sigue votando?
—Él me hizo una promesa.
—Don Pepe, don Pepe, la gente espera años, a veces espera toda una vida, a que un político le cumpla una promesa.
Terminé de recorrer las escasas cuadras que separaban mi casa del laboratorio Intersey, saludé a otros vecinos, llegué hasta el portón alto por el que entraban y salían los camiones cargados con los productos veterinarios, abrí la puerta lateral que comunicaba a la recepción y entré. Subí la escalera con paso firme hasta las oficinas, me acomodé en mi sillón, reordené mi escritorio, di un vistazo a la foto de Sisí y mis tres hijas en la playa de Canasvieiras, Brasil, y apreté el botón de play en el contestador telefónico. Silvina me contaba que había aprobado Farmacología en la facultad de Medicina.
Transcribí los pedidos que los veterinarios habían grabado la tarde anterior, le dejé las instrucciones a Nardela, la recepcionista y bajé al depósito. Revisé las góndolas con los productos terminados, las de los productos semiterminados y al fondo los cuñetes de droga y las maquinarias. Carlitos y Beto, mis empleados, escuchaban la radio junto a la mesa de preparación de pedidos: el periodista decía que el mercado se había levantado intranquilo. Argentina estaba renegociando su deuda externa y había un malestar general, era posible que el dólar subiera de valor y con ello la deuda.
Después de más de treinta años de experiencia, los sacudones propios del mercado veterinario eran para mí pequeños vaivenes. En todo ese tiempo había visto pasar innumerables ministros de economía. Con cada gobierno, el funcionario de turno cambiaba el plan del anterior y el mercado se estremecía. De últimas te descapitalizabas, debías hacer un esfuerzo para volver a rehacer el stock y necesitabas hacer un manejo financiero para preveer futuras devaluaciones. Como era así de forma cíclica, todo seguía igual.
Me parecieron paranoicas las expresiones de los economistas que le daban vida al mercado de valores como si fuera una bestia a la que había que temer o un nuevo Dios al que no convenía enojar porque podríamos desatar su ira.
Me puse el guardapolvo blanco, la cofia, lo até detrás de mi cabeza, coloqué las gasas a mis zapatos y entre al sector de envasado.
—Le traje estas antigüedades —me dijo Carlitos pasándome unas herraduras.
—Parecen viejas, de percherones —respondí.
También me traía unos estribos contemporáneos, arrojados al rincón de la lluvia para que se vieran oxidados. Vaya uno a saber quién calzó esos estribos y en qué torcida encrucijada los había perdido. Apreciaba sus regalos y su ingeniosa labor anticuaria y tradicionalista.
—¡Qué Dios lo bendiga! ¡Qué Dios lo bendiga! —exclamó Beto.
Por lo general me bendecía, señalando con el índice hacia el cielo.
—Lo que me gusta de los evangelistas es que son personas altruistas —respondí.
—Tómese un mate —tendió su mano.
La bombilla tenía un halo de restos de galleta que jamás limpiaba y con el tiempo había formado una costra pegada al metal. Beto era corto de vista y lucía unos anteojos con lentes de culo de botella. La harina apelmazada de las galletas y la falta de limpieza había formado caries en sus muelas. La ausencia de sus dientes incisivos le daba un aspecto desagradable. Vivía en Guernica, una ciudad donde cohabitan las casas quintas junto a las viviendas de gente pobre.
—Tengo dolor de estómago —mentí retirando la vista de la bombilla—. Recuerden que hay que agitar la formulación en el tanque de acero inoxidable, encajar los blísteres de cefalexina y acomodar el stock.
Subí hasta la oficina. Nardela me informó que el doctor Saad estaba en la recepción. Nos saludamos con un abrazo. Dejé el laboratorio marchando y partimos en su auto para Tercer Tiempo. El ritmo de la media mañana con las calles transitadas y las personas entrando y saliendo de los locales nos acompañó hasta el negocio de mi yerno.
Tercer Tiempo era un nombre que me gustaba. Tal vez por aquello de confraternizar después de la contienda. Entramos y pedimos sándwiches y cafés dobles. Siempre hablábamos más de la existencia del hombre que de negocios. Él me comentó su plan de criar chinchillas y yo le comenté que el local en el que estábamos era de una cooperativa israelita de crédito para la vivienda.
—Mirá, amigo, una de esas baldosas será retirada pronto por altos dirigentes de la cooperativa. No sé qué hay debajo. Supongo que será algo así como una piedra fundadora. Vendrá un rabino que maneja toda el área. Algo así como una tercera sección electoral en política. ¿Me entendés?
—¿Cómo sabés todo eso?
—Porque me lo contó Damián. A él se lo dijeron cuando alquiló el lugar. Será un acto sagrado, importante para ellos, va a realizarse en los próximos días. ¿Mirá Saad, ves las ventanas?
—Sí, forman una estrella de seis puntas, la estrella de David, son dieciocho en total.
—Cuando le pregunté al padre de Damián por qué habían hecho la inauguración de Tercer Tiempo con un conjunto de danza árabe, me explicó que lo hacían para que la gente de Lanús, tan acostumbrada a que el lugar fuera de los judíos, cambiara de percepción. El evento fue muy bueno. Las odaliscas se movieron sinuosas ante muchísimos invitados.
Seguimos hablando mientras los dos mirábamos cómo se poblaban las mesas del café. Dos o tres veces nos interrumpió el timbre del celular, cada vez que la empleada del laboratorio me solicitaba autorización para cursar algún pedido.
Terminamos los sándwiches y Saad me llevó al laboratorio. Me felicitó por el exitoso emprendimiento de mi yerno y prometió regresar en treinta días para repetir el café.
Subí la escalera. Nardela se sorprendió. Escondió el esmalte con el que se pintaba las uñas.
—Llegó por fax la confirmación de compra de tres productos para Fort Dodge filial México —dijo.
—Lo estaba esperando. Armemos la carpeta de producción y saquemos los cálculos. Este pedido supera la facturación de antiparasitarios internos de nuestro laboratorio en todo el territorio argentino.
Tomé el fax, entré a mi despacho, bebí un vaso de agua, me senté en el sillón y leí el pedido con el que Carlos Muñoz Saavedra, el country manager, confirmaba lo tratado con anterioridad en D.F., en uno de mis viajes comerciales. Ordené los papeles, busqué la carpeta de producción y comencé con los cálculos de inversión. Según las cifras, ese 2004 iba a ser un año espectacular.
El teléfono sonó y Nardela me pasó la llamada de Ernesto Liberman, el gerente de Pfizer.
—Eduardo, llamaba para agradecerte el delicioso asado que comimos en el quincho de tu casa hace una semana.
—Cuando quieras lo repetimos.
—He visto a tus hijas en televisión. Juegan vóley en Boca Juniors. Eleana y Yazmín fueron entrevistadas por canal veinte.
—Sí, están jugando en División de Honor.
—Te felicito, che.
—Gracias, Ernesto. Estamos viviendo momentos muy felices. Con Sisí viajamos siempre para verlas jugar. Silvina está sacando notas estupendas en Medicina. ¿Te acordás de ella? Es la que jugaba vóley en el club Lanús.
Colgué y volví a los cálculos. Un paisaje precioso componía el cuadro de nuestra familia y un orgullo masculino me corría por las venas. La vida era puro manjar, «halva», hubiera dicho mi padre. Me embriagaba con su blend delicioso.
Pedí una tortilla española al delivery. La comí haciendo multiplicaciones en la calculadora. Por la tarde hablé con algunos clientes y proveedores, hice los pedidos de stock de reactivos y de drogas base, los cálculos de producción para el día siguiente, y revisé los contratos de exclusividad que tenía con distribuidores de las provincias y representantes mayoristas en la Ciudad de Buenos Aires.
Hacia las seis de la tarde se despidió el último de los empleados y cerré el laboratorio. Volví por Sarmiento hasta Rodríguez frente a las tiendas de ropa, locutorios y estaciones de servicio. Néstor Falcciani, contador de Mauricio Macril; el presidente de Boca Juniors, le cargaba nafta a su KIA premiun último modelo. Incliné la cabeza en dirección a él y me devolvió el saludo de forma deferente.
Con el caer de las hojas, las ramas de los árboles parecían brazos abiertos haciendo ofrendas al cielo. Un vareo de palomas mensajeras daba vueltas en círculo antes de lanzarse en picada a su palomar. «Yo también regreso todos los días al calor de mi nido», pensé.
Desde la esquina de la calle Anatole France alcancé a ver el humo que salía de la chimenea. Sisí la había encendido. Ese humo siempre me generaba la sensación de llegar al calor de casa. Abrí la reja de entrada y crucé el jardín. Las hojas de la cyca revoluta seguían imperturbables a pesar del frío. La santa rita estaba perdiendo sus últimas flores fucsias. Saqué del buzón las facturas de servicios junto a una lista de delivery de pizzas. Abrí la puerta de cedro, entré al hall y caminé sobre el porcelanato claro. Se extendía hacia el living, el comedor y los ventanales dispuestos hacia el parque. Besé a Yazmín en la cabeza. Estaba haciendo un trabajo de Biología en la computadora ubicada bajo el triángulo de la escalera.
—¿Cómo te va en el colegio, hija?
—Bien, pa.
Atraído por el aroma a laurel, seguí hasta la cocina. Sisí hacía un estofado. Mezclaba la salsa de tomate con especias en una cacerola. La besé en la boca y la miré a los ojos. Ella los retiró.
—¿Qué te pasa?
—Nada, es la cebolla, me hace lagrimear.
Como todos los jueves, crucé el quincho y me dirigí al parque. Coloqué el rociador en el césped, aboné el liquidámbar y junté sus hojas. Me encantaba la luminosidad que adquirían al cambiar de verde a rojo. A su lado había puesto un yingo bilova, un árbol típico japonés. Sus hojas amarillas contrastaban con las rojas. El ciprés piramidal y el ciprés limón, aún lucían sus hojas verdes junto al esquelético roble americano. Desde chico, una de mis pasiones había sido jugar con los diferentes colores de las hojas de los árboles. Terminé de arreglar los arbustos, volví a la cocina y le di alpiste al canario. Sisí estaba terminando de sellar la carne. Eleana y Silvina entraron, inclinaron sus mejillas y les di un beso.
—Te felicito, Silvi. Farmacología es una de las difíciles.
—Cirugía es más difícil. Esa es la próxima que tengo que rendir —me dio la espalda, caminó hacia la puerta y me dejó con las palabras en el aire.
—Bueno, pero hoy brindemos por Farmacología, mañana nos pondremos a estudiar Cirugía —alcancé a decirle—. ¿Qué le pasa a Silvina?
—Está nerviosa —me contestó Sisí.
—¿Y a vos cómo te fue en el parcial de Psicología?
—Saqué ocho, papá —respondió Eleana con desgano—. ¿Por qué estás tan inquisidor? ¿Por qué preguntas todo? —salió detrás de su hermana.
—¿Qué les pasa a las chicas?
—Nada, mi amor, no pasa nada. Hay días y días, también ellas tienen sus problemas.
—Ay, Sisí, qué cosa esta, la del silencio de las mujeres. ¿Todo bien?
—Claro, claro. Todo bien.
Me lavé las manos. Abrí la alacena para buscar algo. No me acordé qué era. Subí a mi dormitorio, me cambié de ropa y me puse las pantuflas. Sisí llamó a cenar varias veces. Bajé y las chicas aún no habían llegado a la mesa.
—¿Las chicas no van a cenar?
—¡Chicas, a cenar! —insistió.
Dejaron de hacer lo que estaban haciendo, llegaron con desgano y se miraron entre ellas.
—¿Les pasa algo o me lo estoy imaginando?
—Bueno, bueno, Eduardo, dejemos las preguntas para otro día. Vamos a comer —me interrumpió Sisí.
Nuestras cenas se caracterizaban por las largas sobremesas. Charlábamos sobre el estudio, el trabajo y los partidos de vóley. Esa noche ninguna quiso postre.
Subí y me puse el pijama. Lavé mis dientes con calma y me acosté. Sisí acomodo las almohadas, puso el despertador y se acostó a leer La novia del torero.
Cerré los ojos e intenté conciliar el sueño. Di vueltas para un lado y para el otro, hasta que ella cerró el libro, apagó el velador, se acomodó entre las frazadas y me dio la espalda.
—Sisí, ¿qué está pasando? Las chicas siempre comen postre.
—Eduardo, es tarde, vamos a dormir.
2.
Me levanté con algunas piedras entre las costillas. Apoyé un talón sobre la alfombra y me puse de pie con lentitud para no exacerbar el dolor en mis cervicales. Pasé un tiempo en la ducha. El silencio de las chicas me golpeó sobre la nuca. Sequé mis hombros con calma, pasé el peine por mi cabeza y desempañé el espejo. Mis ojeras estaban un poco más acentuadas. Tomé los remedios para mis enfisemas pulmonares, anudé la corbata, me puse un saco azul y me apliqué un poco de Jean Paul Gaultier. El aroma del perfume quedó flotando en el ambiente. Bajé a la cocina. Sisí tenía el desayuno listo sobre la mesa. Le di un beso y me senté. Le unté el queso y la mermelada a la tostada, le di un bocado y bebí un sorbo de café con leche, más café que leche, así como me gustaba.
—¿Contra quién juegan las chicas mañana?
—River Plate.
—No me acordaba que jugaban contra River.
—No prestás atención. Te lo dije el otro día —replicó Sisí.
—Algo raro pasa; y no me lo estás diciendo.
Ella acarició mi mejilla, me dio un beso y metió su sonrisa en mis ojos.
Terminé el desayuno, recogí el periódico, cerré la puerta, respiré el aire fresco y me dirigí al trabajo. El titular decía: Secuestro en Merlo. Lo ojeé camino a la oficina. La mujer del dueño del supermercado Nine había sido raptada cuando llevaba a sus hijas al colegio.
Repartí las funciones como siempre lo hacía, tildé el fembendazol, los demás insumos requeridos para fabricar los antiparasitarios que íbamos a exportar a México, y revisé las cuentas. Damián llegó a verme.
—Eduardo, tengo que hablar con vos —dijo con cierto nerviosismo.
—Sentate. Decime, ¿qué pasa?
—Sisí y las chicas no te quieren amargar —añadió con la mirada un poco perdida—. No quieren que te preocupes, pero hay algo que vos tenés que saber.
—¿Qué pasa, Damián?
—Mirá, hace una semana que unos tipos están jodiendo por teléfono —golpeteó la tapa del escritorio con los dedos.
—Explicame bien. ¿Quiénes?
—No sé, habla con Sisí.
—Damián, decime —fruncí el ceño.
—Yo mismo no sé bien —se acomodó el pelo largo y movió la pierna hacia arriba y hacia abajo como si tuviera un temblor permanente.
—¡Vamos a casa!
Me quité el guardapolvo, salimos del laboratorio y caminamos con prisa por las calles. La temperatura había bajado. Damián no pronunciaba palabra. Entré a casa, caminé directo a la cocina y llamé a Sisí. Ella preparaba un mate. Siempre hacia eso cuando teníamos que hablar.
—¿Qué pasa, Sisí?
—No es nada importante. Vos no te hagas problemas.
—No me lo escondas. Decime, ¿qué pasa?
—Hace unos días llaman por teléfono y molestan con preguntas.
—¿Por qué no me lo habías dicho antes? ¿Por qué siempre soy el último en enterarme?
—No te quería preocupar, mi amor. Vos estás muy ocupado.
—¿Qué preguntan? ¿Quiénes son?
—Personas que no conocemos. Distintas personas. Es algo raro —subió las cejas.
—¿Qué dicen? —pregunté alarmado.
—Preguntan por las chicas.
—¿Cómo? ¿Es alguien que las pretende? ¿Algún novio despechado?
Damián escuchaba en silencio con la mano en el mentón.
—No. No creo.
—¿Entonces quiénes son? ¿Cuándo llaman? ¿A qué horas?
—A toda hora, Edu.
Me serené. Tomé aire y traté de pensar. Sisí bebió un poco de mate y me miró esperando la respuesta.
—¿Siempre son hombres? —pregunté.
—Sí.
—¿Y qué dicen?
—Que quieren tomar el servicio. Cosas así.
—¡Pero, Sisí! ¿De qué me hablás?
—Hoy llamó uno con tonada mexicana.
—Habrá impostado la voz como si fuera mexicano. ¡Estamos en Argentina!
—Si yo te digo que era un mexicano, era un mexicano —replicó con voz firme—. Ocurrió hace un rato. Le pregunté de dónde llamaba. Me explicó que vendía cremas para masajes y que está haciendo reuniones con masajistas para promocionar sus cremas en el salón de la Sociedad Unión Italiana en la calle Anatole France mil ochocientos treinta y cuatro.
—¿Anatole France, qué número?
—Mil ochocientos treinta y cuatro.
—Vos quédate en casa. Yo voy a averiguar con Damian.
Salimos a la calle y nos subimos al Chevrolet Fleet Master negro año mil novecientos cuarenta y siete de Damián, que por su forma y color era apodado “La cucaracha” por sus amigos.
Estábamos indignados. Sentíamos nuestros músculos tensos. Por el modelo y la forma del auto, parecíamos los protagonistas de Los intocables, una vieja serie norteamericana donde los justicieros iban en busca del villano. Damián aceleraba con fuerza, daba volantazos hacia uno y otro lado, tocaba la bocina y los demás autos le abrían paso.
—Escuchame, Damián, por favor, manejá con calma, tranquilo.
No respondió. Sus gestos estaban endurecidos. Su cara parecía tallada en piedra. Estacionamos a media cuadra.
—Vos quedate unos pasos detrás mío. Yo lo encaro y según lo que pase, ya sabés que hacer.
Damián jugaba al vóley desde hacía años, seguramente para acercarse a Eleana, así como yo me había hecho jugador de Independiente para acercarme a Sisí. Era alto, fuerte, jugaba de punta y sus bíceps eran anchos.
En la entrada de Anatole France 1834, dos jóvenes, de muy poca altura, regenteaban el ingreso a un gran salón lleno de butacas atestadas de mujeres. Todas esperaban que comenzara una presentación. Entramos al hall y un hombre amable de traje celeste claro con el pelo bien peinado se acercó a nosotros.
—¿Vienen a la conferencia? —preguntó con una tonada mexicana.
—¿Por qué llamó a mi casa? —lo inquirí—. ¿Qué quiere? ¡Hable ya!
—Oye, amigo, no sé de qué me estás platicando. Yo vendo cremas nada más, cremas emolientes e hidratantes para el cuerpo.
—¿Cómo es que tiene mi teléfono?
—Llamé a varios lados. Aproveché los volantes que están pegados en las cabinas telefónicas de la Nueve de Julio. Sólo quiero vender mis productos —aclaró.
—¿De qué aviso me hablás?
—Del de masajistas. ¿Acaso su casa no es una casa de masajes?
—¿Mi casa una casa de masajes? ¡Por favor! Es un hogar, una casa de familia —negué con la cabeza—. ¿Dónde dijo que sacó usted el teléfono?
—Como le dije, lo saqué de los volantes que están pegados en todos los teléfonos públicos. Aquí cerca, a la vuelta de la esquina. —Señaló la avenida—. Aquí tiene mi tarjeta. Yo represento a una buena empresa.
Damián y yo caminamos de forma apresurada hacia una de las calles más comerciales y transitadas de Lanús.
—¡Vos, Damián, por una vereda, yo por la otra!
Papeles con avisos de venta de todo tipo ensuciaban el interior de las cabinas telefónicas. Prostitución con fotos de mujeres y sus teléfonos, arreglos de electrodomésticos y declaraciones de amor con corazones flechados, eran los más visibles. Entre ese mundo de «cambalaches», a la altura de mi vista, estaba pegado el pequeño volante con nuestro número telefónico, la dirección de nuestra casa, los nombres de Eleana y Yazmín, y una anotación que decía: “MASAJISTAS RELAX 24 HORAS”.
Lo despegué indignado. Enterré mis uñas en el papel adherido al acrílico. Damián hacía lo mismo en la cabina de la vereda de enfrente. Nos cruzamos la mirada y asintió con la cabeza en señal de que él también había encontrado algunos. Fuimos cabina por cabina despegándolos. Junté media docena en diez cuadras. Damián hizo lo mismo.
—¡Qué indignación! ¡Pero qué hijos de puta! ¿Cómo pueden hacer esto? —le dije de vuelta en el auto—. ¿Vos, qué pensás? —Permaneció en silencio—. ¿Te parece que será por Tercer Tiempo?
—No. No creo.
—¿Alguna jugadora de vóley que pueda estar enojada?
—No.
—Tampoco creo —reflexioné.
—¡Si averiguo quien hizo esto, lo mato! —exclamó con los puños cerrados.
Lo percibí al borde de explotar. No insistí con más preguntas. Al llegar a casa encontramos a Sisí sentada en los sillones del living con las chicas. Se los dimos.
—¿Quién los habrá puesto ahí? —preguntó ella con los volantes en la mano.
—Sin duda quien lo hizo es un tarado. Un irresponsable. Todavía no sé quién es, pero lo voy a averiguar. Si es alguien que quería hacer una broma de muy mal gusto, no debió haber puesto la dirección. ¿Sabés la cantidad de depravados que hay en las calles?
—Sí, ese es mi miedo —Sisí bajó la vista.
—Si algún enfermo lee este aviso puede venir a esperar a las chicas a la salida.
—Yo ya presentía que estábamos frente a algún riesgo.
—Mi nombre está mal escrito, no es con J sino con Y —dijo Yazmín.
—Están los nombres de Yazmín y Eleana. Yo no aparezco —dijo Silvina con uno de los papeles en la mano.
—Tanto Yazmín como Eleana pasan las tardes detrás del mostrador de Tercer Tiempo. Silvina no. ¿Podría venir por ahí? —pregunté.
Ninguna respondió. Damián insistió que no. Nos quedamos revisando los avisos, el tipo de letra, si habían sido escritos a máquina o hechos en una impresora a chorro de tinta. Concluimos que fue con una impresora.
El teléfono sonó y los tres nos miramos. Permanecimos en silencio y corrí a levantar el auricular.
—¿Sí? —pregunté.
—¿Cuánto sale el servicio? —dijo un hombre del otro lado.
—¿De qué servicio hablás?
—Completo.
—¡Completo las pelotas! ¡Te las voy a cortar, hijo de remil putas! ¡Y la reputa madre que te parió!
Partí el auricular contra la base del teléfono, me fui a sentar a la mesa de la cocina y crucé los brazos.
—¿En qué quilombo estamos metidos?
Sisí llegó a mi lado.
—Hay que serenarse, Eduardo —pasó la mano sobre mi cabeza—. ¿Querés un mate?
Puso la pava al fuego.
—Tenemos que sacar todos los volantes que estén pegados en la avenida.
—Hay que estar atentos al entrar y salir de la casa —indicó.
—No creo que el pelotudo que hizo esto siga con esta barbaridad. No debo exasperarme.
Le puse azúcar al mate, lo tomé en mis manos y volvimos al living. Sisí apoyó su mano sobre mi hombro. Las chicas me miraban de forma ansiosa, querían ver mi reacción.
Silvina se mostraba pensativa, Eleana explosiva y Yazmín asombrada.
—Ya saben, tienen que estar atentas durante un tiempo por si algún depravado anda merodeando —advertí—. Esto será por unos días. Sin los volantes las llamadas tienen que terminar.
3.
Al día siguiente asistí al trabajo. La tensión me mordía las tripas. Esperaba en cualquier momento una llamada de Sisí o de cualquiera de las chicas diciéndome que algún hombre había vuelto a llamar. Por fortuna no lo hicieron. Pasó una semana y luego un mes en el que repuse el stock, revisé los métodos de producción y como buen fenicio, retomé la actitud de ventas que siempre había sido pujante y exitosa. Con el paso del tiempo olvidé aquellos volantes asquerosos, aunque me acostaba por las noches pensando en quién hubiera podido haberlos hecho.
Me crisparon unas llamadas esporádicas de algunos pajeros que pretendían a las chicas, pero con el paso del invierno el incidente de los volantes perdió importancia. Volvimos a ocuparnos de vivir con intensidad y olvidamos aquel «chiste de mal gusto».
—Vayamos a comer un asado a la quinta como lo hacíamos antes —dije a Sisí—. Voy a comprar la carne. Decile a las chicas que se preparen. El sábado está hermoso.
—Sí, el sol debe de estar iluminando las glicinas.
Subimos al Volkswagen Polo, tomamos la avenida Hipólito Yrigoyen y las chicas nos sorprendieron poniendo uno de nuestros casetes preferidos. Nos fuimos cantando las zambas y los carnavalitos de Los Nocheros. Manejaba sin preocupaciones, me sentía maravillado al ver a las chicas cantando y riendo.
Recorrimos los veinticinco kilómetros, al 24000 doblamos a la izquierda y tomamos Arturo Jauretche. A pocas cuadras de la quinta paramos a comprar frutas. Nos alegramos con la paleta de colores de las mandarinas, bananas, naranjas, kiwis y manzanas exhibidas en los estantes.
—Comprá de todo un poco, menos las ciruelas porque no es temporada, papá —recomendó Silvina.
—Claro, hasta fines de diciembre no maduran.
—Ahora deben de estar en flor —agregó Yazmín.
—Yo vendo unas ciruelas amarillas muy dulces todos los fines de año —dijo el frutero queriendo ganar el cliente—. Me las traen de la quinta “La Corina”. A unas doce cuadras de aquí.
—Corina es el nombre de mi madre. Qué casualidad. ¡Ajá! “La Corina”. ¿Me cobra por favor?
Cargamos las bolsas con frutas y verduras, las pusimos en el baúl y subimos al auto.
—¿Escopeta estará vendiendo la cosecha, papá? —preguntó Silvina.
—Es muy probable. El año pasado no tuvimos ciruelas. Me dijo que se abicharon y las había tirado para que las comieran los pájaros.
—Y hace dos años ocurrió lo mismo —agregó Yazmín.
—Por lo que comemos nosotros. No te hagas problemas, Edu —Sisí hizo señas para que no siguieran con el tema sin percatarse de que las miraba por el espejo retrovisor.
—Está bien que quieras que papi no se haga problemas, pero no corresponde que Escopeta venda nuestra cosecha —replicó Eleana—. No venimos por un tiempo y este tipo se cree que es el dueño.
—Bueno, bueno, bajemos un cambio. Mamá tiene razón. Venimos a pasar un lindo día. Que estas pequeñeces no lo arruinen.
Recorrimos la distancia hasta que apareció el paredón perimetral. A los doscientos metros ya se veía el portón negro de dos hojas. Estaba abierto de par en par. Entramos y vimos algunas bolsas de polietileno tiradas sobre el pasto largo junto a envoltorios de alfajores dejados al soplo del viento. Dejé el auto en punto muerto, me bajé y cerré con la traba. Avanzamos por la entrada sobre la hojarasca que dejó el otoño y estacionamos junto al molino que las glicinas habían pintado de violeta. Las flores violáceas, parecidas a racimos de uvas, llegaban hasta las aspas que formaban la rueda y decoraban el nombre “La Corina”. Las letras pintadas en color granate resaltaban contra el zinc de la veleta de cola.
Habíamos comprado la quinta por los pinos, los cedros azules, las casuarinas, los olmos, los cipreses, los fresnos, los robles, los nogales, los árboles frutales y por el molino. El lugar tenía tal cantidad de árboles que el molino debía ser altísimo para que las aspas pudieran tomar el aire. La estructura de hierro estaba invadida por la enredadera. La había trepado formando una especie de obelisco. La gente le tomaba fotos cuando las glicinas estaban en flor. El tanque situado a unos doce metros de altura, tenía una capacidad de diez mil litros con los que se proveía el riego para todo el predio, se suministraba agua a la casa principal y a la del casero.
Las chicas bajaron los bolsos y Sisí acomodó los alimentos sobre la mesa del quincho. Caminé una cuadra hasta el portón de entrada para revisar el buzón. Escopeta sólo me avisaba de la llegada de las facturas de servicios. Retiré la del impuesto inmobiliario y varios volantes de casas de comidas. A las bolsas de polietileno alzadas por el viento y los envoltorios de alfajores, los acompañaban servilletas de papel, envases utilizados de cartón y las abominables botellitas de plástico que le daban al paisaje un aire de abandono. Nada me ponía de tan mal humor como llegar y ver mugre. La desidia y la falta de limpieza de Escopeta le daban a la quinta un aspecto de orfandad.
El quincho tenía el frío acumulado del invierno. Sisí preparaba la ensalada y las chicas acomodaban los platos en la mesa de madera que había traído de la imprenta La Palabra del tío José de San Pedro. Eché una mirada a la quinta a través de las paredes vidriadas y fui hasta el hogar para encender el fuego. El leñero estaba sin troncos.
—Este Escopeta siempre es igual. No sé por qué está el leñero vacío si sabe que me gusta llegar y ver la estiba de leña completa. Parece que lo hiciera a propósito.
—Edu, deja de rezongar —pidió Sisí—. Vayan hasta las casuarinas, ahí tienen leña de sobra.
Eleana me tomó del brazo, me sonrió y recordé que de chica siempre jugaba bajo la sombra de las casuarinas.
—Vayamos todas, así hacemos una estiba alta —agregó Silvina bajando el volumen al equipo de música.
Caminamos sobre el pasto alto dejando surcos a nuestro paso. Hacia un costado y otro, los cardos secos nos mostraban un parque descuidado. Las casuarinas estaban ahí hacía más de cien años, con sus ramas dispuestas de forma piramidal, raíces pivotantes de gran profundidad y sus troncos gruesos. Con los años se habían ensanchado a más de un metro y sus ramas se habían alargado como los brazos de un paraguas gigante. Bajo ellas podíamos quedarnos a ver llover y apenas mojarnos. En el corredor de sus sombras acostumbraba a caminar con Néstor, mi suegro, y juntos escuchábamos pasar entre las agujas de sus hojas el silbo de la brisa. Las treinta y seis estaban alineadas contra el paredón frenando los vientos del oeste. Juntamos los palos y ramas secas para encender el fuego, recordando las veces que nos habían salvado de los vientos huracanados. Volvimos al sector del fogón desandando nuestros pasos por el camino que nuestras huellas habían dejado en los pastos secos por las heladas.
—Tengo abrojos prendidos a los pantalones —dijo Yazmín sujetando con dificultad la leña.
—Es que acá hace mucho que no se trabaja —respondió Eleana—. Por eso es que hay tanto cardo.
—¿Por qué tiene tan descuidado esto el casero? —preguntó Silvina.
—Hijas, Dios le da pan al que no tiene dientes. Ya hablaré con él. Prendamos el fuego.
Lo iniciamos con las ramitas pequeñas y lo apantallamos con la tapa de una olla hasta que los troncos ardieron. Quemé la parrilla para esterilizarla, puse la carne al calor de las brasas y las chicas se sentaron alrededor del fogón. Se frotaban las manos y las acercaban al resplandor del fuego. Sisí salió del quincho y se arrimó al brasero con el mate.
—Así los quiero ver, disfrutando el momento —sonrió.
Nos quedamos mirando las llamas, comimos una picada de queso con aceitunas y salamín casero, respiramos el aire fresco, hablamos del ciclo de los árboles y perdí la vista en el monte de ciruelos. Al estar organizados en filas, a tres metros de cada uno, su floración blanca a lo alto les daba una sensación de estar nevados.
La armonía del instante me llevó a pensar en aquellas palabras que Néstor repetía: “somos ricos porque estamos juntos”.
—Pa, vamos a ver los caballos —propusoYazmín.
Las tres se pusieron de pie, Yazmin fue hasta el quincho por unas manzanas, las colocó en una bolsa y volvió. Sisí empezó a barrer la galería. Pasé mis brazos por los hombros de Eleana y Silvina, y nos encaminamos hacia las caballerizas. Eleana quería saludar a Preciosa, una picasa calzada en las cuatro patas. Silvina a Princesa, una zaina colorada que había sabido de cuadreras y Yazmín a Mimosa, la tordilla más mansa que había podido conocer.
Terminamos de recorrer los cincuenta metros hasta los alojamientos con paredes de ladrillos a la vista, nos acercamos a donde se disponían las camas de aserrín con techo de chapa a dos aguas con su puerta baja y Yazmín se adelantó a saludar a los caballos altos.
—Pa, ni tu ruano ni la pintada del abuelo están en sus boxes —dijo exhaltada.
Eleana y Silvina se desprendieron de mis brazos y corrieron hacia ella.
—¿Qué pasó, papá? ¿Dónde están? —preguntó Silvina.
—No sé, no sé.
—Se las robaron —dijo Eleana.
—Escopeta debe saber. Cuando vuelva le preguntamos. Volvamos a la casa, se nos va a pasar el asado.
Imaginé que Preciosa, Princesa y Mimosa tampoco estarían. No quería que llegaran a las caballerizas del fondo, pero corrieron los quince metros y se quedaron congeladas. Sus ojos de alarma confirmaron mis sospechas.
—¿Dónde están los petizos, papá? ¿Dónde están? —preguntó Yazmín llorando.
—Seguro se los robaron —añadió Silvina.
Los boxes vacíos me produjeron una agitación. Tampoco estaban en la granja los pavos reales, los faisanes, las ovejas, los patos y el plantel de gallinas de raza.
—Volvamos a la casa, después los buscamos —dije de forma inútil.
—¿Cómo pudo pasar esto? —repetía Yazmín.
—Estos no son problemas, chicas. Problemas son otros —intenté calmarlas—. Estas son pequeñas cosas que pasan. ¡Vamos, che! Que se nos va a pasar el asado.
Silvina y Eleana también comenzaron a llorar. Las cobijé a las tres y las llevé de vuelta al quincho.
—¿Qué pasó? —pregunto Sisí al ver a las chicas llorando.
—Desaparecieron todos los animales.
Sonó el timbre y nos miramos.
—¿Quién será? —preguntó Sisí con los ojos asustados.
—Debe ser Escopeta. Voy a abrirle.
—Te acompaño —dijo ella—. Ustedes quédense acá.
El timbre sonó de nuevo. Caminé presuroso hasta el portón de entrada. Sisí me siguió. El timbre sonó de nuevo otra vez y otra vez. El viento del oeste silbaba entre las ramas de las casuarinas. Terminé de recorrer los cien metros desde la casa, abrí la puerta y lo vi con su pantalón y camisa azul de trabajo bajo el pulóver.
—No sabía que ustedes estaban aquí —dijo con cara de sorpresa.
—¿Y si no somos nosotros quién podría ser, Escopeta? ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Quién, Escopeta? ¡Dígame!
Permaneció en silencio.
—Ustedes pueden venir cuando quieran —se aventuró a decir.
—Por supuesto, si es nuestra casa. Venimos cuando queremos.
—Pero avisen antes.
—¡Yo no le tengo que avisar nada! El portón estaba abierto. Llegamos hace dos horas. Usted es el casero y no estaba. ¿Cómo es esto?
—Fui hasta la ferretería —titubeó—. Después le paso la cuenta.
Abandonó la conversación y se encaminó hacia su casa. Cerré con fuerza.
—¿Qué paso con los caballos?
—Fue hace un mes. Se los llevaron de tiro. Los sacaron por el portón trasero.
—¿Usted vio todo entonces?
—Fue a la noche. Cuando me levanté ya no estaban.
—¿Por qué no nos llamó? ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Y los animales de la granja? ¿Dónde están?
Sisí me apretó el brazo con fuerza.
—Se fueron muriendo desde que querían hacer la granja con Caín.
—Mira vos —arrugué la frente—. Cómo te acordás de Caín.
Escopeta siguió caminando sin contestar.
—¡La quinta es una mugre! El pasto está inmanejable. Ni con una desmalezadora se puede bajar.
—Ya está, Edu, quédate tranquilo —pidió Sisí.
Escopeta siguió caminando sin darse vuelta.
—Te pago para que hagas tu trabajo. ¿Por qué no lo haces?
Se dio media vuelta, se plantó con los brazos sobre la cintura y me miró a los ojos de forma desafiante.
—¡Estás despedido! Andá a la casa y juntá tus cosas. ¡Aquí no te quiero más! —señalé la salida con la mano.
Escopeta tomó impulso y se abalanzó a pegarme. Sisí se interpuso y Escopeta se detuvo.
—¡No te vas a olvidar de mí, te voy a romper el culo!
Se perdió entre los tilos. Lo seguimos con la mirada hasta que entró a la casa auxiliar. Me quedé mudo.
—Vamos, amor, las chicas deben estar preocupadas.
El asado se quemó y el día se fue nublando. Antes de irnos corté unas glicinas del molino para ponerlas en el jarrón, junto al portarretratos con la foto de papá.
4.
Un martes, al inicio de la primavera, me puse una campera liviana, cerré el laboratorio y volví a casa pensando en que debía apresurarme en pedir los insumos que necesitaría para hacer la exportación al D. F. Los primeros brotes en las ramas de los árboles contra el cielo limpio me daban una sensación de calidez. Los hombres y los árboles no son tan distintos. En el invierno están solos, no tienen hojas, ni nidos o chicos colgándose de sus ramas. En primavera, muestran su color al mundo.
En la esquina de Anatole France y Ayacucho me topé con Sergio, el carpintero. Lucía sencillo y afectuoso:
—¿Cómo está la familia?
—Todo bien, gracias, todo bien.
—¿Cómo anduvo la puerta de entrada?
—Bien, no se dobló.
—Claro, la hice con cedro estacionado, cedro mara boliviano, no es tan rojizo como otros, pero es más duro.
Conversamos sobre la salud de su padre que andaba renegando por su cadera. Nos despedimos. Sisí me esperaba frente a casa para entrar juntos y almorzar. Me sonrió. Le di un beso. Sus labios me supieron a ciruelas amarillas. Cerramos la puerta de rejas y mientras ella abría la puerta de entrada, me detuve a sacar del buzón las facturas de servicios. Bajé la tapa posterior y retiré un sobre que me llamó la atención. Venía sin membrete. Era de una medida más chica que la estándar. Lo dirigían a mí.
Entramos a la casa. Sisí fue a la cocina y comenzó a poner la mesa para el almuerzo. Me detuve en el living y revisé el sobre. Era de esos sobres chicos para enviar saludos navideños. No estaba pegado por sus bordes. Lo abrí. Su escritura era sencilla, de grafología primaria y de un tipo de letra temblorosa. Decía lo siguiente:
Quieren secuestrar a una de sus hijas. El teléfono está pinchado. Un familiar está metido. No llame a la policía Sr. Eduardo Bechara.
Un escalofrío me sacudió. Era una electricidad helada que hizo temblar cada célula de mi cuerpo. Puse el escrito dentro del sobre. Con mucha atención leí la portada y el remitente. Saqué el escrito de nuevo. Volví a leer la carta. “Quieren secuestrar a una de sus hijas”. Lo leí una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Sentí un golpe en cada una de sus lecturas.
—Sisí, ¿dónde están las chicas? —grité.
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —preguntó con desesperación.
—Decime.
—Eleana está con Damián. Silvina en la facultad y Yazmín en casa de Carina. Recién hablé con ellas —me miró a los ojos—. ¿Qué pasa? ¡Por favor decime!
La tomé del brazo y la llevé al garaje. No sé porque elegí ese lugar, tal vez porque era el menos frecuentado y por lo tanto lo sentí como el más privado de todos.
—Nos dejaron una carta. Dice que… —mi voz trastabilló—. Se la di a leer.
Sisí la terminó con pánico en sus ojos. Nos largamos a llorar y nos abrazamos. Éramos presas de un temor nuevo que nos llegaba hasta los huesos. Alguien nos quería arruinar la vida. Lo pensé de forma repetida mientras seguíamos abrazados y llorando por largo tiempo.
Fuimos a la cocina. Sisí lloraba de forma desconsolada. Yo también. Me sentí desprotegido, vulnerable ante una maldad que quería herirnos, hacernos daño con su brazo macabro. La inseguridad de Argentina nos quemaba la piel. Los tantos secuestros que veíamos por televisión eran un riesgo cercano y la amenaza tomaba forma en nuestro propio mundo.
La advertencia de la carta obligaba a analizarla con cabeza fría. La puse sobre la mesa y la miré con detenimiento. Me repelía mirarla. Debía hacerlo. Leerla bien. Estudiarla. ¿Por qué era anónima?
—¿Quién nos estará avisando de algo así? ¿Cómo se habrá enterado que algún pariente está metido en algo tan horrible?
—Quizás escuchó una conversación y nos está poniendo en aviso.
—Tal vez tenga miedo a una represalia de parte de los secuestradores.
—¡Cobarde! Por qué no viene y nos cuenta.
—Bueno, por lo menos nos avisa…
—¿Pero quién será? Como remitente aparece el nombre de Susana Cerisola, tu nombre y apellido.
Sisí subió las cejas y juntó los labios.
—El que lo escribió nos conoce. ¿Cómo sabe que Cerisola se escribe primero con C y después con S?
—Mirá —le mostré el sobre—. En el remitente puso la dirección de Intersey.
—¿Qué hacemos? En la nota dice: «No llame a la policía».
—¡Voy a llamar a la policía!
Fui hasta el teléfono y tomé el auricular.
—No, esperá, esperá. ¿Y si es la policía? ¡No, Eduardo! Acá dice que no utilicemos el teléfono. ¡Está pinchado!
—Está bien —volví a dejar el teléfono en su lugar.
—¿Qué familiar podría ser?
—Uno desequilibrado —apreté los puños—. No creo que ninguno de mis parientes llegue a esto. Debe ser alguien cercano que quiere que piense mal de ellos.
—¡Paremos un poco! Nos estamos yendo por las ramas. No podemos empezar a desconfiar de todo mundo. Hasta que no decidamos qué camino tomar, no podemos hacer elucubraciones, ¿te parece, Edu?
—No digamos nada a las chicas, se van a preocupar.
—¿Pero cómo no les vamos a decir? Ya son grandes. La vida de ellas está en juego. ¿Qué hacemos, Edu? ¿Qué hacemos?
—Tenemos que hablar con alguien —suspiré—, con alguien que nos ayude a elegir los caminos más seguros.
—¿Lo hablamos con Julio?
—¡Nooo! Recordá cuando nos entraron a robar en el cumpleaños de Yazmín, en la casa de la calle Margarita Weild, se asustó y siguió de largo.
—¿Y si hablamos con Fredy?
—¡Menos!
Recorrimos el espinel de amigos y acordamos que Gustavo, un empresario con experiencia, era el más indicado. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo.
—Él no es ningún atolondrado. No va a salir corriendo de miedo. Sus principios son: primero la familia y segundo la familia.
—Y Betty, su esposa, es extraordinaria, un fierro, en ellos podemos confiar.
—Él nos va a comprender, estoy seguro, no es de los que habla porque sí.
—Llamalo cuanto antes. Comunicate desde el locutorio que está en la esquina de la calle Sarmiento. Por las dudas no utilicemos el teléfono de casa.
Caminé hasta Sarmiento mirando hacia todos lados. Esperaba que no hubiera nadie para poder hablar tranquilo. Me paré del otro lado de la vereda y esperé a que un hombre desocupara una cabina. Entré, saludé al empleado y le dije que debía hacer una llamada. Fui hasta mi cabina y llamé a Gustavo.
—Necesito verte.
—¿Qué te parece el viernes?
—Gustavo, se trata de un problema muy complicado que tenemos que hablar a solas. Es urgente.
—¿De qué se trata? ¿Qué pasa? ¡Decime ya!
—Acá no te lo puedo decir.
—¡Decime ya! —insistió.
—Mirá, recibimos una carta —me frené—, y, bueno, nos dicen que va a pasar algo.
— ¡Ahhhhh, bueno! Lo primero que tenés que hacer es no darle bola. A mí esto ya me paso varias veces. ¿Es un empleado?
—No sé, Gustavo, no sé. Es algo jodido.
—Sí, indudablemente que estas cosas perturban, pero te aconsejo que lo tomes con calma. Para que veas que sé de lo que me hablás te cuento que yo recibí muchas cartas amenazantes, inclusive una vino con una bala manchada con sangre. Estos tipos de mensajes mafiosos los hacen los empleados. Pero acá me ves. La sigo peleando. Yo al hueso no lo suelto fácil. Son amenazas. No te calentés.
—Está bien, Gustavo. Gracias. Nos vemos el viernes. Yo te llamo —negué con la cabeza.
Volví a casa pensando en que no me había entendido. No era yo el que estaba amenazado, eran mis hijas. Cuando te dicen que te van a secuestrar a un hijo se te mueve toda la estantería, no hay análisis lógico que valga, te perturbás hasta llegar al pánico y el terror se apodera de vos.
—No le expliqué bien —le dije a Sisí.
Ella bajó la vista.





























