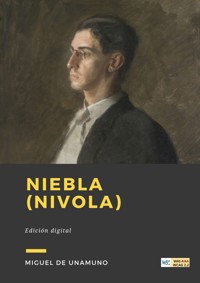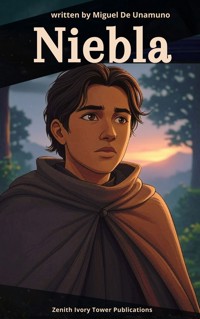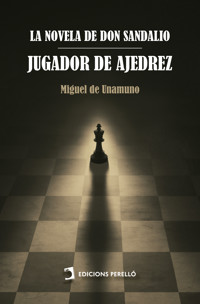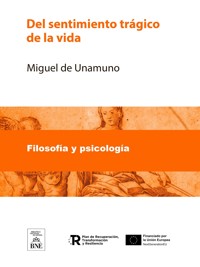0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1934
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1934, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
El hermano Juan
Miguel de Unamuno
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
El hermano Juan
PRÓLOGO
EL HERMANO JUAN o EL MUNDO ES TEATRO
PERSONAJES
ACTO PRIMERO
ACTO SEGUNDO
ACTO TERCERO
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
«¡Mi querido lector! ¡Lee, si es posible, en voz alta! ¡Y si lo haces, gracias por ello! Y si no lo haces tú, mueve a otros a ello, y gracias a cada uno de ellos y a ti de nuevo. Al leer en voz alta recibirás la más fuerte impresión, la de que tienes que habértelas contigo mismo y no conmigo que carezco de autoridad ni con otros que te serían distracción.»
SOEREN KIERKEGAARD.—Prólogo (del 1 de agosto de 1851) a Para examen de conciencia, dedicado a sus contemporáneos.
PRÓLOGO
Este prólogo es, en realidad de apariencia, un epílogo. Como casi todos los prólogos. Aunque... ¿sí? ¿Nacen los hombres—a contar entre éstos a los llamados entes de ficción, personajes de drama, de novela o de narración histórica—, nacen de las ideas los hombres, o de éstos aquéllas? ¿Es el hombre una idea encarnada—en carne de ficción—, o es la idea un hombre historiado, eternizado así? Voy a contarte, lector, cómo me nació este mi «El Hermano Juan».
Un compañero de letras, Julio de Hoyos, que había escenificado mi «Nada menos que todo un hombre» (novela) dejándomelo reducido a «Todo un hombre» (drama), me propuso llevar a escena mi «Niebla»—¿Porqué la llamé nivola? Lo tuve, desde luego, por un despropósito. Mí Augusto Pérez, el héroe—héroe, sí—de mi «Niebla», se afirma frente a mí y aun en contra de mí, el autor del libro—del libro, no de Augusto Pérez—, sosteniendo que él, y no yo, es la verdadera realidad histórica, el que de veras existe y vive—sólo vivir es existir—, y yo un mero pretexto para que él exista y viva en los lectores de su historia. Y lo tuve por despropósito porque no cabe en escenario de tablas un personaje de los que llamamos de ficción representado allí por un actor de carne y hueso, y que afirme que él, el representado, es el real y no quien lo representa, y menos el autor de la pieza, que puede estar hasta materialmente muerto. ¿Y cuando presumí después que acaso se propusiera proyectarme a mí, al autor, cinematográficamente, y acaso hacerme hablar por fonógrafo? ¡Antes muerto! Sólo se vive por la palabra viva, hablada o escrita, no de máquina. Y entonces me di cuenta de que la verdadera escenificación, realización histórica, del personaje de ficción estriba en que el actor, el que representa al personaje, afirme que él y con él el teatro todo es ficción y es ficción todo, todo teatro, y lo son los espectadores mismos. Que es igual que lo otro, que lo que parece inverso. Son dos términos al parecer contradictorios, mas que se identifican. ¿Qué más da que se afirme que es todo ficción o que es todo realidad? Y me acordé al punto de Don Juan Tenorio y de su leyenda.
Porque toda la grandeza ideal, toda la realidad universal y eterna, esto es: histórica, de Don Juan Tenorio consiste en que es el personaje más eminentemente teatral, representativo, histórico, en que está siempre representado, es decir, representándose a sí mismo. Siempre queriéndose. Queriéndose a sí mismo y no a sus queridas. Lo material, lo biológico, desaparece junto a esto. La biología desaparece junto a la biografía, la materia junto al espíritu.
Si Don Quijote dice «¡Yo sé quién soy!», Don Juan nos dice lo mismo, pero de otro modo: «¡Yo sé lo que represento! ¡Yo sé qué represento!» Así como Segismundo sabe que se sueña. Que es también representarse. Se sueñan los tres y saben que se sueñan. Don Juan se siente siempre en escena, siempre soñándose y siempre haciendo que le sueñen, siempre soñado por sus queridas. Y soñándose en ellas. ¿Y la lujuria? ¿la libido—pues que este término latino han puesto en modo los especialistas biológicos—? ¿la...—no la llamaremos amor—, la rijosidad? ¡Bah! No se trata de biología, sino de biografía; no de materia, sino de espíritu; no de física, sino de metafísica. O sea de historia. Porque la metafísica es historia y la historia es metafísica la filosofía, ¿qué es sino la historia del desarrollo del pensamiento universal humano?
Hay dos principales concepciones llamadas materialistas de la historia, dos materialismos históricos: el de Carlos Marx y el de Segismundo Freud. Y frente a ellas, y en gran parte contra ellas, una que podríamos llamar concepción—acaso mejor: sentimiento—histórica de la materia. Hay la concepción materialista del hambre, la de la conservación del individuo material, del animal humano, y hay la de la reproducción, que es también conservación, conservación del género material humano, del linaje. Y las dos, en el fondo, se completan y hasta se funden. ¿Es que el animal humano—como los demás animales—se conserva para reproducirse, o se reproduce para conservarse? A los biólogos con el problema. Y ellos os marearán con el metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Y el estómago y los órganos sexuales.
Mas frente a esta doble concepción materialista de la historia—dirigida ésta por el hambre y por la libido—hay la concepción histórica de la materia, la de la personalidad. Algún filósofo la llama vanidad. Y con ella, si queréis, la envidia. Así la leyenda bíblica que abre la verdadera historia humana, la de la guerra, la de la lucha por la vida—struggle for life—, con el asesinato de Abel por su hermano Caín, no se lo hace cometer a éste en aquél ni por hambre ni por celo, ni disputándole pan ni disputándole hembra. Sino que Caín, el labrador, mata a Abel, al pastor de ovejas, porque Yahvé, el Señor, ve con buenos ojos las ofrendas de Abel y no las de Caín. O sea que ve con buenos ojos al uno y no al otro. Y le mata Caín a Abel por envidia. En el fondo, lucha de personalidad, de representación. No es lo que aquí juega la necesidad física, material, de conservarse ni la de reproducirse, sino la necesidad psíquica, espiritual, de representarse y con ello de eternizarse, de vivir en el teatro que es la historia de la humanidad. O en este caso bíblico, la de ser recibido en la mente, en la memoria, del Creador de cielo y tierra, de que este Señor le mire. «Aquel día me miró Dios» o «vino a verme Dios», dicen los campesinos, labradores o pastores, cuando se refieren a alguno en que les nació o les medró fortuna. Y a esta concepción histórica volveré pronto.
Hánse apoderado de la figura histórica de Don Juan, y hasta han pretendido acotársela, los biólogos, los fisiólogos, los médicos—y hasta, entre éstos, los psiquiatras!—, y hánse dado a escudriñar si es—no si era—un onanista, un eunucoide, un estéril—ya que no un impotente—, un homosexual, un esquizofrénico—¿qué es ésto?—, acaso un suicida frustrado, un ex-futuro suicida. A partir, en general, de que no busca sino el goce del momento. Ni siquiera conservarse, menos reproducirse, sino gozarse. Proceso catabólico, que diría un biólogo.
¿Un onanista? Hay quien lo cree. Y son los más groseros de concepción. Un onanista... en la hembra. Un perfecto egoísta, que es siempre, aun en la más íntima compañía y en el más apretado abrazo, un solitario. Que ni siquiera trata de adentrarse en la hembra, en su presa, de fundirse con ella, sino a lo más de ensimismarse, no de enajenarse, en ella. Y nada de conocerla. De conocerla en el hermoso sentido bíblico cuando se dice de un varón que conoció a su mujer. Que es para él mujer y no hembra, persona y no animal. Por algo los fieles cristianos han identificado la tentación del conocimiento, de probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, con la tentación de la concupiscencia carnal.
Ese Don Juan, entendido así, como un gozador solitario, aunque en compañía, es a lo más como el rano—el macho de la rana—, que, aunque fecunda los huevos de la hembra, lo hace fuera de ésta, si bien la tiene cojida, la palpa, la ve y la huele. Otros animales, ni eso siquiera. Ni conocen materialmente a la hembra, ni la ven, ni la tocan, ni la huelen. Lo de la compenetración, lo de la fusión, se queda para el espermatozoo masculino y para el óvulo femenino, que no se sabe que tengan psique. Y éstos si que se digieren mutuamente, se entredevoran, se funden, se conjugan. Los otros se limitan a gozarse un momento a si mismos.
Y aquí se enredan nuestros biólogos en teorías sobre la homosexualidad, y cómo el goce, que es el medio, borra el fin, que es la reproducción. Suponiendo, claro está, que la naturaleza tenga fines, sea finalista. Aunque no será eso de la homosexualidad fruto de un oscuro instinto malthusiano? Gozar el goce del momento, gozar inmediatamente lo mediato, sin sentido de la finalidad, que es la reproducción, la continuidad y continuación de la especie. El pobre animal no se conoce fuera de sí. Y ni aun en sí; conocerse. A lo sumo la hembra tiene una más o menos vaga conciencia de maternidad futura.
¿Reproducirse? ¿Gozarse fuera de sí, en otros? ¿Tener conocimiento y conciencia y contento de la finalidad trascendente del acto sexual? A lo sumo Don Juan se goza a sí mismo—hay quien lo cree—fuera de sí, pero en la representación de los demás. «¡Aivá, pa’a que se le diga!»—que decíamos de niños cuando alguien hacía algo por jactancia. Y aquí entra ya la vanidad. Y con ella la historia, la leyenda.
El legítimo, el genuino, el castizo Don Juan parece no darse a la caza de hembras sino para contarlo y para jactarse de ello. Recuérdese la lista de sus víctimas, de sus piezas cobradas, que presenta el Don Juan del drama de Zorrilla. Y recuérdense sus desafíos. ¿Por celos? No, el Burlador no los siente. Como acaso no siente el celo. Lo que le atosiga es asombrar, dejar fama y nombre. Y hasta sacrifica la eficacia a la espectacularidad. Baudelaire, que fué un dandy fracasado y en rigor un solitario, nos ha dado la más profunda interpretación—teatral, ¡claro!—de Don Juan cuando nos le describe entrando en los Infiernos, en la barca de Caronte, rompiendo por en medio del rebaño de sus víctimas, que se retuercen y mugen—entre ellas la casta y flaca Elvira pareciendo reclamarle una suprema sonrisa en que brillara el dulzor de su primer juramento—, y él, Don Juan, tranquilo, doblado sobre su espadón, miraba el surco y no se dignaba ver nada...
mais le calme héros, courbé sur sa rapière,
regardait le sillage et ne daignait rien voir.
Pero se dignaba ser mirado—y admirado—, darse a las miradas de los demás. Este es Don Juan.
Ser mirado, ser admirado, y dejar nombre. ¡Dejar nombre!
El nombre es lo que hace al hombre hombre y no mero animal, no macho ni hembra. Y aquí conviene que el lector recuerde que en latín homo (en acusativo hominem, nuestro «hombre») es el nombre de la especie, que incluye a los dos sexos: vir, varón, y mulier, mujer—por no decir «macho» y «hembra»—, y que podríamos traducir por persona. Tan «hombre», tan persona es la mujer como el varón cuando dejan de ser macho y hembra. Y en alemán, Mensch abarca a los dos, al Man, o Varón, y a la Weibe, o Mujer. Es la categoría común de humanidad. Y cabe decir que el verdadero hombre, el hombre acabado, cabalmente humano, es la pareja, compuesta de padre y madre. Es la célula humana personal. Y a ese hombre acabado le hace el nombre. Pero no ciertamente el que parecía buscar ese pobre Don Juan soltero, esto es, solitario.
Con el hombre acabado, con la pareja humana, aparecen la paternidad y la maternidad concientes, y con esto alborea el nombre, esto es, la historia. Y con la historia, con la tradición histórica, la religión. Los animales no reconocen ni abuelos ni nombres; carecen de abolengo y de lenguaje. Y la tradición es, sobre todo, como el lenguaje, maternal. Decimos lengua madre, y no sólo porque el nombre «lengua» sea femenino, pues no se dice lenguaje padre. Ni el compadraje es comadreo. El sentimiento maternal es tradicional y conservador; anabólico, que diría un fisiólogo en su jerga. La leche de la cultura brota de pechos maternales, y lo demás es mera literatura.
El sentido de maternidad—y con ello de paternidad—, que es arranque de la historia, de la tradición, del nombre, pare la religiosidad. La religión que ha de salvar el alma, el nombre, en la historia, se encumbra al reconocer un padre celestial, sea Zeus pater—Ju-piter—, sea otro. «Padre nuestro que estás en los cielos», se nos ha enseñado a rezar desde niños.
Y dejando por ahora si Don Juan es padre—y digo es y no fué, porque ahora no me refiero a ninguno de los Don Juanes puramente literarios, cuyo estudio abandono a los eruditos—, vengamos a cómo, cuando aparece en nuestra historia por obra de poetas que lo sacan del fondo de la conciencia nacional y popular, aparece envuelto en religiosidad, temeroso, si es que no amoroso, del Padre celestial, del que nos salva el nombre, pero... El Burlador de Sevilla, el Don Juan de Tirso de Molina, quiere gozar del momento que pasa, gozarse en el goce que pasa, sobre todo en el del engaño; mas cuando se le despierta y le escuece la conciencia religiosa, el antuvio del remordimiento, se la sacude con el «si tan largo me lo fiais»... Y Zorrilla, tradicionalmente español como Tirso, vio en la vida del Tenorio un misterio religioso que envuelve al meramente erótico. Don Juan quiere salvar el alma de la muerte. Y se la salva ella, Inés, su seducida, por el amor. La querida, maternal ya, en un abrazo de amor—abrazo del amor y la muerte—se lo lleva al cielo. Y este drama, tan hondamente sentido por Zorrilla como un misterio religioso, es, hoy todavía, en España, un acto de culto católico nacional. Y popular o laico. Cada año, por los días de la conmemoración de los difuntos, de las benditas ánimas del Purgatorio, el pueblo acude, como a una misa, a una procesión, a un funeral, a ver y a oír y a admirar, a temer y a compadecer a Don Juan, y a ver y a oír y a compadecer y aun a adorar a Doña Inés—«doña Inés del alma mía»—, maternal y virginal a la vez. Ya que toda verdadera madre es virgen y toda verdadera virgen es madre. Mujer y no hembra, mujer con nombre y con historia.
¿Por qué se enamoran de Don Juan sus víctimas? ¿Es que, como sostienen ciertos autores, sienten la supuesta feminidad de él? ¿Acaso por una suerte de homosexualidad femenina? ¡Quiá! Es que le compadecen. Le agradecen, ante todo, que se fije en ellas, que les reconozca personalidad, siquiera física, corporal. Y que las quiera—aun sin él propiamente quererlo—hacer madres. Hay vanidad en ello, regodeo de sentirse distinguida la preferida y de distinguirse así. Pero hay, además, y acaso sobre todo, compasión maternal. «¡Que no sufra el pobre por mí!» Alguna vez la víctima coje a Don Juan, se lo arrima a sus pechos, se lo apechuga, y acaso se los pone en la boca. ¡Pobre Don Juan!
La redención final de Don Juan en el misterio—místico y simbólico—español de Zorrilla se acaba por la intercesión de una medianera, de una intercesora: Doña Inés, la religiosa. A ésta perdona el Señor primero, y la perdona como Jesucristo a la pecadora evangélica que entró en casa de un fariseo donde el Redentor se hallaba y le ungió con mirra y lloró a sus pies y se los bañó en lágrimas y se los enjugó con su melena—la de ella—y se los besó, y a las murmuraciones del fariseo respondió Él con una parábola y con reproches, y luego perdonó a la pecadora sus pecados enseñándole que porque había amado ella mucho, pues a quien poco se le perdona es que amó poco. Y luego: «¡tu fe te ha salvado; vete en paz!» (Lucas, VII.)
Pues así también a la pobre Inés, la religiosa de nuestro misterio español, el de Zorrilla, la enamorada religiosamente del Burlador, se le perdona porque amó mucho, porque se compadeció de Don Juan, ¡pobrecito!, y así pudo traspasarle su perdón y en nombre de Jesucristo perdonarle, pues llegaba el fin de la fianza, del «si tan largo me lo fiais».... llegaba el arrepentimiento. Y aquí hace Doña Inés no de novia, ni de prometida, ni de esposa, sino de hermana de la caridad. Hermana y de la caridad. Hermana que es ser madre. Y ¿qué son las víctimas del Burlador sino sus hermanas de la caridad? Caridad, y no en el sentido físico amor, ágape y no eros, caridad, compasión, amor fraternal, que es a la vez maternal. O paternal, en otro caso. Y he aquí por qué en esta mi reflexión del misterio de Don Juan sus mujeres aparecen hermanas y él, Don Juan, el Hermano Juan. Y con ello medianero, intercesor. Y ellas maternales y hermanales, corredentoras.
Consabido es que el verdadero tormento de la mujer—de la mujer, no de la hembra es el de la maternidad marrada; que las pobres monjitas en su celda rinden culto al Niño Jesús, más que al Esposo. Consabido es—y lo he desarrollado en mi libro sobre «La agonía del cristianismo»—todo el juego que juega en nuestra religión el misterio del celibato. San Agustín, que fué padre según la carne, que tuvo un hijo de ésta, escribe, celebrando el celibato—y la viudez—, que con él se llenaría mucho antes la Ciudad de Dios—de almas, ¡claro!—y se aceleraría antes el acabamiento del siglo.