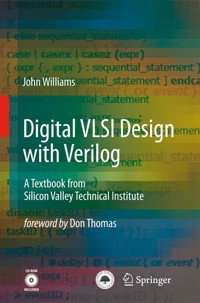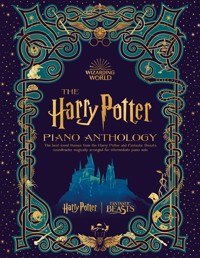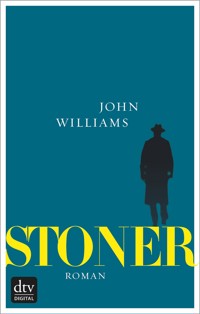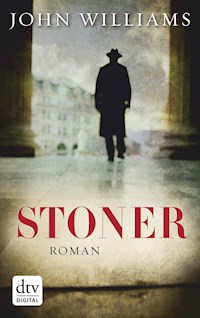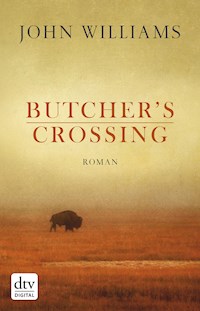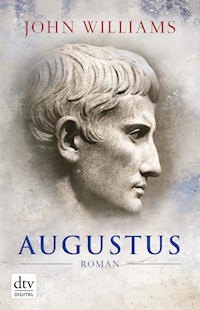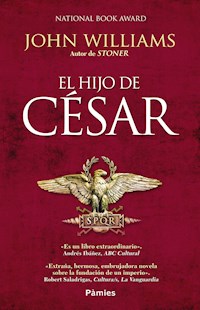
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 44 a. C. Julio César es asesinado. Cuando en su testamento adopta y nombra como su heredero universal a su sobrino Octavio, la vida de este joven de dieciocho años cambia para siempre. Rodeado de hombres que luchan encarnizadamente por el poder —Cicerón, Bruto, Casio, Marco Antonio, Lépido—, el joven Octavio debe imponerse a todas las maquinaciones para hacer suyo el legado de su padre adoptivo y reclamar su destino como primer emperador romano. El hijo de César nace, después de una meticulosa labor de investigación, de la pluma de un auténtico poeta, y nos cuenta el sueño de un hombre por liberar a la corrupta Roma de las luchas internas que amenazan con acabar con ella y afianzarla como eje del mundo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
John Williams
Título original: Augustus
Primera edición: marzo de 2016
Copyright © 1972 by John Williams
© de la traducción: Christine Monteleone, 2008
© de esta edición: 2016, Ediciones Pàmies, S.L.
C/ Mesena,18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16331-76-5
BIC: FV
Ilustración de cubierta y rótulos: Calderón Studio
Nota del autor
Se cuenta que un conocido historiador latino declaró que, de haber sido necesario para lograr un determinado efecto retórico en una frase, habría hecho que Pompeyo ganara la batalla de Farsalia. Aunque yo no me he permitido semejante libertad, sí es cierto que algunos de los errores de hecho que contiene este libro son deliberados. He variado el orden de diversos acontecimientos, cuando los datos existentes eran incompletos o inciertos los he inventado, y he atribuido una identidad a algunos personajes de los que no existe mención en la Historia. En ciertas ocasiones he modernizado los nombres de lugares y la nomenclatura romana, si bien no ha sido así en todos los casos dado que he preferido determinadas resonancias a la homogeneidad automática. Salvo contadas excepciones, los documentos que integran esta novela son invención propia: he parafraseado partes de las cartas de Cicerón, he tomado en préstamo ciertos pasajes de los Hechos de Augusto y he empleado un fragmento de un libro desaparecido de la Historia de Tito Livio que sobrevive en textos de Séneca el Viejo.
Sin embargo, las verdades que esta obra contiene no son tanto verdades de la Historia como verdades de ficción. Estaré muy agradecido a los lectores que la interpreten con arreglo a lo que pretende ser: el fruto de la imaginación.
Deseo dar las gracias a la Fundación Rockefeller por concederme una beca que me permitió viajar y comenzar esta novela, al Smith College de Northampton, Massachusetts, por permitirme un periodo sabático para continuarla, y a la Universidad de Denver por su amable comprensión, en ocasiones no exenta de desconcierto, que hizo posible que la terminara.
Prólogo
Carta de Julio César a Atia (45 a. C.)
Envía al muchacho a Apolonia.
Mi querida sobrina, comienzo de forma tan abrupta con objeto de desarmarte y de mitigar y contrarrestar con mi tenaz persuasión toda objeción por tu parte.
Tu hijo ha dejado mi campamento de Cartago en buen estado de salud; le tendrás en Roma en el transcurso de la semana. He dado instrucciones a mis hombres para que la travesía sea pausada con el fin de que recibas esta carta antes de que él llegue.
Puedo imaginarte en este mismo instante planteando reparos, a tu juicio fundados: eres madre además de una Julia, lo que te hace doblemente obstinada. Y creo saber cuáles serán tus objeciones, pues ya hemos hablado con anterioridad de estos asuntos. Aludirías a su salud inestable, aunque pronto te darás cuenta de que Cayo Octavio regresa de su campaña conmigo en Hispania más saludable que cuando la comenzó. Cuestionarías la calidad de los cuidados que recibe en el extranjero, pero si lo piensas con detenimiento, te darás cuenta de que los médicos de Apolonia están más preparados para atender a sus problemas de salud que esos perfumados charlatanes que hay en Roma. Tengo seis legiones de soldados en Macedonia y alrededores, y, mientras que la muerte de cualquier senador no supondría una gran pérdida para el mundo, la salud de los soldados es asunto de máxima importancia. Además el clima costero de Macedonia es tan benévolo como el de Roma, si no más. Eres una buena madre, Atia, pero adoleces de esa severidad y rigidez moral que en ocasiones afectan a nuestra estirpe. Has de aflojar un poco las riendas y permitir que tu hijo se convierta de hecho en el hombre que es por derecho. Tiene casi dieciocho años, y recuerda los presagios en el momento de su nacimiento, los cuales, como sin duda sabes, he hecho todo lo posible por favorecer.
Quiero que comprendas la importancia del mandato con el que comienzo mi carta. Su griego es atroz y su retórica, floja; su filosofía no está mal, pero sus conocimientos de literatura son una excentricidad, por no decir más. ¿Son los tutores en Roma tan dejados y negligentes como los ciudadanos? En Apolonia tendrá la oportunidad de leer filosofía y de mejorar su griego con Atenodoro, ampliará sus conocimientos de literatura y pulirá su retórica con Apolodoro. Ya lo he dispuesto todo.
Además, a su edad es necesario mantenerle alejado de Roma: es un joven de fortuna, de posición elevada y gran belleza, y si no le corrompe la admiración de los muchachos y muchachas, lo hará la ambición de los aduladores (advertirás cuán hábilmente me refiero a esa moralidad campechana vuestra). En una atmósfera espartana y disciplinada, sus mañanas transcurrirán junto a los más eruditos maestros de nuestro tiempo perfeccionando el arte humano de la inteligencia, y pasará sus tardes con los oficiales de mis legiones aprendiendo ese otro arte sin el cual ningún hombre está completo.
Ya tienes una ligera idea de lo que siento por el muchacho y de cuáles son mis planes para él: sería hijo mío ante la ley como lo es en mi corazón si ese Marco Antonio —que sueña con sucederme y que intriga con mis enemigos con la misma discreción con la que un elefante deambularía por el Templo de las Vírgenes Vestales— no hubiera impedido la adopción. Tu hijo Cayo es mi mano derecha, pero para que pueda continuar siéndolo sin peligro y me suceda en el poder debe tener la oportunidad de conocer en qué radica mi fuerza. Y esto en Roma no puede hacerlo, ya que el más importante de ellos lo he dejado en Macedonia: mis legiones, con las que el verano próximo Cayo y yo arremeteremos contra los partos o los germanos, y a las que es posible que también necesitemos para combatir las traiciones que surjan en Roma… Por cierto, ¿cómo está Marco Filipo, a quien te complaces en llamar tu esposo? Es tan tonto que casi le aprecio. En realidad le estoy agradecido, pues de no estar tan ocupado haciendo el bobo en Roma y conspirando tan torpemente contra mí junto con su amigo Cicerón, quizás estaría desempeñando su labor como padre adoptivo de tu hijo. Tu difunto esposo, pese a provenir de una familia carente de distinción, al menos tuvo el acierto de engendrar un hijo y de prosperar gracias al nombre de la familia Julia; tu actual esposo, en cambio, intriga en mi contra y sería capaz de destruir ese nombre que constituye la única ventaja que posee frente al mundo. Aun así, desearía que todos mis enemigos fueran tan ineptos: sentiría menos admiración por ellos, pero estaría más seguro.
Le he pedido a Cayo que se haga acompañar a Apolonia por dos amigos que lucharon con nosotros en Hispania y que ahora regresan con él a Roma: Marco Vipsanio Agripa y Quinto Salvidieno Rufo, a los cuales conoces, y otro —un tal Cayo Cilnio Mecenas— al que no conoces. Tu esposo sin duda sabrá que este último desciende de una antigua familia etrusca emparentada remotamente con la realeza, un detalle que al menos le complacerá.
Observarás, mi querida Atia, que al inicio de esta carta daba la impresión, como tío tuyo, de dejarte elección respecto al futuro de tu hijo; pero como César debo dejar claro que no es así. He de regresar a Roma en el transcurso de este mes, y habrás oído rumores de que me dispongo a hacerlo en calidad de dictador vitalicio en virtud de un decreto del Senado que aún no se ha emitido. Esto me capacita para designar un jefe de caballería, que será la segunda autoridad máxima por debajo de mí. Lo he designado, y como puedes suponer, he elegido a tu hijo. Ya es una realidad y no se puede cambiar; de modo que si tú o tu esposo interferís, la ira del pueblo se abatirá sobre vosotros con tal fuerza que mis propios escándalos parecerán por contraste insignificantes.
Espero que vuestro veraneo en Puteoli haya sido placentero y que os encontréis ya de vuelta en la ciudad para la nueva temporada. Yo estoy cansado y con ganas ya de regresar a Italia. Tal vez cuando vuelva, y una vez despachados mis asuntos en Roma, podríamos ir a disfrutar de unos días tranquilos en Tívoli. Podrías incluso traer a tu esposo, y también a Cicerón, si es que desea venir. A pesar de lo dicho, en realidad siento un gran aprecio por ambos. Al igual que lo siento por ti, naturalmente.
LIBRO I
Capítulo primero
I. Memorias de Marco Agripa. Fragmentos (año 13 a. C.)
Yo estaba con él en Actium. Del choque del metal de las espadas manaba fuego, la sangre de los soldados inundó la cubierta y tiñó de carmesí el azul del mar Jónico, las jabalinas silbaban surcando los aires, las naves incendiadas gemían sobre el agua, y los días resonaban con los gritos incesantes de aquellos hombres cuyas carnes ardían dentro de la armadura que no habían podido quitarse. Antes de eso había estado con él en Módena, donde el mismo Marco Antonio invadió nuestro campamento y hundió la espada en el lecho vacío en que César Augusto yaciera, y donde merced a su perseverancia obtuvo el primer triunfo que más tarde pondría el mundo en nuestras manos; y en Filipos, adonde viajó tan enfermo que no podía tenerse en pie, pese a lo cual pidió que le transportaran junto a sus tropas en una litera, y donde una vez más estuvo a punto de morir a manos del asesino de su padre y luchó hasta que los asesinos del mortal Julio —después deificado— acabaron por destruirse a sí mismos.
Mi nombre es Marco Agripa, llamado también Vipsanio, tribuno del pueblo y cónsul del Senado, soldado y general del Imperio romano y amigo de Cayo Octavio César, conocido hoy como Augusto. Escribo estas memorias en el quincuagésimo año de mi vida con el fin de legar constancia a la posteridad del tiempo en que Octavio halló a Roma desangrándose entre las fauces de las banderías, en que Octavio César mató a la bestia facciosa rescatando el cuerpo casi exánime, y en que Augusto sanó las heridas de Roma devolviéndole la salud para que marchara con vigor sobre las fronteras del mundo. De este triunfo he sido parte dentro del límite de mis capacidades, parte de la que estas memorias dejarán constancia a fin de que los historiadores de todas las épocas comprendan los motivos de la admiración que Augusto y Roma suscitan.
Bajo el mando de César Augusto desempeñé diversas funciones relacionadas con la restauración de Roma, labor por la cual esta me ha recompensado con generosidad. He sido cónsul en tres ocasiones, edil y tribuno en una, y dos veces gobernador de Siria; y en dos ocasiones recibí del propio Augusto, durante sus períodos de grave enfermedad, el sello de la Esfinge. Conduje a las legiones romanas a la victoria contra Lucio Antonio en Perusia, contra los aquitanos en la Galia y contra los germanos en el Rin (servicio por el cual rehusé ser galardonado con un triunfo en Roma), y subyugué también a las facciones y tribus rebeldes de Hispania y Panonia. Recibí de Augusto el título de comandante en jefe de nuestra flota, y gracias a la construcción del puerto al oeste de la Bahía de Nápoles nuestras naves se salvaron del pirata Sexto Pompeyo, al que más tarde derrotarían y aniquilarían en Mylae y Nauloco, en la costa de Sicilia. Por esta gesta el Senado me distinguió con la corona naval. En Accio derrotamos al traidor Marco Antonio, restituyendo así la vida al cuerpo de Roma.
Ordené erigir el templo hoy llamado Panteón y otros edificios públicos para celebrar la liberación de Roma de la traición egipcia. Siendo administrador principal de la ciudad bajo el mando de Augusto y el Senado, hice reparar los viejos acueductos de la ciudad y construir otros nuevos con el fin de que la ciudadanía y el pueblo de Roma tuvieran agua para prevenir la enfermedad; y cuando la paz llegó a Roma, participé en el estudio y elaboración de un mapa del mundo, proyecto que se había iniciado durante la dictadura de Julio César y que su hijo adoptivo hizo al fin posible.
Sobre estos hechos escribiré con mayor profusión en el decurso de estas memorias. Mas ahora debo hablaros del tiempo en que comenzaron: el año después de que Julio César regresara victorioso de su campaña en Hispania, en la cual participamos Cayo Octavio, Salvidieno Rufo y yo.
Porque yo me hallaba junto a él en Apolonia cuando llegó la noticia de la muerte de César…
II. Carta de Cayo Cilnio Mecenas a Tito Livio (13 a. C.)
Mi querido Livio, has de perdonarme por haberme demorado tanto en responder. Los motivos son los de siempre: el retiro no parece haber mejorado mi estado de salud en absoluto. Los médicos se limitan a asentir solemnemente con la cabeza, a musitar frases misteriosas y a cobrar sus honorarios. Nada parece ayudarme; ni las repugnantes medicinas que me obligan a tomar ni tan siquiera la abstinencia de aquellos placeres que, como bien sabes, en su día disfrutaba. La gota hace que últimamente me sea imposible hasta coger la pluma, a pesar de que sé con qué diligencia realizas tu trabajo y cuán necesaria te es mi ayuda en relación con la cuestión sobre la cual me inquieres. Y por si no fueran bastantes mis males, durante las últimas semanas he padecido insomnio, de manera que paso los días sumido en el cansancio y la lasitud. Aun así, mis amigos no me abandonan y la vida me sigue siendo fiel, dos cosas por las que he de estar agradecido.
Me preguntas acerca de los primeros tiempos de mi relación con nuestro emperador. Has de saber que hace solo tres días tuvo la bondad de visitar mi hogar interesándose por mi enfermedad, y que estimé conveniente informarle de tu petición. Sonrió y me preguntó si me parecía apropiado ayudar a un republicano recalcitrante como tú, tras lo cual nos pusimos a conversar sobre los viejos tiempos, como hacen los hombres cuando comienzan a sentir que los años se les vienen encima. Hay algunas cosas (pequeños detalles) que él recuerda incluso con más viveza que yo, aun cuando mi profesión haya consistido siempre en no olvidar nada. Acabé preguntándole si no preferiría enviarte él mismo su relato de aquellos tiempos. Por un instante fijó su mirada en el vacío, tras lo cual dijo sonriendo: «No, los emperadores son más proclives que los poetas y los historiadores a dejarse engañar por sus recuerdos». Me pidió que te enviara sus saludos afectuosos y me autorizó a escribirte con entera libertad.
Pero ¿con qué libertad voy a hablar de aquellos días? Éramos jóvenes, y si bien Cayo Octavio, como entonces era llamado, sabía que el destino le era favorable y que Julio César pretendía adoptarle, ni él ni yo ni Marco Agripa ni Salvidieno Rufo, que éramos sus amigos, podíamos realmente imaginar hasta dónde llegaríamos. Amigo mío, yo no gozo de la libertad del historiador: tú eres capaz de narrar los movimientos de hombres y ejércitos, de indagar en el complejo entramado de las intrigas de estado, sopesar victorias y derrotas, relatar nacimientos y decesos, y pese a todo, merced a la sensata pureza de tu labor, permanecer libre del terrible lastre de ese conocimiento que no acierto a nombrar pero del cual soy cada vez más consciente a medida que pasan los años. Sé lo que buscas, y sin duda te impacientarás conmigo porque no te doy de una vez la información que precisas. Pero debes recordar que, no obstante mis servicios al Estado, soy poeta e incapaz por tanto de contemplar nada de forma muy directa.
Quizás te sorprenda saber que no conocía a Octavio antes de encontrarme con él en Brindisi, adonde fui enviado para reunirme con él y sus amigos de camino a Apolonia. Aún desconozco los motivos por los que allí fui, pero lo que sé de cierto es que se debió a la intervención de Julio César. Mi padre, Lucio, había hecho algún favor a Julio, por lo que unos años antes este había venido a visitarnos a nuestra villa de Arezzo. Conversábamos sobre algo —creo recordar que yo defendía la superioridad de los poemas de Calímaco frente a los de Catulo—, y recuerdo que me mostré arrogante, grosero e ingenioso (o eso pensaba). Yo era muy joven entonces. En cualquier caso, mi conversación parecía divertirle, así que estuvimos charlando largo tiempo. Dos años después le ordenó a mi padre que me enviara a Apolonia en compañía de su sobrino.
Amigo mío, he de confesarte (aunque no te permito que lo emplees) que no quedé demasiado impresionado por Octavio cuando le vi por primera vez. Yo acababa de llegar a Brindisi desde Arezzo, terriblemente cansado tras más de diez días de viaje, cubierto de polvo del camino y en extremo irritable. Me reuní con ellos en el muelle desde el cual debíamos embarcar. Agripa y Salvidieno conversaban entre sí, mientras Octavio, algo apartado, contemplaba una pequeña embarcación que estaba anclada cerca. No parecieron percatarse de mi llegada, así que dije (imagino que en un tono bastante alto):
—Soy Mecenas, con quien teníais que reuniros aquí. ¿Quién de vosotros es quién?
Agripa y Salvidieno me miraron con una expresión jovial y me dijeron sus nombres; Octavio no se volvió. Y yo, interpretando esto como un gesto de arrogancia y desdén, dije:
—Y tú debes de ser el otro, al que llaman Octavio.
Entonces se dio la vuelta y caí en la cuenta de lo imbécil que había sido, pues la expresión de su rostro era de una timidez rayana en la desesperación.
—Sí, soy Cayo Octavio —me dijo—. Mi tío me ha hablado de ti.
A continuación sonrió, me tendió su mano y, alzando la vista, me miró por primera vez.
Como sabes, mucho es lo que se ha dicho acerca de sus ojos, las más de las veces en una rima penosa y aun peor prosa: aunque en el pasado le halagaran, a estas alturas debe de estar cansado de oír el sinfín de metáforas y qué sé yo qué más artificios con los que se los ha descrito. Lo cierto es que ya entonces sus ojos eran extraordinariamente límpidos, penetrantes y profundos, acaso más azules que grises, si bien al mirarlos era más la luz que el color en lo que uno reparaba. ¿Lo ves?…, ya empiezo yo también; he leído demasiados poemas de mis amigos…
Puede que yo diera un paso atrás, no lo recuerdo. En cualquier caso me quedé atónito, de modo que aparté la vista, posando la mirada en la nave que Octavio había estado contemplando.
—¿Esa es la barcaza en la que vamos a cruzar? —pregunté algo más contento.
Era una pequeña embarcación mercante de no más de quince metros de eslora, con los maderos de la proa podridos y las velas llenas de remiendos. De ella emanaba un intenso hedor.
Agripa se dirigió a mí y, con una ligera sonrisa, me dijo:
—Nos han dicho que es la única que hay.
Debió de pensar que yo era un remilgado, pues iba vestido con una toga y llevaba varios anillos, mientras que ellos no llevaban más que unas túnicas sin adorno alguno.
—No podremos soportar ese olor —dije.
—Al parecer se dirige a Apolonia para recoger un cargamento de pescado en vinagre —afirmó Octavio con gravedad.
Durante unos instantes guardé silencio; después solté una carcajada, y comenzamos todos a reírnos. Y así fue como nos hicimos amigos.
Es posible que seamos más sabios de jóvenes, por mucho que los filósofos disientan. Pues te juro que a partir de ese momento nos hicimos amigos para siempre. Aquel instante de risa boba logró unirnos con más fuerza que nada de lo que más tarde habría de sucedernos…, victorias o derrotas, lealtades o traiciones, alegrías o pesares… Mas los años de juventud se van, y con ellos parte de nosotros, para no regresar jamás.
Y así fue como cruzamos hasta Apolonia a bordo de un apestoso barco pesquero que crujía con la más mínima ola, que se escoraba tan peligrosamente hacia los lados que teníamos que sujetarnos para evitar ser arrojados de un lado a otro de la cubierta, y que nos condujo a un destino que en aquel entonces no podíamos ni imaginar…
Retomo la escritura de esta carta tras una pausa de dos días. No te importunaré con los detalles de las enfermedades que han originado esta interrupción, porque es demasiado deprimente.
En cualquier caso, como tengo la impresión de que lo que te cuento no te será de gran utilidad, le he pedido a mi secretario que buscara entre mis pergaminos por si encuentra algo que te ayude en tu tarea. Recordarás que hace unos diez años tuve una intervención en la ofrenda del templo que nuestro amigo Marco Agripa erigiera en honor a Venus y Marte, hoy conocido como el Panteón. Mi idea inicial, que después descarté, era pronunciar un discurso rocambolesco, casi un poema, por así decirlo, que estableciera curiosas conexiones entre el Estado de Roma que nos encontramos siendo jóvenes y el Estado de Roma tal como este templo lo representa actualmente. Sea como fuere, para auxiliarme en la solución del problema que la forma de mi discurso suscitaba, hice algunas anotaciones sobre aquellos primeros tiempos, y en ellas me inspiro ahora en un intento de ayudarte a ultimar la historia de nuestro mundo que estás elaborando.
Imagínate si puedes a cuatro jóvenes (a mí ya casi me son desconocidos) desconocedores de su futuro y de sí mismos; ignorantes, de hecho, hasta del mundo en el que comienzan a vivir. Uno de ellos (Marco Agripa) es alto y muy musculoso, con cara casi de pueblerino: nariz gruesa, huesos grandes, la piel parecida al cuero nuevo, el cabello castaño y una barba de varios días rojiza y basta. Tiene diecinueve años. Camina con paso pesado, como si fuera un novillo, aunque con una extraña elegancia. Se expresa con sencillez, lenta y calmadamente y sin mostrar lo que siente. De no ser por la barba, no pensaría uno que es tan joven.
Otro (Salvidieno Rufo) es tan delgado y ágil como robusto y pesado es Agripa, y tan veloz y volátil como lento y reservado éste. Tiene los rasgos finos, la piel clara, los ojos oscuros, y ríe con facilidad, aliviando la gravedad que afectamos los demás. Pese a ser mayor que ninguno de nosotros, le queremos como si fuera nuestro hermano pequeño.
Y un tercero (¿soy yo?) al que percibo incluso más vagamente que a los otros. Ningún hombre puede conocerse a sí mismo ni saber siquiera cómo le ven sus amigos, pero imagino que aquel día —e incluso durante algún tiempo después— debieron de tomarme por un imbécil. Por aquel entonces yo era algo pomposo y me gustaba dármelas de poeta. Vestía suntuosamente, mis maneras eran afectadas, y me había hecho acompañar desde Arezzo por un sirviente cuya única función consistía en atusar mis cabellos…, hasta que mis amigos se burlaron de mí tan despiadadamente que le hice regresar a Italia.
Y por último estaba el que en aquel entonces era Cayo Octavio. ¿Qué puedo decirte de él? No conozco la verdad, sino tan solo mis recuerdos. Te diré una vez más que, aunque yo era apenas dos años mayor que él, me parecía un muchachuelo. Ya conoces su aspecto actual, no ha cambiado mucho. Sin embargo, ahora es emperador del mundo, hecho que he de dejar a un lado a fin de poder verle como era entonces. Y te juro que ni yo, que me he dedicado siempre fielmente a escrutar los corazones de sus amigos y sus enemigos, podía prever en modo alguno en lo que llegaría a convertirse. Le tenía por un agradable mozalbete, nada más; con un rostro demasiado delicado como para soportar los embates de la fortuna, una actitud demasiado tímida como para lograr sus propósitos y una voz demasiado suave como para proferir las despiadadas palabras que debe pronunciar un líder. Pensé que quizás acabaría siendo un aficionado a la buena vida o un hombre de letras: no creí que tuviera la energía suficiente para ser siquiera senador, cargo que por nombre y fortuna le correspondía.
Y así eran aquellos jóvenes que arribaron a Apolonia, en la costa adriática de Macedonia, aquel día de comienzos de otoño del año del quinto consulado de Julio César. Los barcos de pesca se mecían en el puerto, y las gentes saludaban; las redes se secaban tendidas en las rocas; y sobre un terreno elevado, flanqueado por sendas filas de casuchas de madera, discurría el camino que conducía a la ciudad, que se hallaba situada en un alto frente a una ancha planicie que abruptamente se elevaba hacia las montañas.
Pasábamos las mañanas estudiando. Nos levantábamos antes del amanecer y recibíamos nuestra primera lección a la luz de una lámpara; cuando el sol comenzaba a insinuarse sobre las montañas orientales tomábamos un tosco desayuno; debatíamos en griego acerca de cualquier asunto —práctica que, me temo, está desapareciendo— y recitábamos en voz alta los pasajes de Homero que habíamos aprendido la noche anterior. A continuación los explicábamos, y, para terminar, pronunciábamos la breve declamación que habíamos preparado siguiendo los preceptos de Apolodoro (que en ese tiempo ya era un anciano, mas de carácter temperado y gran sabiduría).
A mediodía éramos conducidos a las afueras de la ciudad al campamento en el que entrenaban las legiones de Julio César, y allí nos ejercitábamos con ellos durante buena parte del resto del día. He de decir que fue durante este tiempo cuando comencé a sospechar que tal vez me había equivocado respecto a las capacidades de Octavio. Su salud ha sido siempre precaria, como sabes; si bien su fragilidad ha sido más patente que la mía, querido Livio, que incluso padeciendo las enfermedades más terribles se diría que estoy condenado a parecer la quintaesencia de la salud. En aquel entonces yo participaba rara vez en esos ejercicios y maniobras, pero Octavio lo hacía siempre, y, al igual que su tío, prefería pasar su tiempo con los centuriones que con los oficiales de mayor rango de la legión. Recuerdo que en cierta ocasión, durante una batalla simulada, su caballo tropezó y él cayó al suelo dándose un gran golpe. Agripa y Salvidieno se hallaban cerca; rápidamente Salvidieno hizo ademán de acudir en su auxilio, pero Agripa le sujetó del brazo y no le dejó moverse. Tras unos instantes Octavio se levantó, se puso en pie, muy erguido, y pidió otro caballo. Le trajeron uno, se subió a él y pasó el resto de la mañana montando hasta finalizar su parte del ejercicio. Por la noche, en la tienda, nos dimos cuenta de que respiraba con dificultad, y llamamos al médico de la legión para que le examinara: se había roto dos costillas. Le pidió al médico que le vendara el pecho con fuerza, y a la mañana siguiente asistió a clase con nosotros e incluso participó activamente en una marcha ligera al mediodía.
Así fue como durante esos primeros días y semanas llegué a conocer al Augusto que ahora gobierna el mundo romano. Es posible que plasmes esto en unas pocas frases de esa maravillosa historia que he tenido el privilegio de admirar. Y, sin embargo, hay tantas cosas que los libros no pueden recoger, y esa es la pérdida que cada vez me inquieta más…
III. Carta de Julio César, desde Roma, a Cayo Octavio,en Apolonia (44 a. C.)
Mi querido Octavio, esta mañana recordaba aquel día del invierno pasado en Hispania en que te reuniste conmigo en Munda durante nuestro sitio a la fortaleza a la que Cneo Pompeyo había huido con sus legiones. Estábamos agotados de combatir y desanimados, nuestros víveres se habían terminado y el enemigo al que asediábamos podía permitirse descansar y comer cuando lo que pretendíamos era matarle de inanición. Preso de la ira que sentía ante lo que se anunciaba como una derrota segura te ordené regresar a Roma, desde donde habías venido, según pensé entonces, con excesivo relajo y comodidad; te dije que no podía entretenerme con un chiquillo que lo único que quería era jugar a guerras y muerte. Estaba enfadado conmigo mismo, cosa que me figuro que sabías ya entonces, puesto que no pronunciaste una palabra y te limitaste a mirarme con mucha calma. Cuando me hube sosegado un poco comencé a hablarte con el corazón (como te he hablado siempre desde entonces), y te expliqué que el propósito de la campaña de Hispania contra Pompeyo era terminar de una vez por todas con el conflicto civil y las banderías que de una u otra forma habían oprimido a nuestra república desde mi juventud, y que lo que había imaginado como una victoria era ahora casi una derrota cierta.
—Entonces —dijiste— no luchamos por la victoria, sino por nuestras vidas.
En ese momento tuve la sensación de que me quitaban un peso de los hombros, y me sentí casi joven otra vez, pues recordé que más de treinta años atrás me había dicho a mí mismo esas mismas palabras cuando fui sorprendido solo en las montañas por seis soldados de Sila y, combatiendo, me abrí paso entre ellos hasta llegar a su comandante, a quien soborné para que me llevara de vuelta a Roma con vida. Fue entonces cuando intuí que algún día llegaría a ser lo que soy.
Recordando aquellos tiempos y viéndote ante mí, me veía a mí mismo en mis tiempos jóvenes. Tomé un poco de tu juventud, y tú de mi madurez, y juntos experimentamos esa extraña euforia del poder que le hace a uno capaz de enfrentarse a cualquier circunstancia: apilamos los cadáveres de nuestros camaradas caídos y avanzamos ocultos tras ellos para proteger nuestros escudos de las jabalinas que el enemigo lanzaba y, avanzando hacia las murallas, tomamos la fortaleza de Córdoba, situada sobre el llano de Munda.
También he recordado esta mañana cómo perseguimos a Cneo Pompeyo por Hispania, con el estómago lleno y los músculos cansados, y las hogueras por la noche y las conversaciones de los soldados cuando dan por segura la victoria. Cómo el dolor, la angustia y la alegría se amalgaman, y hasta la fealdad de los muertos resulta hermosa, e incluso el temor a la muerte y la derrota parecen no ser sino etapas de un juego… Aquí en Roma ansío la llegada del verano, en que marcharemos contra partos y germanos para afianzar la última de nuestras importantes fronteras… Comprenderás mejor mi nostalgia por las campañas pasadas y mi esperanza ante las venideras si te cuento un poco acerca de la mañana que ha ocasionado estos recuerdos.
A las siete de la mañana de hoy, el Tonto —esto es, Marco Emilio Lépido, a quien, te complacerá saber, he tenido que designar simbólicamente tu análogo bajo mi mando en el poder— ha venido a mi puerta para quejarse de Marco Antonio. Al parecer, uno de los recaudadores de Antonio ha estado cobrando impuestos a personas que, conforme a una antigua ley que Lépido ha citado con tediosa profusión, debían tributar sus impuestos a su propio recaudador. Después —sin duda confundiendo locuacidad alusiva con sutileza— se ha pasado una hora más insinuando que Antonio es un ambicioso, observación que me ha sorprendido tanto como si me hablaran de la castidad de las Vírgenes Vestales. Le he dado las gracias y, tras intercambiar los tópicos de siempre sobre la naturaleza de la lealtad, se ha ido (estoy seguro) a informar a Antonio de que ha percibido en mí una suspicacia excesiva incluso hacia mis amigos más cercanos. A las ocho en punto han venido tres senadores, uno detrás de otro, cada cual acusando al siguiente de haber aceptado un soborno idéntico: de inmediato he comprendido que los tres eran culpables, que habían sido incapaces de cumplir con el propósito para el que fueron sobornados y que el sobornador se disponía a hacer público el asunto, lo cual implicaría un juicio ante la asamblea que deseaban evitar, ya que probablemente acabarían en el exilio si no lograban sobornar a suficientes miembros del jurado como para garantizar su impunidad. Pensando que lograrían su propósito de comprar a la justicia, he triplicado el importe del soborno, he multado a cada uno de ellos por esa misma cantidad y he decidido hacer lo propio con el sobornador. Se han quedado satisfechos, de modo que no tengo nada que temer de ellos; sé que son corruptos, y ellos creen que yo también lo soy… Y así es como ha transcurrido la mañana.
¿Cuánto tiempo hace que vivimos en esta mentira romana? Desde que puedo recordar, seguro, y puede que incluso desde muchos años antes. ¿Y de dónde extrae esa mentira la energía que precisa para crecer hasta llegar a ser más fuerte que la verdad? Hemos asistido a asesinatos, robos y pillajes en nombre de la República, y afirmamos que es el precio inevitable que pagamos por la libertad. Cicerón deplora la depravada moral romana que rinde culto a la riqueza, y en cambio él mismo es multimillonario y viaja de una de sus villas a otra acompañado de cientos de esclavos. Los cónsules hablan de paz y tranquilidad mientras reclutan soldados para que asesinen a cualquier camarada cuyo poder amenace sus propios intereses. El Senado habla de libertad, y me impone unos poderes que no deseo pero que he de aceptar y utilizar para que Roma sobreviva. ¿Es que no hay solución a esta falacia?
He conquistado el mundo, pero ningún lugar es seguro; le he dado la libertad al pueblo, pero huyen de ella como si fuera una enfermedad; desprecio a aquellos en los que puedo confiar, y quiero más a aquellos que sin pensarlo dos veces me traicionarían. Y aunque conduzco a una nación hacia su destino, ignoro hacia dónde nos dirigimos.
Mi querido sobrino, a quien me gustaría llamar hijo mío, estas son las dudas que acosan al hombre al que desean hacer rey. Siento envidia de tu invierno en Apolonia: me satisfacen los informes que recibo acerca de tus estudios y me alegra que te lleves tan bien con los oficiales de las legiones que allí tengo. Pero echo en falta nuestras charlas al anochecer. Me consuelo pensando que podremos reanudarlas este verano durante nuestra campaña oriental. Marcharemos a través del país, nos alimentaremos de lo que la tierra nos brinde y mataremos a quien haya que matar: esa es la única vida para un hombre. Y será lo que tenga que ser.
IV. Quinto Salvidieno Rufo. Notas para un diario,Apolonia (marzo, 44 a. C.)
Es mediodía. Brilla el sol, hace calor, y desde un pequeño promontorio, nosotros y diez o doce oficiales observamos las maniobras de la caballería en el campo de entrenamiento. En su galopar y girar, los caballos levantan nubes de polvo, y hasta nuestros oídos llegan en la distancia gritos, risas y palabrotas entremezclados con el rumor de los cascos de los caballos. Todos excepto Mecenas venimos del campo y estamos descansando. Yo me he quitado la armadura y estoy tumbado con la cabeza sobre ella; Mecenas, con su túnica inmaculada y el cabello colocadísimo, está sentado con la espalda apoyada en el tronco de un pequeño árbol; Agripa se halla de pie junto a mí, el cuerpo empapado en sudor, las piernas como columnas de piedra; a su lado se encuentra Octavio, con su cuerpo delgado que tiembla debido a la reciente extenuación —uno no se da cuenta de cuán menudo es hasta que lo ve junto a alguien como Agripa—, el rostro pálido y el cabello lacio y oscurecido por el sudor, pegado a la frente; Octavio sonríe y nos señala algo con el dedo, Agripa asiente. Reinaentre nosotros una sensación de bienestar: hace una semana que no llueve, el tiempo ha mejorado y estamos satisfechos con nuestras habilidades y las de los soldados.
Escribo estas palabras con rapidez, pues como no sé lo que querré utilizar después, he de anotarlo todo.
Los jinetes que están por debajo de nosotros descansan mientras sus caballos pululan de un lado a otro; Octavio está sentado junto a mí y se entretiene apartándome la cabeza de la armadura con ligeros empujones; nos reímos de cualquier cosa, disfrutando del momento. Agripa nos sonríe y extiende sus robustos brazos; en medio de la quietud se oye el crujir del cuero de su coraza.
Oímos al fondo la voz de Mecenas, aflautada, fina y algo afectada, casi afeminada:
—Niños que juegan a ser soldados. Qué tremendamente aburrido.
Agripa, con su voz profunda, pausada, deliberada, y esa gravedad que tanto esconde, replica:
—Si fueras capaz de mover ese amplio culo en lugar de posarlo en el primer sitio cómodo que encuentras, descubrirías que existen otros placeres mucho mejores que esos lujos que tanto te gustan.
Octavio dice:
—Tal vez podamos persuadir a los partos para que le acepten como general. Así lo tendríamos mucho más fácil este verano.
Mecenas suspira profundamente, se levanta y se dirige hacia nosotros. Su andar es muy liviano para alguien tan corpulento:
—Mientras que vosotros disfrutabais con vuestras vulgares exhibiciones, he pensado en componer un poema que compare la vida activa con la vida contemplativa. La sabiduría que encierra una de ellas la conozco; he tenido oportunidad ahora de observar la insensatez de la otra —dice.
Octavio responde con tono grave:
—Mi tío me dijo en una ocasión que leyera a los poetas, los amara y los citara, pero que jamás me fiara de ellos.
—Tu tío es un hombre sabio —replica Mecenas.
La charla prosigue. Nos quedamos callados. El campo que se halla a nuestros pies se ha quedado casi vacío; los caballos han sido conducidos a los establos, situados en un extremo del campo. Por el camino que viene de la ciudad vemos venir en dirección al campo a un jinete que galopa a toda velocidad. Le miramos despreocupados. No se detiene al llegar al campo, sino que lo atraviesa desenfrenado, tambaleándose en la silla. Me disponía a decir algo cuando, de pronto, advierto la tensión en el rostro de Octavio: algo en la cara de aquel hombre le ha llamado la atención. El caballo viene echando espuma por la boca. Octavio dice:
—Conozco a ese hombre. Trabaja en la casa de mi madre.
Ya lo tenemos casi delante; el caballo frena el paso, el hombre desciende de la silla, y, a trompicones, tambaleándose, se aproxima hacia nosotros con algo en la mano. Algunos de los soldados que nos rodean, percatándose, corren hacia nosotros con las espadas a medio desenvainar, pero ven que el hombre está completamente exhausto y que apenas le quedan fuerzas para moverse. Muy agitado, el hombre extiende la mano para darle algo a Octavio al tiempo que dice con voz ronca:
—Toma…, toma.
Es una carta. Octavio la coge y la retiene en su mano, permaneciendo inmóvil durante unos instantes. El mensajero se derrumba y se sienta con la cabeza entre las rodillas; solo percibimos el sonido bronco de su respiración. Miro al caballo y, abstraído, pienso que está tan agotado de la carrera que no sobrevivirá a la noche. Octavio no se ha movido. Todos permanecemos quietos. Lentamente despliega la carta y la lee; su rostro permanece impasible. Continúa sin hablar. Después de un buen rato, levanta la cabeza y se vuelve hacia nosotros. Su cara está tan pálida que parece mármol blanco. Me pone la carta en la mano; yo ni la miro. Y con una voz monótona, como sin vida, dice:
—Mi tío está muerto.
No podemos creerlo, le miramos atónitos. La expresión de su rostro permanece inmutable, pero comienza a hablar de nuevo con una voz ahora chirriante y profunda, llena de un dolor estupefacto, como el bramido de un novillo al que acabaran de degollar en un sacrificio:
—Julio César está muerto.
—No —dice Agripa—. No.
El rostro de Mecenas está tenso; su mirada, como la de un halcón, se clava en Octavio.
A mi me tiembla tanto la mano que no puedo ni leer la carta. Intento serenarme. Mi propia voz me resulta extraña; leo en voz alta: «En estos Idus de marzo, Julio César ha sido asesinado por enemigos del Senado. Se desconocen las circunstancias. La gente corre despavorida por las calles. Nadie sabe qué va a ocurrir. Es posible que tu vida corra peligro. No puedo seguir escribiendo. Tu madre te implora que mires por tu persona». La carta ha sido escrita apresuradamente: hay borrones de tinta y la grafía es irregular.
Miro a mi alrededor sin saber bien lo que siento. ¿Vacío tal vez? Los oficiales han formado un corro a nuestro alrededor; miro a uno de ellos a los ojos, su rostro se contrae en una mueca y emite un sollozo. Y entonces caigo en la cuenta de que esta era una de las legiones favoritas de César y que los más veteranos le tenían por un padre.
Tras un largo espacio de tiempo Octavio se mueve; se acerca hacia el mensajero, que continúa sentado en el suelo, con el rostro flácido a causa del agotamiento. Octavio se agacha junto a él y, con voz suave, le dice:
—¿Sabes algo más aparte de lo que hay en la carta?
—No, señor —responde el mensajero, haciendo ademán de ponerse en pie.
Octavio le coloca la mano en el hombro y le dice:
—Descansa. —Tras lo cual se levanta y se dirige a uno de los oficiales—: Asegúrate de que este hombre esté bien atendido y cómodamente alojado.
A continuación se vuelve hacia nosotros tres, que nos hemos ido aproximando los unos a los otros:
—Hablaremos más tarde. Ahora necesito pensar en lo que esto va a significar.
Tiende la mano hacia mí, y me doy cuenta de que me está pidiendo la carta. Se la doy, la toma y se aleja de nosotros. El corro de oficiales le abre paso, y, caminando, desciende la colina. Durante largo tiempo nos quedamos mirando a ese muchacho de cuerpo menudo que camina a paso lento por el campo desierto, de un lado al otro, como intentando decidir qué rumbo tomar.
Horas más tarde. Crece la consternación en el campamento conforme se propaga la noticia de la muerte de César. Los rumores son tan descabellados que resultan increíbles. Surgen discusiones que pronto se acallan y alguna reyerta que rápidamente es aplacada. Algunos de los miembros más veteranos, cuyas vidas han transcurrido combatiendo de legión en legión, en ocasiones contra los propios hombres que ahora son sus compañeros, contemplan con disgusto tanto alboroto y se limitan a seguir con su trabajo. Octavio aún no ha regresado de su solitaria reflexión campestre. Comienza a oscurecer.
Es de noche. El propio Lugdunio, comandante de la legión, ha dispuesto un centinela que guarde nuestras tiendas, pues no se sabe quiénes son nuestros enemigos ni lo que puede ocurrir. Los cuatro estamos reunidos en la tienda de Octavio, sentados o reclinados en camastros en torno a las lámparas que parpadean en el centro del suelo. Octavio se levanta de vez en cuando para sentarse en un escabel alejado de la luz, con el rostro en la penumbra. Muchas personas han venido de Apolonia en busca de más información, para darnos consejo y ofrecernos su ayuda; Lugdunio ha puesto la legión a nuestra disposición en caso de que la necesitemos. Octavio ha pedido que no nos molesten, y habla de los hombres que han acudido a él:
—Saben incluso menos que nosotros y lo único que les preocupa es su propia suerte. Ayer… —hace una pausa, fijando la mirada en un punto en la oscuridad—, ayer pensaba que eran mis amigos; ahora no puedo fiarme de ellos. —De nuevo hace una pausa, se acerca a nosotros y me coloca la mano en el hombro diciendo—: Solo hablaré de estos asuntos con vosotros tres, que sois mis verdaderos amigos.
Habla Mecenas, con una voz ahora más profunda, que ya no chirría con su habitual feminidad:
—No confíes ni siquiera en nosotros, los que te queremos. De ahora en adelante no deposites en nosotros más que la fe necesaria.
Octavio se aparta de nosotros bruscamente y, de espaldas a la luz, dice con voz ahogada:
—Lo sé. Eso también lo sé.
De modo que comenzamos a hablar sobre lo que debemos hacer.
Agripa opina que no debemos hacer nada, puesto que no sabemos nada que justifique actuación alguna por nuestra parte. A la luz titubeante de las linternas, con esa voz y esa gravedad, se diría que era un anciano el que hablaba:
—Aquí estamos seguros, al menos por el momento; esta legión nos será leal, Lugdunio nos ha dado su palabra. Puede que se trate de una rebelión general y que se hayan enviado tropas para capturarnos, como las envió Sila para capturar a los descendientes de Mario, entre los cuales se hallaba el propio Julio César. Quizás no seamos tan afortunados como lo fue él entonces. Tras nosotros se extienden las montañas de Macedonia, y no van a venir hasta aquí a atacar a esta legión. En cualquier caso, tendremos tiempo de recibir más noticias sin haber hecho ningún movimiento que comprometa nuestra posición en un sentido u otro. Debemos aguardar en la seguridad del momento.
Octavio replica con una voz suave:
—Mi tío me dijo en una ocasión que demasiada cautela puede conducir a la muerte de forma tan certera como demasiada precipitación.
Algo me impulsa de pronto a ponerme en pie, y hablo con una voz que no parece la mía:
—Te llamo César porque sé que él hubiera querido que fueras su hijo.
Octavio me mira; supongo que no se le había ocurrido pensar en ello.
—Es demasiado pronto para eso —dice con calma—, pero recordaré que fue Salvidieno el primero en llamarme así.
Yo añado:
—Y si deseaba tenerte por hijo, desearía que actuaras como lo habría hecho él. Agripa dice que esta legión nos es leal; las otras cinco legiones que hay en Macedonia responderán del mismo modo que lo ha hecho Lugdunio si solicitamos su adhesión cuanto antes. Porque si nosotros no sabemos lo que está por venir, ellos lo saben aun menos. Propongo que marchemos sobre Roma con las legiones que tenemos y que asumamos el poder.
—¿Y después? —pregunta Octavio—. No sabemos de qué tipo de poder se trata, ni quiénes serán nuestros adversarios. Ni siquiera sabemos quién le asesinó.
Yo agrego:
—Ese poder será lo que queramos hacer de él, y en cuanto a nuestros adversarios, es imposible saber quiénes son. Pero si las legiones de Antonio se unen a nosotros, entonces…
Octavio replica, pausadamente:
—Ni siquiera sabemos quién le asesinó. No conocemos a sus enemigos, de modo que es imposible saber quiénes son los nuestros.
Mecenas suspira, se levanta, sacude la cabeza y dice:
—Hemos hablado de actuar, de lo que debemos hacer, pero no hemos hablado de cuál sería nuestro propósito si actuamos. —Mira fijamente a Octavio y prosigue—: Amigo mío, ¿qué es lo que deseas conseguir con lo que quiera que hagamos?
Octavio permanece callado durante un instante. Después nos mira fijamente a cada uno de nosotros:
—En este momento juro ante todos vosotros y ante los dioses que si es mi destino que viva, me vengaré de los asesinos de mi tío, quienesquiera que sean.
Mecenas asiente y dice:
—Entonces nuestro propósito primordial es asegurar ese destino a fin de que puedas cumplir tu promesa: hemos de conservar la vida. Y para ello debemos movernos; con cautela, pero movernos. —Camina por la habitación, dirigiéndose a nosotros como si fuéramos niños en la escuela—: Nuestro amigo Agripa sugiere que aguardemos aquí, seguros, hasta que sepamos qué dirección tomar. Pero permanecer aquí es esperar en la ignorancia. Vendrán noticias de Roma, pero serán rumores mezclados con verdad y verdades sazonadas de intereses propios, y al final los intereses propios y las banderías se convertirán en nuestra única fuente de información. —Se vuelve hacia mí y añade—: Nuestro impetuoso amigo Salvidieno aconseja que actuemos ya, aprovechando la confusión que posiblemente reina ahora en el mundo. El que arremete a oscuras contra un enemigo vacilante tiene las mismas oportunidades de salir victorioso que de caer por un precipicio que no ha visto o de ser conducido a una meta no deseada. No; toda Roma sabrá que Octavio ha tenido noticia de la muerte de su tío. Regresará en silencio, acompañado de sus amigos y de su dolor, pero sin los soldados que tal vez tanto sus amigos como sus enemigos esperan. Ningún ejército atacaría a cuatro jóvenes y a unos pocos esclavos que regresan para llorar a un familiar, por lo que no ha de concentrarse en torno a ellos fuerza alguna que pueda alertar al enemigo y excitar su voluntad. Y si se propusieran asesinarnos, cuatro corren más aprisa que toda una legión.
Todos hemos dicho lo que pensamos. Octavio está callado, y pienso en cuán extraño resulta que de pronto deleguemos en él las decisiones, lo que no habíamos hecho nunca antes. ¿Es quizás el poder que percibimos en él y del que antes no éramos conscientes? ¿Es consecuencia del momento? ¿O de alguna carencia en nosotros mismos? Reflexionaré sobre ello más tarde.
Octavio habla por fin:
—Haremos lo que Mecenas dice. Dejaremos la mayor parte de nuestras posesiones aquí, como si tuviéramos intención de regresar, y cruzaremos mañana hasta Italia lo más aprisa que podamos. Pero no a Brindisi: hay una legión allí, y desconocemos sus intenciones.
—A Otranto —interviene Agripa—. De todas formas está más cerca.
Octavio asiente:
—Y ahora debéis elegir. Quien regrese conmigo inevitablemente ligará su suerte a la mía. No queda otro remedio, y una vez hecho no hay vuelta atrás. Y no puedo prometeros nada salvo que correréis mi misma suerte.
Mecenas bosteza. Vuelve a ser el de siempre:
—Cruzamos contigo a bordo de ese apestoso barco pesquero. Si fuimos capaces de soportar eso, podemos soportar cualquier cosa.
—Aquel día… fue hace mucho tiempo —responde Octavio sonriendo con cierta tristeza.
No decimos nada más; únicamente nos damos las buenas noches.
Estoy solo en mi tienda; la lámpara chisporrotea sobre la mesa en la que escribo estas palabras, y a través de la puerta de la tienda hacia el este, por encima de las montañas, puedo ver la pálida luz del amanecer. He sido incapaz de dormir.
En la quietud de la madrugada los acontecimientos del día parecen lejanos e irreales. Sé que el curso de mi vida —de todas nuestras vidas— ha cambiado. ¿Qué sentirán los otros? ¿Serán también conscientes?
¿Sabrán que ante nosotros se extiende un camino al final del cual nos aguarda la muerte o la gloria? Las dos palabras dan vueltas y más vueltas en mi cabeza, hasta que tengo la impresión de que son una misma cosa.
Capítulo segundo
I. Carta de Atia y Marcio Filipo a Octavio (abril, 44 a. C.)
Hijo mío, cuando recibas esta carta estarás ya en Brindisi y habrás oído las noticias. Tal como temía, el testamento se ha hecho público, y has sido nombrado hijo y heredero de César. Aunque sé que tu primera reacción será aceptar tanto el nombre como la fortuna, tu madre te implora que aguardes, que reflexiones y juzgues ese mundo al que el testamento de tu tío te conducirá. No es el sencillo mundo campechano de Velletri donde transcurrió tu infancia, ni el entorno familiar de tutores y ayas de cuando eras niño; ni tampoco el mundo de los libros y la filosofía en el que viviste tu juventud, ni tan siquiera el sencillo mundo del campo de combate en el que César, en contra de mi voluntad, te inició. Es el mundo de Roma, donde ningún hombre sabe quién es amigo o enemigo, donde la licencia despierta más admiración que la virtud y donde los principios se hallan a merced de las voluntades particulares.
Tu madre te ruega que renuncies a los términos del testamento; puedes hacerlo sin traicionar el nombre de tu tío y nadie pensará mal de ti. Porque, aceptando el nombre y la fortuna, aceptas también la enemistad tanto de los que asesinaron a César como de los que ahora honran su memoria. Tan solo contarás con el afecto de la plebe, al igual que César, que no fue suficiente para preservarle de su destino.
Rezo por que recibas esta carta antes de haber tomado una decisión precipitada. Nosotros nos hemos alejado del peligro de Roma y nos quedaremos aquí en la casa de tu padrastro hasta que amaine el caos y comience a haber un mínimo de orden. Si decides no aceptar el testamento, podrías viajar con total seguridad por el país para reunirte aquí con nosotros. Uno aún puede llevar una vida digna en la intimidad de su propia mente y de su corazón. Tu padrastro desea añadir unas palabras a las mías.
Tu madre te habla desde el amor que hay en su corazón; yo te hablo de igual modo desde el afecto, pero también desde el conocimiento práctico que poseo del mundo y de los hechos acaecidos en estos últimos días.
Ya conoces mi postura política y sabes que en ocasiones pasadas he disentido del proceder de tu difunto tío. De hecho, alguna vez, al igual que nuestro amigo Cicerón, he considerado necesario manifestar mi desacuerdo en la sala del Senado. Si te digo esto es solo con el fin de asegurarte que no es por motivos políticos que te ruego que tomes el camino que tu madre aconseja, sino por motivos de orden práctico.
No condono este asesinato, y de haber sido consultado al respecto, sin duda lo habría rechazado con una aversión tal que hiciera peligrar mi propia vida. Mas debes comprender que entre los tiranicidas (como ellos mismos se hacen llamar) se encuentran algunos de los ciudadanos más responsables y respetados de Roma. Cuentan con el apoyo de la mayoría del Senado, de modo que su única amenaza proviene de la plebe; algunos de ellos son mis amigos y, aun siendo erradas sus acciones, son hombres honestos y leales a la patria. Ni siquiera Marco Antonio, a quien arropa el fervor de la plebe, se atreve a proceder contra ella; ni lo hará, porque él también es un hombre práctico.
Con independencia de cuáles fueran sus virtudes, tu tío ha dejado Roma en un estado del que es difícil que se recupere pronto. Todo está en duda: sus enemigos son poderosos, pero vacilan en su determinación, y sus amigos son corruptos e indignos de la confianza de nadie. Si aceptas el nombre y el legado, las personas de importancia te abandonarán: poseerás un nombre desprovisto de honor y una fortuna que no necesitas, y estarás solo.
Ven a Puteoli con nosotros. No te mezcles en asuntos cuya resolución no puede favorecer a tus intereses. Mantente alejado de todo ello. En nuestro afecto hallarás seguridad.
II. Memorias de Marco Agripa. Fragmentos (13 a. C.)
… y aquella noticia y el dolor que sentíamos nos incitó a actuar. Nos hicimos a la mar lo más rápido posible, y en procelosa travesía cruzamos a Otranto, donde llegamos en mitad de la noche y sin revelar a nadie nuestra identidad. Dormimos en una posada corriente, ordenando a nuestros sirvientes que se ausentaran a fin de que nadie sospechara de nosotros, y antes del amanecer emprendimos el camino hacia Brindisi como si fuéramos campesinos. En Lecce fuimos detenidos por dos soldados que vigilaban los accesos a Brindisi, y, aunque no dijimos nuestros nombres, uno de ellos, que había estado en la campaña de Hispania, nos reconoció. Por él supimos que la guarnición de Brindisi nos acogería cordialmente, de modo que podíamos ir allí sin riesgo alguno. Uno de ellos nos acompañó por el camino mientras que el otro se adelantaba para anunciar nuestra llegada, de modo que tuvimos el honor de ir escoltados por un centinela hasta Brindisi. Al entrar en la ciudad, las tropas se alinearon a un lado y a otro para recibirnos.
En Brindisi nos mostraron una copia del testamento de César en virtud del cual designaba a Octavio como su hijo y legatario, donaba sus jardines al pueblo para su esparcimiento y legaba trescientas piezas de plata de su propia fortuna a cada ciudadano de Roma.
Nos informaron de todas las noticias llegadas de Roma, que estaba anegada en el desorden: conocimos los nombres de los asesinos de Julio César y supimos de la barbarie de un Senado que había sancionado el asesinato y puesto en libertad a los asesinos, y conocimos también el dolor y la ira del pueblo, sometido a la anarquía de aquel gobierno.
Un mensajero de la casa de Octavio nos estaba esperando para hacerle entrega de unas cartas que su madre y el esposo de esta le enviaban y en las que le urgían, desde el afecto y la estima, a que renunciara al legado, cosa para él imposible. La incertidumbre que reinaba en el mundo y la dificultad de la tarea a que se enfrentaba arreciaron su determinación: comenzamos a llamarle «César» y le juramos lealtad.
La legión de Brindisi y los veteranos de los alrededores, movidos por su veneración hacia el padre asesinado y el afecto por su hijo, se agolparon en torno a este pidiéndole que los liderara en la venganza contra los asesinos; mas él los disuadió con palabras de agradecimiento, y proseguimos discretamente nuestro luctuoso viaje desde Brindisi, por la Vía Apia, hasta Puteoli, desde donde pretendíamos entrar en Roma llegado el momento propicio.
III. Quinto Salvidieno Rufo. Notas para un diario,Brindisi (44 a. C.)