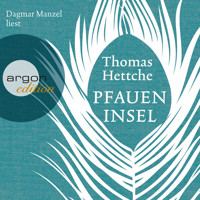Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una novela sobre la magia de las marionetas Finalista del Premio Alemán del Libro 2020 El Teatro de Marionetas de Augsburgo (Augsburger Puppenkiste) forma parte del ADN de Alemania desde que Jim Botón apareció por primera vez en los televisores del país en 1961. Thomas Hettche narra aquí su historia de un modo tan poético como ajustado a la realidad. El hilo del corazón es una gran novela sobre la fascinación que ejercen las marionetas y la voluntad inquebrantable de una niña que quiere dejar atrás la destrucción de la guerra. Tras una función del Teatro de Marionetas, una niña de doce años cruza una puerta oculta y llega a un desván donde la esperan la princesa Li Si, la parca, el gato Mikesch y una cigüeña parlante. Pero sobre todo conoce a la mujer que talló todos estos títeres, y que ahora le cuenta su historia: la de un antiguo teatro y de la familia que lo fundó y lo llevó a la fama. Comienza en la Segunda Guerra Mundial, cuando Walter Oehmichen, un actor de teatro en Augsburgo, construye un guiñol para sus hijas pequeñas. Este teatrillo se convierte en escombros y cenizas durante el bombardeo nocturno que destruyó Augsburgo en 1944. El hilo del corazón narra cómo la hija de Walter, Hatü, reconstruye el teatro de marionetas junto con sus amigos y ensaya una nueva vida entre las ruinas. También cuenta cómo nacieron algunos de sus personajes legendarios, como Urmel, Jim Botón o Lucas el maquinista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro es para Feli.
La niña se soltó de la mano de su padre y echó a correr. No quería que la viera llorar, ni siquiera ella misma entendía por qué de repente se había puesto tan triste que se le habían llenado los ojos de lágrimas. Se abrió paso desesperada a través de las hordas de niños pequeños que se arremolinaban en el vestíbulo del teatro después de la función, y finalmente se acuclilló en el rincón más apartado de la gran sala, donde su padre no pudiera verla. Se sacó el iPhone del bolsillo de la sudadera y envió caritas llorosas a todas sus amigas. Al mismo tiempo se secó las lágrimas auténticas con la palma de la mano hasta que dejaron de brotar.
Cuando se le despejó la mirada, vio que tenía al lado una puertecita de madera pintada del mismo blanco que la pared, sin cerradura ni manilla. Con curiosidad, pasó los dedos por la rendija que había entre la madera y la piedra. La puerta se movió, pero tan pesadamente como si nadie la hubiera abierto en mucho tiempo. La niña se levantó y tiró de ella con todas sus fuerzas; enseguida, una corriente de aire frío y con olor a moho le acarició el rostro. Una gruesa capa de polvo cubría el suelo de piedra desnuda que conducía a una oscuridad absoluta y, a la luz que entraba desde el vestíbulo, la niña vio el primer peldaño de una escalera de caracol, y también el segundo, que desaparecía en la negrura. Cuando oyó que su padre la llamaba, se deslizó por la puerta y la cerró tras de sí.
Inmediatamente se hizo la oscuridad a su alrededor. El corazón se le salía del pecho. Encendió la linterna del iPhone y puso un pie en el primer peldaño de la escalera, después en el siguiente, y el siguiente, y continuó subiendo. A la débil luz del led, se sujetaba con fuerza a la columna en torno a la cual serpenteaba la escalera. De pronto se apagó la luz. La niña se detuvo temblorosa. Estaba segura de que justo antes le quedaba un setenta y cinco por ciento de batería.
Siguió subiendo a tientas escalón tras escalón. Sentía cada vez más frío. Se agarró a la columna de piedra y con la otra mano se puso la capucha. Se acordó de que esa mañana había querido ponerse a toda costa la sudadera blanca nueva y hacerse las complicadas trenzas que le había enseñado una amiga, aunque su madre le estuviera metiendo prisa porque llegaba tarde al tren. Al pensar en ello estuvo a punto de echarse a llorar otra vez. Cómo se le había ocurrido a su padre, pensó furiosa: las marionetas eran cosas de críos. Sin embargo, a medida que seguía subiendo la escalera interminable tenía la sensación de que peldaño a peldaño se iba haciendo más pequeña, de que pronto desaparecería en la oscuridad, dejaría de existir, y casi se alegró. Pero entonces su pie chocó contra algo duro.
La niña contuvo la respiración. ¿Sería otra puerta? Efectivamente, palpó algo de madera, y al apoyarse con todas sus fuerzas, esta puerta también se abrió. Contenta de escapar de la oscuridad, se introdujo por la abertura y enseguida se dio cuenta de que la negrura no cedía. Ya no sentía la estrechez de la escalera de caracol, pero ahora tenía la sensación de que la sala en la que se encontraba era enorme. El sonido de su respiración se perdía en el infinito. Su mirada atemorizada buscaba en las tinieblas algo en lo que apoyarse.
Y al cabo de un rato consiguió distinguir sombras; después, una débil luz que parecía filtrarse desde arriba. De forma lenta e imperceptible fue emergiendo una sala de la oscuridad, una sala inmensa. Arriba del todo, la niña distinguió las vigas vistas de un tejado, y después, entre las vigas, un ventanuco por el que entraba la luz de la luna, y en medio de la enorme buhardilla en la que se encontraba, el punto en el que caía la luz, como si se hubiera extendido una alfombra blanca y redonda.
Y entonces descubrió otra cosa: estanterías a los lados de la inmensa estancia, altas estanterías de madera de las que colgaba algo. La curiosidad la llevó a acercarse para ver qué había allí; distinguió pies y brazos en la penumbra, cuerpos colgantes, ropa de colores. Eran marionetas, unas sobre otras, unas junto a otras, infinitas marionetas que colgaban tan ligeras de sus delgados hilos que, cuando la niña pasó caminando a su lado, empezaron a tabletear. Se detuvo asustada por lo inquietante del ruido.
Y a medida que el tableteo se acallaba, la niña oyó otra cosa. Se acercaban pasos en la negrura. El corazón se le desbocó mientras escuchaba los pasos sin saber qué hacer. Entonces emergió de la oscuridad una figura, al principio casi indistinguible, que se acercaba despacio a la alfombra de luz del centro de la buhardilla. Al principio la niña reconoció un vestido amarillo; después, dos trenzas negras. Finalmente, la figura se detuvo en medio de la luz de luna y se puso a cantar.
—Oh, qué hermoso, qué bonito, por la orilla el paseíto. Soy la princesa Li Si, no me encontrarán aquí.
—¿Li Si?
La niña sintió un gran alivio. Se acercó corriendo a la princesa, en la que hacía años que no pensaba y a la que tanto cariño había tenido de pequeña.
—Hola, niña —dijo la marioneta asintiendo con la cabeza de madera—. No tengas miedo. Soy la princesa Li Si, no me encontrarán aquí. Pam param pam pam.
—¡A mí tampoco!
La niña se echó a reír y sintió que el miedo se desvanecía. Quiso contarle a la princesa, que la miraba con sus amables ojos de muñeca, cómo se había escapado de su padre y la extraña forma en que había llegado hasta allí, pero de pronto oyó unas fuertes pisadas. Oteó la oscuridad.
—No tengas miedo, niña —dijo la princesa Li Si.
En ese momento, una cigüeña se asomó muy despacio a la luz, como si la oscuridad fuera una manta de la que estuviera saliendo, una marioneta vieja y muy gastada, que movía cuidadosamente sus largas patas y balanceaba la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda con curiosidad.
La niña observó un momento a la vieja cigüeña como hechizada; después, el tableteo y el traqueteo se fueron haciendo más fuertes en la oscuridad y apareció todo un ejército de hojalata seguido de tres diablillos, un esqueleto, la familia Mumin. La niña ya no sabía hacia dónde mirar, loros y ruiseñores y búhos y gaviotas aleteaban por encima de ella, burros y caballos y un pequeño corzo salieron de un brinco de la negrura, mullidas ovejas blancas, serpientes de distintas longitudes y colores se arrastraron hacia ella, gatos que agitaban la cola nerviosos y un perro salchicha que ladraba.
La niña vio que cada vez más marionetas, que hasta hacía un momento colgaban de las altas estanterías a los lados de la habitación, se soltaban de sus hilos y bajaban al suelo. Entre todos los animales que pululaban a su alrededor descubrió a la cerda Wutz y al pingüino Ping, a Schusch, al varano con su gorra roja, al elefante marino, al león y al gato Mikesch, y entre todos los animales, al profesor Habakuk Tibatong y a Aladino, al pequeño Narizotas, a Madre Nieve y al bandido Saltodemata, a la pequeña bruja y a Zoppo Trump, al principito con el zorro, a Pepín y a la abuela, al sargento Matamicrobios y a Jim Botón, a la señora Quée, al gigante-aparente Tur Tur, que cuanto más se acercaba, más pequeño se hacía, y a Lucas con Emma la locomotora, que se aproximó despacio y se hizo sitio con cuidado entre la multitud.
Todos se arrimaron al círculo de luz donde estaba la niña con la princesa Li Si. Hubo codazos y empujones; un poni tropezó con un enano y se cayó de morros, y la niña estaba demasiado desconcertada por el caos para darse cuenta de que todas las marionetas eran tan grandes como ella y se movían sin hilos, como si estuvieran vivas, y además hablaban y relinchaban y balaban. Pero sobre todo, la niña no se dio cuenta de que alguien más emergía de la oscuridad. Hasta que la figura estuvo justo delante de ella, no levantó sorprendida la mirada.
Era una mujer preciosa, gigantesca, con un anticuado vestido de raso color crema que se parecía a la luz de la luna. Apoyaba un brazo sobre el otro y llevaba un relojito de plata en la muñeca. Tenía un cigarrillo entre los dedos y fumaba. El esmalte de uñas y el pintalabios eran del mismo color rojo que sus zapatos de tacón.
—Fumar es malo para la salud —dijo la niña.
La mujer asintió sonriendo y se sentó en el suelo con un suspiro; todas las marionetas le hicieron sitio encantadas. Dejó las piernas rematadas por los zapatos rojos juntas como las patas de un ciervo. Y de pronto tenía en la mano un cenicero plateado, que abrió para apagar dentro el cigarrillo.
—Tienes razón, fumar es malo para la salud. Pero en mis tiempos se hacía.
—¿En sus tiempos? ¿A qué se refiere?
—Ay, cariño, pero ¿qué te pensabas? ¡Hace mucho que estoy muerta!
La niña se horrorizó, pero ¿qué podía hacer?
—No tengas miedo, niña —repitió la princesa Li Si, que ahora estaba en el suelo junto a la mujer, arrodillada como una auténtica princesa china.
—¿Quién es usted? —preguntó la niña en voz baja.
—Soy Hatü.
—¿Hatü?
—Suena divertido, ¿verdad? —La mujer le sonrió a la niña—. Se lo inventó mi hermana. En realidad me llamo Hannelore, pero cuando ella era pequeña no sabía pronunciarlo.
—Hatü —repitió la niña—. Me parece un nombre bonito.
—Hatü —le susurran al oído—. ¿Estás dormida?
Hatü tiene que hacer esfuerzos para no reírse. Está tumbada de espaldas, una nube pasa por delante del sol y hace sombra en los párpados cerrados. Después, el calor vuelve a arderle en la piel. La hierba le cosquillea los brazos desnudos, también los pies descalzos. Huele el aroma del prado caliente por el que no sopla ni una brisa. Solo se oye el fuerte canto de los grillos. A veces enmudecen, como si contuvieran la respiración, y durante un rato el silencio es absoluto. Se imagina a Dios observándolas a las dos desde lo alto, tumbadas en la hierba alta, vestidas iguales con el dirndl y el delantal rojo que su madre les ha confeccionado expresamente para las vacaciones. Se imagina que desde allí arriba son dos muñecas, dos muñecas en un prado. En marzo ha cumplido ocho años; su hermana ya tiene nueve. Su amor por Ulla es tan intenso que le arde el pecho de lo mucho que la quiere.
—Quiero contarte un secreto —susurra Hatü.
—¿Qué secreto? —le responde su hermana, también al oído. Siente el cálido aliento de su respiración.
Hatü gira la cabeza hacia Ulla y abre los ojos. No son gemelas, pero se parecen mucho, y cuando mira a Ulla, Hatü siempre tiene la sensación de estar mirándose en un espejo.
—Quiero a papá más que a nada en el mundo.
—¿Más que a mí?
Hatü asiente. Está feliz de haberlo dicho, y sabe que su hermana no se ha enfadado. Efectivamente, Ulla la abraza. No sabría decir cuánto tiempo llevan allí tumbadas; el mundo parece haberse detenido.
—Hatü —susurra Ulla un poco después. Señala las montañas—. Mira ahí.
Hatü se vuelve y mira el valle con los ojos entrecerrados.
—Hace nada, el sol estaba justo sobre esa cumbre. Se llama Elfer, ‘la de las once’, porque justo eran las once de la mañana. Y ahora el sol se acerca a Zwölfer, ‘la de las doce’. Cuando esté encima, será mediodía.
Hatü observa las granjas del valle, ve las vacas en el prado, como puntitos, e intuye el destello fino y frío del Breitach, que lo recorre todo. Y en ese momento descubre a su madre, que sube rápidamente por el prado y les hace señas con el brazo, Hatü ya la oye llamar.
Las hermanas se levantan de un salto, corren hacia ella por la hierba y se echan a sus brazos. Su madre tiene tanta prisa por llevarlas de vuelta a la granja que no se atreven a preguntar qué ha pasado. Su padre ya ha sacado el DKW azul del granero y está sujetando las maletas al portaequipajes. La madre envía a las niñas al baño una última vez; la una espera en la puerta mientras la otra está dentro. Hatü siente que ha pasado algo malo e intenta grabarse en la memoria como puede la casa en la que han pasado dos semanas de veraneo, la mesa del comedor con la lámpara de queroseno, las dos literas, las cortinas azules y rojas, el balcón de madera negra con el tejado a dos aguas. Cuando las dos hermanas trotan escaleras abajo, su padre ya está al volante y su madre las espera con la puerta del copiloto abierta de par en par para meterlas en el asiento trasero. No hay rastro de los dueños de la casa, la anciana pareja de campesinos que todas las mañanas les entregaba la leche a las niñas en una vieja lechera de hojalata.
El padre gira en el patio y toma el camino de arena hacia la carretera. Las hermanas se suben de rodillas al asiento en silencio, y observan tristes por la luna oval trasera como la granja con el viejo y enorme castaño se va haciendo cada vez más pequeña tras el polvo que levanta el coche, como si quisiera cubrir con un velo todas sus vacaciones.
—Qué raro que me hayas encontrado —dijo Hatü pensativa—. Esta es una casa muy vieja, llena de puertas y escaleras secretas, construida en la Edad Media con gruesos muros y pasillos que ya nadie recuerda para qué servían. Nunca había subido nadie hasta aquí. Claro que para eso hay que encogerse.
—¿A qué se refiere?
—¡Cariño! No creerás que soy una giganta.
Hatü ya tenía otro cigarrillo en la mano y se lo encendió con un mechero plateado que dejó junto al cenicero plateado. El humo ascendió por el haz de luz y la niña lo siguió con la mirada hasta que el delicado velo gris desapareció en la oscuridad absoluta del altísimo tejado. Asintió asustada.
Hatü negó con la cabeza mientras sonreía, como cuando un niño pequeño no entiende algo muy sencillo.
—¡Las marionetas no son tan grandes como tú, mi niña! Es que te has vuelto tan pequeña como ellas. ¡Y yo las he creado todas!
Hatü señaló a su alrededor con el cigarrillo encendido.
La niña se había olvidado completamente de las numerosas marionetas que las miraban sin decir ni pío.
—¿Las ha hecho usted?
Hatü asintió.
—Una vez mi papá me regaló un DVD de Jim Botón.
—Ah, ¿sí? ¿Y te gustó?
—Pues sí. Pero ya no soy tan pequeña. Tengo doce años.
Hatü sonrió sacudiendo la cabeza.
—Pues claro que eres pequeña. Y ahora más aún. ¿Tu papá y tú visteis juntos Jim Botón?
—Hace mucho que papá no vive con nosotras.
Hatü fumó en silencio y observó a la niña triste sentada delante de ella en la alfombra de luz de luna.
—Como todos los niños —dijo después de apagar el cigarrillo en el cenicerito plateado—, yo también tuve un padre. Era mucho más pequeña que tú cuando se marchó, y no sabía si volvería a verlo.
—¿Por qué se fue? —preguntó la niña, mirándola con curiosidad.
—Tuvo que irse a la guerra.
—¡Gracias a Dios! ¡Ha llegado el telegrama!
August Kratzert los está esperando en el patio de Donauwörther Straße. El carretero calvo es el dueño de la casa en la que viven. Él ocupa la planta baja con su mujer, Uschi, y el pequeño Theo, y detrás del edificio están el taller y el gran garaje donde construye autocares. El padre no se detiene a saludar, sino que enseguida empieza a desatar las maletas y bajarlas del portaequipajes.
El calor de esas dos semanas de verano se ha instalado en las oscuras estancias de la casa. La madre abre postigos y ventanas y prepara algo de comer en la cocina; el padre desaparece en el baño, Hatü va de habitación en habitación asombrada de lo extraño que le resulta todo. El mantel blanco bordado sobre la mesa redonda del comedor, el sofá y el piano junto a la librería oscura del salón, el dormitorio de sus padres, donde las contraventanas siguen cerradas y la escasa luz se concentra en el cubrecama verde dorado y en el espejo del tocador. Incluso su propio cuarto le parece como transformado. Ulla lee tumbada en la cama. Hatü se sienta en el suelo y saca sus muñecas, a las que no ha visto en dos semanas.
Sin embargo, no puede dejar de pensar en el viaje. En cómo temblaba la aguja del velocímetro. Landsberg am Lech pasó volando a su lado, Igling, Kaufering, Hurlach. Al pasar por la base aérea de Lechfeld, un gran avión militar los sobrevoló con un gran estruendo. La madre preguntó si iría rumbo a Polonia; el padre no contestó. Las hermanas siguieron con la mirada el avión de morro de cristal y dos hélices, en cuyo timón de cola resplandecía la cruz gamada roja. Lo observaron elevarse pesadamente hacia el cielo todavía despejado. Vieron otro avión, y otro más, y después desaparecieron de su vista. Poco después apareció a mano derecha la arboleda del Siebentischwald, por la que salían a pasear algunos domingos; a continuación, la entrada de la Rotes Tor. Y a pesar de que poco antes Hatü estaba triste por haberse marchado del prado junto al bosque, ahora se alegraba de volver a estar allí. De la Perlachturm y del ayuntamiento parecían colgar más banderas con esvásticas que de costumbre, las telas rojas ondeaban muy juntas al aire pesado y caliente. La fuente de Augusto estaba desierta y no se veía ni un alma en las tiendas del Hoher Weg; apenas había coches por las calles.
Durante la comida, los padres no dicen ni una palabra y las hermanas siguen sin atreverse a preguntar qué pasa. Comen patatas con tocino a la sartén, y solo se oye el tintineo de los cubiertos. Más tarde, cuando los padres las llaman al pasillo, entienden lo que ha pasado. La tensión acumulada durante todo el día se libera y Hatü se echa a llorar, solloza con los brazos caídos, todo su cuerpecito se estremece y las lágrimas le caen sobre el delantal rojo del dirndl, y a través de las lágrimas ve a su padre, lo tiene delante vestido de uniforme, extraño con su chaqueta gris de botones metálicos grises y el águila plateada con la esvástica en el pecho, y entre lágrimas observa los pantalones grises y las botas negras que nunca le ha visto puestas, el casco de acero en la cabeza, y sabe que ha llegado la guerra. La guerra está aquí. Su padre se agacha y la abraza. Tarda mucho en conseguir dejar de llorar, y él la abraza todo el tiempo. Le seca las lágrimas con su pañuelo antes de marcharse.
Calor en la cocina, calor y silencio. Hatü tiene la sensación de que no es el viento, sino la deslumbrante luz del sol, lo que infla y agita la delgada cortina de la ventana abierta. Ha pasado casi un año desde que su padre tuvo que irse, y ese día lo echa tanto de menos que su mirada recorre desorientada la habitación. Ulla está sentada en la esquina opuesta de la mesa de la cocina, con la cabeza hundida sobre su cuaderno. Hatü acaricia el hule floreado. Su madre, en el fregadero, desvaina los guisantes que le ha llevado de su huerto una compañera de su padre. En un estante, junto a su cabeza, sobre la bandeja de cobre, están las cartas enviadas desde el frente. La guerra contra Polonia, después Dinamarca y Noruega, la campaña contra Francia, siempre recibían una carta en algún momento y siempre escribía que estaba bien. En la última decía que estaba apostado en Calais. Que no se preocuparan. Besos para sus dos niñas.
Con semejante calor, la madre no lleva más que una bata ligera y las pequeñas pantuflas amarillas que tanto le gustan a Hatü. A diferencia de las demás madres, lleva el pelo rubio platino corto y con una onda a la que dedica mucho tiempo. A Hatü le parece que su madre, que fue actriz de teatro, es mucho más guapa que las madres de sus amigas.
—«¿No se siente el insecto, en su gota de agua, dichoso cual en el reino de los cielos?» —dice la madre en voz baja sin levantar la vista de los guisantes.
Como si le hubiera leído el pensamiento, comienza a recitar un texto, como hace a veces, y la tristeza de Hatü se esfuma. Se sabe las frases de memoria, aunque siempre se le olvida a qué obra pertenecen.
—«Alegre y feliz, hasta que oye hablar de un mar inmenso en el que bregan flotas y ballenas.»
«En el que bregan flotas y ballenas.» Esa frase siempre la hace sonreír. Y entonces la madre se vuelve y mira a sus dos hijas, el cuchillo en una mano y una vaina en la otra, el agua fría le brilla en los dedos. Y con su voz mágica de domingo, que de pronto ya no desmiente su origen vienés, prosigue con fuerza.
—«¡Acogedlo vos, milady! Voluntariamente os cedo al hombre que, con garfios infernales, arrancáis de mi sangrante corazón.»
Las niñas miran a su madre con la boca abierta. A Hatü le encanta escuchar la historia de cómo la joven actriz berlinesa Rose Mönning conoció al también joven actor Walter Oehmichen. Cómo se enamoraron y actuaron en numerosos teatros hasta llegar a Augsburgo. Y cómo la madre tuvo que abandonar su carrera porque allí no se contrataban matrimonios. Un mar en el que bregan ballenas.
—¿Hatü? ¿Soñando despierta? —le pregunta riendo.
—¿Por qué lo dices?
—¡Porque tienes que ir de recados, fantasiosa! —exclama Ulla desde el otro extremo de la mesa.
—Baja adonde los Kratzert, que te den las cartillas, y vete a comprar un trozo de mantequilla, rápido.
—¿No puede ir Ulla?
—Tiene que hacer los deberes.
Ulla le hace burla.
—¡La tonta de la clase! —chilla Hatü, y corre al salón. Sabe lo mucho que le molesta eso a su hermana, ya oye sus pies descalzos tras ella por el parqué.
Se persiguen por la casa. Al final Hatü se atrinchera en su cuarto, con la espalda contra la puerta, hasta que la madre se enfada y envía a la una de vuelta a sus tareas y a la otra a la calle.
Cuando Hatü llama a la puerta de la planta baja, Uschi Kratzert le dice que su marido está en el taller, así que atraviesa el patio hasta el gran garaje situado junto al almacén de madera, cuyas puertas están abiertas de par en par por el calor. Se oyen el martillo del carrocero y el silbido de los aparatos de soldadura. En cuanto entra, Hatü se topa con Theo, el hijo del carretero, que ese día también merodea por allí con su uniforme de las Juventudes Hitlerianas, como si no tuviera amigos. Tiene dos años más que Hatü. Pantorrillas blancas por debajo de los pantalones cortos.
—¿Dónde está tu padre?
—¿Y el tuyo? Me apuesto lo que sea a que está estupendamente, seguro que no ha disparado ni una sola vez, que solo hace fotos. Debería tomar ejemplo de Guderian, que ha echado atrás a los franchutes con sus tanques.
—Ay, cállate.
Hatü ve aparecer a August Kratzert de detrás de un autocar, como siempre con el mono gris y el pañuelo de cuadros en la mano para secarse el sudor de la calva. El casero lleva las cartillas en el bolsillo del mono y Hatü no tarda ni un segundo en salir del garaje, contenta de escapar de Theo, que le grita a su espalda algo que ella no entiende.
Hacia el mediodía la Donauwörther Straße está casi desierta, no pasa ni un coche, ella es la única persona en la acera. Pero de pronto Hatü oye un zumbido sordo en el cielo, que se acerca lentamente. Corre al centro de la calzada, echa la cabeza hacia atrás, el zumbido es cada vez más fuerte. Y entonces aparecen tres aviones, tan lejos y tan alto que no parece que el ruido provenga de allí, pasan muy despacio por encima de Hatü y ella tiene la sensación de que el cielo es un mar. Un mar en el que bregan ballenas.
Los aviones ya han desaparecido, Hatü sigue en medio de la calurosa calle desierta cuando de pronto algo estalla, una vez, dos veces, más y más. Las explosiones son tan fuertes que Hatü cae de rodillas asustada y, gritando, se tapa los oídos con las manos.
La niña, asustada, se tapó los oídos con las manos, como si pudiera oír las explosiones desde la oscura buhardilla. Al mismo tiempo miraba con los ojos muy abiertos a la mujer que seguía sentada frente a ella como si no hubiera pasado nada.
—Creo que ha llegado el momento de que me cuentes por qué estás aquí —dijo pensativa.
Pero la niña no sabía por qué estaba allí. Se había perdido, así de fácil. Escapando de su padre, con el que pasaba uno de cada dos fines de semana. En esa ciudad desconocida y en esa casa desconocida en la que ni siquiera tenía una habitación propia, sino que dormía en el sofá del salón.
—Mi padre —dijo la niña, y volvió a enmudecer.
—¿Sí?
—Ahora mi padre vive aquí. Pero yo vivo en Fráncfort, con mi madre.
—¿Tus padres están separados?
—Divorciados.
—¿Y no te gusta venir aquí?
La niña negó con la cabeza.
—¿Conoces algo de Augsburgo?
La niña se lo pensó. Nunca se había interesado por la ciudad en la que vivía su padre. Él la recogía en la estación y se iban a casa sin que ella prestara ninguna atención a las calles ni a los edificios.
—¿No? Pues qué pena. Cuando yo era pequeña, o sea, antes de la guerra, Augsburgo era una ciudad muy bonita. Había edificios antiguos espléndidos. Y también está el Lech. ¡Y es precioso cuando los Alpes blancos brillan a lo lejos! A veces, cuando yo era pequeña, montaban un pequeño circo con elefantes y payasos, y todos los veranos venía la feria con el tiovivo y el barco pirata, las barracas de tiro al blanco y los puestos de chucherías. Y una vez llegó a la ciudad un teatro de marionetas; eran gitanos, titiriteros ambulantes.
—No se dice gitanos.
—Pero entonces sí se decía. Y la palabra siempre nos daba un poco de miedo, porque los mayores decían que los gitanos robaban niños.
—Pero eso no es verdad.
—Claro que no. De todas formas nos imaginábamos cómo sería irse en uno de los carromatos de los gitanos. Pero eso no era lo que quería contarte, sino la primera vez que vi marionetas. Los gitanos acampaban en el parque de la ciudad, muy cerca de aquí, y los niños nos sentábamos en la hierba, no recuerdo que hubiera una carpa. Pero sí recuerdo a Kasperle y a un policía, a Gretel y a la abuela. Kasperle siempre los golpeaba a todos en la cabeza, a todos menos a Gretel. Nos partíamos de risa. Me gustaría saber qué fue de aquellos titiriteros.
—¿Por qué?
Hatü sonrió a la niña con tristeza.
—Todos los gitanos acabaron en campos de concentración.
Esas palabras, cuyo significado la niña solo entendía a medias, también daban miedo. Miró a las marionetas de su alrededor, que seguían formando un amplio círculo observando muy atentas lo que sucedía. Y en cuanto posó la mirada en la vieja cigüeña, esta dio un par de pasos cautelosos hacia ella con sus largas zancas. La cabeza acompañaba el movimiento balanceándose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La cigüeña dobló las patas con gran esfuerzo y se sentó a su lado. Cansada, apoyó el largo pico rojo en el suelo.
—Deshonra racial —dice el profesor de biología, y también—: Valiosa sangre aria.
Pero Hatü no logra concentrarse. La niebla cubre las calles esa oscura mañana de otoño, y las lámparas redondas de la clase proyectan su débil luz sobre las alumnas del instituto Stetten. La lámina desplegada es la misma de las últimas semanas. «Las leyes de Núremberg», se lee en letra gótica rojo bermellón, y debajo, «Sangre alemana», «Mestizo de primer grado», «Mestizo de segundo grado» y «Judío». Hatü sigue ensimismada las líneas que unen los círculos y dan lugar a otros círculos; ya los conoce por los guisantes y el padre Mendel. Abuelos, padres, hijos. Círculos blancos para los arios y círculos negros para los judíos, y círculos con una mitad negra o una cuarta parte negra. Al lado pone «Matrimonio permitido» y «Matrimonio prohibido» y «Los hijos son judíos».
—El judío... —comienza a decir el doctor Fischer, al que todos conocen como «el Pesadito», pero los pensamientos de Hatü se alejan de nuevo. Vroni Schwegler, su mejor amiga, que en realidad se llama Veronika, ensaya el piano con cuidado en el pupitre, y Hatü no puede dejar de mirar como sus dedos recorren las teclas imaginarias, a veces con fuerza y después muy suavemente de nuevo. Fischer, vestido de uniforme como siempre, está llegando una vez más a su tema favorito, el Congreso de Núremberg. Él asistió en 1935, y vuelve a hablar maravillas de los desfiles de las Juventudes Hitlerianas y de la Liga de Muchachas Alemanas, y de que durante un instante estuvo muy cerca del Führer cuando este pasó en su Mercedes descapotable. Cuenta que Adolf Hitler lo miró.
—La Ley para la Protección de la Sangre Alemana y del Honor Alemán se aprobó allí de forma unánime. Desde entonces se prohíben todos los matrimonios que amenacen la pureza de la sangre alemana, algo que no solo se refiere a los judíos, sino también a los gitanos, los negros y sus bastardos.
La mirada de Hatü corre por las espaldas de sus compañeras hasta detenerse en la primera fila, en el sitio de al lado de la ventana, donde está sentada la pequeña Marga Aumüller, que ese día lleva una chaqueta de punto verde. Antes era el sitio de Bernadette. En verano, Vroni y ella se veían a veces con Bernadette en la piscina. Luego prohibieron la entrada a la piscina a los judíos y tampoco volvió al colegio. Las amigas se habían propuesto ir a verla a su casa, pero siempre se olvidaban.
El instituto Stetten es para chicas. El antiguo edificio de arenisca roja tiene una torre salediza hacia la calle y un pronunciado frontispicio hacia la plaza de Lutero, que antes llevaba el nombre de santa Ana, la figura que se alza sobre la fuente del centro de la plaza. Como siempre después de clase, Hatü espera allí a Vroni. Ve pasar a la vieja señora Friedmann. Lleva la estrella amarilla. Hatü conoce a la señora Friedmann y a su marido porque antes vivían en el edificio señorial contiguo al colegio, hacia el que ahora atisba la mujer. Solía salir a los amplios escalones de la entrada y hablar con las alumnas; ahora las contraventanas están atrancadas. Su madre le explicó que tuvieron que venderlo. Querían usar el dinero para emigrar, pero está claro que no lo consiguieron. Vroni se coloca detrás de Hatü y le tapa los ojos con las manos.
—¿Qué miras tan fijamente?
Hatü se zafa de las manos, pero la señora Friedmann ya ha desaparecido.
—¿Te acuerdas de Bernadette?
—¿Bernadette?
—Vamos a visitarla.
Fuera la noche es tan negra como solo puede serlo cuando hay que oscurecerlo todo para evitar los bombardeos, cuando se apagan todas las farolas y se tapan los faros de los coches dejando solo una rendija. Desde el pasillo, por debajo de la puerta, se cuela en la habitación un fino haz de luz que tranquiliza a Hatü, porque no puede dormir. Oye a su madre trajinar en la cocina. No ha dejado de pensar en Bernadette en todo el día. Le gustaría saber dónde está su padre en ese momento. Lo echa tanto de menos que a veces se enfada con él, y eso la asusta.
—¿Estás dormida?
De la cama de su hermana, al otro lado de la ventana, solo le llega un suave gruñido.
—Theo dice que papá no es un soldado de verdad. Que no es más que un fotógrafo.
—Mmm.
—¿Crees que habrá disparado a alguien?
Hatü nota que su hermana ya está despierta, aunque no diga nada ni se mueva.
—¿Sabes adónde se llevan a los judíos?
Siente a Ulla negar con la cabeza. Es raro, porque no puede verla a oscuras y en realidad tampoco oye nada.
Los padres de Bernadette tenían en la Maximilianstraße una tienda de zapatos que tuvieron que vender, pero el nombre se ha conservado, como el de los grandes almacenes. Los antiguos dueños, los hermanos Landauer, emigraron un par de años atrás, tal como le ha explicado su madre, que siempre que necesita algo que no encuentra en otro lado, dice: «Pues vamos adonde los Landauer». Puede que Bernadette también haya emigrado, piensa Hatü ensayando la nueva palabra, y se detiene al ver que están desmontando la estatua de la fuente de la Maximilianstraße. Bajo la llovizna, que oscurece sus chaquetas azules de dril, unos hombres embalan con paja la figura de Augusto que había delante del ayuntamiento y después la meten en una gran caja que cierran con clavos a fuertes martillazos.
Hatü y Vroni han quedado en la estación; de la entrada cuelga la pancarta «Que rueden las ruedas hasta vencer». Ambas llevan el uniforme de la Liga, falda azul oscuro, blusa blanca y el pañuelo negro al cuello con el nudo de cuero; después se celebra una velada. Van hasta la plaza Adolf Hitler, que todos siguen llamando Königsplatz, después siguen un poco por la Schießgraben y llegan a la Hallstraße.
El número 14 es un estrecho edificio de cuatro plantas de finales del siglo XIX situado en la acera izquierda. Cuando llegan delante, Hatü ya no está segura de que ir haya sido buena idea. En la puerta hay una estrella de David negra de cartón sujeta con un clavo largo, y han arañado el celofán que protege los timbres para que no se lean los nombres, como si ahí ya no viviera nadie. Pero precisamente el nombre que buscan todavía se lee: «Familia Polaschek». Hatü toca el timbre. Dentro no se oye nada. Las niñas esperan un momento, no saben qué hacer, entonces Vroni llama a la alta puerta. Tampoco pasa nada. Hatü aprieta la manilla con decisión y la puerta se abre como por sí sola. Ahora estamos obligadas a entrar, piensa.
Hay cajas y muebles por todas partes, apilados ante las puertas e incluso en la escalera, solo hay un caminito despejado, las cuerdas de tender repletas de ropa cuelgan atadas a ganchos por encima de los peldaños. Y con lo silenciosa que parece la casa desde fuera, por dentro está llena de sonidos, las niñas oyen el tintineo de la vajilla, ruidos como de muebles que se arrastran, el llanto de un bebé. Las niñas no saben dónde vive o vivía Bernadette, y no se atreven a llamar a la puerta más cercana. Hatü señala en silencio escaleras arriba y Vroni asiente con los ojos muy abiertos y los labios apretados. Suben al primer piso sin hacer ruido. Arriba todo es como abajo, trastos, colada, puertas cerradas y el barullo tras ellas, y las niñas siguen sin saber qué hacer cuando los ruidos y las toses que se oyen detrás de la puerta que tienen delante enmudecen de pronto.
Primero en voz baja, enseguida cada vez más alto, se oye una voz de hombre cantar palabras extrañas, incomprensibles, en un tono lánguido y lastimero. Al oírla, las niñas olvidan sus miedos y se quedan quietas mucho rato, hasta que la puerta se abre de repente. Un hombre mayor encorvado y de piel cerúlea aparece frente a ellas. Están seguras de que les preguntará qué se les ha perdido ahí, pero ni siquiera las mira. El pantalón le queda demasiado ancho y solo está sujeto por un cinturón gastado. Pasa junto a las niñas sin verlas. Pero Hatü lo reconoce y el recuerdo la deja de piedra.
Iba a la compra con su madre, por la mañana temprano, de pronto había cristales en la acera que crujían bajo sus pasos, y tardó un momento en darse cuenta de que eran las ventanas de los escaparates de las tiendas junto a las que pasaban. Había estrellas de David pintarrajeadas en todas las puertas. Su madre la cogió de la mano y avanzó deprisa. Un caballo que llevaba una carreta de dos ruedas se espantó y Hatü lo miró directamente a su enorme ojo asustado. Después estaban frente a un hombre arrodillado entre los cristales de su escaparate, los restos de los estantes, arrancados y pisoteados junto con los sombreros y gorros que el día anterior todavía estaban cuidadosamente colocados. Era él.
Hatü no puede dejar de mirarlo, entonces alguien dice su nombre, una vez, dos veces, hace un esfuerzo por liberarse de las imágenes y busca a Vroni con la mirada, pero no es su amiga quien llama. Vroni está a su lado y mira fijamente hacia el interior de la vivienda, cuya puerta sigue abierta de par en par. Hatü, temerosa, sigue su mirada. A través de un estrecho pasillo y una puerta de dos hojas abierta, ve lo que antes era el salón de una vivienda señorial, pero que ahora está lleno de camas, armarios, una pequeña mesa y un corralito con un bebé dentro. El tubo de una estufa serpentea por el techo alto de la estancia hasta una ventana, a la que le falta un cristal, para después desaparecer en el exterior. Rostros silenciosos miran fijamente a las dos niñas. La única cara en la que no se ve miedo es la de un hombre alto cercano a la puerta, que lleva un gorrito sobre el pelo canoso y un chal blanco encima del traje gastado. Sin saber por qué está tan segura, Hatü se da cuenta en ese mismo instante de que el canto que han oído provenía de ese hombre.
—¡Hannelore!
Una vez más es su nombre lo que la arranca de sus pensamientos. Una mujer se abre paso entre toda esa gente y se detiene en la puerta del piso.
—¡Señora Friedmann!
—¿Qué haces aquí, Hannelore? Como se enteren, te llevarán a Katzenstadel.
—¿Qué es Katzenstadel?
—¿No lo sabes? Es la cárcel de la Gestapo, en An der Blauen Kappe.
Hatü niega con la cabeza. Siente que todas las miradas se dirigen hacia ella.
—Veníamos a ver a Bernadette. Bernadette Polaschek.
El hombre alto la escudriña con la mirada. Hatü oye susurros detrás de sus anchas espaldas.
—Bernadette ya no está aquí —dice enseguida la señora Friedmann—. Está a salvo. En América. Con sus padres.
América. Hatü repite mentalmente la palabra: América.
—Aquí —dice la vieja señora Friedmann, y Hatü le mira las temblorosas manos extendidas— vivimos todos los que quedamos en Augsburgo.
—¿Los judíos?
La forma en que Vroni pronuncia esas palabras hace que Hatü sienta una punzada en el corazón sin entender por qué. La vieja señora Friedmann deja caer los brazos y las mira horrorizada.
Hatü hace de tripas corazón.
—¿Y adónde han ido todos los demás? —balbucea.
Los murmullos enmudecen y el hombre alto baja la vista hacia el suelo. Pero la vieja señora Friedmann esboza de pronto una leve sonrisa. Y esa sonrisa flota durante un buen rato en el silencio.
—Tenéis que iros —dice amablemente—. Y no volváis. ¿Me lo prometes?
Hatü asiente. Tiene un nudo en la garganta.
—Es que hoy es shabos —dice la señora Friedmann con su leve sonrisa como para disculparse—. El rabino reza el kadish para todos los que ya no pueden ir a la sinagoga.
—¿El kadish? —pregunta Hatü en susurros.
—La oración por nuestros difuntos.
De entre las marionetas mudas, que seguían en torno a la alfombra redonda de luz de luna como si esperaran algo que estuviera a punto de suceder, de pronto una salió a la luz y pasó junto a la princesa Li Si y la vieja cigüeña, que seguía sentada en el suelo con las patas dobladas junto a la niña. Un jovencito con el pelo dorado. Llevaba unos pantalones verde claro de perneras anchas y una camisa también verde completamente abotonada, además de una bufanda amarilla. Se acercó con pasos vacilantes al centro de la luz, que se le enredaba en el cabello dorado revuelto; se sentó en la alfombra de luz de luna y se puso a acariciar el suelo con su mano de madera. Como si pudiera tocar la luz. Como si meditara o soñara. Como si esperara algo.
Los ojos no parpadeaban en su bonito rostro, y no movía la boca. Solo el tiempo avanzaba, pero eso no se ve, y después de que avanzara un poco más, el muchacho se levantó otra vez como si de pronto hubiera recordado algo. Con la mirada puesta siempre en la alfombra de luz, comenzó a andar de un lado a otro, se detuvo, prosiguió, se paró de nuevo, levantó brevemente la vista como si hubiera descubierto algo, fue hacia allí para contemplarlo y siguió caminando, siempre dentro del círculo de luz, como si estuviera solo y el mundo que lo rodeaba no existiera.
—¿Quién es? —preguntó la niña en voz baja.
—El principito —dijo Hatü.
—¿Y qué hace?
—Está buscando el avión. O al zorro. O su rosa. Está muy solo.
—¡Venga, pasa!
Ulla le da un codazo a su hermana, pero Hatü niega con la cabeza y se queda en el quicio de la puerta. En el comedor, los invitados ya están sentados a la mesa decorada para la ocasión y conversan sobre la guerra, la batalla aérea por Inglaterra, el fanfarrón de Göring y la posible intervención de los estadounidenses. Hatü solo tiene ojos para su padre. Regresó anoche. Las hermanas ya estaban dormidas cuando de pronto apareció entre sus camas. Hatü se asustó al ver a un desconocido a la escasa luz que entraba desde el pasillo, pero después las dos se le echaron al cuello y lo abrazaron con fuerza.