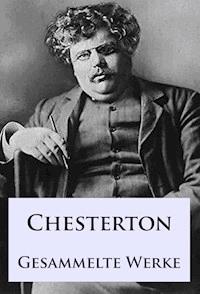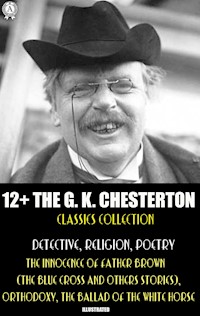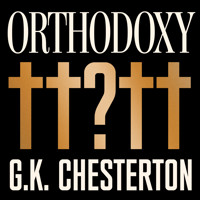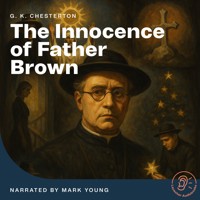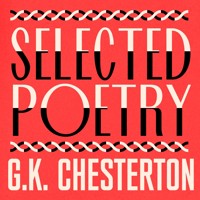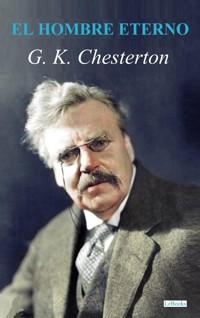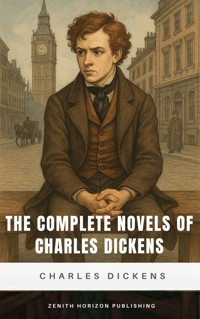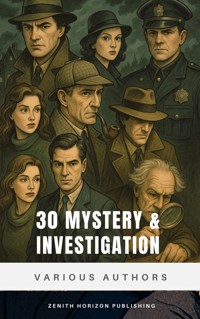Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En el hombre que fue jueves se han reunido dos grandes escritores, Gilbert Keith Chesterton, uno de los novelistas ingleses más originales, y el mexicano Alfonso Reyes, quien hizo la traducción y el prólogo de esta divertidísima historia de aventuras, enredo, intriga y suspenso. A lo largo de más 200 páginas, perseguidor y perseguido cobran una significación inesperada, hasta convertirse en principios eternos del universo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El hombre que fue Jueves
(Pesadilla)
G. K. Chesterton
Traducción y prólogo de Alfonso Reyes
Primera edición en inglés, 1908 Primera edición en español, Editorial Saturnino Calleja, 1922 Primera edición en el FCE (Col. Popular), 1985 Segunda edición (Biblioteca Universitaria de Bolsillo), 2009 Primera reimpresión, 2010 Primera edición electrónica, 2010
Fotografía de portada: Howard Coster, 1926 © National Portrait Gallery, Londres
D. R. © 1985, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected]. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0292-3
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Prólogo
I. Los dos Poetas de Saffron Park
II. El secreto de Gabriel Syme
III. El hombre que fue Jueves
IV. La historia de un detective
V. El festín del miedo
VI. El espía descubierto
VII. La inexplicable conducta del profesor De Worms
VIII. El profesor se explica
IX. El hombre de las gafas
X. El duelo
XI. Los malhechores dando caza a la policía
XII. La tierra, en anarquía
XIII. En persecución del presidente
XIV. Los seis filósofos
XV. El acusador
Cronología
Referencias bibliográficas en el FCE
Prólogo
Gilbert Keith Chesterton es un dibujante cómico de singularísimas dotes: ha ilustrado libros de Monkhouse, de Clerihew, de Hilaire Belloc. Es un orador que aborda lo mismo el problema de las pequeñas nacionalidades que el de la posibilidad del milagro y la poca fe que en él tienen los sacerdotes de hoy día. Es un político que ha adoptado el impecable procedimiento de vivir en una Edad Media convencional, para poder censurar todo lo que pasa en su siglo. Es un gastrónomo famoso, según creo haber leído en alguna parte y me parece confirmarlo el ritmo sanguíneo, entre congestionado y zumbón, de su pensamiento; antivegetariano y partidario de la buena cerveza; antisufragista y enemigo de que nadie se le meta en casa —ni el inspector de la luz eléctrica—, y humano sin ser “humanitarista”. Es un escritor capaz de hacerse tolerar y aun desear por un periódico cuyas ideas ataca invariablemente en sus artículos (tal le aconteció durante algún tiempo en The Daily News).Para muchos londinenses, las notas que publicaba Chesterton en The Illustrated London News eran tan indispensables como el día de campo semanal; y sus polémicas en The New Witness son una alegría para el contrincante, cuando éste es un hombre de talento. Como autor teatral de una sola obra, Chesterton ha tenido un éxito inolvidable. En su juventud hizo crítica de arte, y sobre los pintores Watts y Blake ha publicado dos libros tan indispensables como inútiles. Es poeta, verdadero poeta, de un modo valiente y personal. Lamento no poder traducir aquí sus baladas sobre el agua y el vino, tema muy español y muy medieval, por lo mismo que es de todo tiempo y todo país. La canción de Noé tiene este seductor estribillo:
No me importa dónde vaya el agua, siempre que no vaya hacia el vino.
Su balada contra los vendedores de comestibles es de una radiante actualidad. Ha escrito innumerables prólogos y pequeños ensayos, cuya colección completa no ha podido reunir aún el Museo Británico. Diserta con agrado sobre todo autor en quien encuentra una confirmación de sus propias ideas, y aun sobre enemigos de talla gladiatoria, como Bernard Shaw, que lo obliguen a combatir con respeto. Ante los demás enemigos —dice JuIius West—, Chesterton adopta al instante una actitud insecticida. Es, además, filósofo y apologista cristiano. Es novelista. En sus novelas, las figuras de mujer son poco importantes. Sus personajes tienen, de preferencia, los cabellos rojos, azafranados. Es exuberante. Quiere a toda costa hacer milagros. Es, en todo, un escritor popular.
Siempre combativo, de una combatividad alegre y tremenda, tiene un buen humor y una gracia de hombre gordo, una risa madura de hombre de cuarenta y cinco años. Su cara redonda, sus cabellos enmarañados de “rorro”, inspiran una simpatía instantánea. A veces, entre el chisporroteo de sus frases, lo estamos viendo gesticular.
Para ser un escritor popular hay que conformarse con los ideales de la época. Pero —advierte sutilmente Sheila Kay-Smith— hay dos maneras de conformarse con ellos: una consiste en defenderlos; otra, la mejor, en atacarlos, siempre que sea con los argumentos convencionales de la época. Así lo hace Chesterton. Se vuelve contra las teorías heréticas” (como él dice) en nombre de las conveniencias y el respeto a lo establecido; sí, pero con ímpetu de aventura, poética y no prosaicamente. Ataca las herejías, sí, pero en nombre de la revolución. De aquí su éxito. Su procedimiento habitual, su mecánica de las ideas, está en procurar siempre un contraste: si hay que defender la seguridad pública, no lo hace poniéndose al lado de la Policía, sino, en cierto modo, al lado del motín. Si, por ejemplo, hay que demostrar la conveniencia de publicar la segunda edición de un libro (véase el segundo prólogo de The Defendant),no alegará la utilidad de la obra, sino el absoluto olvido en que ha caído la primera edición. Cuando escribe sobre Bernard Shaw, comienza con estas palabras reveladoras: “La mayoría acostumbra decir que está de acuerdo con Bernard Shaw, o que no lo entiende. Yo soy el único que lo entiende, y no estoy de acuerdo con él”. La Pequeña historia de Inglaterra comienza diciendo, más o menos: “Yo no sé nada de historia. Pero sé que hasta hoy no se ha escrito la historia desde el punto de vista del hombre de la calle, del pueblo, del lector. Y ése será mi punto de vista”. Y concede, en el desarrollo de la vida inglesa, mucha más importancia a los gremios populares de la Edad Media, que a las modernas organizaciones del poder colonial y del capitalismo británico. Y la sociedad lectora de nuestro tiempo, en virtud de una ética y una estética que no voy a analizar aquí, aplaude este método de sorpresas.
Además, hay que darse cuenta de que las sorpresas de Chesterton son las sorpresas del buen sentido, y de que Chesterton entra en juego cuando estaba haciendo mucha, muchísima falta, algo de buen sentido en las letras de su país. En efecto: la literatura inglesa comenzaba a cansarse del grupo de excéntricos que, en los últimos años del siglo XIX, había sucedido a los grandes “victorianos”. Chesterton se asoma al mundo con una impresión de aburrimiento. Los paradojistas ya no sobresaltan a nadie. Chesterton se vuelve hacia las virtudes infantiles, hacia los atractivos evidentes y democráticos de la vida. He aquí sus palabras:
“Los años que van de 1885 a 1898 fueron como las primeras horas de la tarde en una casa rica, llena de salones espaciosos; quiero decir, el momento anterior al té. Entonces no se creía en nada, salvo en las buenas maneras. Y la esencia de las buenas maneras consiste en disimular el bostezo. Y el bostezo puede definirse como un aullido silencioso.”
Aquella gente imposible se quejaba de que la primavera fuera verde y las rosas rojas. Chesterton los llamó blasfemos, reivindicó para sí el derecho de regocijarse ante las maravillas del mundo (un derecho que sólo se debe ejercer cuando no se es bobo, un derecho peligrosísimo), y se entregó desde entonces, francamente, a las alegrías sencillas de la calle y del aire libre. (Con malicia, naturalmente. Para encontrar divertido el mundo no basta proponérselo.)
En apariencia, Chesterton es un paradojista. Pero, a poco de leerlo, descubrimos que disimula, bajo el brillo de la paradoja, toda una filosofía sistemática. Sistemática, monótona: cien veces repetida con palabras y pasajes muy semejantes a través de todos sus libros. No es en el fondo un paradojista. No niega ningún valor aceptado por la gran tradición popular; no rechaza (al contrario) el honrado lugar común; no intenta realmente desconcertar al hombre sencillo. Gusta más bien de volver sobre las opiniones vulgares y las leyendas para hacer ver lo que tienen de razonable. No es un paradojista. Bajo el aire de la paradoja, hace que los estragados lectores del siglo XX acepten, a lo mejor, un precepto del Código o una enseñanza del Catecismo. El contraste, el sistema de sorpresas, que es, como dije, su procedimiento mental, es también su procedimiento verbal. Posee una lengua ingeniosa, pintoresca, llena de retruécanos a su manera: sube, baja, salta, riza el rizo encaramado peligrosamente en una palabra, y a la postre resulta que ha estado defendiendo alguna noción eterna y humilde: la Fe, la Esperanza, la Caridad. En boca de “Syme”, personaje de esta novela, pone una sentencia que explica muy bien su situación. La paradoja, dice Syme, tiene la ventaja de hacernos recordar alguna verdad olvidada. Y, en otra ocasión, Chesterton se ha definido a sí mismo como un apóstol de las verdades a medias. Es decir, como un apóstol de la exageración. Y en verdad Chesterton, más que un paradojista, es un exagerado. Hace once años, Arnold Bennett, en New Age, se enfrentó con Chesterton, asumiendo una solemnidad algo asnal, y le dio unas dos o tres dentelladas. En resumen, ¿de qué lo acusaba? De exageración: este pecadillo gracioso que, si no entra al Cielo, tampoco ha merecido el Infierno; este pecado menor que bien puede ser la atmósfera del Limbo. Pero la exageración es también un método crítico, un método del conocimiento. Sainte-Beuve recuerda que el fisiólogo, para mejor estudiar el curso de una vena, la inyecta, la hincha. No temblemos: la exageración es el análisis, la exageración es el microscopio, es la balanza de precisión sensible a lo inefable.
¿Cuál es el sistema de Chesterton? El que haya leído su espléndido libro Ortodoxia conoce la evolución de la filosofía religiosa de Chesterton. A través de todas las herejías modernas, y creyendo descubrir una novedad, se encuentra un buen día convertido al catolicismo apostólico y romano, como el que, creyendo descubrir una isla del Mar del Sur, toca un día la nativa playa, de la que se imaginaba tan lejos.
Y se da entonces el caso extraordinario de un expositor de la doctrina católica que, en vez de valerse de los argumentos adustos, se vale de los argumentos alegres, como si su vino religioso se resintiera de los odres paganos. El juglar medieval adoraba, a su manera, a la virgen, haciendo lo mejor que sabía: sus juegos de saltimbanqui. Así, en Chesterton —este nuevo Padre de la Iglesia— la paradoja humorística sustituye a la parábola cristiana. Habla de las verdades más antiguas de la Iglesia, pero con el mismo tono de voz del que describe los ritos misteriosos de la isla recién descubierta en el Mar del Sur. Así en Chesterton —este salteador de la propia bodega— aprendemos a gustar otra vez el vino de nuestros abuelos. Él confiesa alegremente haber descubierto el Mediterráneo. Y lo mejor del caso: nos convence de que el Mediterráneo estaba otra vez por descubrir. Es como uno de sus personajes, que tenía aventuras amorosas… con su mujer legítima. Entiende la vida.
El paganismo, según Chesterton, propone a todo conflicto una solución de falso equilibrio: el justo medio de Aristóteles. El paganismo es conciliación o, mejor dicho, transacción. Cierra los ojos a las debilidades humanas para evitar, al menos, que estallen en males irremediables; para ver si se componen solas con ese optimismo rutinario de la naturaleza. Pero el cristianismo es guerra declarada y franca, y dondequiera aparece como una espada que parte en dos. El cristianismo, diríamos, es la filosofía de la izquierda. El cristianismo resuelve los conflictos, haciendo luchar directamente las dos fuerzas extremas y antagónicas para que se salve lo que ha de salvarse; haciendo chocar el bien y el mal; haciendo arder —lado a lado y sin transición— el fuego blanco del Cielo y la llama roja del Infierno. Hay, pues, que combatir.
El paganismo ponía el ideal humano en una pretérita Edad de Oro. El cristianismo, en una futura salvación. Para el cristianismo el mal está en el pasado, está en el pecado original, y el bien en el porvenir. Abandonarse es declinar hacia atrás. Estamos corriendo diariamente un grave peligro: hay que esforzarse por vivir al paso de la vida, hay que revolucionar hasta para ser conservador, porque las cosas tienden, espontáneamente, a degenerar en su esencia.
Tal es, a grandes rasgos, el sistema católico revolucionario de Chesterton, graciosamente matizado con una necesidad imperiosa del milagro, con una sed fisiológica de cosas sobrenaturales. Pero, periodista al fin, procura traer siempre sus discusiones a la temperatura de la calle; y en vez de dar a las ideas filosóficas el nombre con que las designa la Escuela, les da el nombre más familiar. No habla de tal tesis kantiana, sino de tal tesis defendida el otro día por el editorialista del Times. ¿Es esto un defecto?
En todo caso, cuando todos los valores dogmáticos de la obra de Chesterton hayan sido discutidos —su ortodoxia, que acaba por admitir todas las heterodoxias cristianas en su seno; su antisocialismo especial, su democracia caprichosa, su política díscola,[1] sus teorías históricas y críticas—, Chesterton, el literato, quedará ileso. Sus libros seguirán siendo bellos libros, su vigorosa elocuencia seguirá cautivando. Sus relámpagos bíblicos, su alegría vital, su naturaleza abundante hacen de este periodista, por momentos, un inspirado.
(Un reparo a su estilo: Chesterton padece de abundancia calificativa, se llena de adjetivos y adverbios, y como no desiste de convertir la vida cotidiana en una explosión continua de milagros, todo, para él, resulta “imposible”, “gigantesco”, “absurdo”, “salvaje”, “extravagante”. Pone en aprietos al traductor. Esto no quiere decir que Chesterton use las palabras al azar. Al contrario: capítulos enteros de su obra son discusiones sobre el verdadero sentido de tal o cual palabra: por ejemplo, sobre la diferencia entre “indefinible” y “vago”, entre “místico” y “misterioso”. Y construye toda una historia de las desdichas humanas sobre la ininteligencia de tal otra palabra; por ejemplo: “contemplación”.)
En El hombre que fue Jueves encontramos, como en síntesis, todas las características de Chesterton: la facilidad periodística para trasladar a la calle una discusión de filosofía; la preocupación de la idea católica, simbolizada en una lámpara eclesiástica que el “Dr. Renard” descolgara de su puerta para ofrecerla a los fugitivos; el procedimiento de sorpresa y contraste empleado con regularidad y monotonía en todos los momentos críticos de la novela: como que la novela puede reducirse a siete contrastes sucesivos, a siete sorpresas que nos dan los siete personajes de primer plano. También encontramos aquí al crítico de arte o, por lo menos, al hombre para quien los colores de la tierra (sobre todo los que tienden al rojo) realmente existen: la novela, como en una alucinación o verdadera pesadilla, se desarrolla sobre un fondo de crepúsculos encendidos, en un ambiente de matices y tonos que parecen engendrados por los cabellos radiantes de “Rosamunda”, bajo aquel cielo de azafrán, en el barrio de las casas rojas, en el jardín iluminado por farolillos de colores. El polemista tampoco podía faltar: la novela misma es una polémica. “Syme”, héroe caballeresco, casi puede considerarse —con una paradoja que sería muy del gusto de Chesterton— como un matador de dragones, como una transformación moderna de la leyenda de san Jorge. Y, en fin, para que nada falte, también encontramos aquí una caricatura de la persona del autor. ¿A quién pertenecen, sino a Chesterton, esa cara enorme, esa complexión extraordinaria del “Domingo”? ¿Por qué le da Chesterton cualidades sobrenaturales a su “Domingo”? Porque en él incorpora su fiebre anhelosa de milagros. Cuando pinta a “Domingo” a lomos del gigantesco elefante, se siente que le tiene envidia; o mejor, que él —Chesterton— goza al describir aquella escena como si hiciera recuerdos personales. ¿Recuerdos? Sin duda: recuerdos de lo que nunca ha pasado, pero que está, simplemente, en la prolongación de la propia conducta. Si Chesterton se atreviera —no me cabe duda—, andaría paseando por Londres, por Albany Street, por Picadilly, a lomos del elefante del Jardín Zoológico. Chesterton trata la persona física de “Domingo” con un amor de autorretrato. La acaricia, la plasma, hasta que la deja redonda, redonda y elástica, redonda y ligera, como un balón, como un globo. “Domingo”, al igual que Chesterton, está lleno de la alegría de rodar y de rebotar. Ya se ha advertido este amor (este “amor propio”) de Chesterton por los gigantones que figuran en dos o tres de sus mejores novelas.
El hombre que fue Jueves es una novela policiaca, pero una novela policiaco-metafísica, verdadera sublimación del género. Otro tanto pudiera decirse de todas las novelas de Chesterton, con excepción del pequeño ciclo del “Padre Brown”. El perseguidor y el perseguido cobran una significación inesperada, hasta convertirse en principios eternos del universo. Pero, por fortuna, nunca se pierde, por entre el laberinto de episodios más o menos simbólicos —simbólicos siempre—, este sentimiento humorístico que legitima la introducción de elementos inverosímiles en el relato, y que permite al autor saltar fantásticamente del suceso humilde al comentario trascendental, sin perder el ritmo del buen humor.
El maestro de Renan concebía el mundo como un coloquio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cuyas palabras va brotando el universo, evocado de las tinieblas. Otros entienden el mundo como un organismo divisible en partes y funciones: como un tratado divisible en capítulos. Otros lo entendemos como una melodía infinita, impulso lírico desarrollado en el tiempo. Chesterton lo concibe como una novela policiaca, como una caza llena de peripecias, entre dos nociones elementales; con la posibilidad —claro es— de una inexplicable, de una temerosa conciliación, que está más allá de la inteligencia de los hombres, y acaso rebasa la de los ángeles.
En esta novela policiaca del universo, no hay delincuentes, no hay delito. Dos fuerzas inocentes, casi amándose, se combaten. A veces creemos que se transforman la una en la otra, y hay como un tornasol dinámico en que los átomos de la razón giran, incendiados. De aquí una honda inquietud poética; de aquí esa íntima necesidad de gritar o cantar que sorprendemos en el corazón de todas las cosas.
Pero no se ahuyente el poco aficionado a las discusiones abstractas. Los héroes de la novela son también hombres de carne y hueso, y sólo al final se diluyen en una alegoría inmensa, tan inmensa que es ya invisible. Y si la novela es, por una parte, un ensayo caprichoso sobre el doble equilibrio (o desequilibrio en dos pies) del universo, sobre las dos tendencias esenciales de la conducta, casi sobre dos estados de ánimo o sobre dos palabras únicas —SÍ: NO— también es, por otra parte, una divertidísima historia de aventuras, enredo, intriga; de tanto carácter plástico, que no entiendo cómo los editores cinematográficos de Inglaterra no han sacado de aquí una preciosa cinta en jornadas.[2]
Y por este aspecto, la novela recuerda a los clásicos del escalofrío: a Poe, a Stevenson; y prolonga un género típico de la lengua inglesa: la aventura enigmática; la aventura donde el sentimiento ha de vibrar, pero donde la razón ha de dar de sí continuos recursos; donde el hombre combate con el cuchillo, como los marineros de la Isla del tesoro, llenos de pavores bíblicos y de maldiciones, pero donde el hombre ha de combatir, también, con el silogismo y la sorites, como en el tratado de lógica de John Stuart Mill.
Y por eso, por ser ésta una obra amena, debo resistir la tentación de hablar eternamente de Chesterton, y debo poner fin a este prólogo. No sea que, entre mis análisis, tenga que soltar aquí y allá algunos secretos del enigma, que pongan sobre aviso al lector, y me pase así —sin desearlo— lo que a esos hombres mal educados que andan a toda hora diciendo verdades inoportunas, y ahuyentando todas las sorpresas gustosas de la vida.
Alfonso Reyes 1919
I. Los dos poetas de Saffron Park
El barrio de Saffron Park —Parque de Azafrán— se extendía al poniente de Londres, rojo y desgarrado como una nube del crepúsculo. Todo él era de un ladrillo brillante; destacaba sobre el cielo fantásticamente, y aun su pavimento resultaba de lo más caprichoso: obra de un constructor especulativo y algo artista, que daba a aquella arquitectura unas veces el nombre de “estilo Isabel” y otras el de “estilo reina Ana”, acaso por figurarse que ambas reinas eran la misma.
No sin razón se hablaba de este barrio como de una colonia artística, aunque no se sabe qué tendría precisamente de artístico. Pero si sus pretensiones de centro intelectual parecían algo infundadas, sus pretensiones de lugar agradable eran justificadísimas. El extranjero que contemplaba por vez primera aquel curioso montón de casas, no podía menos de preguntarse qué clase de gente vivía allí. Y si tenía la suerte de encontrarse con uno de los vecinos del barrio, su curiosidad no quedaba defraudada. El sitio no sólo era agradable, sino perfecto, siempre que se le considerase como un sueño y no como una superchería. Y si sus moradores no eran “artistas”, no por eso dejaba de ser artístico el conjunto. Aquel joven —cabellos largos y castaños y cara insolente—, si no era un poeta, era ya un poema. Aquel anciano, aquel venerable charlatán de la barba blanca y enmarañada, de sombrero blanco y desgarbado, no sería un filósofo ciertamente, pero era todo un asunto de filosofía. Aquel científico sujeto —calva de cascarón de huevo, y del pescuezo muy flaco y largo—, claro es que no tenía derecho a los muchos humos que gastaba: no había logrado, por ejemplo, ningún descubrimiento biológico; pero, ¿qué hallazgo biológico más singular que el de su interesante persona?
Así y sólo así había que considerar aquel barrio: no taller de artistas, sino obra de arte, y obra delicada y perfecta. Entrar en aquel ambiente era como entrar en una comedia. Y sobre todo al anochecer, cuando, acrecentando el encanto ideal, los extravagantes techos resaltaban sobre el crepúsculo, y el quimérico barrio aparecía aislado como una nube flotante. Y todavía más en las frecuentes fiestas nocturnas del lugar —iluminados los jardines, y encendidos los farolillos venecianos, que colgaban, como frutos monstruosos, de las ramas de aquellas miniaturas de árboles.
Pero nunca como cierta noche —lo recuerda todavía uno que otro vecino— en que el poeta de los cabellos castaños fue el héroe de la fiesta. Y no porque fuera aquélla la única fiesta en que nuestro poeta hacía de héroe. ¡Cuántas noches, al pasar junto a su jardincillo, se dejaba oír su voz, aguda y didáctica, dictando la ley de la vida a los hombres y singularmente a las mujeres! Por cierto que la actitud que entonces asumían las mujeres era una de las paradojas del barrio. La mayoría formaban en las filas de las “emancipadas”, y hacían profesión de protestar contra el predominio del macho. Con todo, estas mujeres a la moderna pagaban a un hombre el tributo que ninguna mujer común y corriente está dispuesta a pagarle nunca: el de oírle hablar con la mayor atención.
La verdad es que valía la pena oír hablar a Mr. Lucian Gregory —el poeta de los cabellos rojos—, aun cuando sólo fuera para reírse de él. Disertaba el hombre sobre la patraña de la anarquía del arte y el arte de la anarquía, con tan impúdica jovialidad que —no siendo para mucho tiempo— tenía su encanto. Ayudábale, en cierto modo, la extravagancia de su aspecto, de que él sacaba el mayor partido, para subrayar sus palabras con el ademán y el gesto. Sus cabellos rojo-oscuros —la raya en medio— eran como de mujer, y se rizaban suavemente cual en una virgen prerrafaelita. Pero en aquel óvalo casi santo del rostro, su fisonomía era tosca y brutal, y la barba se adelantaba en un gesto desdeñoso de cockney, de plebe londinense; combinación atractiva y temerosa a la vez para un auditorio neurasténico: preciosa blasfemia en dos pies, donde parecían fundirse el ángel y el mono.
Si por algo hay que recordar aquella velada memorable, es por el extraño crepúsculo que la precedió. ¡El fin del mundo! Todo el cielo se reviste de un plumaje vivo y casi palpable: dijerais que está el cielo lleno de plumas, y que éstas bajan hasta cosquillearos la cara. En lo alto del domo celeste parecen grises, con tintes raros de violeta y de malva, o inverosímiles toques de rosa y verde pálido; pero hacia la parte del Oeste, ¿cómo decir el gris transparente y apasionado, y los últimos plumones de llamas donde el sol se esconde como demasiado hermoso para dejarse contemplar? ¡Y el cielo tan cerca de la tierra cual en una confidencia atormentadora! ¡Y el cielo mismo hecho un secreto! Expresión de aquella espléndida pequeñez que hay siempre en el alma de los patriotismos locales, el cielo parecía pequeño.
Día memorable, para muchos, aunque sea por aquel crepúsculo turbador. Día de recordación para otros, porque entonces se presentó por vez primera el segundo poeta de Saffron Park. Por mucho tiempo el pelitaheño revolucionario había reinado sin rival; pero su no disputado imperio tuvo fin en la noche que siguió a aquel crepúsculo.
El nuevo poeta, que dijo llamarse Gabriel Syme, tenía un aire excelente y manso, una linda y puntiaguda barbita, unos amarillentos cabellos. Pero se notaba al instante que era menos manso de lo que parecía. Dio la señal de su presencia enfrentándose con el poeta establecido, con Gregory, en una disputa sobre la naturaleza de la poesía. Syme declaró ser un poeta de la legalidad, un poeta del orden, y hasta un poeta de la respetabilidad. Y los vecinos de Saffron Park lo consideraban asombrados, pensando que aquel hombre acababa de caer de aquel cielo imposible.
Y en efecto, Mr. Lucian Gregory, el poeta anárquico, descubrió una relación entre ambos fenómenos. —Bien puede ser —exclamó en su tono lírico habitual—, bien puede ser que, en esta noche de nubes fantásticas y de colores terribles, la tierra haya dado de sí semejante monstruo: un poeta de las conveniencias. Usted asegura que es un poeta de la ley, y yo le replico que es usted una contradicción en los términos. Y sólo me choca que en noche como ésta no aparezcan cometas, ni sobrevengan terremotos para anunciarnos la llegada de usted.
El hombre de los dulces ojos azules, de la barbita descolorida, soportó el rayo con cierta solemnidad sumisa. Y el tercero en la discordia —Rosamunda, hermana de Gregory, que tenía los mismos cabellos bermejos de su hermano, aunque una fisonomía más amable— soltó aquella risa, mezcla de admiración y reproche, con que solía considerar al oráculo de la familia.
Gregory prosiguió en su tono grandilocuente:
—El artista es uno con el anarquista; son términos intercambiables. El anarquista es un artista. Artista es el que lanza una bomba, porque todo lo sacrifica a un supremo instante; para él es más un relámpago deslumbrador, el estruendo de una detonación perfecta, que los vulgares cuerpos de unos cuantos policías sin contorno definido. El artista niega todo gobierno, acaba con toda convención. Sólo el desorden place al poeta. De otra suerte, la cosa más poética del mundo sería nuestro tranvía subterráneo.
—Y así es, en efecto —replicó Mr. Syme.
—¡Qué absurdo! —exclamó Gregory, que era muy razonable cuando los demás arriesgaban una paradoja en su presencia—. Vamos a ver: ¿Por qué tienen ese aspecto de tristeza y cansancio todos los empleados, todos los obreros que toman el metro? Pues porque saben que el tranvía anda bien; que no puede sino llevarlos al sitio para el que han comprado billete; que después de Sloane Square tienen que llegar a la estación Victoria y no a otra. Pero ¡oh rapto indescriptible, ojos fulgurantes como estrellas, almas reintegradas en las alegrías del Edén, si la próxima estación resultara ser Baker Street!
—¡Usted sí que es poco poético! —dijo a esto el poeta Syme—. Y si es verdad lo que usted nos cuenta de los viajeros del metro, serán tan prosaicos como usted y su poesía. Lo raro y hermoso es tocar la meta; lo fácil y vulgar es fallar. Nos parece cosa de epopeya que el flechero alcance desde lejos a un ave con su dardo salvaje, ¿y no había de parecérnoslo que el hombre le acierte desde lejos a una estación con una máquina salvaje? El caos es imbécil, por lo mismo que allí el tren puede ir igualmente a Baker Street o a Bagdad. Pero el hombre es un verdadero mago, y toda su magia consiste en que dice el hombre: “¡sea Victoria!”, y hela que aparece. Guárdese, guárdese usted sus libracos en verso y prosa, y a mí déjeme llorar lágrimas de orgullo ante un horario del ferrocarril. Guárdese usted su Byron, que conmemora las derrotas del hombre, y déme a mí en cambio el Bradshaw, ¿entiende usted? El horario Bradshaw, que conmemora las victorias del hombre. ¡Venga el horario!
—¿Va usted muy lejos? —preguntó Gregory sarcásticamente.
—Le aseguro a usted —continuó Syme con ardor— que cada vez que un tren llega a la estación, siento como si se hubiera abierto paso por entre baterías de asaltantes; siento que el hombre ha ganado una victoria más contra el caos. Dice usted desdeñosamente que, después de Sloane Square, tiene uno que llegar por fuerza a Victoria. Y yo le contesto que bien pudiera uno ir a parar a cualquier otra parte; y que cada vez que llego a Victoria, vuelvo en mí y lanzo un suspiro de satisfacción. El conductor grita: “¡Victoria!”, y yo siento que así es verdad, y hasta me parece oír la voz del heraldo que anuncia el triunfo. Porque aquello es una victoria: la victoria de Adán.
Gregory movió la rojiza cabeza con una sonrisa amarga.
—Y en cambio —dijo— nosotros, los poetas, no cesamos de preguntarnos: “¿Y qué Victoria es ésa tan suspirada?” Usted se figura que Victoria es como la nueva Jerusalén: y nosotros creemos que la nueva Jerusalén ha de ser como Victoria. Sí; el poeta tiene que andar descontento aun por las calles del cielo: el poeta es el sublevado sempiterno.
—¡Otra! —dijo irritado Syme—. ¿Y qué hay de poético en la sublevación? Ya podía usted decir que es muy poético estar mareado. La enfermedad es una sublevación. Enfermar o sublevarse puede ser la única salida en situaciones desesperadas; pero que me cuelguen si es cosa poética. En principio, la sublevación verdaderamente subleva, y no es más que un vómito.
Ante esta palabra, la muchacha torció los labios, pero Syme estaba muy enardecido para hacer caso.
—Lo poético —dijo— es que las cosas salgan bien. Nuestra digestión, por ejemplo, que camina con una normalidad muda y sagrada: he ahí el fundamento de toda poesía. No hay duda: lo más poético, más poético que las flores y más que las estrellas, es no enfermar.
—La verdad —dijo Gregory con altivez—, el ejemplo que usted escoge…
—Perdone usted —replicó Syme con acritud—. Se me olvidaba que habíamos abolido los convencionalismos.
Por primera vez una nube de rubor apareció en la frente de Gregory.
—No esperará usted de mí —observó— que transforme la sociedad desde este jardín.
Syme le miró directamente a los ojos y sonrió bondadosamente.
—No, por cierto —dijo—. Pero creo que eso es lo que usted haría si fuera un anarquista en serio.
Brillaron a esto los enormes ojos bovinos de Gregory, como los del león iracundo, y aun dijérase que se le erizaba la roja melena.
—¿De modo que usted se figura —dijo con descompuesta voz— que yo no soy un verdadero anarquista?
—¿Dice usted?…
—¿Que yo no soy un verdadero anarquista? —repitió Gregory apretando los puños.
—¡Vamos, hombre! —y Syme dio algunos pasos para rehuir la disputa.
Con sorpresa, pero también con cierta complacencia, vio que Rosamunda le seguía.
—Mr. Syme —dijo ella—. La gente que habla como hablan usted y mi hermano, ¿se da cuenta realmente de lo que dice? ¿Usted pensaba realmente en lo que estaba diciendo?
Y Syme, sonriendo:
—¿Y usted?
—¿Qué quiere usted decir? —preguntó la joven poniéndose seria.
—Mi querida miss Gregory, hay muchas maneras de sinceridad y de insinceridad. Cuando, por ejemplo, da usted las gracias al que le acerca el salero, ¿piensa usted en lo que dice? No. Cuando dice usted que el mundo es redondo, ¿lo piensa usted? Tampoco. No es que deje de ser verdad, pero usted no lo está pensando. A veces, sin embargo, los hombres, como su hermano hace un instante, dicen algo en que realmente están pensando y entonces lo que dicen puede que sea una media, un tercio, un cuarto y hasta un décimo de verdad; pero el caso es que dicen más de lo que piensan, a fuerza de pensar realmente lo que dicen.
Ella le miraba fijamente. En su cara, seria y franca, había aparecido aquel sentimiento de vaga responsabilidad que anida hasta en el corazón de la mujer más frívola, aquel sentimiento maternal tan viejo como el mundo.
—Entonces —anheló—, ¿es un verdadero anarquista?…
—Sólo en ese limitado sentido, o si usted prefiere: sólo en ese desatinado sentido que acabo de explicar.
Ella frunció el entrecejo, y dijo bruscamente:
—Bueno; no llegará hasta arrojar bombas, o cosas por el estilo, ¿verdad?
A esto soltó Syme una risotada que parecía excesiva para su frágil personita de dandy.
—¡No, por Dios! —exclamó—. Eso sólo se hace bajo el disfraz del anónimo.
En la boca de Rosamunda se dibujó una sonrisa de satisfacción, al pensar que Gregory no era más que un loco y que, en todo caso, no había temor de que se comprometiera nunca.
Syme la condujo a un banco en el rincón del jardín, y siguió exponiendo sus opiniones con facundia. Era un hombre sincero, y, a pesar de sus gracias y aires superficiales, en el fondo era muy humilde. Y ya se sabe: los humildes siempre hablan mucho; los orgullosos se vigilan siempre de muy cerca.
Syme defendía el sentido de la respetabilidad con exageración y violencia, y elogiaba apasionadamente la corrección, la sencillez.
En el ambiente, a su alrededor, flotaba el aroma de las lilas. Desde la calle, llegaba hasta él la música de un organillo lejano, y él se figuraba, inconsciente, que sus heroicas palabras se desarrollaban a compás de un ritmo misterioso y extraterreno.
Hacía, a su parecer, algunos minutos que hablaba así, complaciéndose en contemplar los rojos cabellos de Rosamunda, cuando se levantó del banco, recordando que en sitio como aquél no era conveniente que las parejas se apartasen.
Con gran sorpresa suya, se encontró con que el jardín estaba solo. Todos se habían ido ya. Se despidió presurosamente pidiendo mil perdones, y se marchó.
La cabeza le pesaba como si hubiera bebido champaña, cosa que no pudo explicarse nunca. En los increíbles acontecimientos que habían de suceder a aquel instante, la joven no tendría la menor participación. Syme no volvió a verla hasta el desenlace final. Y sin embargo, por entre sus locas aventuras, la imagen de ella había de reaparecer de alguna manera indefinible, como un tema musical, y la gloria de su extraña cabellera leonada había de correr como un hilo rojo a través de los tenebrosos y mal urdidos tapices de su noche. Porque es tan inverosímil lo que desde entonces le sucedió, que muy bien pudo ser un sueño.