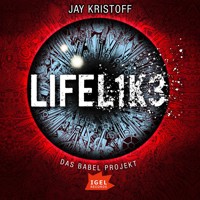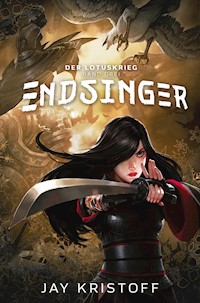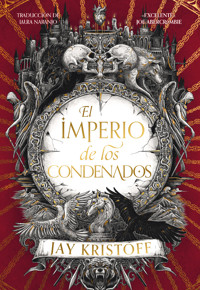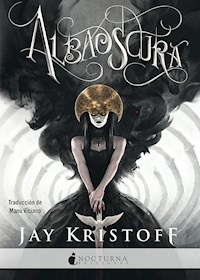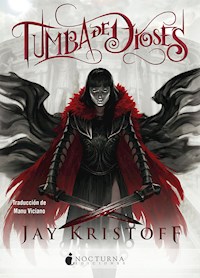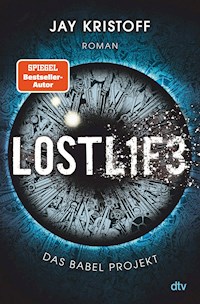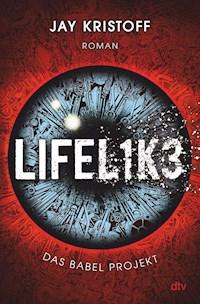8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El imperio del vampiro
- Sprache: Spanisch
HAN PASADO 27 AÑOS DESDE EL ÚLTIMO AMANECER. Durante casi tres décadas, los vampiros han luchado contra los humanos, cimentando su imperio eterno mientras el nuestro se desangraba. Ahora los que sobrevivimos somos solo unas chispas de luz en un mar de oscuridad creciente. Gabriel de León es el último miembro de la Orden de Plata, dedicada a defender el reino y la iglesia antes de que los arrasaran. Su destrucción fue imparable cuando la luz del día nos abandonó. Condenado a muerte por el asesinato del rey vampírico, el último miembro de la hermandad sagrada se ve obligado a contar la historia de su vida. Una historia que abarca años, desde su juventud en el monasterio de San Michon y el amor prohibido que presagió su ruina hasta la traición que aniquiló su orden. Una historia de batallas legendarias con criaturas de la noche, de fe perdida y aliados improbables, de las guerras de la sangre, del Rey Eterno y de la última esperanza que le quedaba a la humanidad antes de que los monstruos nos redujeran a cenizas. Porque las últimas palabras de Gabriel serán, en definitiva, nuestro epitafio. Ilustrado por Bon Orthwick, El imperio del vampiro es el primer tomo de una oscura trilogía fantástica del autor superventas de Nuncanoche. La prensa la ha comparado con El nombre del viento, Entrevista con el vampiro, The Witcher, La carretera y Juego de tronos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1305
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original: Empire of the Vampire
© Jay Kristoff, 2021
Copyright © Neverafter PTY LTD 2021
Publicado originalmente por Harper Voyager
Derechos de traducción gestionados por Adams Literary y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL. Todos los derechos reservados
© de las ilustraciones: Bon Orthwick, 2021
© de los mapas: Virginia Allyn, 2021
© de la estrella: James Orr, 2021
© de la traducción: Laura Naranjo, 2022
La traductora desea dar las gracias a Iria Simó y a Julia Vargas por su colaboración
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: enero de 2023
ISBN: 978-84-18440-79-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
EL IMPERIO DEL VAMPIRO
No me preguntes si Dios existe, sino por qué es tan cretino.
Ni el más necio de los necios puede negar la existencia del mal. Vivimos a su sombra cada día. Los mejores se elevan por encima de él y los peores se lo tragan entero, pero todos podemos vernos metidos en él hasta la cintura en cualquier momento de nuestra vida. Las maldiciones y las bendiciones se echan por igual a los crueles y a los justos. Por cada oración atendida, diez mil quedan sin respuesta. Y los santos sufren a la par que los pecadores, víctimas de monstruos salidos de las mismísimas entrañas del infierno.
Pero, si existe el infierno, ¿no debería existir también el cielo?
Y si existe el cielo, ¿no habríamos de preguntarnos por qué?
Porque, si el Todopoderoso desea poner fin a la maldad y no es capaz de hacerlo, entonces no es tan todopoderoso como los curas te han hecho creer. Si quisiera y pudiera ponerle fin, no existiría el mal, ¿verdad? Y si no quiere ni puede acabar con él, es que no es un dios ni es nada.
La única opción que queda es que pueda erradicarlo y no quiera.
Niños arrancados de los brazos de sus padres. Llanuras infinitas de tumbas sin nombre. Los Muertos inmortales acechándonos a la luz de un sol ennegrecido.
Nosotros somos ahora las víctimas, mon ami.
Somos alimento.
Y nunca ha movido un puto dedo para impedirlo.
Podría haberlo hecho.
Pero no lo ha hecho.
¿Alguna vez te preguntas por qué nos odiará tanto?
OCASO
Corría el año veintisiete desde la muerte de los días en los dominios del Rey Eterno, y su asesino aguardaba la muerte.
Esperaba vigilante junto a un ventanuco, impaciente por que todo llegara a su fin. Tenía las manos tatuadas entrelazadas a la espalda, manchadas de sangre seca y ceniza pálida como la luz sideral. La estancia se alzaba en las alturas de un torreón solitario, acariciada por los vientos de la montaña insomne. La puerta era acorazada y estaba cerrada. Desde su atalaya, el asesino vio que el sol declinaba en busca de un descanso inmerecido y se preguntó cómo sería el infierno.
Los adoquines del patio le auguraban una corta caída hacia una oscuridad sin sueños, pero el ventanuco era demasiado estrecho para pasar por él, y los carceleros no le habían dejado nada más al despacharlo para dormir, tan solo la paja en la que tumbarse, un cubo en el que cagar y la vista de la débil puesta de sol para torturarlo antes de que llegase la verdadera tortura. Llevaba un pesado abrigo, unas botas viejas y unos bombachos de cuero manchados de hollín y del polvo de los muchos caminos transitados. Su clara piel estaba sudorosa, pero su aliento era frío y ningún fuego ardía en el hogar que tenía detrás. Los sangrefrías no se arriesgaban a prender una llama ni en las celdas de su propia cárcel.
Pronto vendrían a por él.
Abajo, el château empezaba a despertarse. Los monstruos se levantaban de sus fríos lechos de tierra y adoptaban su apariencia casi humana. El aire traía consigo un himno de alas de murciélago. Soldados esclavos recubiertos de oscuro acero hacían su ronda por el almenaje; sus capas negras lucían el emblema de los lobos gemelos y las lunas gemelas. El asesino curvó los labios al contemplarlos: hombres montando guardia donde ni un perro se habría rebajado a hacerlo.
El cielo era negro como el pecado.
El horizonte, rojo como los labios de su dama la última vez que la había besado.
Se pasó el pulgar por los dedos, por las letras tatuadas bajo los nudillos.
—Paciencia —susurró.
—¿Puedo pasar?
El asesino evitó estremecerse para no darle el gusto al sangrefría. Siguió mirando por el ventanuco los nudillos rotos de las montañas en la distancia, coronados de nieve cenicienta. Sentía aquella cosa a su espalda, su mirada recorriéndole la nuca. Sabía lo que quería, por qué estaba allí. Esperaba que fuera rápido, pues estaba convencido de que disfrutaría con cada uno de sus gritos.
Por fin se dio la vuelta y, al verlo, sintió encendérsele la cólera. Era una vieja amiga, cálida y bienvenida. Le hacía olvidar el dolor de sus venas, la tirantez de sus cicatrices, la edad de sus huesos. Observó al monstruo que tenía ante sí y volvió a sentirse joven. Transportado hacia la eternidad en las alas de un odio puro y perfecto.
—Buenas noches, chevalier —dijo el sangrefría.
Debía de haber muerto siendo apenas un niño. De no más de quince o dieciséis años, pues seguía poseyendo esa magra androginia típica de los umbrales de la virilidad. Aunque solo Dios sabía qué edad tenía realmente. Una nota de color iluminaba sus mejillas, unos gruesos mechones dorados enmarcaban sus enormes ojos marrones y un rizo diminuto caía con gracia sobre su frente. Tenía la piel de porcelana y los labios rojísimos, del mismo color que el blanco de los ojos. Acababa de alimentarse.
De no haber sabido lo que era, habría dicho que parecía casi vivo.
Su levita era de terciopelo oscuro con florituras bordadas en hilo de oro. Un manto de plumas de cuervo le recubría los hombros, y el cuello alzado se asemejaba a una hilera de espadas negras refulgentes. Llevaba cosido en el pecho el escudo de armas de su linaje: dos lobos gemelos rampantes contra las lunas gemelas. Unos bombachos oscuros, un pañuelo de seda, unas medias y unos zapatos lustrosos completaban el retrato. Un monstruo vestido con piel de aristócrata.
Se había plantado en el centro de su celda, aunque la puerta permanecía cerrada a cal y canto. Llevaba un libro gordo entre las manos blancas y huesudas y su voz era dulce como una nana.
—Soy el marqués Jean-François de la estirpe Chastain, cronista de su excelentísima señora Margot Chastain, primera y última de su nombre, Emperatriz Inmortal de los Lobos y los Hombres.
El asesino no dijo nada.
—Y tú eres Gabriel de León, el último de los santos de plata.
El asesino llamado Gabriel siguió sin pronunciar palabra. Los ojos de la cosa chispeaban como velas encendidas en mitad del silencio; la penumbra se notaba húmeda y cargada. Por un momento, Gabriel se sintió al borde del precipicio, como si la fría presión de aquellos labios rojos en su garganta fuera lo único que pudiera salvarlo. Al pensar en ello notó un cosquilleo en la piel: su sangre se movía de manera involuntaria, avivada por el mismo deseo que atrae las polillas hacia una llama.
—¿Puedo pasar? —repitió el monstruo.
—Ya estás dentro, sangrefría —respondió él.
La cosa se fijó en lo que Gabriel tenía bajo el cinto y le brindó una sonrisa de reconocimiento.
—Es de buena educación preguntar, chevalier.
Chasqueó los dedos, la puerta de hierro macizo se abrió de par en par y entró una pequeña esclava enfundada en un largo vestido negro con corsé. La prenda era de terciopelo adamascado con cintura de avispa y gargantilla de encaje negro. La sierva llevaba la roja melena recogida en trenzas que se enroscaban en bucle a ambos lados de sus ojos como cadenas de cobre pulido. Debía de tener treinta y tantos años, igual que Gabriel. La edad suficiente para ser la madre del monstruo, de haberse tratado de un muchacho y de una mujer normales y corrientes. Pero traía consigo un sillón de cuero tan pesado como ella misma y no levantó la vista ni cuando lo dejó sin esfuerzo alguno junto al sangrefría.
El monstruo no despegó los ojos de Gabriel. Ni este de él.
La mujer trajo otro sillón y una mesita de roble. Colocó el asiento al lado de Gabriel, la mesa entre ambos, y aguardó con las manos entrelazadas como una priora en oración.
Gabriel se fijó en las cicatrices de su cuello: unos puntitos delatores bajo la gargantilla que llevaba. Se sintió asqueado. Había transportado la silla como si no pesara nada, pero ahora, en presencia del sangrefría, casi no podía respirar y su pálido pecho jadeaba por encima del corsé como el de una doncella en su noche de bodas.
—Merci —dijo Jean-François de la estirpe Chastain.
—Para serviros, amo —murmuró la mujer.
—Ahora déjanos solos, amor.
La esclava miró al monstruo a los ojos. Se acarició el escote con la punta de los dedos y fue subiendo por la nívea curva de su cuello.
—Pronto —dijo el sangrefría.
La mujer entreabrió los labios. Gabriel reparó en que su pulso se aceleraba.
—Como ordenéis, amo —susurró.
Y, sin mirar siquiera a Gabriel, hizo una pequeña reverencia y salió de la habitación, dejando al asesino a solas con el monstruo.
—¿Nos sentamos? —dijo este último.
—Prefiero morir de pie, si no te importa —replicó Gabriel.
—No he venido a matarte, chevalier.
—Entonces, ¿qué quieres, sangrefría?
Se oyó un susurro en la oscuridad. El monstruo se movió como por arte de magia y en un instante pasó de encontrarse junto al sillón a estar sentado en él. Gabriel observó cómo se sacudía una imaginaria mota de polvo del brocado de la levita y se colocaba el libro en el regazo. Fue una pequeñísima demostración de poder, un nimio despliegue de autoridad para prevenirle contra cualquier intrepidez desesperada. Pero Gabriel de León llevaba matando cosas como aquella desde los dieciséis años y sabía perfectamente cuándo estaba en desventaja.
Iba desarmado y arrastraba el sueño de tres noches. Se moría de hambre, estaba rodeado y sudaba por la abstinencia. Pese al paso de los años, seguía oyendo el eco de la voz de Manogrís, el repiqueteo de los tacones de plata de las botas de su antiguo maestro en las baldosas de San Michon.
«Primera Ley: Los muertos no pueden matar a los Muertos».
—Debes de tener sed.
El monstruo se sacó del abrigo una petaquita de cristal, que brilló en la tenue luz de la penumbra. Gabriel puso cara de extrañeza.
—Solo es agua, chevalier. Bebe.
Gabriel conocía bien aquel juego: la amabilidad que precedía a la tentación. Sin embargo, su lengua era papel de lija y, aun a sabiendas de que el agua no saciaría por sí sola la sed que lo consumía por dentro, cogió la petaca de la mano fantasmal del monstruo y se echó un poco de agua en la palma. Cristalina. Inodora. Ni rastro de sangre.
Bebió, avergonzado de sentir alivio, pero sin malgastar ni una gota. A su parte humana aquella agua le supo mejor que cualquier vino o mujer que hubiera probado nunca.
—Por favor. —La mirada del sangrefría era cortante como una esquirla de cristal—. Siéntate.
Gabriel no se inmutó.
—¡Siéntate! —le ordenó entonces.
Gabriel sintió que el monstruo lo doblegaba, que aquellos ojos oscuros crecían ante él hasta que ya no vio nada más. Había cierta dulzura en ello. Como la de la flor que atrae al abejorro, la de los jóvenes pétalos desnudos empapados de rocío. Volvió a sentir que su sangre se movía. Pero también volvió a oír la voz de Manogrís en su cabeza.
«Segunda Ley: Prestar atención a la lengua de los Muertos es como saborearla».
De modo que se quedó donde estaba. Tan largo como era. La sombra de una sonrisa asomó a los labios del monstruo. Con las afiladas puntas de sus dedos, se apartó un rizo de los sanguinolentos ojos color chocolate y tamborileó en el libro que tenía en el regazo.
—Impresionante —dijo.
—Me gustaría poder decir lo mismo —respondió Gabriel.
—Ten cuidado, chevalier, vas a herir mis sentimientos.
—«Los Muertos sienten como bestias, visten como hombres, mueren como demonios».
—Ah. —El sangrefría esbozó una sonrisa que era casi una cuchilla—. La Cuarta Ley.
Gabriel intentó disimular su sorpresa, pero notó que el estómago le daba un vuelco.
—Oui —asintió el sangrefría—. Estoy familiarizado con los principios de tu orden, De León. Los que no aprenden del pasado padecen en el futuro. Y, como podrás imaginar, las noches futuras son bastante interesantes para nosotros los inmortales.
—Devuélveme mi espada, sanguijuela. Voy a enseñarte lo inmortal que eres.
—¡Qué pintoresco! —El monstruo se examinó las largas uñas—. Una amenaza.
—Un juramento.
—«Y, ante los ojos de Dios y de sus Siete Mártires, juro —citó el monstruo—. Que la oscuridad sepa mi nombre y se desespere. Si arde, seré la llama. Si sangra, seré la espada. Si peca, seré el santo. Y la plata».
Gabriel se vio abrumado por una suave y venenosa nostalgia. Le parecía que había pasado toda una vida desde que había oído esas palabras por última vez, reverberando en la luz que arrojaban las vidrieras de San Michon. Una oración de venganza y violencia. Una promesa a un dios que nunca había escuchado de verdad. Pero oírlas repetidas en un sitio como aquel, de labios de uno de ellos…
—Por el amor del Todopoderoso, siéntate. —El sangrefría soltó un suspiro—. Antes de que te caigas.
Gabriel seguía sintiendo que el monstruo lo doblegaba; toda la luz de la estancia se había acumulado en sus ojos. Casi lo oía susurrar, sus dientes le cosquilleaban en el oído, prometiéndole sueño después del largo camino, agua fresca con la que limpiarse la sangre de las manos y una cálida y serena oscuridad que le haría olvidar todo lo que había perdido.
Pero entonces se acordó de la cara de su dama. Del color de sus labios la última vez que la había besado.
Y resistió.
—¿Qué es lo que quieres, sangrefría?
El sol había dado su último aliento y notó en la lengua el sabor de las hojas muertas. El deseo se había manifestado de pleno y la necesidad venía en camino. La sed le provocó un escalofrío en la espalda, le desplegó unas alas negras en los hombros. ¿Cuánto tiempo llevaba sin fumar? ¿Dos días? ¿Tres?
Cielo Santo, mataría a su propia madre por una calada…
—Como te he dicho —empezó a decir el sangrefría—, soy el cronista de Su Excelentísima. Guardián de su linaje y custodio de su biblioteca. Fabién Voss está muerto, gracias a tus delicadas atenciones. Ahora que las demás Cortes de la Sangre han empezado a hincar la rodilla, mi señora se ha decidido por la preservación. Por eso, antes de que el último de los santos de plata muera, antes de que todo el conocimiento de tu orden acabe enterrado en una tumba sin nombre, mi pálida emperatriz Margot, con su generosidad infinita, te ofrece la oportunidad de hablar.
Jean François sonrió con los dientes manchados de vino.
—Desea oír tu historia, chevalier.
—Los de tu especie no tenéis sentido del humor, ¿verdad? —preguntó Gabriel—. Lo dejáis en la tierra la noche que morís. Junto con lo que quiera que haya pasado alguna vez por vuestra maldita alma.
—¿Y por qué habría de bromear, De León?
—Los animales suelen mofarse de sus presas.
—Si mi emperatriz quisiera mofarse, tus gritos se oirían hasta en Alethe.
—¡Qué pintoresco! —Gabriel se examinó la uñas rotas—. Una amenaza.
El monstruo inclinó la cabeza.
—Touché.
—¿Por qué malgastaría mis últimas horas en la tierra contando una historia que a nadie le importa un carajo? Para ti yo no soy nadie. Nada.
—Oh, vamos. —La cosa enarcó una ceja—. ¿El León Negro? ¿El hombre que sobrevivió a las nieves carmesíes de Augustin? ¿Que redujo a cenizas a miles de los nuestros y le clavó la Espada Loca en la garganta al mismísimo Rey Eterno? —Jean François chasqueó la lengua como haría una institutriz ante una alumna díscola—. Fuiste el mejor de tu orden. Y eres el único que todavía vive. Esos hombros robustos no están hechos para portar el manto de la modestia, chevalier.
Gabriel observó cómo el sangrefría lo acechaba entre halagos y mentiras como un lobo atraído por un potente olor a sangre. Durante ese tiempo no dejó de preguntarse qué era lo que realmente quería y por qué no estaba ya muerto. Hasta que…
—Se trata del Grial —comprendió.
La cara del monstruo permaneció tan quieta que parecía tallada en mármol, pero Gabriel creyó ver una fisura en su oscura mirada.
—El Grial fue destruido —respondió—. ¿Por qué habríamos de preocuparnos ahora por la copa?
Gabriel ladeó la cabeza y recitó de memoria:
«La santa copa irradia la luz sagrada;
la mano fiel el mundo repara.
Y con los Siete Mártires por testigos,
un mero hombre pondrá fin a nuestro castigo».
Una fría risita reverberó en las paredes de piedra.
—Soy cronista, De León. Me interesa la historia, no la mitología. Guárdate tus ingenuas supersticiones para las bestias.
—Mientes, sangrefría. «Prestar atención a la lengua de los Muertos es como saborearla». Y si por un momento has creído que voy a traicionar a…
Su voz se fue apagando hasta que ya no se oyó. Aunque el monstruo no había dado muestras de haberse movido, ahora tenía una mano extendida. Y, en la blanquísima planicie de su palma, había un vial de vidrio que contenía un polvo marrón rojizo. Algo parecido a una mezcla de cacao y pétalos de rosa machacados. La anticipada tentación había llegado.
—Un regalo —dijo el monstruo mientras lo destapaba.
Desde donde estaba, Gabriel olió la sangre en polvo. Rica y suculenta, con un dulzón aroma a cobre. Se le erizó la piel. Entreabrió los labios suspirando.
Sabía lo que querían los monstruos. Sabía que una sola calada lo haría desear más. Y, aun así, se oyó hablando como desde muy lejos. Y si todos los años pasados y la sangre derramada no le hubieran roto el corazón mucho tiempo atrás, no cabía duda de que se le habría roto entonces.
—Perdí mi pipa… en el Charbourg. Yo…
El sangrefría se sacó una bonita pipa de hueso de la levita y la colocó junto con el vial en la mesa. Con mirada amenazante, le señaló la silla de enfrente.
—Siéntate.
Y, por fin, Gabriel de León, pobre infeliz, obedeció.
—Sírvete tú mismo, chevalier.
Antes de darse cuenta siquiera, tenía la pipa en la mano, y vertió un puñado de polvo pegajoso en la cazoleta, temblando tanto que el premio estuvo a punto de caérsele al suelo. El sangrefría veía trabajar sus manos: sus cicatrices, callos y bonitos tatuajes. En lo alto de su mano derecha, el santo de plata llevaba tatuada una corona fúnebre de calaveras y, sobre la izquierda, una urdimbre de rosas. Bajo los nudillos, a lo largo de los dedos, se leía la palabra p a c i e n c i a. La tinta resaltaba en su pálida piel, con un matiz brillante por los bordes.
El santo de plata se apartó un largo mechón de pelo negro de los ojos y se palpó el abrigo y los bombachos de cuero. Pero, claro, le habían quitado el yesquero.
—Necesito fuego. Una lámpara.
—Necesitas…
Con una lentitud agónica, el sangrefría juntó los dedos de las manos y se los llevó a los labios. En ese momento no existía nadie más en el mundo. Solo ellos dos, monstruo y asesino, y aquella pipa cargada de plomo en las manos temblorosas de Gabriel.
—Hablemos de necesidad, santo de plata. No importa el porqué. Ni el cómo. Mi emperatriz exige que le cuentes tu historia. Así que podemos quedarnos aquí sentados mientras te entregas a tu pequeña y sórdida adicción o podemos retirarnos a las profundidades de este château, un lugar que hasta los mismos demonios temen pisar. Sea del modo que sea, mi emperatriz satisfará su deseo. Lo único que resta por decidir es si prefieres susurrar la historia o contarla a voces.
Lo tenía comiendo de su mano. Al aceptar la pipa había sucumbido.
Echaba de menos el infierno y a la vez le aterrorizaba volver.
—Dame el puto fuego, sangrefría.
Jean-François de la estirpe Chastain volvió a chasquear los dedos y la puerta de la celda se abrió con un crujido. La sierva de antes esperaba fuera, portando una lámpara con larga chimenea de cristal. No era más que una silueta recortada en la luz: vestido negro, corsé negro, gargantilla negra. En ese momento ya podía haber sido su hija, su madre o su esposa, que a Gabriel lo único que le importaba era el fuego que llevaba entre las manos.
Parecía a punto de saltar, apenas consciente de la incomodidad que la presencia del fuego le provocaba al sangrefría y del sutil silbido que se escapaba de entre sus dientes afilados. Pero en ese instante todo le daba igual, salvo la llama que ardía en la lámpara y la magya tenebrosa que estaba por llegar: de la sangre al polvo y del humo al éxtasis.
—Tráela —le dijo a la mujer—. Venga, rápido.
Ella la dejó en la mesa y, por primera vez, lo miró a los ojos. Sus claros ojos azules le hablaron sin necesidad de que pronunciara palabra.
«¿Y tú pensabas que la esclava era yo?».
A él le dio igual. Ni respiró. Sus manos expertas recortaron la mecha y elevaron la llama a la altura perfecta; el olor a aceite impregnó el aire. Gabriel apreció el calor en la gelidez de la torre, sosteniendo la cazoleta a la distancia perfecta para transformar el polvo en vapor. Sintió un cosquilleo en el estómago al notar los primeros efectos de aquella alquimia sublime, aquella químyca oscura. La sangre en polvo empezó a borbotear y su color se fue fundiendo en un aroma: a raíz de acebo y cobre. Por fin le dio una calada a la pipa, con más pasión de la que había puesto jamás al besar a una mujer. Y, gracias al cielo, inhaló.
El ardor de aquella cosa le llenó los pulmones. Y su turbulento dulzor le inundó la mente. Cristalizándose, desintegrándose, dejó que el vapor de sangre le entrara en el pecho y sintió que su corazón forcejeaba con las costillas como un pájaro para escapar de un emparrado de huesos, que la polla se le ponía dura dentro de los pantalones de cuero y que la cara del mismísimo Dios se encontraba a tan solo otra calada de distancia.
Miró a la esclava a los ojos y le pareció un auténtico ángel encarnado. Quería besarla, bebérsela, morir dentro de ella, tomarla en sus brazos, acariciarle la piel con los labios mientras sus dientes se despertaban en las encías. Quería sentir la promesa palpitante que se escondía bajo el arco de su mandíbula, su pulso martilleante contra su lengua, vivo, vivo…
—Chevalier.
Gabriel abrió los ojos.
Estaba de rodillas junto a la mesa. La lámpara proyectaba una sombra trémula debajo de él. Había perdido la noción del tiempo. La mujer se había ido, como si nunca hubiera estado allí.
Oyó el viento soplando fuera; una voz, muchas voces, susurrando secretos por los tejados, aullando maldiciones en los aleros, susurrando su nombre entre las ramas de los negros árboles pelados. Era capaz de contar cada hebra de paja del suelo, de sentir cómo se le erizaba cada vello del cuerpo, de oler el polvo viejo y la muerte reciente, los caminos que había pisado con la suela de sus botas. Tenía todos los sentidos afilados como una espada rota y ensangrentada en sus manos llenas de tatuajes.
—¿De quién…?
Gabriel meneó la cabeza, tratando de aferrar las palabras como si cogiera puñados de melaza. El blanco de sus ojos se había vuelto rojo como la sangre. Contempló el vial, que ahora reposaba en la palma del monstruo.
—¿De quién… es la sangre?
—De mi bendita dama —respondió el monstruo—. De mi oscura madre y mi pálida amante, Margot Chastain, primera y última de su nombre, Emperatriz Inmortal de los Lobos y los Hombres.
El sangrefría observaba la llama de la lámpara con cierto odio reflexivo. Una polilla clara como una calavera había salido de algún frío rincón de la celda y revoloteaba alrededor de la luz. Los dedos de porcelana del monstruo se cerraron sobre el vial, ocultándolo.
—Pero ni una gota suya más será tuya hasta que tu historia sea mía. Así que cuéntamela, como el que se la cuenta a un niño. Supón que los que la leerán, dentro de eones, no sabrán nada de este lugar. Pues las palabras que ahora consigno al pergamino durarán mientras dure este imperio eterno. Y esta crónica será la única inmortalidad que conocerás jamás.
El sangrefría se sacó del abrigo un estuche de madera con dos lunas y dos lobos grabados. De su interior extrajo una larga pluma, negra como el plumaje que recorría su garganta, y colocó un frasquito en el reposabrazos de su silla. Jean-François mojó la pluma en la tinta y alzó unos ojos oscuros y expectantes.
Gabriel soltó un profundo suspiro, saboreando aún el humo rojo en los labios.
—Empieza —dijo el vampiro.
* I *
DE TAL PALO, TAL ASTILLA
—Todo empezó en una madriguera de conejo —dijo Gabriel.
El último de los santos de plata se quedó mirando la llama titilante de la lámpara como quien contempla el rostro de alguien que lleva mucho tiempo muerto. Una pizca de humo rojo aún flotaba en el ambiente, y era capaz de distinguir el sonido de cada uno de los filamentos del pábilo al arder. Los años transcurridos entre el entonces y el ahora parecían meros minutos en su mente, avivada por el himno de sangre.
—Se me hace raro —suspiró— echar la vista atrás. Hay una montaña de ceniza tan grande debajo de mí que podría tocar el cielo. Catedrales en llamas, ciudades en ruinas, tumbas rebosantes de devotos e impíos… Y ahí es verdaderamente donde empezó todo. —Negó con la cabeza, sorprendido—. En un mísero hoyo.
»Por supuesto, la gente lo recordará de otro modo. Los cantahistorias irán de un lado a otro con el cuento de la Profecía y los sacerdotes rumiarán sobre el plan del Todopoderoso. Pero no he conocido a un solo trovador que no fuese un mentiroso, sangrefría. Ni a un hombre santo que no fuese un cabrón.
—Se supone que tú eres un hombre santo, santo de plata —apuntó Jean-François.
Gabriel de León confrontó la mirada del monstruo y sonrió sin ganas.
—A la noche apenas le quedaban un par de horas cuando Dios decidió joderme. Los lugareños habían demolido el puente sobre el Keff y me habían empujado hacia el sur, hasta el pasil que hay cerca de Dhahaeth. El terreno era accidentado, pero Justicia había…
—Espera, chevalier. —El marqués Jean-François de la estirpe Chastain levantó una mano y colocó la pluma entre las páginas—. Así no.
Gabriel pestañeó.
—¿No?
—No —respondió el vampiro—. Te he dicho que me contaras la historia de quién eres. De cómo pasó todo. Las historias no empiezan a contarse por la mitad, sino por el principio.
—Querías saber lo del Grial. Esa historia comienza en una madriguera de conejo.
—Como he dicho, voy a registrar esta historia para los que vivan mucho después de que a ti te coman los gusanos. Empieza poco a poco. —Jean-François blandió una de sus manos escuálidas—. Nací en… Me crie en…
—Nací en un pueblucho llamado Lorson, un auténtico charco de barro. Era el hijo de un herrero. El mayor de tres. No tenía nada de especial.
El vampiro lo miró de arriba abajo.
—Los dos sabemos que eso no es cierto.
—¿Qué sabrás tú de mí, sangrefría? Si lo recopilas todo y le sacas jugo, como mucho llenarás un triste chupito.
La cosa que respondía al nombre de Jean-François fingió dar un pequeño bostezo.
—Pues ilústrame entonces. ¿Tus padres eran piadosos?
Gabriel abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios al reparar en el libro que el monstruo tenía en el regazo. Se dio cuenta de que el sangrefría no solo estaba anotando lo que iba diciendo palabra por palabra, sino que además estaba dibujando, valiéndose de esa velocidad sobrenatural para trazar unas pocas líneas entre respiración y respiración. Vio que enseguida las líneas se fusionaron en una imagen: el retrato de tres cuartos de un hombre. Ojos grises atormentados. Hombros anchos y pelo largo, negro como una noche cerrada. Mandíbula esculpida con barba incipiente y surcos de sangre seca. Dos cicatrices grabadas debajo del ojo derecho, una más larga que la otra, como dos lágrimas que caen. Una cara que Gabriel conocía como la suya propia.
Porque, en efecto, lo era.
—Un buen parecido —consintió.
—Merci —murmuró el monstruo.
—¿También retratas a las demás sanguijuelas? Debe de costar acordarse de cómo es uno después de tanto tiempo, y más si los propios espejos se niegan a ser profanados por vuestros reflejos.
—No malgastes tu veneno conmigo, chevalier. Aunque ese veneno no sea más que aguachirle.
Gabriel observó al vampiro mientras se pasaba un dedo por el labio. Con el clamor del himno de sangre —el regalo impetuoso y palpitante de la pipa que había fumado— sus sensaciones se habían multiplicado por mil. Sentía la potencia de los siglos dentro de sus venas.
Era consciente de la fuerza que se le había conferido, del valor que aquella fuerza acarreaba, un valor que le había hecho soportar el infierno de Augustin, las agujas del Charbourg y las filas de la Legión Infinita. Y, aunque sabía que no duraría mucho, en ese momento Gabriel de León se sentía invencible.
—Te voy a hacer gritar, sanguijuela. Te voy a desangrar como a un cerdo y voy a meter lo mejor de ti en una pipa para más tarde y luego te voy a demostrar lo poco que vale tu inmortalidad. —Se quedó mirando los ojos vacuos del monstruo—. ¿Te parece suficiente veneno?
Los labios de Jean-François se contrajeron en una sonrisa.
—Ya había oído que eras un hombre con carácter.
—Qué curioso. Yo de ti no he oído nada en absoluto.
La sonrisa se fundió lentamente.
Se hizo un largo silencio antes de que el monstruo retomara la palabra.
—Tu padre, el herrero, ¿era un hombre piadoso?
—Era un borrachuzo con una sonrisa capaz de seducir a una monja y unos puños que temían hasta los ángeles.
—De tal palo, tal astilla.
—No recuerdo haberte pedido opinión de mí, sangrefría.
El monstruo trataba de crear sombras en torno a los ojos de Gabriel en el boceto mientras hablaba.
—Háblame de él. Del hombre que crio a una leyenda. ¿Cómo se llamaba?
—Raphael.
—Como uno de esos ángeles que tanto lo temían. A ti te pusieron el nombre de otro.
—Y no me cabe duda de lo mucho que les jode.
—¿Os llevabais bien?
—¿Los padres y los hijos se llevan bien alguna vez? Hasta que no te haces un hombre no eres capaz de ver al hombre que te crio como realmente es.
—No sabría decirte.
—No. Tú no eres un hombre.
Los ojos de la cosa muerta chispearon cuando esta levantó la vista.
—La adulación te llevará lejos.
—Esas manos blancas como lirios. Esos mechones dorados. —Gabriel miró al vampiro con los ojos entornados—. ¿Eres de origen elidaeni?
—Si tú lo dices —respondió Jean-François.
Gabriel asintió.
—Lo único que necesitas saber de ma famille, vampiro, antes de que entremos en materia, es que éramos gente del norte. Los del este sois guapos, la verdad sea dicha, pero en el Nordlund somos feroces. Los vientos de los Enviados de Dios cortan nuestra tierra como espadas. Es un país indómito. Un país violento. Antes de la paz de Augustin, el Nordlund había recibido más invasiones que ningún otro reino en la historia del imperio. ¿Has oído hablar de la leyenda de Matteo y Elaina?
—Por supuesto —asintió Jean-François—. El príncipe guerrero nordlundiano que contrajo matrimonio con una reina elidaeni en la época anterior al imperio. Cuentan que Matteo amaba a su Elaina con la fuerza de cuatro hombres corrientes. Y, cuando ambos murieron, el Todopoderoso los convirtió en estrellas para que estuvieran juntos para siempre.
—Esa es una versión de la historia. —Gabriel sonrió—. Que Matteo amaba a su Elaina con locura es cierto, pero en el Nordlund contamos otra historia. A saber: la belleza de Elaina era reconocida en los cinco reinos y cada uno de los cuatro tronos restantes envió a un príncipe a pedir su mano. El primer día, el príncipe de Talhost le ofreció una manada de espléndidos caballos de la tundra, astutos como zorros y blancos como las nieves de su lugar de origen. El segundo día, el príncipe de Sūdhaem obsequió a Elaina con una corona de orovidrio refulgente extraído de las montañas de su tierra natal. El tercer día, el príncipe de Ossway le ofreció un barco construido con fielmadera de valor incalculable para cruzar el Mar Eterno. Sin embargo, el príncipe Matteo era pobre. Desde el año de su nacimiento, su reino había sido invadido por los de Talhost, Sūdhaem y Ossway. Carecía de caballos, orovidrio y barcos de fielmadera para regalar. Pero le prometió a Elaina que la amaría con la fuerza de cuatro hombres corrientes. Y para demostrárselo, mientras se plantaba delante del trono y le entregaba su corazón, depositó a los pies de la joven los corazones de los otros pretendientes. De aquellos príncipes que habían invadido su reino. Cuatro corazones en total.
—¿Con esto quieres decirme que todos los del Nordlund sois unos locos asesinos? —se burló el vampiro.
—Con esto quiero decirte que somos gente apasionada —respondió Gabriel—. Para bien o para mal. Para conocer a ma famille, para conocerme a mí, tienes que saberlo. Nos dejamos llevar por el corazón más que por la cabeza.
—¿Tu padre también? —continuó Jean-François—. ¿Él también era un hombre apasionado?
—Oui. Pero no para bien. No. Para mal, en todos los sentidos.
El santo de plata se inclinó hacia delante y apoyó los codos en las rodillas. La celda estaba en silencio; lo único que se oía eran los raudos trazos del sangrefría bosquejando su retrato y la miríada de susurros del viento.
—Él no era tan alto como yo, pero era recio como una pared de ladrillo. Sirvió tres años en el ejército de Philippe IV como explorador, antes de que el viejo emperador falleciera. Pero lo capturaron estando en campaña en las Tierras Altas del Ossway. Se rompió la pierna y esta nunca se le curó, por eso se hizo herrero. Y, trabajando en la fortaleza de la baronía local, conoció a mi madre. Una belleza con pelo de cuervo, señorial y orgullosa. Se enamoró perdidamente de ella. Cualquiera lo habría hecho. La hija del mismísimo barón. La demoiselle de León.
—¿Tu madre se apellidaba De León? Tenía entendido que los de tu clase heredaban el apellido paterno, santo de plata. Y que las mujeres renunciaban al suyo al casarse.
—Mis padres no estaban casados cuando me concibieron.
El vampiro se tapó la boca con sus dedos afilados.
—¡Qué escándalo!
—Eso pensó mi abuelo, que quiso deshacerse de mí en cuanto a mi madre se le empezó a notar. Y, como ella se negó, la echó de casa a patadas. Pero mi madre era una roca. No se doblegaba ante nadie.
—¿Cómo se llamaba?
—Auriél.
—Qué bello.
—Igual que lo era ella. Y no perdió ni un ápice de su belleza ni aun estando en un sitio de mala muerte como Lorson. Papá y ella se mudaron allí con lo puesto. Me dio a luz en la iglesia del pueblo porque la casita donde vivían aún no tenía tejado. Un año después nació mi hermana Amélie. Y luego la más pequeña, Celene. Por aquel entonces, mis padres ya estaban casados y mis hermanas heredaron el apellido de mi padre, Castia. Le pregunté a mi padre si podía llevarlo yo también, pero me dijo que no. Aquello debió de haberme dado una primera pista. Aquello y el modo en que me trataba.
Se acarició la fina cicatriz de la barbilla con la mirada perdida.
—¿Aquellos puños que temían hasta los ángeles? —murmuró Jean-François.
Gabriel asintió.
—Como he dicho, Raphael Castia era un hombre apasionado. Y sus pasiones lo gobernaban. Mamá, en cambio, era una mujer devota. Nos inculcó un profundo respeto por la Única Fe, y por el amor del Todopoderoso y de la Virgen Madre. Pero el amor de mi padre era distinto.
»Estaba enfermo. Ahora lo sé. Tan solo estuvo tres años en el frente, pero la guerra ya no lo dejó vivir. No había botella que no se pimplara ni muchacha bonita a la que dijera que no. Y, para ser sincero, todos preferíamos sus indiscreciones. Cuando se iba por ahí de putas, desaparecía durante uno o dos días. Pero cuando le daba por beber en casa… era como vivir con un barril de ignis negro, de pólvora a punto de estallar.
»Una vez me rompió el mango de un hacha en la espalda porque no corté suficiente madera. Y en otra ocasión me rompió las costillas porque me olvidé de sacar agua del pozo. Nunca le puso una mano encima a mi madre, ni a Amélie ni a Celene. Pero yo conocía sus puños como la palma de mi propia mano. Y creía que aquello era amor.
»Al día siguiente era siempre la misma historia: mamá montaba en cólera y papá juraba por Dios y por los Siete Mártires que cambiaría. Y cambiaba: dejaba de beber y éramos felices durante un tiempo. Me llevaba a cazar o a pescar, me enseñaba a manejar la espada como él lo había hecho siendo explorador del ejército o me daba lecciones de supervivencia: cómo hacer fuego con madera húmeda, cómo caminar por hojas caídas sin hacer ruido, cómo hacer una trampa que no mate a tu presa. Pero, sobre todo, me enseñaba cosas sobre el hielo. Sobre la nieve. Cómo cae. Cómo mata. Cojeando sobre su pierna mala, me enseñaba los secretos de las ventiscas, de las nevadas, de las avalanchas. Todo ello mientras dormíamos al raso en la montaña como cualquier padre de verdad habría hecho.
»Sin embargo, aquello no duraba mucho.
»“La guerra no te enseña a matar —me dijo una vez—. Es solo una llave que abre nuestra puerta. Todos los hombres llevan una bestia en la sangre, Gabriel. Puedes matarla de hambre. Enjaularla. Maldecirla. Pero, al final, o le pagas lo que le debes o te lo quita ella misma”.
»Recuerdo estar sentado a la mesa en mi octavo cumplesantos y a mamá limpiándome la sangre de la cara. Ella me adoraba, a pesar del precio que había tenido que pagar por tenerme. Lo sé como sé lo que se siente cuando un rayo de sol te quema la piel. Y recuerdo que le pregunté cómo era posible que mi padre me odiara de aquel modo cuando ella me quería tanto. Entonces mi madre me miró a los ojos y se sinceró: “Eres clavado a él. Que Dios me asista, eres clavadito a él, Gabriel”.
El último de los santos de plata estiró las piernas y contempló el boceto del vampiro.
—Lo curioso era que mi padre era ancho y recio y que yo ya era alto por aquel entonces. Él tenía la piel bronceada y la mía era pálida y fantasmal. Mis labios tenían la misma curva que los de mi madre, y mis ojos eran grises como los de ella. Pero mi padre y yo no nos parecíamos en nada.
»Entonces ella se quitó el anillo, lo único que atesoraba del hogar familiar. Era de plata y tenía grabado el emblema de la Casa de León: dos leones flanqueando un escudo y dos espadas cruzadas. Me lo puso y me apretó la mano. “Por tus venas corre sangre de leones —me dijo—. Y un día como león es mejor que mil como cordero. Nunca te olvides de que eres mi hijo. Pero tienes hambre de algo. Y debes tener cuidado con ella, mi dulce Gabriel, si no quieres que te devore”.
—Parece una mujer formidable —dijo Jean-François.
—Lo era. Se paseaba por las calles embarradas de Lorson como lo haría una dama de alcurnia por los salones forrados de oro de la corte del emperador. Aunque yo era un hijo bastardo, me dijo que llevara mi nombre noble como quien luce una corona. Que le escupiera veneno puro a cualquiera que me dijese que no tenía derecho a hacerlo. Mi madre se conocía a sí misma, y hay un poder aterrador en eso. En saber exactamente quién eres y de lo que eres capaz. Supongo que la mayoría de la gente lo tildaría de arrogancia, pero la mayoría de la gente es estúpida.
—¿Vuestros sacerdotes no predican desde el púlpito las bondades de la humildad? —preguntó Jean-François—. ¿No prometen que los humildes heredarán la tierra?
—Llevo treinta y cinco años viviendo con el nombre que mi madre me puso, sangrefría, y ni una sola vez he visto que los humildes hereden nada salvo las migajas de los poderosos. —Gabriel miró por la ventana, a las montañas. A la oscuridad, que caía como un pecador que se arrodilla. A los horrores que vagaban por ella sin control. A las diminutas chispas de humanidad que parpadeaban como velas en el viento hambriento y que pronto se extinguirían para siempre—. Además, ¿quién coño querría heredar una tierra como esta?
* I I *
EL PRINCIPIO DEL FIN
El silencio se coló en la estancia a hurtadillas. Gabriel continuó con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos y en el recuerdo del canto de un coro, de campanillas de plata y de una tela negra que se abría para dejar al descubierto unas curvas suaves y pálidas, hasta que el leve golpeteo de la pluma en la página lo sacó de su ensueño.
—Tal vez deberíamos empezar con la muerte de los días —sugirió el monstruo—. Debías de ser un crío cuando el sol se cubrió de sombras por primera vez.
—Oui, un crío.
—Cuéntamelo.
Gabriel se encogió de hombros.
—Fue un día como otro cualquiera. Recuerdo que unas noches antes me desperté con un temblor del suelo. Como si la tierra se revolviera en sueños. Pero ese día concreto no tenía nada de especial. Estaba trabajando en la fragua con mi padre cuando empezó todo: esa sombra que se fue elevando en el cielo como melaza, tiñendo el azul brillante de un lúgubre gris, y que volvió el sol negro como el tizón. El pueblo entero se congregó en la plaza y fue testigo de cómo el aire se helaba y la luz del día se iba apagando. Temimos que fuera obra de brujería, por supuesto. Magia de las hadas. Nigromancia. Pero creíamos que pasaría, como todo.
»Imagínate el terror que nos invadió cuando transcurrieron semanas y meses y la oscuridad no se redujo. Al principio la llamábamos de muchas maneras: el Apagón, el Velo, la Primera Revelación. Pero los astrólogos y los filósofos de la corte del emperador Alexandre III le pusieron “La Muerte de los Días” y todos acabamos adoptando el nombre. Desde el púlpito, durante la misa, père Louis predicaba que la fe en el Todopoderoso era nuestra única salvación. Pero resulta difícil creer en la luz del Todopoderoso cuando el sol brilla menos que una vela moribunda y la primavera es tan fría como el pleno invierno.
—¿Qué edad tenías?
—Ocho años. Casi nueve.
—¿Y cuándo te diste cuenta de que los nuestros habían empezado a caminar de día?
—Tenía trece años cuando vi a un abyecto por primera vez.
El historiador ladeó la cabeza.
—Nosotros preferimos el término sangresucia.
—Discúlpame, vampiro —el santo de plata esbozó una sonrisa—, pero ¿qué te ha hecho pensar que me importa lo más mínimo lo que prefieras? Me importa una auténtica mierda.
Jean-François se limitó a mirarlo. A Gabriel volvió a darle la impresión de que el monstruo era de mármol y no de carne. Sentía el negro fulgor de la voluntad del vampiro, el horror de lo que era y la mentira de lo que parecía ser —bello, joven, sensual—, todo debatiéndose en su cabeza. En algún recóndito lugar de su mente, Gabriel sabía que podían hacerle daño con suma facilidad. Que podían disipar en un segundo aquella idea ilusoria de que era él quien tenía el control.
Pero ese era el problema de despojar a un hombre de todo lo que tiene, ¿no?
«Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder».
—Tenías trece años —dijo Jean-François.
—La primera vez que vi a un abyecto. —Gabriel asintió—. Habían pasado cinco años desde la muerte de los días. En su punto álgido, el sol no era más que un borrón oscuro detrás de la mancha del cielo. La nieve que caía era gris en vez de blanca, y olía a azufre. La hambruna segaba la tierra como una hoz: perdimos a la mitad del pueblo de hambre o de frío durante aquellos años. A pesar de ser un niño, ya había visto más cadáveres de los que alcanzaba a contar. El mediodía era sombrío como el crepúsculo, y el crepúsculo, negro como la medianoche. Lo único que había para comer eran setas o putas patatas, y nadie (ni sacerdote, ni filósofo ni loco que garabateara con excrementos) sabía explicar cuánto duraría. Père Louis predicaba que aquello era una prueba de fe. Y nosotros, ilusos, nos lo creíamos.
»Entonces Amélie y Julieta desaparecieron.
Gabriel hizo una pausa, perdido en su oscuridad interior. El eco de unas risas en su cabeza, una bonita sonrisa, una larga melena negra y unos ojos grises como los suyos.
—¿Amélie? —preguntó Jean-François—. ¿Julieta?
—Amélie era mi hermana mediana. La pequeña Celene era la menor y yo, el mayor. Estábamos muy unidos, y las quería tanto a las dos como a mi dulce madre. Ami tenía el pelo largo y moreno y la piel clara como yo, pero teníamos un carácter totalmente distinto. Solía lamerse el pulgar y pasármelo por el entrecejo para advertirme de que no lo frunciera tanto. A veces la veía bailar como si solo ella oyera la música. Por la noche, cuando Celene y yo nos acostábamos, nos contaba historias. Las de miedo eran sus preferidas. Hadas malvadas, magia negra y princesas malditas.
»La famille de Julieta vivía en la casa de al lado. Ella tenía doce años, igual que Amélie. Mi hermana y ella se metían mucho conmigo cuando estaban juntas. Pero un día que estábamos en el bosque cogiendo champiñones, me tropecé y dije el nombre del Todopoderoso en vano, y Julieta me amenazó con que se chivaría de mi blasfemia a père Louis si no la besaba.
»Yo protesté, por supuesto. En aquel momento, las chicas me aterrorizaban. Pero, desde su púlpito cada prièdi, père Louis voceaba sobre el infierno y la perdición, y un pequeño beso me parecía preferible al castigo que sufriría si Julieta se chivaba de mi pecado.
»Era más alta que yo, así que tuve que ponerme de puntillas. Recuerdo que nuestras narices tropezaron, pero al final planté mis labios sobre los suyos, cálidos como el sol que tanto extrañábamos. Suaves y anhelantes. Después me sonrió y me dijo que debería blasfemar más a menudo. Ese fue mi primer beso, sangrefría. Robado bajo unos árboles moribundos por miedo al Todopoderoso.
»Fue a finales de verano cuando las dos desaparecieron. Se esfumaron un buen día que habían salido a coger rebozuelos. No era raro que Amélie tardara más en volver de lo que prometía. Mamá le decía que tenía la cabeza en las nubes, y mi hermana siempre respondía: “Al menos siento el sol desde aquí arriba”. Sin embargo, al caer la noche supimos que le había pasado algo.
»Hicimos una batida con la gente del pueblo. Mi hermana pequeña, Celene, también nos acompañó: a sus once años, era fiera como una leona y nadie se atrevió a contradecirla. Al cabo de una semana, papá perdió la voz de tanto gritar. Mamá dejó de comer, de dormir. Nunca encontramos sus cuerpos, pero, diez días más tarde, ellas nos encontraron a nosotros.
Gabriel se acarició la curva del párpado, notando el movimiento de cada una de las pestañas bajo las yemas de los dedos. Una ráfaga de viento gélido le revolvió el largo cabello sobre los hombros.
—Estaba alimentando la fragua con Celene cuando Amélie y Julieta se plantaron en la casa. El sangrefría que las mató arrojó sus cuerpos a una ciénaga, y estaban llenas de agua sucia, con el vestido embarrado. Se quedaron quietas en la calle, en la puerta de la casa, cogidas de la mano. Julieta tenía los ojos de un blanco cadavérico y aquellos labios que me habían parecido cálidos como el sol se habían ennegrecido y se estaban despellejando por culpa de los dientecillos afilados que ahora me sonreían.
»La madre de Julieta salió corriendo de su casa llorando de alegría. Abrazó a la joven y dio las gracias a Dios y a los Siete Mártires por habérsela devuelto sana y salva. Y Julieta le desgarró la garganta allí mismo, delante de nosotros. Simplemente… le quitó la piel como a una fruta madura. Ami también se abalanzó sobre el cuerpo y empezó a hurgar en él y a sisear con una voz que no era la suya. —Gabriel tragó saliva—. Nunca olvidaré el ruido que hizo al empezar a beber.
»Los hombres del pueblo brindaron por mi valor ante lo que vino después. Y ojalá pudiera decir que era valor lo que sentí cuando mi hermana metió la cara en aquella sustancia viscosa y se tiñó de rojo las mejillas y los labios. Pero, al echar la vista atrás, sé qué fue lo que me hizo mantenerme firme mientras la pequeña Celene huía despavorida.
—¿El amor? —preguntó el sangrefría.
El último de los santos de plata negó con la cabeza, hechizado por la luz de la vela.
—El odio —respondió al fin—. El odio hacia aquello en lo que mi hermana y Julieta se habían convertido. Hacia la cosa que les había hecho eso. Porque ya nunca podría recordar a aquellas niñas de otro modo. Jamás volvería a recordar el beso robado de Julieta bajo los árboles moribundos. Ni a Amélie contándonos historias por la noche. Lo único que recordaría sería eso: a las dos a cuatro patas bebiendo sangre del barro a lengüetazos como perros sedientos. El odio era lo único que me embargaba en ese momento. Su promesa y su poder. Arraigó en mí aquel frío día de verano y, si te soy sincero, no creo que me haya abandonado nunca.
Jean-François desvió la vista hasta la polilla, que seguía debatiéndose inútilmente contra el cristal de la lámpara.
—Demasiado odio reduce a un hombre a cenizas, chevalier.
—Oui, pero al menos muere calentito. —El último de los santos de plata se miró las manos tatuadas, los dedos cerrados—. No podría haberle hecho daño a mi hermana. Incluso entonces la quería. De modo que cogí el hacha de la leña y se lo clavé a Julieta en el cuello. El impacto fue fuerte, pero solo tenía trece años y hasta a un adulto le costaría rebanar una cabeza humana, por no hablar de la de un sangrefría. La cosa que antes era Julieta cayó en el barro, tratando de quitarse el hacha. Amélie levantó la cabeza, con la barbilla chorreando sangre. La miré a los ojos y fue como mirar a la cara al mismísimo infierno. Pero no había ni rastro del fuego ni del azufre que père Louis nos había prometido desde el púlpito, sino… un vacío.
»La puta nada.
»Mi hermana abrió la boca y vi que tenía los dientes largos y brillantes como cuchillos. Y entonces la joven que me contaba historias por la noche antes de dormir, que bailaba con una música que solo ella oía, se levantó y me pegó.
»Cielo santo, ¡era fuerte! No sentí nada hasta que aterricé en el barro. Luego se sentó a horcajadas sobre mi pecho y me invadió el olor a podredumbre y sangre fresca de su aliento. Cuando sus colmillos me acariciaron la garganta, supe que iba a morir. Y al contemplar esos ojos vacíos, aunque lo odiara y lo temiera, también lo deseaba.
»Me preparé para ello.
»Sin embargo, algo se me removió por dentro. Como si un oso se despertara famélico después de la hibernación. Y, cuando mi hermana ya abría su boca putrefacta, la cogí del cuello. Dios, tenía tanta fuerza que habría sido capaz de molerme los huesos, pero no me rendí. Mientras me arañaba la cara con los dedos ensangrentados, noté un calor en el brazo que fue haciendo hormiguear cada poro de mi piel. Algo oscuro. Algo profundo. Hasta que, soltando un grito desgarrador, Amélie retrocedió, sujetándose la garganta borboteante.
»Su piel empezó a desprender un vapor rojo, como si le hirvieran las venas. Lágrimas rojas rodaron por sus mejillas mientras chillaba. Pero para entonces los gritos de Celene habían alertado al pueblo entero, que había acudido corriendo. Unas manos fuertes agarraron a Amélie y la arrancaron de allí; el edil le prendió fuego a su vestido y ardió como una hoguera de Primavidad. Julieta se arrastraba con el hacha todavía clavada en los rizos cuando le prendieron fuego a ella también, y el sonido que emitió al quemarse…, por Dios, fue… atroz. Me senté en el barro con Celene hecha un ovillo a mi lado y vimos cómo nuestra hermana se retorcía y giraba como una antorcha humana. Un último baile espantoso. Papá tuvo que sujetar a mamá para impedir que se arrojara al fuego. Sus aullidos eran peores que los de Amélie.
»Me examinaron el cuello infinidad de veces, pero no tenía ni un rasguño. Celene me apretó la mano y me preguntó si estaba bien. Algunos me miraron raro, seguramente preguntándose cómo había sobrevivido. Pero père Louis proclamó que había sido un milagro. Declaró que Dios me había reservado para fines mayores.
»Con todo, el malnacido se negó a enterrar a las muchachas. Dijo que habían muerto sin confesarse. Llevaron sus restos a la encrucijada y los esparcieron para que nunca encontraran el camino de vuelta a casa. La tumba de mi hermana quedaría vacía para siempre en suelo no consagrado; su alma, condenada para toda la eternidad. A pesar de todos sus elogios, odié a Louis por eso.
»Durante días no logré desprenderme del olor de las cenizas de Amélie. Me tiré años soñando con ella. A veces Julieta también aparecía. Las dos se me sentaban encima y me cubrían de besos con sus labios negrísimos. Pero, aunque no tenía ni idea de lo que me había ocurrido ni de cómo diantres había sobrevivido, estaba seguro de algo.
—De que los vampiros existían —dijo Jean-François.
—No. En nuestros corazones, creo que ya lo sabíamos, sangrefría. Oh, los señores empolvados de Augustin, de Coste y de Asheve nos habrían considerado retrasados, pero los cuentos que se contaban a la luz de la lumbre en Lorson siempre eran de vampiros. De danzacrepúsculos, hadas encarnadas y otras hechicerías. En las provincias del Nordlund, los monstruos existían a la par que Dios y los ángeles.
»Pero las campanas de la capilla acababan de dar el mediodía cuando Amélie y Julieta regresaron a casa. Y el día no parecía haberlas molestado en absoluto. Todos sabíamos cuáles eran las pesadillas de los Muertos. Las armas que nos salvaguardaban de ellos: fuego, plata y, sobre todo, la luz del sol.
Gabriel se interrumpió, perdido en sus pensamientos, con los ojos de un gris nebuloso.
—Fue la muerte de los días, ¿sabes? Ni siquiera años después, en el monasterio de San Michon, hubo santo de plata alguno que lograra explicar lo que había ocurrido. El abad Khalid dijo que una estrella grande había cruzado el mar y había caído en el este, y que sus fuegos habían levantado una humareda tan densa que el sol se había ennegrecido. El maestro Manogrís nos contó que se había producido otra guerra en el cielo y que Dios había expulsado a los ángeles rebeldes con tanto rencor que la tierra había estallado y ahora colgaba del firmamento como un telón entre su reino y el infierno. Pero nadie sabía a ciencia cierta por qué aquel velo había cubierto el cielo. Ni entonces ni puede que ahora.
»Lo único que sabía la gente de mi pueblo era que los días se habían oscurecido como las noches y que las criaturas nocturnas ahora campaban a sus anchas por el día, si es que aquello podía llamarse día. Yo, en cambio, mientras veía cómo esparcían las cenizas de mi hermana por el cruce de caminos a las afueras de Lorson con Celene cogida de la mano y nuestra madre desgañitándose, estaba seguro de algo. Creo que una parte de todos nosotros lo estaba.
—¿De qué? —preguntó Jean-François.
—De que aquel era el principio del fin.
—Si te sirve de consuelo, chevalier, todo tiene un principio y un fin.
Gabriel levantó la vista con ojos chispeantes e inyectados en sangre.
—Oui, vampiro. Todo.
* III *
EL COLOR DEL DESEO
—¿Qué pasó después? —preguntó Jean-François.
Gabriel dio un hondo suspiro.
—Mi madre nunca fue la misma tras la muerte de mi hermana. Nunca vi besarse a mis padres después de aquello. Era como si el fantasma de Amélie hubiera matado lo que quiera que quedase de su relación. La pena se volvió culpa y la culpa, rabia. Yo cuidaba de Celene lo mejor que podía, pero se fue convirtiendo en una causa perdida, siempre metiéndose en líos o armando follón. Mamá quedó marcada por la tristeza, vacía y furiosa. Papá se refugió en la bebida y sus puños empezaron a pegar con más fuerza que nunca: partieron labios, rompieron dedos.
»No hay pena más profunda que aquella a la que nos enfrentamos en soledad. Ni noche más oscura que la que pasamos a solas. Pero uno puede aprender a vivir con cualquier peso. Las cicatrices se engrosan, se convierten en armadura. Yo sentía que algo crecía dentro de mí, como una semilla aguardando en la fría tierra. Creía que en eso consistía hacerse un hombre, aunque en realidad no tenía ni puta idea de en qué me estaba convirtiendo.
»Seguí creciendo. Había dado un estirón y el trabajo en la fragua me había hecho duro como el acero. Comencé a darme cuenta de que las muchachas del pueblo me miraban de ese modo tan típico suyo, susurrándose cosas unas a otras cuando yo pasaba. En ese momento no sabía por qué, pero debía de tener algo que las atraía. Aprendí a transformar los susurros en sonrisas y las sonrisas en algo todavía más dulce. En vez de robarles besos, me los daban de buena gana.
»El invierno de mis quince años, empecé a verme en secreto con una muchacha que se llamaba Ilsa, hija del edil y sobrina del propio père Louis. Resulta que yo podía ser un pillo si quería y me colaba en casa del edil por la noche, trepando por el roble decrépito que llegaba a la ventana de Ilsa. La llamaba muy bajito a través del cristal y ella me invitaba a pasar, y luego nos besábamos apasionadamente como dos hambrientos y nos entregábamos a esos primeros y torpes toqueteos que encienden la sangre de un zagal.
»Sin embargo, mi madre no lo aprobó. No discutíamos a menudo, pero cuando se trataba de Ilsa, Cielo Santo, saltaban chispas. Me advirtió muchas veces que me alejara de ella. Una noche estábamos sentados a la mesa, papá ahogando las penas en vodka y Celene removiendo distraídamente el guiso de patatas mientras mamá y yo nos peleábamos. Volvió a advertirme de aquella hambre que tenía dentro. De que debía controlarla para que no me devorase.
»Pero yo estaba harto del miedo de mis padres a que cometiera sus mismos errores y, furioso, me desaté, señalé a mi padre y espeté: “¡Yo no soy él! ¡No me parezco a él en nada!”.
»Entonces papá me miró; él, que una vez había sido tan apuesto y que ahora estaba hinchado y blandengue por la bebida.
»—Ya lo creo que no, pequeño bastardo.
»—¡Raphael! —gritó mamá—. ¡Cállate!
»Él la miró y una sonrisilla amarga de secretismo le torció los labios. La cosa podría haber terminado ahí si el león que había dentro de mí no hubiera estado tan furioso y lo hubiera dejado pasar.
»—Doy gracias a Dios por ser un bastardo. Mejor no tener padre que tener uno tan inútil como tú.
»—¿Inútil yo? —Papá se calentó y se levantó a duras penas—. Tendrías que saber lo útil que he sido, mocoso. Quince años sin soltar prenda criando a un pecado como tú.
»—Si soy un pecado, soy el tuyo. Y solo porque fuiste tan inepto como para hacerle un hijo a la chica a la que te trajinabas fuera del matrimonio no te creas que…