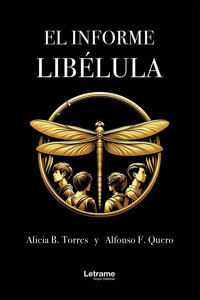
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Enrique acaba de cumplir años. Se las prometía muy feliz durante su fiesta de celebración…, hasta que algo cambia el curso de los acontecimientos, dando lugar a una compleja investigación a contrarreloj. Con la inestimable ayuda de su padre y sus amigos, en especial de los componentes de su club secreto, tendrá que desentrañar todas las incógnitas que de repente se han planteado. Esto le llevará a entablar contacto con un enigmático chico, al que apodan Juan Solo. El informe Libélula es una trepidante novela capaz de presentar una misma trama desde la perspectiva de distintos personajes. Posee un ritmo frenético. El fútbol, el espíritu de los ancestrales samuráis, Star Wars, el bullying, la literatura, el síndrome de Asperger (TEA Nivel 1) e incluso el Derecho se entremezclan en una historia que no dejará indiferente a nadie. Vivimos en una sociedad en la que prima la «buena» imagen y en la que ser diferente no está bien visto. La narración muestra cómo se pueden superar las barreras que nos separan de los demás y encontrar lazos que nos unan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El
informe
Libélula
Alicia B. Torres y Alfonso F. Quero
.
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Alicia Belén Torres Muñoz
© Alfonso Fernando Quero González
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de cubierta: Rubén García
Supervisión de corrección: Celia Jiménez
ISBN: 978-84-1068-260-3
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
La mayor aventura es la que nos espera.
Hoy y mañana aún no se han dicho.
Las posibilidades, los cambios
son todos vuestros por hacer.
(J. R. R. Tolkien)
Las dificultades preparan a personas comunes
para destinos extraordinarios.
(C. S. Lewis)
CAPÍTULO 1 MI CUMPLEAÑOS (by Enrique)
«¡Cumpleaaaaños feliiiz, cumpleaaaños feliiiz, te deseeeamos tooodos, cumpleaaaños feliiiz! ¡Bieeen!».
El jardín comenzó a brillar. Decenas de cegadores fogonazos de luz refulgían y se reflectaban en los globos que, junto con las guirnaldas, adornaban el entorno. Hubiera preferido que fuera un cielo plagado de luceros y otros cuerpos celestes, pero no, eran los flashes de los teléfonos móviles que intentaban captar una instantánea del momento.
Los invitados estaban entregados. Todos querían foto, unos conmigo y otros en solitario. Para ello adoptaban posturitas, los perfiles más fotogénicos y sus mejores sonrisas. También había quienes, como algunas chicas, ponían morritos mientras con sus dedos índice y corazón formaban una V y colocaban sus piernas en posiciones extrañas… Estas últimas podían hacerse treinta o cuarenta fotos idénticas, para luego, entre todas ellas, escoger una, la que subirían a su Instagram con el objetivo de ganar followers.
La situación era lo más similar a estar sobre la alfombra roja de la gala de los Premios Óscar, en pleno Hollywood. Me sentía una rutilante estrella, aunque no de las que cubren el firmamento, sino de las que inundan las grandes pantallas de los cines. De haberlo sabido, me habría traído las gafas de sol para proteger mis ojos.
Aquellos «relámpagos» no tardaron en dar paso a un estruendoso batir de palmas; este resonó en el ambiente al igual que un estrepitoso trueno en un día de tormenta.
«¡Porque es un muchacho excelente, porque es un muchacho excelente, porque es un muchacho excelenteee, y siempre lo será, y siempre lo será y siempre lo serááá», siguieron cantando quienes me rodeaban, entretanto pensaba: «¡Qué bochorno! ¡Ojalá esta embarazosasituación acabe cuanto antes!».
Y volví a echar de menos aquellas gafas, pero ahora acompañadas de una gabardina con la que pasar inadvertido; sí, una de esas tipo espía, color beis, de las que los agentes secretos hacen uso en las películas con el fin de no ser reconocidos. Cosa que, dicho sea de paso, creo que es una mayúscula absurdidad, porque, si con ese atuendo pretenden no llamar la atención, es señal de que no se han visto reflejados en un espejo.
Con la cara colorada, tanto como la alfombra de aquellos premios, tanto como el uniforme de un bombero, me dispuse a tomar posición para apagar el fuego de las velas; entonces las madres empezaron a corear: «¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Vamos!, Enrique, ¡pide un deseo!». A la par que mis dos amigos predilectos —Jorge y Eduardo, con quienes componía el EJE (nuestro club secreto)— repetían esas mismaspalabras con cierto tono burlón.
Ante el apuro, busqué la mirada cómplice de Lara, capaz de derretir el más gélido de los hielos y, por supuesto, un simple cubito como yo; era mi mejor amiga, quien solía tenderme una mano amable cuando intuía que me encontraba mal y cuya mera sonrisa me insuflaba ánimos…, como en esta ocasión.
Acto seguido, todos enmudecieron. Mi rostro mostraba concentración, como si con mi mente intentara usar poderes telequinésicos. Creerían que estaba pensando en mi tan ansiado deseo, aunque lo cierto es que no se me ocurrió nada, así que mantuve el suspense durante un tiempo prudencial para complacer a las madres.
Aquellos segundos parecieron prolongarse mucho más; posiblemente, el lapso equivaliera a un minuto de microondas; al último de la lavadora cuando está centrifugando; o a los cinco del final de una clase de matemáticas… ¡Mejor todavía!, a los que añade un árbitro al haber transcurrido los noventa reglamentarios de un partido de fútbol.
Y tras «el relámpago» (de los flashes) y «el trueno» (de los aplausos), un fuerte «vendaval», procedente de mi boca, provocó que las llamas que brotaban tímidamente de las velas se esfumaran de un plumazo.
Oficialmente, tenía un año más, no cabía vuelta atrás. Cumplir años era algo que, por un lado, me horrorizaba; cada vez que incorporaba uno más a mi saldo, nuevas obligaciones surgían: «A partir de ahora tendrás que…». «Yo con esa edad ya hacía…», me decían, como si esas frases vinieran establecidas en el manual de Cómo ser auténticos padres. Por otro lado, nacían derechos, que de eso bien sabe mi progenitor que es abogado: tendría acceso a películas y series que antes no me dejaban ver; podría acostarme unos minutos más tarde y negociar otro horario de salidas con mis amigos y, lo más importante, estaría más cerca de la tan ansiada mayoría de edad.
Antes había tenido lugar la copiosa merendola a base de sándwiches, minibocadillos, saladitos, frutos secos, embutidos, patatas fritas de bolsa…, con el mejor de los maridajes posible: refrescos y zumos de todos los sabores. Menos mal que los invitados habían dejado un hueco, en sus respectivos estómagos, para probar aquella deliciosa tarta procedente de mi confitería favorita; una obra de arte culinaria hecha con suculento chocolate y sabrosa nata, que te incitaba, una vez terminada la porción, a lamer el plato.
Como colofón, llegó la entrega de regalos. Empezaron a darme paquetes de todos los tamaños. Algunos concienzudamente envueltos, que desprecintaba con cuidado, hasta que mis compañeros me alentaron a que lo hiciera deprisa; según ellos, destrozar el papel atraía la buena suerte… Y en ello puse todo mi empeño.
Se notaba a leguas que sabían cuáles eran mis gustos y que se habían esmerado a la hora de elegir los presentes. Entre otros muchos, y al ser un enamorado de la cultura nipona, me encontré con un manga; camisetas con caracteres kanji estampados; un aikidōgi (vulgarmente conocido como quimono), ya que en el que usaba para practicar aikidō asomaban varios agujeros, como un queso emmental.
Después, tocaba la hora de seguir con los móviles y ponernos al día, por si había tenido lugar algo relevante en los últimos minutos y ninguno nos habíamos enterado. Y de no ser así, era perentorio actualizar el estado de WhatsApp y, ya de paso, también el de Facebook, o subir algún vídeo a TikTok…, pero mi padre —Miguel— y mi madre —Isabel—, lo habían dispuesto todo para que mis amigos y yo gozáramos sin tener que hacer uso de tecnologías… Incluso contrataron a un mago, que más que mago parecía humorista. Nuestras carcajadas se sucedían ante tan nefasto espectáculo; menuda mierda de trucos, en especial cuando fue a hacer aparecer un conejo blanco, extrayéndolo de la chistera, y se dio cuenta de que se había escapado.
Esta no era ni por asomo la celebración que había imaginado. Yo quería ir al cine con mis amigos y ver alguna película chula. Quizá podría sentarme al lado de Lara, compartir palomitas, sentir el roce de nuestros codos sobre el apoyabrazos mientras mi corazón latía a mil por hora… Ir al rocódromo, tomar unas pizzas, y quién sabe qué más, pero esta idea no la contemplaron mis padres; mi propuesta pasó por sus oídos tan rápido como un cometa, ¿por qué se empeñan en seguir tratándome como a un crío?
Una vez «disfrutamos» del esperpéntico show, el traicionero aburrimiento vino con intención de quedarse. Nos miramos unos a otros, pensativos, confundidos, buscando, en aquel insondable silencio, respuesta a la única pregunta posible: «¿Y qué hacemos ahora?». Sobre nuestras cabezas sobrevoló una vez más la idea de coger los móviles y clavar nuestras pupilas sobre las pantallas, hasta que alguien propuso algo…
—¡Sé lo que haremos! —exclamó Damián.
—¿El qué, si se puede saber? —inquirí.
—¿Tienes un balón?
—Sí, ¿cómo no voy a tener uno?
—¡Genial! ¡Echemos un partido de fútbol! —sentenció Damián, como si se le hubiera ocurrido la más brillante y original de las ideas.
—¡Venga!, ya estamos tardando, elijamos a los jugadores —dijo otro.
—¿Cómo que los jugadores? ¿Y qué pasa con las jugadoras? ¿Insinúas que nosotras no vamos a participar? —apuntó Mar, defensora de la igualdad.
Quedamos estupefactos, tenía que decir algo…
—Mar, si os apuntáis, estupendo. Un partido de chicos contra chicas —apunté con la mejor de mis intenciones.
—Querrás decir de chicas contra chicos —me corrigió.
—No, chicos contra chicas —afirmó Damián con rotundidad y tono airado, creyéndose superior.
—Como tú prefieras decirlo —concedió Mar, a quien le resbalaban las palabras proferidas por Damián; sabía de sobra cómo era él…, dado a quedar siempre por encima de los demás.
—Por cierto, ¿el balón será reglamentario? —apuntó otra vez Mar, también defensora de la legalidad.
No hubo contestación para esta última cuestión porque, de pronto, reinó el caos; todos salieron corriendo a formar los equipos. Sin embargo, antes de ir a por la pelota, se requería un trámite previo…
Fui en busca de mi padre para pedir permiso. Necesitaba su beneplácito. Me había prohibido jugar al fútbol en el jardín, sobre todo porque el balón solía acabar en casa del vecino, el señor Borjell, quien estaba cansado de tener que devolvérmelo: «¿¡Me has visto cara de recogepelotas!? ¡La próxima vez te lo va a dar Rita!», me largaba a voces. Y no quedaba ahí la cosa, sino que llegaba más lejos, no eran pocas las veces que me amenazaba con quedárselo en propiedad.
Y ahí estaba yo, con la intención depreguntar a mi padre si nos dejaba. Justo frente a mí se erigía él. Éramos dos vaqueros que se batían en duelo en el lejano Oeste, a punto de desenfundar los revólveres sobre un suelo árido, entre estepicursores arrastrados por el viento.
Mis compañeros nos rodeaban; en concreto, me sentí arropado por Jorge y Eduardo que me escoltaban de cerca. El silencio volvió a ser absoluto; aunque echaba en falta la música wéstern para mayor realismo.
¿Qué desenfundaría mi padre? ¿Sería un «sí forzado» o un «no rotundo»? Podría adelantarme a su respuesta, poniéndolo en un severo aprieto: «¿Verdad que no te opones?». O quizá, debería guardar un as en mi manga, tal que: «Si no nos dejas, tendremos que entrar en casa y “enchufar la Play”, ¿te imaginas a más de veinte adolescentes en el salón? Sí, justo allí, recostados sobre el chaise longue, rozando con las zapatillas la nívea tapicería, estampando las huellas sobre los cristales de la mesa o acercándose a las vitrinas donde lucen tus impolutos trofeos de golf».
CAPÍTULO 2 MI DECISIÓN (by Miguel, el padre)
Sin apenas percatarme, me vi rodeado por una retahíla de diminutos ojos que me observaban; era una emboscada en toda regla, una estrategia trazada con perfección napoleónica. Enseguida, reparé en los de Enrique, conocía de sobra esa mirada que se mostraba como un libro abierto.
—¿Nos das permiso para echar un partido de fútbol? —soltó a bocajarro, como el que no quiere la cosa, como si no conociera de sobra cuáles son mis normas.
Comenzó a temblarme la ceja derecha, señal de que empezaba a alterarme y los nervios me traicionaban. Cuando me sentía de este modo, mi trémula ceja no cesaba de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar… Lo hacía a una velocidad pasmosa; parecía que iba a despegar de la cara y salir despedida a propulsión, al igual que un cohete a la conquista del espacio exterior. Así, durante un buen rato, hasta que, por fin, una vez pasado el trance, el brete o el instante delicado en cuestión, volvía a detenerse, quedando entonces como una balsa, cual embarcación que flota sobre un calmado mar de incipientes arrugas.
Estaba en estado de zozobra, con el ceño fruncido, lo que, unido a aquella ceja rebelde, reflejaba que seguía sopesando los pros y contras… Meditaba qué sería lo más acertado, intentando contener las gotas de sudor para que ninguna resbalara por mi rostro.
Mientras los chicos se fijaban en mí, cuales punzantes clavos, mi mente elucubraba y las neuronas no cesaban de trabajar. Finalmente, la decisión no pudo ser otra…
—¡Sí, podéis jugar al fútbol! —dije en tono complaciente, aunque lo que pensaba era algo distinto… Algo así como: «Espero no tener que arrepentirme»—. Pero ¡hacedlo con cuidado, muchachos! ¡No vayáis a golpear muy fuerte el esférico! —proseguí.
Casi todos salieron corriendo hechos unos energúmenos, con idéntica ansiedad a la que muestra quien, tras estar perdido en mitad de un vasto desierto, halla un oasis rebosante de litros y litros de agua. Lo hacían a la par que vociferaban: «¡Viva el padre de Enrique! ¡El padre de Enrique es un enrollado! ¡Tres hurras por el padre de Enrique, ¿qué digo tres?, cuatro hurras!». Llegué a temer por mi integridad física; estaba seguro de que, de haber tenido fuerza suficiente, me habrían manteado.
Me quedé ahí, plantado en medio del jardín, como una firme secuoya. Mi semblante era el de un pasmarote, el de quien, de súbito, cae en la cuenta de que ha sido estafado ante sus propias narices. No sabía cómo había cedido ante esa pandilla de pequeños demonios.
Tras la tensión, comencé a recobrar la serenidad a la par que mi ceja volvió a su posición inicial de reposo.
Y digo bien al afirmar que casi todos salieron corriendo, ya que hubo un chico que no lo hizo… Se trataba de Juan, que lo único que hacía era escribir como un descosido en una libreta.
Mi hijo me había comentado que a este unas veces lo llamaban el Raro, otras el Friki, cuando no el Empollón. Lo observé con detenimiento: cara fina y pelo moreno, encrespado; camiseta con un dibujo de lo que parecía un duende verde que portaba una espada luminosa; pantalones vaqueros como los que cualquier otro vestiría… Vamos, un atuendo de lo más normal para alguien de su edad. No entiendo qué leches le verían para tildarlo de rarito. Desde luego, los jóvenes podían llegar a ser muy crueles.
El postrero de los apodos que le habían colgado era el de Juan Solo…, ello debido a que, además de estar con frecuencia en soledad —según me dijo mi hijo—, era un ferviente fan de la saga Star Guars, o como quiera que se llame.
Y no lo invitaban a los cumpleaños, de hecho, nunca lo había visto en otros anteriores. Pero, nuestras palabras, como padres, fueron taxativas: «Convida a todos tus compañeros, sin excepción». Y Enrique, obediente, así lo hizo…, incluido a Juan, pues aquel chico no era uno cualquiera, sino el hijo de mi jefe.
Tras ver aislado a aquel chaval, hice, con supuesto disimulo, una indicación con mi brazo —lo de disimular nunca ha sido mi fuerte… Creo que todo el mundo reparó en ello—. Habíamos hablado en numerosas ocasiones con nuestro hijo sobre qué podíamos hacer para ayudar a aquellos que se sentían marginados. Considerábamos capital compartir con él este tipo de pensamientos, y acostumbrábamos a concluir el sermón refiriendo las mismas palabras: «¿Te gustaría que te hicieran lo mismo?».
Con aquel gesto, Enrique supo a qué me refería… Se dirigió hacia donde estaba Juan, sentado, con la vista perdida. Acto seguido, escuché cómo le propuso que se uniera a ellos para jugar.
—Juan, ¿te animas? —preguntó.
—Ehhh… Bueno… A ver… —dudaba—. No sé, Enrique, yo pienso que esto… —seguía dudando—. El fútbol no me gusta —dijo al final, hundiendo su mirada en el suelo, cual conejo (puede que como el del mago) que se oculta en su madriguera.
—Vaya, que lástima. Si no te apetece…
—Por cierto…, feliz vuelta al sol —le deseó Juan, con voz tímida.
—¿Vuelta al sol? ¿Qué quieres decir con eso? —volvió a preguntar mi hijo.
—En tu cumpleaños, el sol regresa al mismo punto matemático en el que se encontraba el día de tu nacimiento, ergo, acabas de completar otra vuelta más al astro rey.
—Muchas gracias —se limitó a contestar para, a continuación, salir pitando.
Me pareció curiosa la reflexión de aquel chico… Así era, quizás Enrique no había reparado en ello, pero los rayos solares iluminaban la Tierra desde idéntico lugar al de hace ya la friolera de… muchas primaveras. Era buen momento para realizar balance del año que se fue y marcar propósitos para el venidero, 365 nuevas oportunidades se acumulaban en su haber.
Juan permaneció donde estaba. Proseguía haciendo anotaciones y, de vez en cuando, ojeaba la hora, como si tuviera prisa.
Entonces, mi jefe se aproximó y, echándome el brazo por los hombros, comenzó a tratar asuntos de trabajo, olvidando que estaba allí en calidad de padre:
—Magnífico esto del cumpleaños, fenomenal, Miguel…, aunque recuerda que mañana, domingo, tendrás que repasar el juicio que está señalado para el lunes a primera hora; no es por meter presión, espero que lo ganemos, nos jugamos mucho; resulta vital vencer porque, si lo conseguimos, tendrá una gran repercusión en los medios de comunicación y redes sociales… Y ya sabes lo que eso significa, cuanta más fama, más clientes y, cuantos más clientes, más dinero fresco… —Hasta que decidí interrumpirlo.
—Me preocupa que tu hijo se quede ahí, apartado.
—Tranquilo, él necesita su tiempo. Mejor no presionarlo; se siente bien tomando apuntes en su libreta.
Antes de que decidiera retomar los temas de trabajo, lo invité a dirigirnos hacia el porche, con el resto de los padres, con intención de presentárselos.
Allí departimos distendidamente. Reíamos con los chistes que contaban unos y otros; intercambiábamos opiniones; relatábamos anécdotas… La mayoría nos sentíamos tan cómodos que incluso organizamos una ruta senderista, así como otros planes, de forma que no solo coincidiéramos en cumpleaños o en la fiesta de fin de curso. Con buen propósito, estrechábamos lazos y limábamos cualquier aspereza que hubiera podido surgir.
En este sentido, hemos tenido suerte, puede que seamos una excepción. He escuchado que, en otros cursos, entre los padres hay dimes y diretes, polémicas discusiones generadas a través de grupos de WhatsApp… Menos mal que no se nos ha presentado ningún caso de esta modalidad de «pandemia», pues difícil cura tiene.
Posé mi atención en aquel proyecto de mago al que había contratado; observé casi con lágrimas en los ojos cómo ese hombre, al que tendría que desembolsar la friolera de doscientos euros, recogía sus bártulos, cabizbajo ante su rotundo fracaso en la ardua empresa de mantener entretenida a la muchachada…, más cariacontecido que un «te quiero» sin respuesta.
Recordé con nostalgia los cumpleaños que tuve de pequeño… Qué diferentes eran. Los de mi generación, con poco nos conformábamos, todo nos venía bien…, con un bizcocho relleno de mermelada, rodeado de la familia, era bastante y, sin embargo, ahora nada es suficiente.
El follón de los chicos,liados con los preliminares del encuentro, me extrajo de mi estado de arrobamiento: echaban la moneda al aire para ver qué equipo elegía campo o cuál se quedaba con el saque que marcaba el comienzo; decidían qué posiciones iban a tomar: portero, defensas, centrocampistas, delanteros… O lo más controvertido: si se permitía que hubiera portero-delantero.
—¿Por qué los miras tan profundamente? —me preguntó Isabel, mi esposa.
—Estoy sorprendido. Estos jóvenes no parecen conocer otro deporte que no sea el fútbol. Es más, hasta las chicas lo hacen. Desde luego que están enfermos… Míralos. ¡Qué vehemencia! Acaban de comenzar y ya están sudando como pollos —indiqué a la par que, con incredulidad, agitaba mi cabeza de un lado a otro.
—¿Enfermos? Anda ya, Miguel, tú sí que estás enfermo. Contempla lo grandes y lozanos que están… Y cómo de veloces corren de una punta a otra.
—¡Te digo yo que están enfermos! —insistí, en tono más jocoso, queriendo tomarle el pelo.
—A ver, dime, seguro que es una de tus bromas… ¿Qué les pasa para estar tan mal? —dijo soltando un suspiro, como si estuviera pensando: «¡Señor, dame paciencia!».
—Tienen fiebre… ¿Acaso no lo ves? ¡Si están más coloraos que un tomate maduro!
—¿Fiebre? ¿Qué fiebre ni qué ocho cuartos, Miguel? ¡Déjate de guasa!
—Que sí, que te lo digo yo. Es la fiebre del fútbol… ¡ja, ja, ja! —dije soltando una carcajada.
Ella también rio.
CAPÍTULO 3 UN CUMPLEAÑOS PARALELO (by Juan Solo)
Me encanta tomar notas y mirar el reloj. Lo hago en un cuaderno con hojas de cuadrículas que empleo como diario de bitácora, en el que apunto los datos numéricos y acontecimientos que considero más relevantes.
Me fijo en el reloj, en su esfera, en el diámetro de su círculo; asimismo, en sus radios: el segundero que se desliza de forma incesante, y cómo, tras culminar una vuelta, comienza otra y empuja al minutero haciendo que avance un pasito más.
Así sesenta veces hasta completar una hora, que equivale a sesenta minutos, o tres mil seiscientos segundos. Y del mismo modo otras veinticuatro, conformando un día compuesto de mil cuatrocientos cuarenta minutos, lo que equivale a ochenta y seis mil cuatrocientos segundos, cifra que, si multiplicamos por siete, nos ofrece los que constituyen una semana.
Adoro los números, ellos me acompañan desde pequeño adonde quiera que vaya. Están por doquier, nunca me abandonan; de hecho, cualquier palabra puede quedar reducida a un valor numérico, al igual que los tiempos de las figuras musicales. Los códigos de barras convierten los artículos de un supermercado en un guarismo; los vehículos se identifican por sus placas de matrículas con cifras grabadas y nosotros por un DNI…
Ayer me hallaba en mi cuarto, con la puerta cerrada, ese espacio sagrado que es mi refugio y que hace que me sienta como el noble Yoda en el planeta Dagobah.
Mi padre acarició con los nudillos el madero, pues, conocedor de mi aversión al ruido, hace mucho que dejó de propinar aldabonazos con su puño. Entró y, dándome laenhorabuena, me dijo que era sabedor de que tenía un cumpleaños… Y así era, Enrique, un compañero de clase me había invitado.
Iba a mantenerlo en secreto. No pensaba ir, pero él insistió en que teníamos que hacerlo…, además, era un compromiso.
De inmediato, me enfadé. No me gustan los cambios de rutinas de un día para otro. Procuro hacer lo mismo, de idéntica manera, provocando que cada día sea imitación del anterior, unos clones de otros, como aquellos soldados de asalto que eran fabricados en el planeta Kamino y que traicionaron a los jedi.
Y esa sorpresa de última hora —me refiero a la fiesta—, para mí supuso un trastorno porque rompía mis planes escrupulosamente delineados.
Mi costumbre se basa en no acudir a estas celebraciones…, entre otras cosas porque nunca me invitan.
Papá, obstinado, continuó insistiendo, ofreciendo otros argumentos. Me dijo que sería formidable compartir momentos con compañeros, más allá del instituto. Seguí negándome, por nada del mundo perdería mi sesión de ajedrez de los sábados por la tarde y menos todavía por un cumpleaños… o al menos eso pensaba hasta que él me prometió que, si asistía, iríamos a la librería para comprar el libro que yo eligiera. Me mostré reticente, pero, tras un férreo tira y afloja entre ambos, finalmente cambié de opinión.
Ahora, no sé qué diantres hago aquí, en este cumpleaños.
Y mientras estoy absorto en estos razonamientos a la par que escribo en mi diario, un compañero aparece ante mí, es el homenajeado. Acaba de preguntarme si quiero jugar al fútbol.
No se me da bien hablar con los demás; generalmente, no sé qué responder. Miles de pensamientos me asaltan e ignoro cuál de ellos tomar para no ser descortés y quedar en evidencia.
Me siento incómodo ante la propuesta, pero tengo que decir algo coherente. Dudo y trago saliva; vuelvo a vacilar y a tragar más saliva; y, al final, tras tragar otro trago de saliva, procurando no ser maleducado, le digo que no, que a mí no me gusta el fútbol… Y le deseo feliz cumpleaños del modo en que me enseñó mi madre, de una forma diferente a como lo hace todo el mundo: deseando una grata vuelta al sol.
Lo hago así porque ella me ha enseñado que ser diferente no es malo. «Ser distinto es lo que te hace único, es tu denominación de origen, tu distintivo de calidad», me dice como si fuera un exquisito producto culinario, casi un jamón de pata negra.
Evito el deporte, porque, para mí, la actividad física es sinónimo de barullo y yo odio el jaleo y los estrépitos, es más, llevo toda la tarde vigilando los globos que engalanan el festejo, rezando para que ojalá no estalle ninguno, pues, lo que para los demás podría causar un normal sobresalto, para mí podría asemejarse a la detonación de un explosivo de largo alcance.
Me decanto más por la actividad mental, por eso suelo jugar al ajedrez, hacer sudokus o leer libros de historia, repletos de reyes, cuyo nombre va seguido de un número romano… Estos me apasionan, e intento que también les entusiasmen a otros, si bien reconozco que, frente a ellos, se erigen unas tenaces competidoras: las dichosas letras griegas.
Confieso que no me desagrada estar solo. Mi maestro me dice que tengo que socializar. Yo lo intento, aunque no me resulta sencillo. Amo el silencio, por eso prefiero acudir a aquellos lugares en los que este es obligatorio o recomendado, como ocurre en una biblioteca o en la sala de espera de una consulta médica.





























