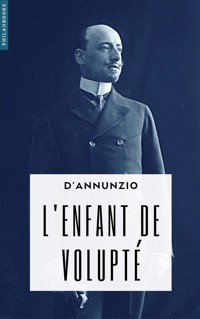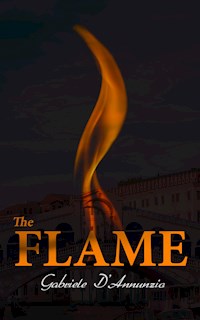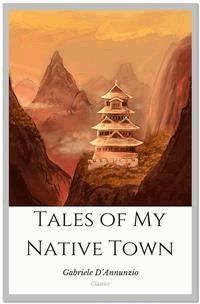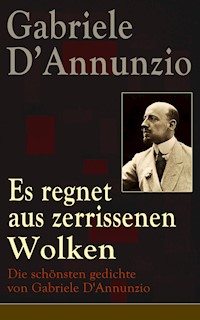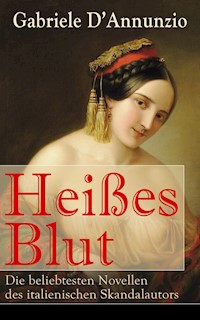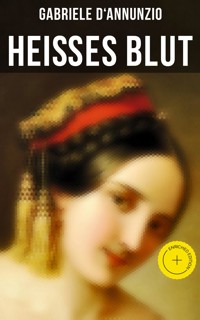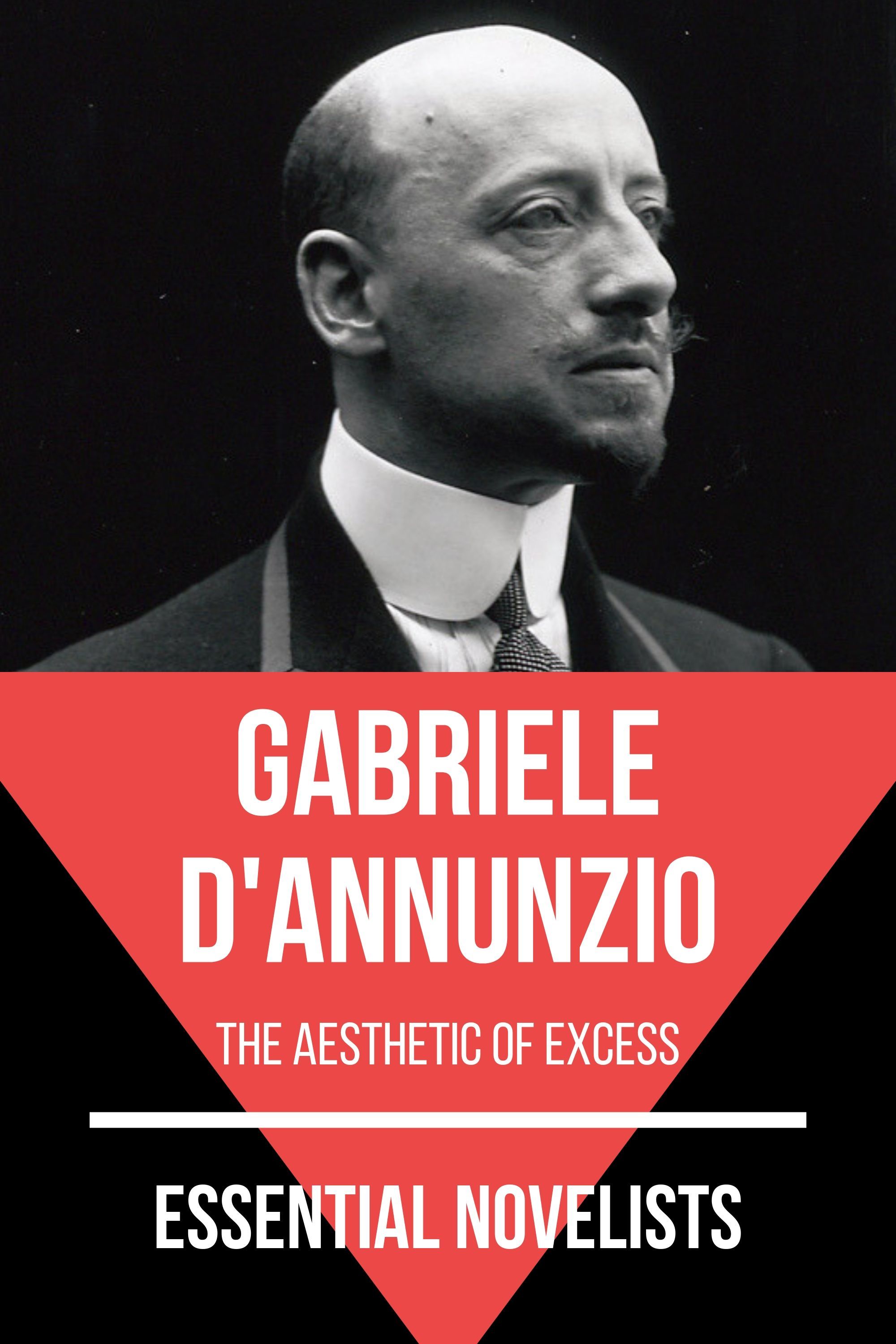Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
"Ni puedo ni quiero. La justicia de los hombres no me atañe. Ningún tribunal de la tierra podría juzgarme. Sin embargo, es preciso que me acuse, que me confiese, que revele mi secreto a alguien. ¿A QUIÉN?" Tullio Hermil es un dandy altivo, de temperamento apasionado, que se siente por encima del común de los mortales. Cínico y egoísta, traiciona continuamente a su esposa, Giuliana, que soporta con paciencia sus aventuras amorosas. Pero cuando Tullio, cansado de la vida que lleva y ante la delicada salud de su mujer, decide reconciliarse con ella, descubre que Giuliana, rechazada como esposa, ha sido cortejada por otro hombre, el escritor Filippo Arborio que, recurriendo a sus habilidades poéticas, la ha seducido y la ha dejado embarazada. La amargura trastorna a Tullio quien, al no poder lavar su honor en duelo por la incapacidad física de Arborio, tendrá que guardar unas difíciles apariencias mientras le corroen los peores sentimientos hacia ese niño, el «inocente», al que sin embargo toda la familia celebra como el esperado heredero. La peculiar personalidad de d'Annunzio se ve reflejada en los personajes de Tullio y Filippo. Novela sobre la culpa y la expiación, inspirada en el psicologismo ruso, especialmente en Tolstói y Dostoyevski, la publicación de «El inocente» en Italia, en 1891, se vio acompañada por la polémica y la acusación de inmoralidad de su trama. D'Annunzio hace una disección despiadada de la vida en pareja, salpicándola de torturas psicológicas, de un horrible crimen y de adulterios que escandalizaron a la sociedad del momento. Esa notoriedad facilitó su rápida traducción a otras lenguas. La obra se convirtió pronto en un clásico de la literatura universal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele d’Annunzio
El inocente
Traducido del italiano por Pepa Linares
Índice
Ponerme delante del juez y decirle
El primer recuerdo es este
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
Créditos
Bienaventurados los íntegros...1
1 Salmo 119 (118).
Ponerme delante del juez y decirle: «He cometido un crimen. Esa pobre criatura no habría muerto si yo no la hubiera matado. Yo, Tullio Hermil, yo mismo la maté. Premedité el asesinato en mi casa. Lo llevé a cabo con una absoluta lucidez de conciencia, con exactitud y con la mayor de las seguridades. Luego continué viviendo en mi casa con mi secreto durante un año entero, hasta hoy. Hoy es el aniversario. Aquí me tiene, en sus manos. Escúcheme. Júzgueme». ¿Puedo ponerme delante del juez y hablarle así?
Ni puedo ni quiero. La justicia de los hombres no me atañe. Ningún tribunal de la tierra podría juzgarme.
Sin embargo, es preciso que me acuse, que me confiese, que revele mi secreto a alguien.
¿A QUIÉN?
El primer recuerdo es este.
Estábamos en abril. Llevábamos algunos días en provincias por las fiestas de Pascua, Giuliana, nuestras dos hijas, Maria y Natalia, y yo, en casa de mi madre, una casa de campo grande y antigua llamada La Badiola. Corría el séptimo año de nuestro matrimonio.
Habían transcurrido ya tres desde otra Pascua que ciertamente me pareció una fiesta de perdón, de amor y de paz en aquella villa blanca, aislada como un monasterio y perfumada de alhelíes, cuando Natalia, la segunda de mis hijitas, daba sus primeros pasos, recién salida de los pañales como una flor de su envoltura, y Giuliana se mostraba llena de indulgencia conmigo, aunque con una sonrisa un poco melancólica. Yo había vuelto a ella, arrepentido y humilde, después de la primera infidelidad grave. Mi madre, desconocedora, colocó con sus manos entrañables una ramita de olivo en la cabecera de nuestra cama y rellenó con agua bendita la pileta de plata que colgaba de la pared.
Mas, ahora, en tres años, ¡cuántas cosas cambiadas! Entre Giuliana y yo se había producido un desapego definitivo, irreparable. Mis agravios no habían dejado de acumularse. La ofendía de las formas más crueles, sin precauciones, sin miramientos, arrastrado por mi avidez de placeres, por la rapidez de mis pasiones, por la curiosidad de mi espíritu corrompido. Fui amante de dos de sus amigas íntimas. Pasé unas semanas en Florencia con Teresa Raffo, imprudentemente. Me batí con el falso conde Raffo en un duelo que cubrió de ridículo a mi desgraciado adversario a causa de ciertas circunstancias extravagantes. Giuliana no ignoraba ninguno de estos extremos y sufría, aunque con mucho orgullo, casi en silencio.
A este propósito se habían producido entre nosotros poquísimos y breves diálogos en los que no mentí, convencido de que la sinceridad disminuiría mi culpa a los ojos de aquella mujer noble y dulce que yo sabía inteligente.
Sabía también que ella reconocía la superioridad de mi inteligencia y que excusaba en parte los desórdenes de mi vida con las teorías especiosas que más de una vez, contra las doctrinas morales que profesa en apariencia la mayoría de los hombres, había expuesto yo en su presencia. La certeza de que ella no me juzgaba como a un hombre común me aligeraba la conciencia del peso de mis errores. «También ella comprende —pensaba yo— que, siendo distinto a los otros y teniendo otro concepto de la vida, puedo eludir legítimamente los deberes que los demás querrían imponerme; que legítimamente puedo desdeñar la opinión ajena y vivir con sinceridad absoluta mi naturaleza selecta».
Estaba convencido de ser ya no un espíritu selecto, sino un espíritu raro, y creía que la rareza de mis sensaciones y de mis sentimientos ennoblecía y dotaba de distinción a todos mis actos. Curioso y pagado de aquella rareza mía, no concebía un sacrificio, una abnegación de mí mismo, del mismo modo que no sabía renunciar a una expresión o a una manifestación cualquiera de mi deseo. Pero en el fondo de tantas sutilezas no había más que un terrible egoísmo, porque, descuidando las obligaciones, yo aceptaba todos los beneficios de mi situación.
En efecto, poco a poco, de abuso en abuso, conseguí reconquistar mi primitiva libertad con el consentimiento de Giuliana, sin hipocresías ni subterfugios; sin mentiras degradantes. Me aplicaba tanto a ser leal a toda costa como otros a fingirlo. En toda ocasión trataba de confirmar entre Giuliana y yo un nuevo pacto de fraternidad, de amistad pura. Ella debía ser mi hermana y mi mejor amiga.
Una hermana, la única. Costanza había muerto a los nueve años dejándome una infinita nostalgia en el corazón. Yo pensaba muchas veces con profunda melancolía en aquella criaturita que no había podido ofrecerme el tesoro de su ternura; un tesoro en mis sueños inagotable. Entre todos los afectos humanos, entre todos los amores de la tierra, el sororal siempre me había parecido el más elevado y el más consolador. Pensaba con frecuencia en aquel consuelo perdido con un dolor que el carácter irrevocable de la muerte volvía casi místico. ¿Dónde hallar otra hermana sobre la faz de la tierra?
Espontáneamente, esta aspiración sentimental se volvió hacia Giuliana. Desdeñosa de mezcolanzas, Giuliana había renunciado ya a las caricias y a cualquier forma de abandono. Yo hacía tiempo que no experimentaba la menor sombra de turbación sensual a su lado; notar su aliento, aspirar su perfume, mirar la pequeña marca oscura de su cuello eran cosas que me producían la frigidez más absoluta. Me parecía imposible que fuera la misma mujer que un día había visto empalidecer y perder el sentido bajo la violencia de mi ardor.
Le ofrecí, pues, mi fraternidad, y ella aceptó, sencillamente. Si Giuliana estaba triste, yo lo estaba aún más pensando que habíamos enterrado nuestro amor para siempre sin esperanza de resurrección, y que tal vez nuestros labios no volverían a unirse nunca, nunca jamás. Y, en la ceguera de mi egoísmo, me parecía que ella debía agradecer en su corazón aquella tristeza mía, que ya se me antojaba incurable, y sentirse conforme y aliviada como si se tratara del reflejo de nuestro amor lejano.
En otro tiempo, los dos habíamos soñado no ya con un amor, sino con una pasión hasta la muerte, usque ad mortem. Los dos creímos en nuestro sueño y pronunciamos en los momentos de ebriedad las dos palabras grandes, ilusorias: ¡Siempre! ¡Jamás! Creímos incluso en la afinidad de nuestra carne, en la afinidad rarísima y misteriosa que une a dos criaturas humanas con el tremendo lazo del deseo insaciable; y lo creímos porque la intensidad de nuestras sensaciones no disminuyó siquiera después de que, habiendo procreado un ser nuevo, el oscuro Genio de la especie hubiera alcanzado a través de nosotros su único fin.
La ilusión había desaparecido; toda llama estaba apagada. Mi alma (lo juro) había llorado sinceramente sobre las ruinas. Pero ¿cómo oponerse a un fenómeno necesario? ¿Cómo evitar lo inevitable?
Era, pues, una gran suerte que, muerto el amor por las fatales necesidades de los fenómenos y, por tanto, sin culpa de nadie, pudiéramos continuar viviendo en la misma casa mantenidos por un sentimiento nuevo, quizá no menos profundo que el antiguo y sin duda más elevado y más singular. Era una gran suerte que una nueva ilusión pudiera suceder a la antigua y que se estableciera entre nuestras almas un intercambio de afectos puros, de emociones delicadas y de tristezas exquisitas.
Pero, en realidad, ¿a qué fin tendía esta especie de retórica platónica? A lograr que una víctima se dejara sacrificar sin perder la sonrisa.
En realidad, la nueva vida, no conyugal sino fraterna, se basaba por entero en un supuesto: la abnegación absoluta de la hermana. Yo reconquistaba mi libertad, podía salir en busca de las sensaciones intensas que necesitaban mis nervios, apasionarme por otra mujer, vivir fuera de mi casa y encontrar a la hermana esperándome; hallar en mis habitaciones la huella visible de sus cuidados; sobre mi mesa, en un jarrón, las rosas arregladas por su mano; y en todas partes orden, elegancia y pulcritud, como en un lugar habitado por una Gracia. ¿No era una situación envidiable? ¿Y no era extraordinariamente valiosa la mujer que consentía en sacrificarme su juventud y se conformaba con recibir un beso de agradecimiento casi religioso en la frente dulce y altiva?
Mi gratitud era a veces tan cálida que se manifestaba en una infinidad de delicadezas y atenciones afectuosas. Sabía ser el mejor de los hermanos. Cuando estaba ausente, escribía a Giuliana largas cartas melancólicas y tiernas que con frecuencia partían junto a las que dirigía a mi amante; y mi amante no habría podido estar celosa, igual que no habría podido estarlo de mi adoración por la memoria de Costanza.
Pero, aunque absorto en la intensidad de mi vida privada, no esquivaba las preguntas que de cuando en cuando me asaltaban por dentro. Para que Giuliana persistiera en aquel maravilloso esfuerzo sacrificial era imprescindible que me amara con un amor supremo; y, al amarme y no poder ser otra cosa que mi hermana, tenía que encerrar en su interior una desesperación mortal. ¿No era, pues, un loco el hombre que inmolaba sin remordimientos a otros amores turbios y vanos aquella criatura tan dolorosamente sonriente, tan sencilla, tan valerosa? Recuerdo (y mi perversión de aquellos tiempos me asombra), recuerdo que de todas las razones que me di entonces, la de mayor peso fue esta: «Puesto que la grandeza moral resulta de la violencia de los dolores superados, para que ella encuentre la ocasión de ser heroica necesita el sufrimiento que yo le ocasiono».
Empero, un día advertí que sufría también su salud; me di cuenta de que su palidez se hacía más intensa y de que a veces se cubría como de sombras lívidas. Más de una vez le sorprendí en el rostro las contracciones de un espasmo reprimido; más de una vez la asaltó en mi presencia un temblor irrefrenable que la sacudía entera y la obligaba a castañetear los dientes como el escalofrío de una fiebre súbita. Una tarde, desde una habitación lejana, me llegó un grito suyo, desgarrador; corrí y la encontré de pie, arrimada a un armario, convulsa, retorciéndose como si hubiera ingerido un veneno. Me cogió una mano y la mantuvo apretada como una garra.
—¡Tullio, Tullio, qué cosa tan horrible! ¡Ay, qué cosa tan horrible!
Me miraba de cerca; mantenía fijos en los míos sus ojos dilatados, que en la penumbra me parecieron extraordinariamente grandes. Y yo veía cruzar por aquellos ojos enormes, como a oleadas, un sufrimiento desconocido; y la mirada continua e intolerable me produjo de repente un terror demencial. Era por la tarde, ya en el crepúsculo; la ventana estaba abierta de par en par, las cortinas se hinchaban y daban sacudidas; había una vela sobre la mesilla, delante de un espejo; y no sé por qué la sacudida de las cortinas y la agitación desesperada de la llamita reflejada en la palidez del espejo adoptaron en mi espíritu un significado siniestro y aumentaron mi terror. Cruzó mi cabeza el pensamiento del veneno; en aquel instante ella no pudo contener otro grito y, fuera de sí por el espasmo, se arrojó desesperadamente a mi pecho.
—¡Ay, Tullio, Tullio, ayúdame! ¡Ayúdame!
Petrificado de terror, estuve un minuto sin pronunciar palabra ni mover los brazos.
—¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Giuliana! Habla, habla... ¿qué has hecho?
Sorprendida por la enorme alteración de mi voz, se apartó un poco para mirar. Yo debía de tener la cara más blanca y descompuesta que la suya, porque, rápida y aturdida, me dijo:
—Nada, nada. Tullio, no te asustes. No es nada, mira... Son mis dolores de siempre... ¿Ves?, una de mis habituales crisis... que se pasan. Cálmate.
Pero yo, dominado por la terrible sospecha, dudé de sus palabras. Me parecía que a mi alrededor todo revelaba el hecho trágico y que una voz interna me aseguraba: Por ti, por ti ha querido morir. Tú,tú la has empujado a la muerte. Le cogí las manos y las noté frías y vi descender por su frente una gota de sudor...
—No, no, tú me engañas —prorrumpí—, tú me engañas. ¡Giuliana, alma mía, habla, habla, por piedad! Dime qué tienes... Dime, por piedad, ¿qué has... bebido?
Mis ojos aterrados buscaron un indicio por el entorno, en los muebles, en la alfombra, en todas partes.
Entonces lo comprendió. Se derrumbó de nuevo contra mi pecho y dijo, temblando y haciéndome temblar, dijo con la boca pegada a mi hombro (nunca, nunca olvidaré su acento indefinible), dijo:
—No, no, no, Tullio. No.
¡Ah!, ¿existe en el universo algo que pueda igualar la aceleración vertiginosa de nuestra vida interior? En aquel acto, en medio de la habitación, nos quedamos mudos y un mundo inconcebiblemente amplio de ideas y sentimientos se agitó dentro de mí en un solo instante con una lucidez espantosa: «¿Y si hubiera sido cierto? —preguntaba la voz—. ¿Y si hubiera sido cierto?».
Un temblor incesante sacudía a Giuliana contra mi pecho; aún mantenía escondido el rostro, y yo sabía que, si bien su pobre carne continuaba sufriendo, ella solo pensaba en la posibilidad de lo que yo sospechaba, solo pensaba en mi disparatado temor.
Una pregunta se me vino a los labios. «¿Has tenido alguna vez la tentación?». Y otra más: «¿Podrías ceder a la tentación?». No pronuncié ninguna de las dos, pero me pareció que Giuliana lo entendía. Ambos estábamos ya dominados por aquel pensamiento de muerte, por aquella imagen de muerte; ambos habíamos entrado en una especie de exaltación trágica, olvidados del equívoco que la había producido, perdida la conciencia de la realidad. Y, de golpe, empezó a sollozar; su llanto llamó al mío y mezclamos nuestras lágrimas, que, ¡ay de mí!, eran tan cálidas y no podían cambiar nuestro destino.
Supe más tarde que ya desde hacía meses la atormentaban complicados trastornos de la matriz y los ovarios, esos terribles trastornos ocultos que perturban en una mujer todas las funciones vitales. El médico, con quien quise mantener una conversación, me hizo comprender que durante un largo periodo debía renunciar a todo contacto con la enferma, incluida la menor de las caricias, y me comunicó que un nuevo parto podría ser fatal.
Tales cosas, aun afligiéndome, aliviaban dos de mis inquietudes: me convencían de no ser culpable del marchitamiento de Giuliana y me brindaban una forma sencilla de justificar delante de mi madre la separación de las camas y otros cambios introducidos en mi vida doméstica. En efecto, mi madre estaba a punto de llegar a Roma desde provincias, donde, tras la muerte de mi padre, pasaba la mayor parte del año con mi hermano Federico.
Mi madre quería mucho a su joven nuera. Para ella, Giuliana era realmente la esposa ideal, la compañera soñada para su querido hijo. No hallaba en el mundo entero mujer más hermosa, más dulce y más noble. No concebía que yo pudiera desear a otras mujeres, abandonarme a otros brazos y dormir sobre otros corazones. Habiendo sido amada por un hombre durante veinte años y siempre con idéntica devoción, con idéntica fe, hasta la muerte, desconocía el cansancio, el asco, la traición, todas las miserias y todas las ignominias que se incuban en el tálamo. Desconocía el suplicio al que había sometido y sometía aún a la querida criatura que no lo merecía. Engañada por el generoso disimulo de Giuliana, aún creía en nuestra felicidad. ¡Ay, si hubiera sabido!
En aquella época aún me encontraba dominado por Teresa Raffo, la feroz envenenadora que me ofrecía la imagen de la amante de Menipo. ¿Recordáis? ¿Recordáis las palabras de Apolonio a Menipo en el embriagador poema? “O beau jeune homme, tu caresses un serpent; un serpent te caresse!»1.
La suerte me favoreció. A causa de la muerte de una tía, Teresa tuvo que dejar Roma y ausentarse algún tiempo. Mediante una insólita asiduidad a mi mujer, pude llenar el enorme vacío que la partida de la «Rubísima» había dejado en mis días. Aún no superada la turbación de aquella tarde, algo nuevo e indefinible aleteaba desde hacía varias noches entre Giuliana y yo.
Puesto que aumentaban sus padecimientos físicos, mi madre y yo logramos con mucho esfuerzo que se sometiera a la operación quirúrgica que requería su estado. Acto seguido, la operación imponía treinta o cuarenta días de reposo absoluto y una convalecencia prudente. La pobre enferma tenía ya los nervios extremadamente debilitados e irritables. Los preparativos, largos y molestos, la dejaron exhausta y exasperada hasta el punto de que más de una vez quiso tirarse de la cama, rebelarse y eludir aquel suplicio brutal que la violaba, la humillaba, la envilecía...
—Di —me pidió un día con amargura—, si lo piensas, ¿no te repugno? ¡Ay, qué cosa tan fea!
E hizo un gesto de asco de sí misma, frunció el ceño y enmudeció.
Otro día, cuando yo entraba en su habitación, Giuliana advirtió que me había ofendido cierto olor. Fuera de sí, tan pálida como su camisón, gritó:
—Vete, vete, Tullio. ¡Te lo ruego! Sal. Regresa cuando esté curada. Si te quedas, me aborrecerás. Estoy odiosa así, estoy odiosa... No me mires.
La ahogaban los sollozos. Luego, en aquel mismo día, unas horas más tarde, mientras yo callaba creyéndola adormilada, pronunció estas palabras con el acento extraño de quien habla entre sueños:
—¡Ay, si lo hubiera hecho de verdad! Era una buena idea...
—¿Qué dices, Giuliana?
No contestó.
—¿En qué piensas, Giuliana?
No respondió sino con un gesto de la boca que, sin conseguirlo, quiso ser una sonrisa.
Creo que comprendí. Me asaltó una tumultuosa oleada de remordimiento, de ternura y de piedad. Y lo habría dado todo porque ella hubiera podido leer mi alma en aquel momento, porque hubiera captado toda mi emoción irrevelable, inexpresable y por tanto vana. «Perdóname, perdóname. Dime lo que debo hacer para que me perdones, para que olvides todo lo malo... Volveré a ti para siempre, no seré de nadie más. Solo te he amado a ti en la vida; solo a ti te amo. Mi alma siempre se dirige a ti y te busca y te añora. Te lo juro: lejos de ti nunca he sentido una alegría auténtica, nunca he tenido un instante de olvido total; nunca, nunca, te lo juro. Solo tú en este mundo posees bondad y dulzura. Eres la mejor y la más dulce de las criaturas que yo haya soñado: eres la Única. ¡Y he sido capaz de ofenderte, de hacerte sufrir, de hacerte pensar en la muerte como algo deseable! ¡Ah!, tú me perdonarás, pero yo jamás podré perdonarme; tú olvidarás, pero yo no olvidaré. Siempre me parecerá que soy indigno; ni con la devoción de toda una vida creeré haberte compensado. A partir de ahora, como antes, serás mi amante, mi amiga y mi hermana; como antes, serás mi custodia y mi consejera. Te lo diré todo, te lo confesaré todo. Serás mi alma. Y sanarás. Yo, yo te sanaré. Verás de qué mimos seré capaz para curarte... ¡Ah!, tú los conoces. ¡Recuerda! ¡Recuerda! También entonces estuviste enferma y solo me querías a mí para cuidarte; y yo no me moví de tu cabecera ni de día ni de noche. Decías: “Esto lo recordará siempre Giuliana, siempre”. Y tenías lágrimas en los ojos y yo te las bebía temblando: “¡Santa! ¡Santa!”. Cuando te levantes, cuando estés convaleciente, bajaremos allí, a Villalilla. Aún estarás un poco débil, pero te encontrarás muy bien. Yo recobraré la alegría de antes y te haré sonreír, te haré reír. Tú recuperarás aquellas hermosas risas que me refrescaban el corazón; recuperarás tu aspecto de jovencita deliciosa y volverás a llevar la trenza que te caía por la espalda como a mí me gustaba. Somos jóvenes. Reconquistaremos la felicidad si tú quieres. Viviremos, viviremos...». Así le hablaba yo en mi fuero interno, sin que las palabras salieran de mi boca. Aunque estaba conmovido y tenía los ojos húmedos, sabía que la emoción era pasajera, y las promesas, falaces. Y sabía también que Giuliana no sería una ilusa y que me respondería con aquella sonrisa suya de desconfianza que ya otras veces le había asomado a los labios. Una sonrisa que significaba: «Sí, yo sé que eres bueno y que te gustaría no hacerme sufrir, pero no eres dueño de ti, no puedes resistirte a las fatalidades que te arrastran. ¿Para qué quieres que me ilusione?».
Callé aquel día y durante los siguientes. Aunque recaí más de una vez en una confusa agitación de remordimientos, propósitos y sueños vagos, no me atreví a hablar: «Para volver a ella, debes abandonar las cosas en las que te complaces y a la mujer que te corrompe. ¿Tendrás fuerzas?». Me respondía: «¡Quién sabe!». Y esperaba de día en día la fuerza que no llegaba; esperaba de día en día un acontecimiento (no sabía cuál) que provocara mi resolución y la hiciera inevitable. Me entretenía imaginando, soñando con nuestra nueva vida, con el lento reflorecimiento de nuestro amor legítimo, con el sabor extraño de ciertas sensaciones renovadas. «Iremos entonces allá, a Villalilla, a la casa que conserva nuestros mejores recuerdos, y estaremos a solas; dejaremos a Maria y a Natalia con mi madre en La Badiola. Será en una estación suave y la convaleciente se apoyará siempre en mi brazo por los senderos conocidos, donde cada paso nuestro despertará un recuerdo. De vez en cuando, veré difundirse en su palidez una llama tenue, súbita, y los dos, cada cual con el otro, seremos un poco tímidos; algunas veces pareceremos pensativos; otras, evitaremos mirarnos a los ojos. ¿Por qué? Y un día, al sentir con mayor fuerza la sugestión de aquellos lugares, me atreveré a hablar de nuestra exaltación de los primeros tiempos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y, poco a poco, los dos notaremos crecer la turbación hasta que se nos haga insoportable; y los dos, al mismo tiempo, nos abrazaremos locamente, nos besaremos en la boca y creeremos desfallecer. Ella, ella sí desfallecería y yo la sostendría en mis brazos llamándola con nombres sugeridos por una ternura suprema. Ella abriría de nuevo los ojos, apartaría todo velo de su mirada y me miraría un instante con el alma; me parecería transfigurada. Entonces nos poseería el antiguo ardor y recobraríamos la gran ilusión. Ambos tendríamos un pensamiento único, constante, y estaríamos agitados por una ansiedad inconfesable. Temblando, yo le preguntaría: “¿Estás curada?”. Y ella, por el sonido de mi voz, comprendería la pregunta oculta bajo la pregunta. Respondería sin poder esconderme un escalofrío: “Todavía no”. Por la noche, al separarnos, al entrar en nuestras habitaciones separadas, nos sentiríamos morir de angustia. Pero una mañana, con una mirada imprevista, sus ojos me dirían: “Hoy, hoy...”. Y, temiendo aquel momento divino y terrible, huiría de mí con algún pretexto pueril para prolongar nuestra tortura. Ella diría: “Salgamos, salgamos...”. Y saldríamos en una tarde neblinosa, toda blanca, un poco enervante, un poco sofocante. Caminaríamos con esfuerzo. Comenzarían a caernos en las manos y en el rostro unas gotas de lluvia tibia, como lágrimas. Yo, con la voz alterada, diría: “Regresemos”. Junto a la puerta, sin avisar, la cogería en mis brazos, la sentiría abandonarse como exánime y la subiría por las escaleras sin advertir peso alguno. “¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo”. La violencia del deseo se vería atenuada en mí por el temor a hacerle daño y arrancarle un grito de dolor. “¡Tanto tiempo!”. Y, con la embestida de una sensación divina y terrible, nunca sentida o imaginada, se abrasaría nuestro ser. Después, ella me parecería casi moribunda, con la cara empapada en llanto, pálida como su almohada».
¡Ay!, así me pareció, moribunda, aquella mañana en que los médicos la dormían con el cloroformo y ella, sintiendo que se hundía en la insensibilidad de la muerte, dos o tres veces intentó levantar los brazos hacia mí; intentó llamarme. Trastornado, abandoné la habitación y entreví el instrumental quirúrgico, una especie de cuchara cortante y las gasas y el algodón y el hielo y las demás cosas preparadas en una mesa. Esperé dos horas largas, horas interminables, exacerbando mi sufrimiento con el exceso de imaginaciones. Una desesperada piedad retorció mis vísceras de hombre por aquella criatura que el instrumental del cirujano no solo violaba en la carne miserable, sino también en la intimidad del alma, en el sentimiento más delicado que pueda abrigar una mujer; una piedad por ella y por las otras, agitadas por vagas aspiraciones a la idealidad del amor, engañadas por el sueño capcioso en que las envuelve el deseo masculino, desvividas por elevarse, y tan débiles, tan malsanas, tan imperfectas, igualadas a las hembras brutas por las leyes inamovibles de la Naturaleza, que les impone el derecho de la especie, que fuerza sus matrices, las tortura con morbos horrendos y las expone a todo tipo de degeneraciones. En ella y en las otras, estremecido en todas las fibras de mi cuerpo, vi entonces con una lucidez espantosa la llaga original, la ignominiosa herida siempre abierta «que sangra y apesta...».
Cuando volví a su habitación, Giuliana se hallaba aún bajo los efectos de la anestesia, sin conocimiento y sin habla: todavía semejante a una moribunda. Mi madre continuaba palidísima y convulsa. Al parecer, sin embargo, la operación había salido bien y los médicos tenían un aspecto satisfecho. El olor a yodoformo impregnaba el aire. En un rincón, la monja inglesa llenaba de hielo un recipiente; la auxiliar enrollaba una venda. Poco a poco, todo recuperaba el orden y la calma.
La enferma pasó mucho tiempo sumida en aquel sopor; la fiebre llegó levísima. Aun así, durante la noche se vio atacada por espasmos estomacales y por un vómito irreprimible. El láudano no la calmaba. Y yo, fuera de mí ante el espectáculo de aquel suplicio humano, creyendo que iba a morir, no sé ni lo que dije ni lo que hice. Agonizaba con ella.
Al día siguiente mejoró el estado de la enferma. Luego, de día en día continuó mejorando. Volvían muy lentamente las fuerzas.
No me separé de su cabecera. Ponía una cierta ostentación en recordarle con mis hechos al enfermero de otros tiempos, pero el sentimiento era distinto, era fraternal. Con mucha frecuencia, mientras le leía la página de un libro favorito, mi espíritu andaba preocupado por cierta frase contenida en la carta de mi amante lejana. La Ausente era inolvidable. En cambio, algunas veces, cuando al contestar una carta me sentía algo desganado, casi harto, en una de esas curiosas pausas que experimentan en la lejanía hasta las pasiones más fuertes, creía que aquello era un indicio de desamor y me repetía: «¡Quién sabe!».
Un día, en mi presencia, mi madre le dijo a Giuliana:
—Cuando te levantes y puedas moverte, iremos todos juntos a La Badiola. ¿No es verdad, Tullio?
Giuliana me miró.
—Sí, madre —respondí sin dudarlo, sin reflexionar—. Es más, Giuliana y yo iremos a Villalilla.
De nuevo me miró, y sonrió con una sonrisa inesperada, indescriptible, con una expresión de incredulidad casi infantil, semejante a la del niño enfermo que ha recibido una gran promesa imprevista. Bajó los párpados y continuó sonriendo con unos ojos entrecerrados que veían algo lejano, muy lejano. La sonrisa se atenuaba y se atenuaba, sin extinguirse.
¡Cuánto me gustó! ¡Cómo la adoré en aquel momento! ¡Cómo sentí que nada en el mundo vale lo que la sencilla emoción de la bondad!
Una bondad infinita emanaba de aquella criatura, penetraba todo mi ser y me llenaba el corazón. Estaba boca arriba en la cama, incorporada por dos o tres almohadones, y su cara, a causa de la abundancia de los cabellos castaños un poco sueltos, adquiría una finura extrema, una especie de apariencia inmaterial. Llevaba un camisón cerrado hasta el cuello y las muñecas, y las manos se posaban con las palmas hacia abajo en la sábana, tan pálidas que solo las venas azules las distinguían del lino.
Tomé una de aquellas manos (mi madre ya había salido de la habitación) y le dije en voz baja:
—Regresaremos, entonces... a Villalilla.
—Sí —dijo la convaleciente.
Y callamos para prolongar el sentimiento, para conservar la ilusión. Los dos conocíamos el significado profundo de aquellas pocas palabras intercambiadas en voz baja. Un instinto agudo nos aconsejaba no insistir, no concretar ni pasar adelante. De haber seguido hablando, nos habríamos encontrado unas realidades incompatibles con la ilusión que respiraban nuestras almas y que poco a poco iba entumeciéndolas de un modo delicioso.
Aquel torpor favorecía los sueños y los olvidos. Pasamos toda una tarde casi solos, leyendo a ratos, inclinándonos juntos sobre la misma página, siguiendo con los ojos la misma línea. Teníamos allí algunos libros de poemas y dábamos al significado de los versos una intensidad nueva. Mudos, nos hablábamos por boca de aquel poeta amable. Yo señalaba con la uña las estrofas que parecían responder a mi sentimiento no manifiesto.
Je veux, guidé par vous, beaux yeux aux flammes douces,
Par toi conduit, ô main où tremblera ma main,
Marcher droit, que se soit par des sentiers de mousses
Ou que rocs et cailloux encombrent le chemin;
Oui, je veux marcher droit et calme dans la Vie...2
Y ella, después de la lectura, se abandonaba de nuevo durante un instante sobre los almohadones, con los ojos cerrados y una sonrisa casi imperceptible.
Toi la bonté, toi le sourire,
N’est tu pas le conseil aussi,
Le bon conseil loyal et brave3
Pero yo veía el camisón secundar en su pecho el ritmo de la respiración con una suavidad que comenzaba a turbarme tanto como el débil perfume a lirio que exhalaban las sábanas y las almohadas. Deseé y esperé que, sorprendida por una languidez súbita, me ciñera el cuello con un brazo y pegara su mejilla a la mía para que yo notara el roce de la comisura de su boca. Puso el índice afilado en la página y señaló con la uña el margen, guiando así mi conmovida lectura.
La voix vous fut connue (et chère?)
Mais à présent elle est voilée
Comme une veuve désolée...
Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c’est notre vie...
Elle parle aussi de la gloire
D’être simple sans plus attendre,
Et de noces d’or et du tendre
Bonheur d’une paix sans victoire.
Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf épithalame.
Allez, rien n’est meilleur à l’âme
Que de faire una âme moins triste! 4
Le cogí la muñeca y, agachando la cabeza lentamente, hasta depositar los labios en el hueco de su mano, murmuré:
—¿Tú... podrías olvidar?
Me cerró la boca y pronunció su palabra grande:
—Silencio.
En ese momento entró mi madre anunciando la visita de la señora Tàlice. Vi el fastidio en el rostro de Giuliana y yo mismo experimenté una sorda irritación contra la importuna.
—¡Ay, Dios mío! —suspiró Giuliana.
—Dile que Giuliana descansa —sugerí a mi madre con un acento casi suplicante.
Me indicó con un gesto que la visitante esperaba en la habitación contigua. Hubo que recibirla.
La tal señora Tàlice era de una locuacidad maligna y empalagosa. Me miraba de cuando en cuando con aire de curiosidad. En el transcurso de la conversación, cuando mi madre dijo por casualidad que yo hacía compañía a la convaleciente de la mañana a la noche, casi de continuo, la señora Tàlice, mirándome, exclamó en un tono de ironía manifiesta:
—¡Qué marido tan perfecto!
Mi irritación creció de tal modo que resolví marcharme con un pretexto cualquiera.
Salí de casa. En la escalera encontré a Maria y a Natalia, que regresaban acompañadas por la institutriz. Como siempre, me asaltaron con una infinidad de zalamerías, y Maria, la mayor, me entregó unas cartas que le había dado el portero. Entre ellas reconocí de inmediato la letra de la Ausente. Entonces eludí las zalamerías casi con impaciencia. Ya en la calle, me detuve a leer.
Era una carta breve pero apasionada, con dos o tres frases de una agudeza exagerada, de las que Teresa sabía encontrar para agitarme. Me comunicaba que estaría en Florencia entre el veinte y el veinticinco de aquel mes y que le gustaría verme allí «como la otra vez». Me prometía noticias más exactas para la cita.
Todos los fantasmas de las emociones y las ilusiones recientes abandonaron de golpe mi espíritu, al modo de las flores de un árbol sacudido por una ráfaga impetuosa. Y como las flores caídas son irrecuperables para el árbol, así fueron para mí aquellas cosas del alma: se me volvieron extrañas. Hice un esfuerzo, intenté reponerme; no conseguí nada. Eché a caminar sin rumbo por las calles; entré en una pastelería, entré en una librería; compré maquinalmente pasteles y libros. Llegaba el crepúsculo; se encendían las farolas; se llenaban las aceras; dos o tres señoras respondieron a mi saludo desde sus coches; pasó un amigo junto a su amante, que llevaba en las manos un ramo de rosas, caminando deprisa, hablando y riendo. Me llené del soplo maléfico de la vida urbana, que resucitó mis curiosidades, mis concupiscencias y mis envidias. Enriquecida por aquellas semanas de continencia, mi sangre experimentó una especie de incendio súbito. Dentro de mí destellaron varias imágenes clarísimas. La Ausente me apresó de nuevo con las palabras de su carta y todo mi deseo se dirigió a ella, sin freno.
Pero cuando se aplacó aquella primera agitación, mientras subía las escaleras de casa, comprendí la gravedad de lo ocurrido, de mis actos; comprendí que pocas horas antes había reanudado un vínculo, había comprometido mi fe y había hecho una promesa, una promesa tácita pero solemne a una criatura todavía débil y enferma; comprendí que no podría retirarme sin infamia. ¡Entonces me arrepentí de no haber desconfiado de aquella emoción engañosa y de haberme dejado arrastrar en exceso por una languidez sentimental! Examiné minuciosamente mis palabras y mis actos de aquel día con la fría sutileza de un comerciante fraudulento que busca un asidero para eludir la estipulación de un contrato acordado. ¡Ay, mis últimas palabras habían sido muy graves! Aquel «¿Tú... podrías olvidar?», pronunciado con semejante acento después de la lectura de los versos, tenía el valor de una confirmación definitiva. Y el «Silencio» de Giuliana fue como un sello.
«Pero —pensaba yo—, ¿esta vez habrá creído de verdad en mi arrepentimiento? ¿No ha sido siempre un poco escéptica ante mis buenas palabras?». Y volví a ver la sonrisa tenue y desconfiada que ya otras veces había aparecido en su boca. «Si ella no lo hubiera creído en su fuero interno, si también su ilusión se hubiera esfumado súbitamente, entonces mi retirada no sería tan grave, no la heriría ni la indignaría demasiado, el episodio carecería de consecuencias y yo estaría tan libre como antes. Villavilla quedaría en sus sueños». Volví a ver su otra sonrisa, la nueva, la imprevisible, la crédula, la que apareció en su boca al nombre de Villalilla. «¿Qué hacer? ¿Qué resolver? ¿Cómo contenerme?». La carta de Teresa Raffo me abrasaba.
Cuando entré en la habitación de Giuliana, advertí a la primera mirada que me esperaba. Me pareció contenta, con los ojos brillantes y una palidez más animada, más fresca.
—Tullio, ¿dónde has estado? —me preguntó riendo.
—Salí huyendo de la señora Tàlice —respondí.
Continuó riendo, con una límpida risa juvenil que la transfiguraba. Le entregué los libros y la caja de las confituras.
—¿Para mí? —exclamó toda contenta, como una niña golosa, y enseguida abrió la caja con unos gestos graciosos que despertaban en mi espíritu retazos de recuerdos lejanos—. ¿Para mí?
Cogió un bombón, hizo ademán de llevárselo a la boca, dudó un poco, lo dejó caer, apartó la caja y dijo:
—Luego, luego...
—Tullio —advirtió mi madre—, sabrás que aún no ha comido nada. Quería esperarte.
—¡Ah!, todavía no te he dicho —prorrumpió Giuliana, que se había sonrojado—, no te he dicho que ha venido el médico mientras estabas fuera. Me ha encontrado mucho mejor. El jueves podré levantarme. ¿Comprendes, Tullio? Podré levantarme el jueves...
Añadió:
—Dentro de diez o de quince días como mucho podré incluso subirme a un tren. —Hizo una pausa y, en tono más bajo, volvió a añadir—: ¡Villalilla!
Así pues, no había pensado en otra cosa; no había soñado otra cosa. Lo había creído, lo creía. Tuve que hacer un gran esfuerzo para disimular mi angustia. Me ocupaba, tal vez con exagerada premura, de los preparativos de su comida. Yo mismo le puse la bandeja en las rodillas.
Seguía todos mis movimientos con una mirada acariciadora que me dolía. «¡Ay, si ella adivinara!». De pronto, mi madre exclamó cándidamente:
—¡Qué guapa estás esta noche, Giuliana!
En efecto, una animación extraordinaria le avivaba las facciones, le encendía los ojos y la rejuvenecía toda entera. A la exclamación de mi madre, Giuliana enrojeció; y una sombra de aquel rubor se le quedó toda la noche en las mejillas.
—El jueves me levantaré —repetía—. El jueves ¡dentro de tres días! Se me habrá olvidado andar...
Insistía en hablar de su curación y de nuestra próxima partida. Pedí a mi madre alguna noticia sobre el estado actual de la villa y del jardín.
—Yo planté una rama de sauce cerca del estanque de los peces la última vez que estuvimos. ¿Lo recuerdas, Tullio? Quién sabe si lo encontraré allí...
—Sí, sí —interrumpió mi madre, radiante—, lo encontrarás, ha crecido y ya es un árbol. Pregúntaselo a Federico.
—¿De veras? ¿De veras? Cuéntame, entonces, mamá...
Parecía que el detalle tenía una importancia incalculable para ella en aquel momento. Estuvo locuaz. Me maravillaba verla tan entregada a la ilusión, transformada de aquel modo por su sueño. «¿Por qué, por qué ha creído esta vez? ¿Cómo se deja llevar así? ¿Quién le da esa fe insólita?». Y el pensamiento de mi próxima infamia, tal vez inevitable, me helaba. «¿Por qué inevitable? ¿Es que nunca podré liberarme? Debo, debo mantener mi promesa. Mi madre es testigo. La mantendré cueste lo que cueste». Con un esfuerzo interior, casi con una sacudida de la conciencia, salí de la agitación de la incertidumbre y me volví hacia Giuliana llevado de un impulso del alma casi violento.
En su estado de excitación, vivaz, joven, volvió a gustarme. Me recordaba a la Giuliana de otro tiempo, que tantas veces en plena tranquilidad de la vida familiar yo había levantado de pronto en mis brazos, como poseído por una locura repentina, para correr a la alcoba.
—No, no, mamá, no me obligues a beber —rogó, deteniendo a mi madre, que le servía vino—. Ya he bebido demasiado sin darme cuenta. ¡Ay, este Chablis! ¿Te acuerdas, Tullio?
Se echó a reír, mirándome al fondo de las pupilas, al evocar aquel recuerdo amoroso sobre el que aleteaba el humo del amaretto blanco y suave que era su preferido.
—Lo recuerdo —respondí.
Entornó los párpados con un ligero temblor de pestañas antes de decir:
—Hace calor aquí, ¿verdad? Me abrasan las orejas.
Y se apretó la cabeza con las palmas para notar el calor. El quinqué que ardía a un lado de la cama le aclaraba la larga línea del rostro y hacía relucir entre los cabellos castaños algunos hilos de oro claro, donde se transparentaba la oreja pequeña y fina, encendida en la parte alta.
En un determinado momento, mientras yo ayudaba a retirar la bandeja (mi madre había salido, igual que la camarera, y las dos estaban en la habitación contigua), Giuliana exclamó en voz baja:
—¡Tullio!
Y, tirando de mí con un gesto furtivo, me besó en la mejilla.
¿No debía reconquistar enteramente mi alma y mi cuerpo para siempre con aquel beso? Un acto así, en ella, tan desdeñosa y tan altiva, ¿no significaba que quería olvidarlo todo, que ya lo había olvidado para reemprender una nueva vida conmigo? ¿Habría podido abandonarse a mi amor con más gracia, con mayor confianza? De golpe, la hermana volvía a ser la amante. La hermana intachable había conservado en la sangre, en las venas más secretas, la memoria de mis caricias, esa memoria orgánica de las sensaciones tan viva y tan tenaz en la mujer. Al recordarlo, ya a solas, tuve algunas visiones ocasionales de días lejanos, de tardes lejanas. «Un crepúsculo de junio, cálido, sonrosado, recorrido por misteriosos perfumes, terrible para los solitarios, para aquellos que añoran o desean. Yo entro en la habitación. Ella está sentada cerca de la ventana con un libro en las rodillas, toda lánguida, palidísima, con el gesto de quien va a desmayarse. “¡Giuliana!”. Se agita, se endereza. “¿Qué haces?”. “Nada”, responde. Y una alteración indefinible, como una violencia de cosas reprimidas, recorre sus ojos demasiado negros». ¿Cuántas veces, desde el día de la triste renuncia, había padecido en su pobre carne torturas como aquella? Mi pensamiento se entretuvo en las imágenes evocadas por el insignificante hecho reciente. La singular excitación que acababa de manifestar Giuliana me recordó ciertos ejemplos de su sensibilidad física extraordinariamente intensa. Tal vez la enfermedad había aumentado, exasperado, aquella sensibilidad. Yo pensé, curioso y perverso, que iba a ver la débil vida de la convaleciente arder y retorcerse con mis caricias, y que la voluptuosidad tendría casi un sabor a incesto. «¿Y si se muriera?», pensé. Me volvían a la memoria, siniestras, algunas palabras del cirujano. Y, debido a la crueldad que yace en el fondo de todos los hombres sensuales, el peligro, en vez de asustarme, me atrajo. Me entretuve examinando mi sentimiento con esa especie de amarga complacencia que, mezclada con la repugnancia, deposito en el análisis de todas las manifestaciones interiores, las cuales me parecen pruebas de la maldad esencial de los humanos. «¿Por qué lleva el hombre en su naturaleza esta horrible capacidad de gozar con mayor intensidad cuando sabe que daña a la criatura de la que toma el goce? ¿Por qué existe un germen de la tan execrada perversión sádica en todo hombre que ama y desea?»
Estos pensamientos, más que el primitivo y espontáneo sentimiento de bondad y compasión, estos pensamientos oblicuos me impulsaron a confirmar aquella noche mi propósito en favor de la ilusa. La Ausente me envenenaba incluso desde lejos. Para vencer la resistencia de mi egoísmo necesité contraponer a la imagen de la deliciosa depravación de aquella mujer la imagen de una depravación nueva y singular que me prometía a mí mismo cultivar con calma en la honesta seguridad de mi casa. Entonces, gracias a mis artes, me atrevería a decir casi alquímicas, y para combinar los distintos productos de mi espíritu, analicé los «estados de ánimo» especiales que Giuliana me había inspirado durante las diversas épocas de nuestra vida en común, de donde extraje algunos elementos útiles para construir un nuevo estado ficticio y, especialmente, para acrecentar la intensidad de las sensaciones que me interesaba experimentar. Así, por ejemplo, a fin de aumentar la acritud del «sabor a incesto» que me atraía y excitaba mi fantasía depravada, intenté representarme los momentos en los que más profundo había sido mi «sentimiento fraterno» y más genuina me había parecido la actitud de hermana en Giuliana.
¡Y quien se entretenía en estas miserables sutilezas de maniático era el mismo hombre que pocas horas antes sentía temblar su corazón con la sencilla emoción de la bondad y con la luz de una sonrisa inesperada! De tales crisis contradictorias se componía su vida ilógica, fragmentaria e incoherente. Convivían en él todo tipo de tendencias y todos los contrarios posibles; y entre estos contrarios, todas las gradaciones intermedias; y entre aquellas tendencias, todas las combinaciones. Según el tiempo y el lugar, según el impacto de la circunstancia, de un hecho sin importancia o de una palabra, según ciertas influencias internas mucho más oscuras, el fondo estable de su ser se revestía de aspectos extraños, extremadamente mudables y fugaces. Un estado orgánico especial reforzaba en él una de sus tendencias especiales; esa tendencia se convertía en un centro de atracción hacia el que convergían las tendencias y los estados directamente asociados; y poco a poco las asociaciones se propagaban. Entonces su centro de gravedad se desplazaba y él cambiaba de personalidad. Silenciosas oleadas de sangre y de ideas hacían florecer en el fondo estable de su ser, por grados o de golpe, unas almas nuevas. Era multánime.
Insisto en el episodio porque ciertamente señala el punto decisivo.
Al despertarme a la mañana siguiente no conservaba más que una noción confusa de lo ocurrido. La vileza y la angustia regresaron en cuanto tuve delante de los ojos otra carta de Teresa Raffo, donde me confirmaba la cita de Florencia para el veintiuno con instrucciones precisas. El veintiuno era sábado, y el jueves diecinueve Giuliana se levantaba por primera vez. Analicé largamente las posibilidades y, analizando, comencé a transigir: «Sí, no hay duda: la ruptura es necesaria, inevitable. Pero, ¿cómo romperé? ¿Con qué pretexto? ¿Puedo anunciar mi decisión a Teresa con una mera carta? Mi última respuesta aún fue apasionada, loca de deseo. ¿Cómo justificar ese cambio súbito? ¿Merece la pobre amiga un golpe tan brutal e inesperado? Ella me ha querido mucho y aún me quiere; por mí afrontó en otros tiempos algún que otro peligro. Yo la amaba... la amo. Nuestra pasión grande y extraña es conocida, envidiada, acechada incluso... ¡Cuántos hombres aspiran a sucederme! Innumerables». Enumeré rápidamente los rivales más temibles y los sucesores más probables, valorando las figuras imaginadas. «¿Existe quizá en Roma una mujer más rubia, más fascinante, más deseable que ella?». El mismo ardor repentino de la sangre que había experimentado la tarde anterior me recorrió las venas. Y el pensamiento de la renuncia voluntaria me pareció absurdo e inadmisible. «No, nunca tendré fuerzas; no querré, no podré nunca».
Aliviada la turbulencia, continué el vano debate, aunque en mi interior estaba seguro de que, llegada la hora, no dejaría de acudir. Con todo, reuní suficiente valor. Al salir de la habitación de la convaleciente, vibrante aún de emoción, reuní el coraje supremo de escribir a la que me llamaba: «No iré». Inventé un pretexto, y, lo recuerdo bien, casi por instinto lo elegí tal que no le pareciera demasiado grave. «¿Esperas, pues, que ella no haga caso y te imponga la partida?», preguntó alguien dentro de mí. No eludí aquel sarcasmo, y una irritación y una ansiedad enormes se apoderaron de mí sin darme tregua. Hacía esfuerzos insólitos por disimular delante de Giuliana y de mi madre. Estudiadamente, evitaba quedarme a solas con la pobre ilusa; a cada momento me parecía leer en sus apacibles ojos húmedos un principio de duda y ver una sombra que cruzaba por su frente pura.
El miércoles recibí un telegrama imperioso y amenazador (¿no era casi esperado?): «O vienes o no me ves más. Responde». Y yo respondí: «Iré».
Inmediatamente después de aquel acto, cometido con esa especie de sobreexcitación inconsistente que acompaña todos los actos decisivos de la vida, experimenté un alivio especial al ver ya determinados los acontecimientos. Se hizo muy intensa en mí la sensación de no ser responsable, de la necesidad de lo que ocurría y estaba a punto de ocurrir. «Si, aun conociendo el daño que hago y condenándome en mi fuero interno, no puedo hacer otra cosa, es señal de que obedezco a una fuerza superior ignota. Soy la víctima de un Destino cruel, irónico e invencible».
No obstante, nada más poner el pie en el umbral dormitorio de Giuliana, noté un peso enorme que me aplastaba el corazón y me detuve, vacilante, entre las puertas que me escondían. «Bastará con que me mire para que lo adivine todo», pensé aturdido. Y estuve a punto de darme media vuelta. Pero ella, con una voz que nunca me había parecido tan dulce, dijo:
—Tullio, ¿eres tú?
Di un paso adelante.
—Tullio, ¿qué tienes? ¿Te encuentras mal? —gritó al verme.
—Un vértigo... Ya ha pasado —respondí, y me tranquilicé pensando: «No lo ha descubierto».
En efecto, no lo había advertido, cosa que me parecía rara. ¿Tendría que prepararla para el golpe brutal? ¿Debía hablarle con sinceridad o inventar alguna mentira piadosa? ¿O debía partir de repente, sin avisar, dejándole mi confesión en una carta? ¿Qué era preferible para que a mí me resultara menos gravoso el esfuerzo y a ella menos cruda la sorpresa?
¡Ay!, durante el difícil debate, guiado por un triste instinto, me preocupaba más de aligerar mi peso que el suyo. Sin duda habría elegido la partida improvisada y la carta si no me hubiera refrenado el respeto a mi madre. Era necesario dejarla al margen, siempre y a toda costa. Ni siquiera esta vez me ahorré el sarcasmo interior. «¡Ah!, ¿a toda costa? ¡Qué corazón tan generoso! Pero, vamos, para ti las antiguas costas son tan cómodas y tan seguras... También esta vez, si se te antoja, la víctima forzará una sonrisa sintiéndose morir. Confía en ella, por tanto, y no te preocupes de más, corazón generoso».
Verdaderamente algunas veces el hombre encuentra un placer especial en un sincero y supremo desprecio de sí mismo.
—¿En qué piensas, Tullio? —me preguntó Giuliana, con un gesto ingenuo, apuntándome el índice entre las cejas como si quisiera detenerme el pensamiento.
Yo le cogí aquella mano, sin responder. Y el propio silencio, que pareció pesado, bastó para modificar de nuevo la actitud de mi espíritu. La dulzura de la voz y el gesto de la desconocedora me ablandaron, despertaron en mí ese sentimiento enervante que origina las lágrimas y que se llama pena de uno mismo. Experimenté una intensa necesidad de compasión, al tiempo que alguien sugería dentro de mí: «Aprovecha esa disposición de ánimo sin hacer ninguna revelación por ahora. Exagerándola, puedes llegar con facilidad al llanto. De sobra conoces el efecto que produce en una mujer el llanto de un hombre. Ella se descompondrá y tú parecerás atormentado por un dolor terrible. Luego, cuando mañana le digas la verdad, el recuerdo de las lágrimas te elevará en su ánimo, y podrá pensar: “¡Ah!, entonces por eso lloraba ayer inconsolablemente. ¡Pobre amigo mío!”. No te creerá un egoísta odioso, porque parecerá que has luchado con todas tus fuerzas, aunque en vano, contra quién sabe qué poder funesto; parecerá que eres presa de quién sabe qué morbo incurable; que llevas un corazón herido dentro del pecho. Aprovecha, pues, aprovecha».
—¿Tienes algo en el corazón? —me preguntó Giuliana con una voz sumisa, acariciadora, llena de confianza.
Yo mantenía la cabeza inclinada y, cierto, estaba conmovido. Pero la preparación del llanto útil distrajo mi sentimiento, detuvo su espontaneidad y por tanto retrasó el fenómeno fisiológico de las lágrimas. «¿Y si no pudiera llorar?». «¿Y si no acudieran las lágrimas?», pensé con un abatimiento ridículo y pueril, como si todo dependiera de aquel insignificante hecho material que mi voluntad no era capaz de producir. Mientras tanto, alguien, siempre el mismo, susurraba: «¡Qué pena! ¡Qué pena! La hora no podría ser más favorable. Apenas se ve en dormitorio. ¡Qué efecto, un sollozo en la penumbra!».
—Tullio, ¿no me respondes? —añadió Giuliana después de un intervalo, pasándome la mano por la frente y el cabello para que yo levantara la cabeza—. A mí puedes contármelo todo. Ya lo sabes.
¡Ay!, cierto es que jamás he vuelto a oír una voz humana de esa dulzura. Ni siquiera mi madre supo hablarme nunca así.